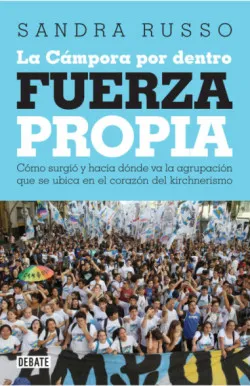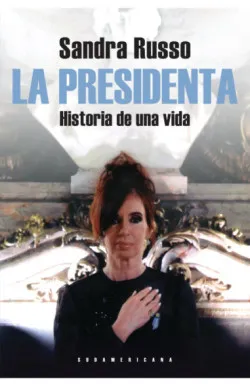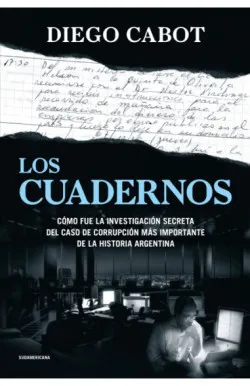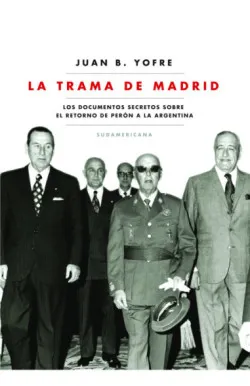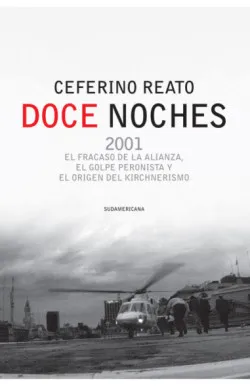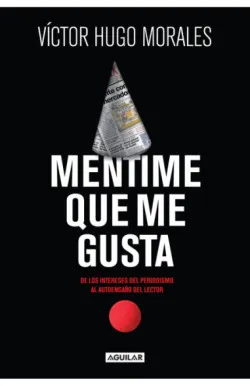Para entender a Gorbachov
Con su muerte, a los 91 años, en medio de una guerra que empantana a Rusia en Ucrania y la enfrenta a Occidente, la figura de Gorbachov vuelve a ser visible y quizá sea una oportunidad para revisar el lugar que ha tenido en la Historia, desde sus inicios como alumno de la educación soviética, ascendiendo durante 30 años en el Partido hasta convertirse en el gran reformista que fundó la democracia y guio de manera excepcional el desmantelamiento de un imperio sin derramamiento de sangre. En las páginas de su biografía «Gorbachov. Vida y época» (Debate, 2018), William Taubman ofrece una lucidísima mirada sobre esta figura que hoy parece idealista a los ojos de los «realistas occidentales» pero cuyos principios podrían habernos regalado un presente mucho mejor.
Por William Taubman

7 de noviembre de 1984. Gorbachov celebra el aniversario de la Revolución de Octubre en Moscú. Crédito: Getty Images.
Gorbachov fue un visionario que cambió su país y al mundo, aunque no tanto como él hubiera deseado. Pocos líderes políticos, si alguno, tienen no solo una visión de las cosas, sino, además, la voluntad y habilidad para convertirla en realidad. Quedarse corto en eso, como le ocurrió a Gorbachov, no equivale a un fracaso.
Tuvo éxito en eliminar la herencia del totalitarismo en la Unión Soviética, y le ofreció libertad de expresión, de reunión y de pensamiento a un pueblo que jamás la había conocido, excepto quizá durante unos pocos meses caóticos en 1917. Al introducir las elecciones libres y crear instituciones parlamentarias, sentó las bases para la democracia. Es más un defecto de la materia prima con que hubo de trabajar que de sus propias limitaciones y yerros, que la democracia rusa vaya a requerir aún de mucho más tiempo para consolidarse que el previsto por él. Después de todo, la Revolución norteamericana tuvo éxito al precio de conservar la esclavitud, la cual necesitó de una sangrienta guerra civil para ser finalmente abolida.
En los temas de política exterior, al igual que en los internos, tuvo grandes logros que son claro mérito suyo. Redujo el peligro de un holocausto nuclear. Permitió que los países de Europa del Este se hicieran dueños de su destino. Desmanteló un imperio (o accedió a su desmembramiento) sin la orgía de sangre y violencia que ha acompañado a la desintegración de tantos otros, incluidos el Imperio británico, en la India, Kenia, Malasia y otros sitios.
Gorbachov fue un genio de la política cuando se trató de consolidar su poder y transformar el sistema de la Unión Soviética y concluir la Guerra Fría. Pero las mismas fuerzas que él contribuyó a activar y liberarse tanto en la Unión Soviética como en el extranjero terminaron al final sobrepasándolo.
Se convirtió en «Gorbachov» con la ayuda de sus propios dones naturales: un optimismo y autoconfianza innatos, su intelecto tan sustancial, una fiera determinación de ponerse a prueba y su habilidad de maniobrar para conseguir lo que anhelaba, encantando al pueblo en el proceso. Pero su propio ambiente fue también lo que lo modeló, una parte de lo cual era un sello generacional. Muchos de quienes conformaban su cohorte democrática, muchachos campesinos crecidos en la era de urbanización vertiginosa y educación en masa de la segunda posguerra mundial, tenían no solo una cosmovisión optimista sino, como el historiador Vladislav Zúbok lo ha descrito, «una fe ingenua» en el «discurso instruido y la ideología, en comparación con los sectores urbanos más sofisticados, cínicos y afectos al doble discurso».
Aún más relevantes fueron las influencias personales de Gorbachov: sus padres (especialmente su padre) y abuelos (sobre todo su abuelo materno), que lo amaban y alentaron en lugar de intentar subyugarlo; los colegios rurales a los que asistió, donde destacaron sus talentos singulares; la Universidad Estatal de Moscú, que amplió no solo sus horizontes intelectuales, sino también los sociales y políticos. Todo esto contribuyó a reforzar su extraordinaria autoestima y la confianza en sí mismo, sin las cuales no hubiera osado intentar cambiar el mundo.
Gorbachov llegó a la cima dando la impresión de ser el subproducto ideal del sistema soviético. Figuras poderosas como Andrópov, Kulakov, Súslov, Kosiguin y hasta Brézhnev (en la medida en la que estuvo en su sano juicio), conscientes del cinismo y la corrupción ampliamente extendidos a su alrededor, quedaron emocionados de descubrir a un líder idealista y joven del partido, enérgico e instruido, que aún creía con total sinceridad en el comunismo. Lo que Gorbachov encubría era que el comunismo en que él creía no era el cadáver del estalinismo sobre el cual ellos regían. Él quería hacer lo que su amigo Zdenek Mlynár, de la Universidad de Moscú, había buscado hacer en la Primavera de Praga: dar al comunismo un rostro humano.
El líder que transformó el mundo
¿Cómo fue que las ideas de Gorbachov sobrevivieron en las casi tres décadas que pasó escalando peldaños dentro del partido? Lo que surgía de ese periodo de prueba era la mezcla excepcional de rasgos descritos por el editor y crítico Yégor Vinográdov: «la disposición, pese a largos años de estar desempeñando un papel en la política, de comportarse con sinceridad y hasta crédulamente»; la dificultad que exhibía de «mentir alevosamente y hacer a un lado a los [que parecían] leales a él»; «la fe intensa en el poder de persuasión, que lo hacía siempre tan locuaz». Todas esas cualidades eran fortalezas suyas, pero a la vez debilidades, especialmente a los ojos de los rusos, para quienes una «mano de hierro» es siempre el sello del liderazgo fuerte.
Gorbachov les dijo a menudo a Alexánder Yakovlev y Anatoli Cherniáiev que estaba dispuesto a «ir muy lejos», y al final dejó atrás también al comunismo. Pero, dada su incertidumbre inicial, su prometido compromiso con el gradualismo y su miedo a alarmar a sus colegas del Politburó, se abocó primeramente a tibias reformas económicas, más una dosis fuerte de glásnost. Solo cuando las reformas se estancaron y la glásnost comenzó a generar oposición conservadora, se resolvió con determinación a emprender la plena democratización. Al hacerlo, logró modificar de hecho las señales que enviaban sus partidarios iniciales dentro del Kremlin, a quienes manejó entonces con algo más que una pequeña ayudita de la disciplina de partido comunista, hasta llevarlos a una tolerancia renuente a su programa más radical. Intentó asimismo conducir a los liberales, hasta que su radicalismo lo sobrepasó y ellos lo abandonaron.
Fue sin duda un táctico brillante. Lograr que el Partido Comunista votara en contra de su monopolio del poder fue una proeza conseguida sin el recurso a la fuerza. Su formación y experiencia en el aparato del partido lo prepararon para lograr esa hazaña, pero Borís Yeltsin, al que Gorbachov consideraba un espíritu inferior, una bala perdida, resultó mejor que él en el nuevo juego político de signo populista.
En 1985, cuando se convirtió en líder de un Estado postotalitario, Gorbachov disfrutaba de un tipo de poder con que los líderes occidentales solo pueden soñar. Pero, con ese poder, vino la responsabilidad asociada a un abanico de problemas internos e internacionales mucho más vasto que el que afrontaban los occidentales. Jeremi Suri, el historiador de la presidencia norteamericana, ha escrito: «Habida cuenta de la amplitud de sus responsabilidades y la dinámica cada vez más vertiginosa en los procesos internacionales, un presidente contemporáneo opera en una perpetua crisis, corriendo todo el tiempo para estar a la altura de los acontecimientos», de resultas de lo cual «ese presidente no tiene simplemente el poder, en casa o el extranjero, de cumplir con las expectativas ajenas». Con todo, a las infinitas responsabilidades que venían con su cargo, Gorbachov añadió el desafío de transformar el sistema soviético y reformular la política mundial. No es de extrañar que no pudiera, al final, cumplir sus propias expectativas.
Hasta el final, siguió reiterando su fe en el socialismo, insistiendo en que este no sería digno de tal nombre mientras no fuera auténticamente democrático. Pero la consecuencia de intentar democratizar el experimento soviético de socialismo fue la de desintegrarlo. En este sentido, contribuyó a enterrar el sistema soviético intentando que él fuera digno de alabanzas, buscando que estuviera finalmente a la altura de sus ideales originarios.

1 de noviembre de 1985. Gorbachov en la cumbre de Ginebra de 1985, evento durante el cual pactó con Reagan poner fin a la Guerra Fría. Crédito: Getty Images.
Gorbachov sentía cierto desdén por los planes o proyectos detallados, porque los asociaba al esquema implacable que los bolcheviques habían impuesto al pueblo ruso. Pero su formación comunista lo habituó a la idea de que era posible transformar de manera drástica la sociedad casi de la noche a la mañana. Siendo enemigo jurado del estilo de ingeniería social bolchevique, intentó hacer su propia ingeniería de una revolución antibolchevique por medios pacíficos y graduales. Confiaba en que el pueblo abrazaría el autogobierno y en que sus representantes elegidos moldearían las nuevas instituciones democráticas, hasta que resultó que el pueblo no sabía cómo hacerlo y ya no confiaba en él.
Fue sin duda un táctico brillante. Estaba convencido desde el principio de que el principal riesgo al que se enfrentaba era el tipo de rebelión de los sectores duros que terminó desalojando a Jrushchov en 1964. Así que se apartó, no pocas veces, de su línea para mantener bajo control a los duros del Kremlin, un poco demasiado, decían sus críticos liberales. El hecho de lograr que el Partido Comunista votara en contra de su monopolio del poder fue una proeza conseguida sin el recurso a la fuerza. Su formación y experiencia en el aparato del partido lo prepararon para lograr esa hazaña, pero Borís Yeltsin, al que Gorbachov consideraba un espíritu inferior, una bala perdida, resultó mejor que él en el nuevo juego político de signo populista. En una ironía adicional, el éxito electoral de Yeltsin se debía en gran medida no solo a su talante populista (del que Gorbachov se burlaba), sino a que evocaba en los electores rusos a un zar hosco, rígido y autoritario, en agudo contraste con el Gorbachov bastante más templado que buscaba persuadir y lograr consensos.
Los políticos inflexibles e insensibles presumen, a menudo, de que la moral y la política no coinciden. Pero la decencia innata de Gorbachov inspiraba de manera consistente su liderazgo político. ¿Lo convierte eso en un idealista utópico? Sí y no. Renunció al imperio moscovita en Europa del Este y permitió una Alemania reunificada en el seno de la OTAN, todas heridas autoinfligidas al interés nacional de Rusia, según sus críticos rusos, pero él entendía de manera distinta el interés nacional: concebía una «casa común europea» para liberar a los pueblos de Europa, y un nuevo orden mundial basado, tanto como fuera posible, en la renuncia al uso de la fuerza. Considerado en retrospectiva, esto les parece imposible a los «realistas» occidentales tanto como a sus detractores de Rusia, pero es posible que el mundo anduviera bastante mejor de haberse plegado a su guía. Vladímir Putin ha responsabilizado a Occidente de expandir la OTAN hasta las fronteras de Rusia y se ha valido de eso para justificar agresiones en Georgia y Ucrania. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de rechazar la visión de Gorbachov, Occidente se le hubiera unido en la creación de una nueva estructura de seguridad paneuropea? Es posible, ciertamente, que Putin o algún otro líder ruso hubieran encontrado razones adicionales para sentirse agraviados y justificar la agresión como respuesta, sin importar lo que hiciera Occidente. Pero bien puede ser que lo que les pareció —y aún les parece— utópico a los «realistas» fuese una última oportunidad ya perdida.
Renunció al imperio moscovita en Europa del Este y permitió una Alemania reunificada en el seno de la OTAN. Concebía una «casa común europea» para liberar a los pueblos de Europa, y un nuevo orden mundial basado, tanto como fuera posible, en la renuncia al uso de la fuerza. Considerado en retrospectiva, esto les parece imposible a los «realistas» occidentales tanto como a sus detractores de Rusia, pero es posible que el mundo anduviera bastante mejor de haberse plegado a su guía.
En lo que hace a atenuar drásticamente el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, ¿suena también tan imposible? La guerra emprendida por George W. Bush en Irak es hoy vista por muchos como innecesaria e infinitamente sangrienta en sus consecuencias. Como contrapartida, la guerra del Golfo, librada por su progenitor para desalojar a Sadam Huseín de Kuwait, que Gorbachov se esforzó en evitar, ha sido elogiada como necesaria, rápida y limitada, aun cuando con seguridad no fue experimentada de ese modo por los miles de soldados y civiles iraquíes incinerados por el poderío militar norteamericano. Y Gorbachov tampoco estaba tan solo en su postura de mejor únicamente amenazar a Irak para que saliera de Kuwait. Muchos líderes estadounidenses muy inflexibles eran también partidarios de ello.
El carácter de Gorbachov sirve para explicar a la vez sus éxitos y fracasos. Su excesiva confianza en sí mismo y en su causa le dio el coraje necesario para llegar tan alto que fue al fin demasiado para él, y después nubló su juicio, cuando lo que estaba queriendo edificar comenzó a derrumbarse. Cuando los frutos chocaron con su idealizada autoimagen de gran estadista, reaccionó a menudo negando la realidad o haciéndola a un lado con racionalizaciones varias, ya fueran su fracaso en lograr que Europa del Este adoptara una versión propia de la perestroika «gorbachovista», el inicio por la Alemania unificada del proceso de expansión de la OTAN o el desplome de su autoridad a escala interna. Dados sus logros históricos, podría muy bien haber descansado en sus laureles, aun cuando ellos no hubiesen recibido en Rusia el reconocimiento que merecían. En lugar de ello, estaba tan decidido a consolidar su causa y su prestigio incluso después de su caída del poder que insistió en emprender una campaña desesperanzada a la presidencia en 1996. Incluso cuando su amada esposa era apenas capaz de llevarle el tranco, él siguió ignorando sus ruegos de que abandonara la política y se retiraran a una cabañita de los dos, fuera o no junto al mar.

1 de diciembre de 1991. Gorbachov posa delante del primer McDonald's inaugurado en la Unión Soviética, concretamente en Moscú. Crédito: Getty Images.
Puede ser que la empresa de Gorbachov estuviese condenada desde un principio, pero ¿qué alternativas había? Si la Unión Soviética se hubiera empeñado en salir del paso sin los cambios requeridos habría quizá sobrevivido otros diez o veinte años, pero entonces ¿qué? ¿Hubiera en ese caso una guerra fratricida entre Rusia y Ucrania (al estilo del conflicto en Yugoslavia, desempeñando cada una los papeles sangrientos de Serbia y Croacia, respectivamente) hecho palidecer el conflicto posterior, de alcances muy limitados, entre Moscú y Kiev? ¿Hubieran los comunistas y anticomunistas batido marcas en un baño generalizado de sangre? ¿Hubiesen sido los amos del Kremlin asesinados como el último zar y su familia, o como el líder comunista de Rumanía Nicolae Ceaucescu y su esposa? En teoría, había otra alternativa: reformas económicas más aceleradas sin democratización política, con una privatización gradual por el Kremlin de la propiedad y el soborno de hecho a los apparatchiki comunistas alentándolos a que se convirtieran en oligarcas. Suena parecido a lo de China. Pero, como Gorbachov lo entendió correctamente, la Unión Soviética no era China, rusos y chinos difieren radicalmente en su respectiva historia política y sus tradiciones sociales.
Otro líder soviético podría haberse negado a hacer las concesiones que Gorbachov hizo a Reagan y Bush, pero si ello hubiese ocurrido, la Guerra Fría hubiera continuado y con seguridad empeorado, no el tipo de «Guerra Fría» que volvió a emerger veintitrés años después de que Gorbachov dejara el cargo, por perversa que ella haya sido, sino la cosa real, con arsenales nucleares masivos aún dispuestos a dispararse a la menor señal de alerta. Otro líder soviético podría haber presionado a los líderes recalcitrantes de Europa oriental a dejar el cargo, o alentado a los reformadores de la zona a hacerse con el poder. Pero ¿hubiese cualquiera de esas estrategias evitado el colapso eventual del comunismo? Probablemente no, dados los sentimientos anticomunistas y antirrusos incubados durante tantos años en los países de Europa del Este y en la generación posterior a la Primavera de Praga, ya no ávida tan solo de un «socialismo con rostro humano», sino de la plena occidentalización. ¿Qué habría pasado si Gorbachov hubiese utilizado la fuerza para conservar el imperio soviético? Eso bien podría haber provocado otra guerra total en Europa.
La Unión Soviética se desintegró cuando Gorbachov debilitó al Estado en un intento de fortalecer al individuo. Putin fortaleció al Estado ruso por la vía de recortar las libertades individuales. La floreciente clase media rusa, estimada en un 20 por ciento de la población, debe agradecerle a Gorbachov por haberle abierto la puerta conducente a una vida mejor, aun cuando sus miembros han sido lentos en reconocerlo como su benefactor. Demasiados rusos compensaron la sensación de menoscabo que trajo consigo la pérdida del imperio con el consumo suntuario y la glorificación del Estado. ¿Sentirán lo mismo ellos o sus hijos, y sus nietos, respecto a Gorbachov al cabo de cincuenta años a partir de ahora? ¿O llegarán finalmente a apreciarlo? A pesar de sus errores y su fracaso en lograr todos sus nobles propósitos, fue, en efecto, a fin de cuentas, un héroe dentro de una tragedia, y solo por eso merece nuestra comprensión y admiración.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
De Stalin a Putin: Finlandia y la sonrisa del tirano
Cuando las puertas se abrieron: a 32 años de la caída del muro de Berlín
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Recomendaciones
Recomendaciones Tienda: Argentina
Tienda: Argentina