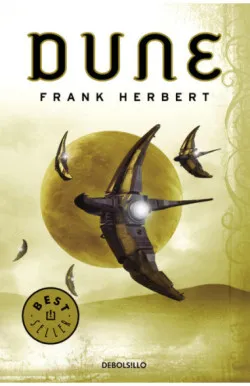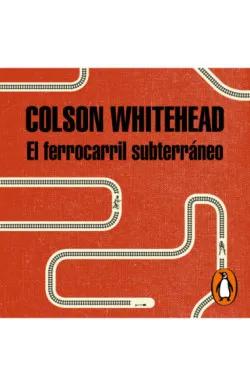«El ferrocarril subterráneo» o el holocausto norteamericano
Colson Whitehead escribió «El ferrocarril subterráneo» combinando fantasía e historia para contrarrestar el olvido de los horrores vividos por la población negra en los Estados Unidos. Galardonada con el Pulitzer y el National Book Award en 2016, la novela cuenta, en un estilo llano, con la impasividad de un documentalista, una serie de episodios brutales en los que traza un persistente paralelo entre la esclavitud y el nazismo. El cineasta Barry Jenkins —ganador del Oscar por el guion de «Moonlight»— llevó la novela a la TV en una adaptación lírica que, recurriendo a imágenes de inspiración bíblica y pictóricas composiciones visuales, la traiciona para serle fiel.
Por Hernán Ferreirós

La actriz sudafricana Thuso Mbedu, quien encarna a Cora a lo largo del sufrido y brutal recorrido conocido como «el ferrocarril subterráneo», la red clandestina de abolicionistas a través de la cual los esclavos del Sur de Estados Unidos intentaban escapar a sus destinos, y que la premiada novela de Whitehead convierte, literalmente, en un fantástico tren que corre bajo la tierra. Crédito: Kyle Kaplan / Amazon Studios.
Por HERNÁN FERREIRÓS
Antes que nada, corresponde hacer una aclaración: en el siglo XIX realmente existió, en el territorio norteamericano, algo llamado «el ferrocarril subterráneo», aunque no era subterráneo ni era un ferrocarril. Tal fue el nombre, ciertamente imaginativo, que recibió la red clandestina de abolicionistas que ofrecían ayuda a los esclavos escapados de las plantaciones del sur en su fuga hacia los más liberales estados norteños. Esta novela de Colson Whitehead, ganadora de los prestigiosos Pulitzer y National Book Award en 2016, descarta la metáfora de ese nombre y se lo apropia de modo literal. Es decir, el ferrocarril subterráneo no es aquí un mapa secreto de casas seguras, sino una compleja red de túneles por la que circulan locomotoras a vapor con vagones que transportan a fugitivos negros. Esta transformación del lenguaje figurado en literal, una operación que en este libro es invisible si no se conoce la historia, es un rasgo definitorio del género fantástico y, como tal, cambia las coordenadas del texto: lo corre de una ficción histórica a una historia alternativa que mantiene un vínculo más complejo con la realidad. No es ésta la única anomalía que nos pone en un mundo paralelo: en el 1850 presentado en la novela, ya existen rascacielos en Carolina del Sur (en verdad, los primeros recién aparecerían en Chicago y Nueva York unos 40 años más tarde) y se revela la temprana puesta en práctica de una cadena de montaje fordista. Estos y otros anacronismos, vinculados al avance tecnológico y al desarrollo del capitalismo, hilvanan una de las nociones centrales del libro: que el horror que narra no está fijo en el pasado.
Viajeros al tren
Ese horror es la esclavitud, una institución perfectamente legal, avalada por muchos de los padres fundadores de los Estados Unidos como Washington, Franklin o Jefferson que contaban esclavos entre sus posesiones y que por dos siglos fue uno de los sostenes de la economía norteamericana. Se calcula que antes de la guerra civil había más de 4 millones de esclavos en el país. La novela se concentra en Cora, una esclava adolescente que vivió toda su vida en una plantación de Georgia y fue abandonada cuando niña por su madre, la única sierva que se fugó del lugar y nunca fue recapturada. Con la esperanza de que Cora haya heredado un poco de esa suerte, César, un esclavo al que le fue prometida y luego negada la libertad, le propone escapar juntos. Ella se niega, pero luego de que otro fugitivo, llamado Big Anthony, sea atrapado, azotado hasta que la carne se desprende de sus huesos, castrado e incinerado vivo, decide acceder. César cuenta con la colaboración de un blanco abolicionista que resguarda un acceso al mítico ferrocarril subterráneo, su única posibilidad de llegar al norte. La fuga da pie a una cacería despiadada a cargo de Arnold Ridgeway, un rastreador fanático que se obsesiona con aprehender a Cora para resarcirse por no haber hallado jamás a su madre y cuya monomanía recuerda la de otros perseguidores implacables y complicados como el Inspector Jarvert de Los Miserables o el Capitán Ahab de Moby Dick.
Los anacronismos, vinculados al avance tecnológico y al desarrollo del capitalismo, hilvanan una de las nociones centrales del libro: que el horror que narra no está fijo en el pasado.
La novela no cita explícitamente ninguno de estos libros, publicados aproximadamente por la fecha en que transcurre esta historia, pero sí a otro clásico muy anterior, Los viajes de Gulliver, la sátira política de Jonathan Swift. Así como, tras cada viaje, Gulliver llega a un país con costumbres y hasta habitantes completamente distintos que representan paródicamente a algunos de los gobiernos europeos, en la novela de Whitehead, luego de cada viaje en el ferrocarril, Cora ingresa a un nuevo territorio (va de Georgia a Carolina del Sur, de ahí a Carolina del Norte, etcétera) y, en cada estado, encuentra una realidad diferente, como si se moviera entre dimensiones paralelas cada una definida por una forma particular de sumisión de los negros.
En Carolina del Sur, descubre una sociedad relativamente benévola en la que puede vivir y trabajar en libertad (su trabajo, paradójicamente, consiste en representar a una esclava en el diorama de una plantación de algodón expuesto en un museo). Aunque en la superficie las condiciones de vida son mucho más justas y tolerables que en Georgia, pronto se revela que bajo la máscara de la racionalidad yace una suerte de distopía cientificista en la que se controla a la población negra sometiéndola a intervenciones quirúrgicas experimentales para evitar su reproducción.
En cada nuevo escenario de la novela resuena el eco de alguno de los momentos más infames y trágicos de la Historia de los afroamericanos. La medicalización del racismo en esta Carolina del Sur imaginaria hace pensar en los experimentos inhumanos llevados a cabo por el servicio de salud pública norteamericano en la Universidad de Tuskegee, Alabama, que tuvieron lugar entre 1930 y 1970 y que consistieron en negar, mediante engaños o placebos, tratamiento médico a negros enfermos de sífilis para estudiar el desarrollo de las etapas terminales de la enfermedad. Más adelante en el viaje de Cora, la aparición del estado de Tennessee como una tierra incinerada, con restos carbonizados de casas y establos hasta donde llega la vista, parece remitir a la masacre de Tulsa, Oklahoma, donde, en 1921, una turba de blancos se alzó contra la población afroamericana económicamente próspera del lugar y quemó 35 manzanas de hogares y negocios, poniendo así fin a la llamada Wall Street negra.
El horror es la esclavitud, una institución perfectamente legal, avalada por muchos de los padres fundadores de los Estados Unidos como Washington, Franklin o Jefferson que contaban esclavos entre sus posesiones y que por dos siglos fue uno de los sostenes de la economía norteamericana.

En la adaptación de Barry Jenkins (izquierda), los esclavos encuentran una sociedad relativamente benévola bajo la cual se oculta, apenas, un siniestro experimento de medicalización del racismo. Crédito: Kyle Kaplan / Amazon Studio.
La novela crea otro vínculo persistente, aunque más oblicuo, con aún otro momento histórico definido por el racismo: el régimen nazi. Las escenas bestiales en la plantación de Georgia bien podrían ser las de un campo de exterminio alemán. Esto, que en ese punto de la lectura no es más que una intuición, se confirma cuando Cora llega a Carolina del Norte y, dada la proscripción de los negros en todo el estado, debe permanecer confinada en el ático de una pareja de blancos que la protege, una evidente referencia a la historia de Ana Frank. Este hecho está tomado de Incidentes en la vida de una esclava (1861) la autobiografía de la abolicionista Harriet Jacobs, quien pasó siete años también oculta en una buhardilla para sobrevivir. Parece claro que, si de todos los incidentes reales posibles Whitehead elige representar éste, es para reforzar aquel vínculo y la idea de que la esclavitud es el holocausto norteamericano.
Hay en el libro una tensión entre la Historia con mayúscula y la fantasía, evidente en el continuo reflejo de esos hechos documentados en otros de la ficción. Si bien los anacronismos contaminan el relato de irrealidad, son también el procedimiento que encontró Whitehead para sugerir que el supremacismo blanco no quedó convenientemente encapsulado a 150 años de nosotros sino que atraviesa toda la historia para dar forma a nuestras vidas. La narración usa un estilo llano e inexpresivo. Desde lo más extraordinario, como las locomotoras en las estaciones subterráneas, a lo más chocante, como las torturas a los esclavos, todo está contado con la impasividad de un documentalista. Se nota una contención de recursos tales como el suspenso, la anticipación de momentos climáticos o la aparición imprevista de vueltas de tuerca que lleva a una neutralidad casi minimalista, aunque no en los sentimientos expresados sino en los procedimientos literarios que suelen hacer a la ficción más cautivante que la realidad. A pesar de los elementos fantásticos del relato, el estilo quiere decirnos inequívocamente que esto sucedió.
La novela fue adaptada por Barry Jenkins (ganador de un Oscar por el guión de su film Moonlight) a una serie de 10 episodios de Amazon Prime, que están disponibles para un binge watching que puede resultar abrumador. El estilo visual de Jenkins, una suerte de lirismo alucinatorio, a veces plasmado en una luz vibrante que envuelve a los personajes como en un cuadro impresionista, resulta el opuesto exacto del ascetismo verbal elegido por Whitehead. Se puede decir que Jenkins hace por la esclavitud lo que Monet hizo por los paseos en el campo.
La novela crea otro vínculo persistente con otro momento histórico definido por el racismo: el régimen nazi. Las escenas bestiales en la plantación de Georgia bien podrían ser las de un campo de exterminio alemán. Esto se confirma cuando Cora llega a Carolina del Norte y debe permanecer confinada en el ático de una pareja de blancos que la protege: una evidente referencia a la historia de Ana Frank.
Aunque en el original de Whitehead hay algunas citas religiosas, la imaginería bíblica es definitivamente la principal referencia de la serie. La tortura de Big Anthony (Elijah Everett), narrada en apenas diez líneas en la novela, es aquí un martirologio no enteramente distinto de una crucifixión. Mientras que, en el texto, la fuga está planteada como una suerte de picaresca trágica con su característica estructura itinerante, en la serie se la llama Exodo, el libro de la Biblia que narra la partida de los esclavos hebreos hacia la tierra prometida.
La escena inicial, un flash forward que setea el tono del resto, muestra a los dos protagonistas –todavía no sabemos que se llaman Cora (Thuso Mbedu) y Ridgeway (Joel Edgerton)— mientras caen en cámara lenta de una escalera hacia una voraz oscuridad. La imagen remite a la escalera de Jacob, el instrumento usado por los ángeles en el Antiguo Testamento para ascender al cielo. La caída pone a estos personajes en la dirección contraria. Así como la novela produce un sutil lazo entre la esclavitud y el régimen nazi, en la serie, los esclavos, sencillamente, están en el infierno.

Cora Randall (Thuso Mbedu) en uno de los muchos planos de inspiración pictórica de la serie de Barry Jenkins. Crédito: Kyle Kaplan / Amazon Studios.
Jenkins y su extraordinario director de fotografía, James Laxton, ofrecen muy trabajadas composiciones de inspiración pictórica o tomadas de los maestros de la narración lenta y la imagen plástica como Malick, Sokurov o Tarkovski, todos notorias influencias. Como se sabe, la composición es un ordenamiento de la mirada a través del eje bidimensional de la imagen. La mirada es un problema explícito de la serie, que construye su narrativa sobre la tensión entre la visibilidad y la invisibilidad. Los esclavos aspiran a ser vistos como personas y a la vez necesitan, todos pero especialmente los fugitivos, ser invisibles para sobrevivir.
El estilo visual de Jenkins, una suerte de lirismo alucinatorio, a veces plasmado en una luz vibrante que envuelve a los personajes como en un cuadro impresionista, resulta el opuesto exacto del ascetismo verbal elegido por Whitehead. Se puede decir que Jenkins hace por la esclavitud lo que Monet hizo por los paseos en el campo.
El plano que constituye la marca registrada de Jenkins como realizador es una doble mirada: la mirada de la cámara en un lento travelling sobre un personaje fijo y la devolución de esa mirada por ese personaje, que mantiene sus ojos clavados en la cámara, que es el único punto prohibido porque arranca al espectador de su lugar voyerista y lo interpela. En ese juego, los personajes reclaman la mirada del espectador como una forma de reintegro de su humanidad. El realizador compiló cada uno de los retratos que filmó en un clip de Vimeo, la mayoría de ellos no usados en la serie.
A pesar de que ésta no es una ficción que pueda ser devorada en un único atracón, Jenkins sabe sacar partido de las características del streaming porque los episodios no tienen una duración fija (uno dura apenas 20 minutos, en una ingeniosa reproducción de la forma de la novela, que alterna capítulos largos con viñetas de unas pocas páginas). Tampoco hay una estructura que se mantenga demasiados episodios (al promediar la temporada ya no se asocia un capítulo a cada Estado), ni una forma visual consistente (cambia la relación de aspecto de la imagen, cambia la iluminación y el impresionismo se vuelve chiaroscuro), al punto de que ya no es que la serie sea como una película, sino que es como más de una. En este conjunto de similitudes y diferencias, Jenkins encuentra el modo de apropiarse de esta historia, de traicionar el libro de muchas formas para contar algo más y, a la vez, para no dejar de serle fiel.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Fantasía
Fantasía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Historia
Historia Filosofía
Filosofía Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Influencers y Youtubers (+4 años)
Influencers y Youtubers (+4 años) Influencers, Youtubers y Gamers (+7 años)
Influencers, Youtubers y Gamers (+7 años) Influencers, Youtubers y Gamers (+9 años)
Influencers, Youtubers y Gamers (+9 años) Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Tienda: Colombia
Tienda: Colombia