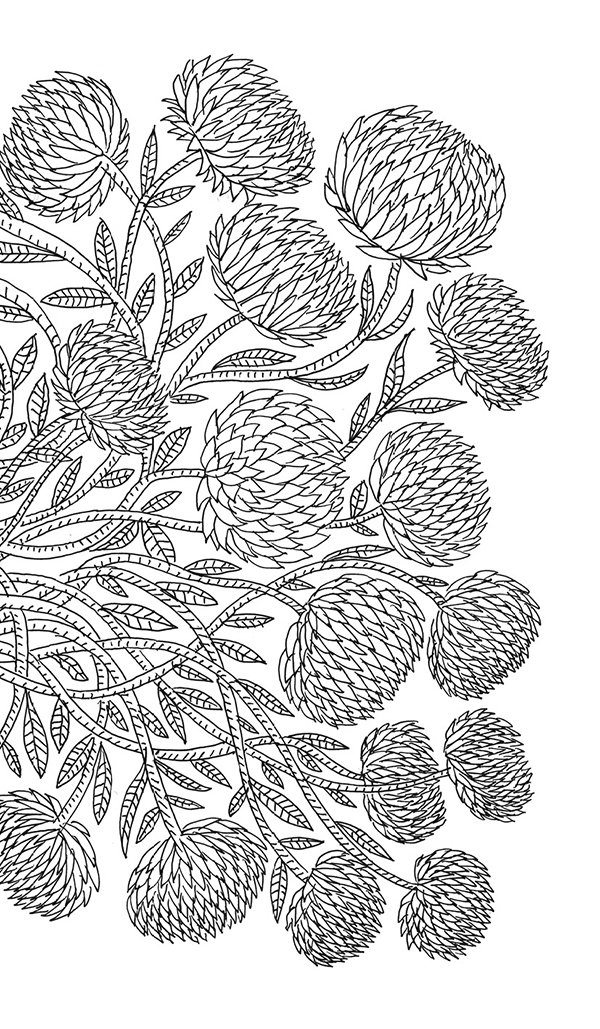
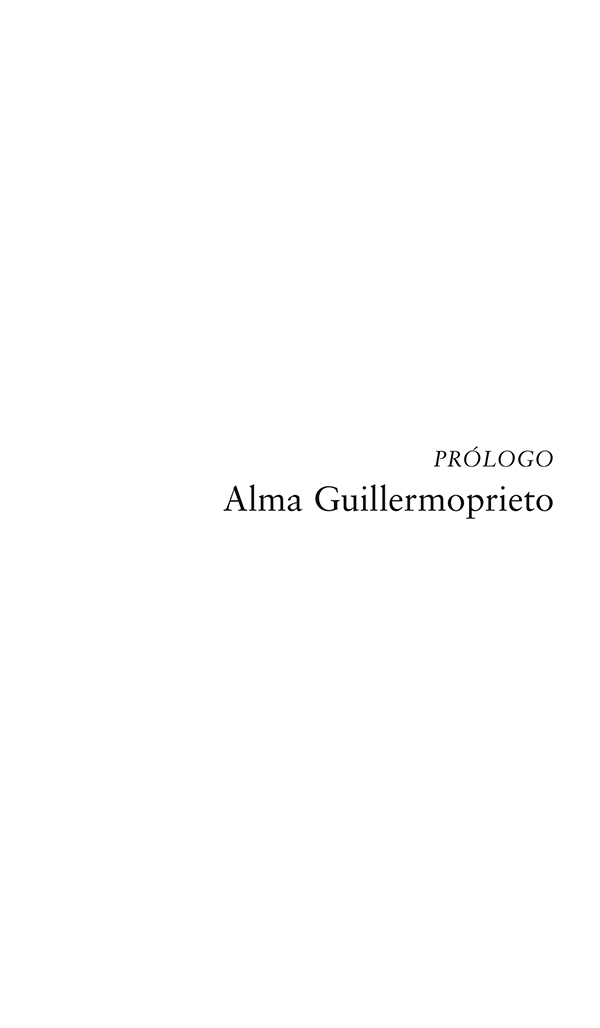
En el verano de 1973 llegué por primera vez a Colombia. Iba de Nueva York, donde vivía, camino a Chile, porque allá me habían prometido una beca para hacer la universidad en Santiago. En Nueva York unos amigos me pusieron en contacto con un rabino ortodoxo de entusiasmos revolucionarios que se ganaba la vida como agente de viajes. Durante una larga tarde, el rabino trazó conmigo un itinerario que, según él, me ahorraría unos cuantos y muy apreciados dólares comparado con el precio de un vuelo directo Nueva York-Santiago. Tendría que hacer una primera escala en Miami y la segunda en la ciudad costeña de Santa Marta, Colombia. Ahí un tren me llevaría hasta las grises alturas de la capital colombiana, donde me tocaba tomar un tercer vuelo.
En la estación ferroviaria de Santa Marta compré un boleto de segunda clase a Bogotá, y me acomodé en un vagón casi vacío, en una banca de madera con el respaldo en ángulo recto, también de madera. Hacía calor en la costa; pero lo que hacía en el tren un par de horas después, conforme nos internábamos en el verde inacabable de la sabana tropical, era un infierno. Cansada por el ya largo viaje, amodorrada y mecida por el traqueteo del tren lentísimo, atolondrada por el calor y perdida la cuenta de la despaciosa sucesión de paradas, dormitaba con la cabeza rebotando contra la ventana sucia cuando el tren se detuvo una vez más. Alcé la mirada, y con desgano traté de limpiar el vidrio con el dorso de la muñeca para ver mejor el letrero que anunciaba el nombre de la estación. Tardé un segundo en procesar las letras:
«Aracataca».
¡Aracataca! Froté el vidrio otra vez, llamé inútilmente al conductor, corrí a la puerta para ver si podía poner aunque fuera un pie en el suelo de un lugar cuya historia mítica conocía mejor que la de mi familia, pero el tren ya arrancaba de nuevo. ¡Aracataca! Froté una vez más el vidrio para ver mejor el pueblo, traté de asomar la cabeza por la rendija abierta en la parte superior de la ventana, pero en los esfuerzos perdí la oportunidad de ver sus calles polvorientas, que habían quedado atrás en un suspiro.
Rígida contra el torturante asiento, en cortocircuito entre la frustración y la euforia, vi cómo el aire se oscurecía al otro lado de la ventana inmunda y pensé que en segundos reventaría un aguacero tropical. Pero era otra la causa de la oscuridad repentina: el tren se abría paso entre una nube densa de mariposas amarillas, una tempestad de alas que se desvaneció en un parpadeo.
A Gabriel García Márquez, que era en general un hombre circunspecto e inexpresivo, se le mofleteaban los cachetes y se le alzaban ligeramente las esquinas de los bigotes en señal de aprobación cuando escuchaba anécdotas como esta. «Nadie me cree que no he inventado nada —decía, satisfecho—. Yo lo que soy es un simple escribano.» Y como era un hombre tímido —otra cosa que nadie le creía—, soltaba la última palabra de la broma con una leve retraída de la respiración, antes de exhalar una pequeña tos que no alcanzaba a declararse risa.
Afirmó también en reiteradas ocasiones que después de los ocho años no le había pasado nada de interesante. La frase suena a mera extravagancia, pero, como tantas otras boutades suyas, es rigurosamente cierta, por lo menos en el sentido de que esos ocho primeros años que pasó en la casa de sus abuelos maternos en Aracataca, departamento de Magdalena, Colombia, aka Macondo, le dieron material para toda una vida de escritura.
La historia de esa infancia es conocida: Gabriel nace en Aracataca en 1927, y no ha cumplido dos años cuando la azarosa vida de sus padres les exige dejarlo allí, al cuidado de sus abuelos maternos, en lo que ellos van en busca de mejor fortuna. El abuelo, Nicolás Márquez, había peleado del lado liberal con grado de coronel en la guerra conocida como de los Mil Días, que desangró al país cuando el siglo diecinueve engranaba con el veinte. Su mayor secreto es que él, que tanto combatió y exterminó en sus años de militar, vive atormentado por la muerte del hombre al que mató después de la guerra por una cuestión de honor. Convive con el fardo de esa muerte única como con un fantasma, y abandona el pueblo donde cometió el crimen con la esperanza de dejar el muerto atrás. Viven en itinerancia varios años él y Tranquilina Iguarán, su esposa, con sus dos hijos mayores y la pequeña Luisa Santiaga, que un día será la madre de Gabriel. Llevan consigo, además, a tres «indios guajiros comprados en su tierra por cien pesos cada uno cuando ya la esclavitud había sido abolida», indios que acompañarán toda la vida a la familia. Intentan afincarse en ciudades y pueblos alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta hasta recalar por fin en Aracataca, un pueblo bananero que se consume entre el calor y los aguaceros bíblicos del trópico.
De un lado de los rieles del ferrocarril están las inmensas fincas bananeras de la United Fruit y sus pueblos blancos; casitas blancas para los gringos blancos, que viven una vida diferente detrás del enmallado de sus dominios. Del lado contrario queda el pueblo, que en sus inicios no era más que una calle polvorienta con un río en un extremo y un cementerio en el otro. La fiebre del banano había llegado después de la guerra, y con ella «la hojarasca», esa runfla de charlatanes, aventureros, cazafortunas y meretrices que un día formarán el telón de fondo a la epopeya de la familia Buendía.
A raíz de la masacre de la United, la empresa se replegó de la zona bananera de Ciénaga Grande, y durante la Segunda Guerra Mundial suspendió en general sus operaciones en el país. Según escribirá García Márquez, la salida de la compañía arruinó al otrora próspero pueblo, beneficiario como había sido de la fiebre del oro verde. Se va la United y se lleva todo: «El dinero, las brisas de diciembre, el cuchillo del pan, el trueno de las tres de la tarde, el aroma de los jazmines, el amor. Sólo quedaron los almendros polvorientos, las calles reverberantes, las casas de madera y techos de cinc oxidado con sus gentes taciturnas, devastadas por los recuerdos».
El abuelo, ya mayor y bien afincado, vive en una casa de muchos cuartos y grandes corredores sombreados, habitados también por un desorden de tías, begoñas, hermanas, jazmines, madres, abuelas, mecedoras. El coronel le entrega al niño Gabriel todo su amor junto con sus mejores historias: de la guerra, del pasado mítico de Aracataca, de los avatares de su vida. A su vez, la abuela Tranquilina puebla la imaginación del niño con recuentos minuciosos de los fantasmas y espantos que conviven en casa con la familia. El pequeño Gabriel aún no ha dejado atrás la trastabillada lengua infantil cuando también empieza a contarle a su familia historias extravagantes e improbables. Entre risas, sus mayores le reprenden. No se habían dado cuenta de que las cosas que contaba «eran ciertas, pero de otro modo», dice el autor en sus memorias.
Sentado en uno de los cuartos de la gran casa sombreada, el niño Gabriel mira cómo el abuelo arma, en un rapto de concentración milagrosa, los pescaditos de oro flexibles y perfectos que vende luego por pocos pesos. El viejo lleva de la mano a su adorado nie
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Fantasía
Fantasía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Historia
Historia Filosofía
Filosofía Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Influencers y Youtubers (+4 años)
Influencers y Youtubers (+4 años) Influencers, Youtubers y Gamers (+7 años)
Influencers, Youtubers y Gamers (+7 años) Influencers, Youtubers y Gamers (+9 años)
Influencers, Youtubers y Gamers (+9 años) Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Tienda: Colombia
Tienda: Colombia

