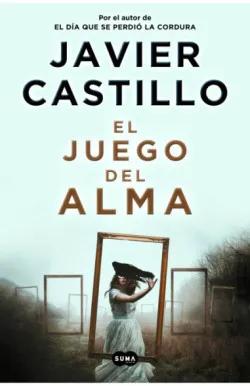Así empieza «El cuco de cristal», la nueva novela de Javier Castillo
«Un trasplante de urgencia. Un donante lleno de secretos. ¿Qué esconden los latidos de tu corazón?». Bajo estas líneas tenéis íntegros los dos primeros capítulos de «El cuco de cristal», el esperadísimo regreso de Javier Castillo. Editado de nuevo por Suma, el título estará disponible en librerías y plataformas digitales desde el 1 de febrero. Sirva este adelanto para abrir boca de un libro que se presenta tan magnético y trepidante como el resto de novelas de un autor que ya ha vendido cerca de dos millones de ejemplares. Disfrutad de este nuevo viaje.

Capítulo 1
Charles Finley
Steelville
Misuri
2017
Todos estamos hechos de cristal.
Las manos de Charles agarraban fuerte el volante mientras el coche avanzaba a toda velocidad por una carretera empapada que brillaba bajo la implacable tristeza de una luna menguante. No podía disimular el miedo que sentía.
Lloraba. Del mismo modo que se llora cuando has perdido la esperanza, como si el alma fuese un lago que se vertía desde los ojos. Había llegado un punto en que ni siquiera notaba las lágrimas que se deslizaban por su rostro y solo veía las gotas de lluvia subir por el cristal delantero. El vehículo rugía cada vez con más intensidad. Engullía las líneas de la carretera al mismo ritmo que latía su corazón. Le dolía el pecho de vivir con miedo y pensar en el futuro.
Cambió de marcha en una suave y sinuosa curva que se perdía entre los árboles. Cuando dejó atrás el cartel de bienvenida al pueblo, recordó su rostro. Vio el pelo largo, los ojos vivos, los labios tristes y ese corazón que resurgió del fuego. Recordó el miedo a perderla y el temor de hacerle daño. Habían creado una burbuja y ahora tenía que romperla. La amaba, de eso no tenía duda, porque cada lágrima que se le escapaba estaba compuesta por pedazos de los dos. Se cruzó con los faros cegadores de un coche y cerró los ojos un instante: la vio reír, abrazarlo, y volvió a su mente la idea de que lo que habían vivido juntos era lo único inquebrantable. —
Te quiero —dijo entre sollozos.
Y abrió los ojos, pero ya era demasiado tarde. El volante vibró con fuerza al salirse de la carretera y Charles los cerró de nuevo en cuanto vio el árbol que tenía delante. El impacto sonó igual que un trueno, y los pájaros levantaron el vuelo durante un instante.
Capítulo 2
Cora Merlo
Hospital Monte Sinaí
Nueva York
2017
Olvidamos lo frágil que es la vida
hasta que un mal latido
nos lo recuerda.
Me desperté sintiendo el corazón en llamas, como si un incendio estuviese arrasando el interior de mi pecho. Tenía frío, me temblaban las manos, me faltaba el aire. Pero todo era peor por dentro. El fuego devastador que ardía bajo mi esternón parecía agotar el oxígeno que inhalaba y yo sentía cómo me devoraba sin control. Mi madre estaba postrada a los pies de la cama, con la mirada perdida en el suelo y unas ojeras que insinuaban una larga vigilia. Lloraba. Escuché sus sollozos entremezclados con el pitido de un monitor cardiaco que invadía la habitación y que marcaba, sin yo ser consciente aún, el inicio de mi caída.
Una alarma comenzó a sonar y mi madre me miró asustada. Me fijé en la pantalla y, al ver que marcaba treinta y seis pulsaciones por minuto, sentí cómo toda la esperanza se desvanecía. Me había despertado para morir. Miré con pánico a mi madre y conseguí exhalar un «te quiero» antes de que fuese demasiado tarde. No se merecía esta despedida.
—¡Cora! ¡Cora! —chilló aterrorizada—. ¡Ayuda! ¡Que venga un médico!
Yo no tenía fuerzas para decir nada más. Cerré los ojos y…, de repente, me caí al vacío engullida por las llamas en mi corazón.
El cuco de cristal
Javier Castillo
¿ESTÁS PREPARADO PARA ARRIESGAR TU CORAZÓN?
Vuelve Javier Castillo
MAGNÉTICA - SALVAJE - MONUMENTAL - TREPIDANTE
El regreso más esperado
MÁS DE ...
Opción de compra
Todo había comenzado un mes antes, justo el primer día de mi residencia médica en el hospital. Había sido admitida con beca a uno de los programas más importantes del país y llegaba tarde a la reunión de presentación del decano, el doctor Mathews, en la que se suponía que me asignarían el primer grupo de trabajo. Yo aspiraba a la especialización en oncología de radiación, un destino que me recordaba el brillo de las lágrimas de mi madre. Así que subí corriendo las escaleras. Al llegar a la tercera planta sentí como si estuviese participando en la maratón de Nueva York, batiendo las tres horas cuarenta de mi mejor marca personal el año anterior. Notaba el corazón desbocado y tosí como ya casi me había acostumbrado desde hacía unas semanas.
—¡Cora! —chilló una voz que reconocí al instante. Era Olivia, mi compañera de la facultad de Medicina y con quien lloré de felicidad el día en que nos admitieron—. ¡Estamos aquí! ¡Lo hemos conseguido! ¿Cómo me queda? —Posó delante de mí sonriente y luciendo la misma bata blanca que yo en la que se podía leer el nombre de la Icahn School of Medicine del Monte Sinaí bordado en el pecho, junto a dos montañas de color azul y magenta—. ¿No es increíble? ¡Las dos juntas en la residencia!
—Sí, es alucinante. Estoy… —respondí entre toses, agachada— nerviosa.
—¿Te encuentras bien? Tienes que abrigarte el culo cuando duermes, tía. Esa tos suena horrible. —Se rio, sin darle importancia.
—Estoy bien. —Respiré de nuevo—. Es solo que… creo que he cogido un catarro feo.
Me respondió con una sonrisa de ilusión, pero se preocupó un poco en cuanto volví a toser.
—¿De verdad que estás bien, Cora? Deberías mirarte esa tos y la disnea. O abrigarte más el culo, ya te lo he dicho. —Volvió a reírse.
—No seas payasa.
Se detuvo frente a mí y me puso un brazo por encima.
—No me puedo creer que estemos aquí, Cora. Vamos a ser oncólogas, tía. ¿No estudiamos medicina para esto?
Asentí con ilusión y luego añadí:
—Es un sueño. Y lo vamos a conseguir. Anoche no pude dormir pensando en que hoy comenzábamos. ¿Recuerdas cuando estábamos en primero? Míranos ahora.
—Ay, no me recuerdes primero. Para mí siempre será el año en que conocí al profesor Jonan. ¿Cómo le quedaba la bata? —Suspiró enamorada y a mí casi se me escapa una carcajada.
Adoraba la jovialidad de Olivia. Dicen que para tratar el cáncer debes tener una personalidad de hierro y un corazón de oro, y ella poseía ambas cosas ocultas en su manera de ser.
—Venga, vamos —dijo, al tiempo que me extendía una mano y tiraba de mí—. ¿Estará bueno el doctor Mathews? Me han dicho que no es muy, muy mayor —bromeó.
Me detuve en seco y tosí de nuevo.
—¿De verdad estás bien? —dijo finalmente en un tono serio—. No es normal. ¿Cómo tienes el pulso?
—Estoy bien, Olivia. Es solo un catarro. Vete avanzando tú. —Señalé hacia la puerta donde varios residentes estaban a punto de cruzar el umbral—. Ahora entro yo. Solo necesito recuperar el aliento.
—Está bien. Te veo dentro. —Conforme se alejaba, se dio la vuelta y me señaló a escondidas a otro residente joven y atractivo que le había gustado y gesticuló con la boca—: Me lo pido.
Y antes de entrar a la sala de reuniones del decano me guiñó un ojo. Allí, durante aquella pequeña fracción de segundo en que me quedé sola a las puertas de mi último escalón para ejercer como oncóloga y superar de algún modo el vacío que había dejado mi padre, intuí que todo estaba a punto de desmoronarse.
Yo siempre he sido una chica de ciencias, aferrada a los datos, los informes y las revistas científicas, las validaciones de hipótesis y las revisiones por partes. Y… ¿por qué iba a hacer caso a un pálpito de que todo estaba a punto de acabar? Que me sentía cansada era innegable, y traté de hacer memoria sobre cuándo había comenzado la tos. ¿Un mes antes? ¿Dos? Según las estadísticas, a mis veinticinco años y con mi estilo de vida que se basaba en estudiar en casa y trotar por el parque un par de veces por semana, además de contar con un saludable IMC de diecinueve, aún me quedaban unos buenos sesenta años por delante, siempre y cuando controlase los lunares sospechosos de mi piel pálida. ¿Por qué iba a tener que pasar algo malo? Alejé de mí aquella extraña sensación.
Me asomé al interior de la sala y vi que los residentes estaban ya sentados. El doctor Mathews, una auténtica eminencia en bioquímica y con el pelo ya canoso, se encontraba de pie. El decano interrumpió lo que estaba diciendo y desvió la mirada hacia mí.
—Y usted debe de ser la señorita… Merlo, si no me equivoco —dijo con tono reconfortante—. Pase y tome asiento. Estamos todos. —Dirigió la vista hacia el resto—. Tenemos que ponernos en marcha. Hoy comienza vuestra última etapa para convertiros en profesionales de oncología. Os acercaréis a los pacientes en el momento más duro de sus vidas. Os aseguro que no será fácil. Al principio lloraréis. Recordaréis siempre al primer paciente que se os fue de manera injusta. Delante de vosotros morirán personas de todo tipo y condición. Niños, ancianos, hombres y mujeres de todos los estratos sociales e ideologías. Republicanos, demócratas, empresarios ricos con millones en el banco, padres de familia que no llegan a final de mes. Veteranos de guerra que os contarán sus batallas durante las sesiones de quimio y adolescentes que os confesarán que aún no han dado su primer beso. No hay nada que equipare más a las personas que el maldito cáncer y estáis aquí para aprender a rescatar a vuestros pacientes de él. Pensaréis que el mundo es un lugar duro, pero eso ya deberíais saberlo a estas alturas. Esto es el mundo real, donde convive la vida, la muerte y, por encima de todo, la sensación de injusticia.
Aún no sabía la verdad que escondía aquella última frase, pero estaba a punto de sumergirme en un viaje en que me golpearía de bruces con cada una de sus palabras.
—¿Se piensa quedar en la puerta todo el tiempo? —Me sacó de mi ensimismamiento de golpe.
—Eh…, no —respondí confusa.
Di el primer paso rápido hacia la única silla libre que quedaba en torno a la mesa cuando, de pronto, todo se tiñó de blanco, como si una gigantesca nube se hubiese colado por la ventana y hubiera engullido a todos los allí presentes.
—¿Se encuentra bien? —escuché preguntar al doctor Mathews a lo lejos.
—Creo que… —exhalé sin completar la frase.
Escuché una risa desde la distancia, luego otras voces que no reconocí. De pronto, pasos a toda velocidad. Noté cómo el suelo temblaba bajo mis pies y, un instante después, me precipité en el interior de un pozo oscuro de olvido y desesperanza. Oí cómo gritaban mi nombre. Mi cara tocaba el suelo frío.
Tras aquello tengo recuerdos etéreos e intermitentes de una sala blanca, con cables de monitorización conectados al pecho, intubada y un catéter Swan-Ganz que entraba desde el cuello y que yo sabía que viajaba por la vena cava, me atravesaba el corazón por la aurícula y el ventrículo derechos y descansaba en la arteria pulmonar. Cuando recobré la consciencia en cuidados intensivos y me quitaron la asistencia respiratoria, el doctor Parker, un cardiólogo joven con el pelo negro y bien afeitado, dejó caer aquella bomba con una franqueza que agradecí con tristeza:
—Has tenido un fallo cardiaco, Cora. Llevas varios días en coma inducido y medicada. Durante estos últimos días hemos estado tratando de identificar la causa y… la hemos encontrado: cardiomegalia. Tu corazón es demasiado grande para latir correctamente. Ahora mismo lo ayudamos a que bombee tu sangre con algo más de fuerza gracias a la…
—Milrinona —completé la frase, aún confundida por encontrarme allí.
Sabía la medicación que necesitaba para algo así. Detrás de la falta de aire y la tos se escondía una grave patología cardiaca que había sido incapaz de intuir. Asintió con una sonrisa.
—Has estado cerca de no salir de esta —dijo—. Sé que empezabas tu residencia aquí, pero creo que la vas a tener que posponer un tiempo.
—¿Un tiempo? Con medicación quizá podría llevar una vida normal —protesté—. Solo tengo que… mantenerlo bajo control.
—Mientras estabas en coma inducido hemos probado a modular la medicación para ver cómo respondía tu corazón, pero empeora con rapidez. Podrías estar con medicación permanente, pero tampoco es una solución aceptable. Según los últimos electrocardiogramas, con la medicación hemos conseguido que el corazón bombee con fuerza, pero también aparece una taquicardia ventricular que tiene una pinta horrible. Tu función renal está cada día peor y, esto tienes que saberlo ya, tu corazón, en su estado actual, colapsará en cualquier momento. Tendrás que permanecer ingresada durante un tiempo en espera de…
No completó la frase, aunque por cómo estaba dibujando la película sabía que llevaba a una única consecuencia que temí en cuanto pronuncié yo misma su final.
—Un donante de corazón —aseveré, casi sin creer que estuviese diciendo aquellas palabras.
Respondió con una leve mueca.
—¿Lo sabe mi madre? ¿Ha venido? —inquirí, preocupada.
Fue lo único en lo que pensé nada más visualizarme a mí misma sobre una mesa de operaciones con el pecho abierto en dos. Ella iba a digerir aquella noticia peor que yo.
—Está fuera. No se ha separado de esa puerta ni un segundo durante los últimos cinco días. Si eres tan testaruda como ella, estoy deseando que te incorpores al hospital en cuanto te cambiemos el motor. —Sonrió—. La hemos ido informando de tu estado y le he dicho que íbamos a despertarte y que podría pasar en cuanto estuvieses estable. Pero aún no sabe lo del trasplante.
—¿Me ha visto así? —Oteé todos los cables, tubos y vías que salían de mí.
Me sentí pequeña al ver que llevaba puesta la bata azul de un paciente ingresado en lugar de la flamante bata blanca de residente. Asintió con una leve sonrisa.
—Pasaba los diez minutos de la visita a tu lado, cantándote una canción que decía que te gustaba de niña. —Tragué saliva. Sabía a qué canción se refería.
El doctor Parker se despidió y, a los pocos segundos, apareció mi madre que rápido se acercó a mí. No pude evitar descomponerme en cuanto crucé la mirada con ella. Tenía ojeras y los ojos inundados de lágrimas a punto de saltar al vacío.
—Cariño… —susurró, temiendo tocarme con las manos, pero abrazándome con su voz.
—Papá no se equivocaba al decir que yo tenía un corazón que no me cabía en el pecho. —Traté de sonreír.
El monitor cardiaco marcaba ciento treinta pulsaciones por minuto. La cosa no pintaba bien. Se lo conté y se derrumbó en mi regazo.
—Te daré el mío. Que te pongan mi corazón, hija —dijo de pronto.
—Mamá…, no digas tonterías. Aparecerá uno. Alguien donará. La gente es generosa.
Me incluyeron en la lista de espera para un trasplante urgente y, aunque sabía que mi caso se había priorizado y estaba en los primeros puestos, todo dependía de que apareciese un donante compatible antes de que mi corazón dejase de responder a la medicación. Esos días aprendí que, en Estados Unidos, diecisiete personas mueren cada día en espera de un trasplante. No todo era tan fácil.
A la tercera noche tras despertar del coma abrí los ojos con los sollozos de mi madre, que esperaba con la mirada perdida en la butaca de al lado a que ocurriese un milagro. Observé en silencio el mal trago que estaba sufriendo. No se merecía pasar también por esto. Ya ambas habíamos perdido a mi padre y dudaba de que pudiera aguantar un nuevo golpe. Entonces sentí como si estuviese dentro de un congelador y comencé a tiritar de frío a pesar de estar tapada hasta el cuello. Pero en mi interior todo era distinto. Me ardía el pecho, me empezó a faltar el aire. Traté de analizar los síntomas y me di cuenta de que también estaba empapada en sudor. Mi cuerpo entero era una contradicción.
—Mamá…, no me encuentro bien —susurré sin fuerza—. ¡Mamá! —Intenté alzar la voz, pero no me oía.
De pronto, una alarma comenzó a sonar y mi madre levantó la vista asustada. Me fijé en la pantalla y, al ver que marcaba treinta y seis pulsaciones por minuto, sentí cómo toda la esperanza se desvanecía. Me moría. Contemplé con pánico a mi madre y conseguí exhalar un «te quiero» antes de que fuese demasiado tarde. No se merecía esta despedida. No se merecía esa vida que se le dibujaba por delante.
—¡Cora! ¡Cora! —chilló aterrorizada—. ¡Ayuda! ¡Que venga un médico!
Yo no tenía fuerzas para decir nada más. Cerré los ojos y noté los latidos de mi pecho. Oí los gritos de mi madre, pero yo no podía responderle, decirle que sentía hacerla pasar por lo mismo. Percibí destellos en mis párpados al ritmo de mi propia muerte y supe, de algún modo, que era el fin. De repente noté una sacudida, como si alguien me zarandease, sentí una descarga fulminante en mi pecho, a la que siguieron más gritos a los que yo no podía responder. Siempre me imaginé la muerte como algo tranquilo, como una marcha en paz, pero era más bien un viaje agónico lleno de baches y golpes. Luego se hizo el silencio, vi el rostro de mi madre, sentí la calma de mi padre y me caí a un vacío ardiente engullida por las llamas en mi pecho.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España