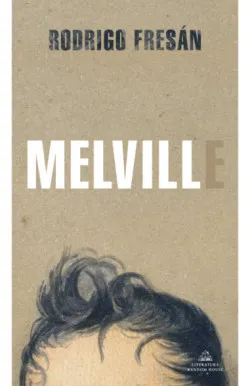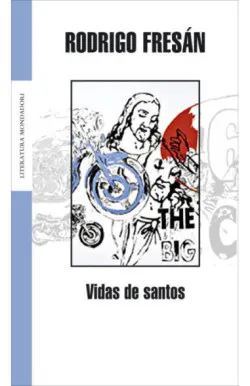Rodrigo Fresán por Juan Gabriel Vásquez: Preferiría hacerlo
Después de la monumental trilogía de «Las partes» («inventada», «soñada», «recordada»), escrita a lo largo de diez años y más de dos mil páginas, Rodrigo Fresán parecía haber llevado su universo literario al límite: un viaje por las muchas capas de sentido que construyen la realidad, guiados por una prosa de extraordinaria peculiaridad, capaz de construir una poética propia a la vez que revelar el sentido profundo de las referencias culturales que nos rodean. Con «Melvill» -mezcla de biografía imaginaria, novela espectral, indagación filial, reivindicación del «retaguardismo», todo en 300 páginas- expande ese universo de un modo inesperado. Juan Gabriel Vásquez se aventuró a entrevistarlo para recorrer -a partir de este libro sobre la relación entre el autor de «Moby-Dick» y su padre- las obsesiones sobre las que vuelve una y otra vez, nunca de la misma manera: la relación padre/hijo, la materia cultural de la que están hechos sus libros, la presencia fantasmal del pasado entre nosotros, la impenitente vocación literaria de contar el mundo para comprenderlo, y sus ya legendarias notas de agradecimientos.

Ilustración de Max Rompo. Foto de Rodrigo Fresán: Alfredo Garófano.
Melvill, la nueva novela de Rodrigo Fresán, es una habitación más en la gigantesca casa de sus ficciones, que se ha venido construyendo pacientemente desde hace treinta y un años: desde la publicación, en 1991, de ese bellísimo libro de relatos que es Historia argentina. Allí estaban ya todas las obsesiones de Fresán: la vocación literaria, las relaciones entre los padres y los hijos, la presencia fantasmal del pasado entre nosotros… Todo eso persiste en Melvill, una especulación libre y libérrima, excesiva y divertidísima, sobre la relación entre Allan Melvill, endeudado negociante de muerte prematura, y su hijo, el escritor Herman Melville (la e final del apellido fue un añadido posterior, probablemente pensado para escapar de los acreedores). Esta conversación tuvo lugar a lo largo de pocos días y por correo electrónico: una correspondencia trasatlántica entre Bogotá y Barcelona.
La lectura de Melvill trae para mí, como lector de tus libros, ecos de Jardines de Kensington, tu novela del año 2003 que recreaba o reimaginaba a James Matthew Barrie y a su personaje más célebre, Peter Pan. ¿Lo sentiste así? ¿Hay un diálogo en tu escritorio entre los dos libros, o vasos comunicantes más o menos claros?
Fresán: No exactamente. Porque (y ese fue uno de los principales desafíos del libro, impuesto ya desde su título) el verdadero protagonista de Melvill es Allan Melvill y no Herman Melville quien, en verdad, ejerce de narrador pero no de héroe. En Jardines de Kensington ambos, el médium Peter Hook (quien en verdad debió llamarse Hooked) y el fantasma James Matthew Barrie son escritores. Aquí el fantasma es acaso algo más puro y, para mí, difícil de acorralar: personaje, persona (y supongo que a ti te habrá pasado algo parecido -o no, porque en esto no hay método o sistema- con el protagonista de tu Costaguana). En cualquier caso, ambas novelas (y todos mis libros) van y vuelven una y otra vez, como variaciones, sobre una misma aria: el misterio irresoluto de la vocación y su investigación sin final a través de las acciones complementarias del leer y escribir. De algún modo, aquí y ahora, es el tema más transgresor que existe porque, claro, no me refiero al leer y escribir en un teléfono (aunque también haya escrito bastante sobre eso). Melvill profundiza, también, en algo que ya estaba en mis ficciones (la infancia como territorio de de/formación) pero potenciada, desde hace unos quince años, coincidiendo con el nacimiento de mi hijo, como la exploración de ese otro misterio/vocación que es la paternidad ligado, también, de algún modo a otra forma del leer/escribir: la manera en que los padres creen escribir a sus hijos para, casi enseguida, descubrir que están y serán reescritos por ellos.
Una invitación a caminar sobre el hielo
Tu relación con Herman Melville es antigua: yo recuerdo varias conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años sobre Moby-Dick, en particular, pero también sobre Bartleby. ¿Puedes detectar el momento en que el autor de una novela que te apasiona comenzó a convertirse en personaje de ficción?
Fresán: Fue al leer ese muy breve pasaje acerca del cruce del río Hudson congelado de Allan Melvill en una biografía de Melville. Recuerdo haber pensado entonces que algún día haría algo con ello y (para, de algún modo, patentarlo a mi nombre) hasta lo mencioné como uno de los proyectos no realizados de mi excritor en La parte recordada. Y sí recuerdo, muy claramente, haberme dicho entonces que era una pena que Allan Melvill no hubiese cruzado ese río congelado esa noche con el pequeño Herman, porque esto hubiese explicado tantas cosas y obsesiones del Melville escritor. Recuerdo también, de inmediato, haberme dicho: «Pero yo sí puedo hacer que lo crucen». Y lo hice. Para contradecir a Bartleby, preferí hacerlo y, sí, la vida del escritor suele ser muy difícil pero también es muy divertida. Así que no es que Herman Melville, en Melvill, se haya convertido en personaje de ficción sino que Allan Melvill se convirtió en personaje de ficción para Herman Melville. En cualquier caso (ninguno de mis libros puede ser considerado estrictamente de género porque lo que a mí me interesa es, evangélicamente, un dejad que los géneros vengan a mí y no ir yo hacia ellos) las sombras de Melvill-Melville son aquí una suerte de envoltorio y frasco que contiene el perfume del otro gran tema del libro. Ya lo dije: la paternidad y la... hijitud.
Por supuesto que la relación padre-hijo, o el misterio de esa relación, es una de las recurrencias de tus ficciones. Pero Alan es un tipo de padre que no había aparecido antes, creo, en tus ficciones: un padre fantasmal que es en buena medida creación del hijo. ¿Qué puedes decirme sobre esto?
Fresán: Gente que me conoce se preguntó y me preguntó si este libro no era una suerte de revisitación encriptada de mi relación con mi padre pero no creo que sea el caso. En verdad, si nos tenemos que poner argentinamente psicoanalíticos, Melvill tiembla más a futuro y no a pasado y tal vez (porque lo que se pone por escrito no sucederá, quiere mágica y supersticiosamente creer uno) yo no vaya a ser un Allan Melvill para mi hijo Daniel quien, para cerrar el círculo, diseñó la portada de Melvill, oficio al que mi padre se dedicó por muchos años. El poeta galés Alun Lewis le dijo a Robert Graves algo que me llega cortesía de un artículo de Andreu Jaume: «Quizá el único tema poético serio es la cuestión de qué sobrevive de las personas amadas». Eso que, en verdad, es la naturaleza del fantasma. Porque me temo (no temerlo) los fantasmas sí existen.
«Y yo defiendo y reclamo para mí esa condición muy... argentina que propone Borges en su ensayo El escritor argentino y la tradición donde acaba postulando eso de que, puesto que debemos resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, nos queda el consuelo de que nuestro tema es el universo entero».
Sigo con Moby-Dick, que es una especie de quintaesencia de la novela excesiva, maravillosamente caprichosa, voluntariamente imperfecta, siempre inconclusa. Parece una novela del siglo XVIII, pero se publica seis años antes de Madame Bovary. Traigo el tema porque no puedo evitar ver en ella, en Moby-Dick, una especie de identidad genética con tus novelas. Esa poética de lo desmesurado estaba también en tu trilogía, y funciona por oposición a esa otra poética: la de la novela cerrada, ordenada, disciplinada, que viene de Flaubert. ¿Dónde entra este aire de familia en cuanto a la escritura de Melvill?
Fresán: Es verdad. También es cierto que es idea del desorden excesivo ya está en todos los grandes textos sagrados y en el Quijote y en Tristram Shandy. De algún modo, la novela ya nace mutando. En lo personal, en lo mío, la única repuesta que tengo a esto es que siempre me sentí más como un lector que escribe que como un escritor que lee. Y, se sabe, no hay límites para la lectura o, al menos, son mucho más transgredibles que los de la escritura. Es decir: me gusta intentar conservar y mantener para mi escritura una cierta incertidumbre/ intriga/ todo es posible/ ¿qué pasara? del lector. Ergo, no soy un gran planificador previo a la composición del libro porque no me interesa perder mi condición de lector, incluso de mí mismo, y preguntarme qué pasará y sorprenderme por lo que pasó. Lo que, inevitablemente conduce a una suerte de vale-todo que yo conecto más con esa descripción de los libros tralfamadorianos que Vonnegut hace en Matadero Cinco. Y cito aquí por el solo placer de volver a tipear estas palabras:
"Los libros tralfamadorianos eran ordenados en breves conjuntos de símbolos separados por estrellas. Cada conjunto de símbolos era un tan breve como urgente mensaje que describe una determinada situación. Nosotros, los tralfamadorianos, los leemos todos al mismo tiempo y no uno después de otro. No existe una relación en particular entre los mensajes excepto que el autor los ha escogido cuidadosamente; así que, al ser vistos simultáneamente, producen una imagen de la vida que es hermosa y sorprendente y profunda. No hay principio, ni centro, ni final, ni suspenso, ni moraleja, ni causa, ni efectos. Lo que amamos de nuestros libros es la profundidad de tantos momentos maravillosos contemplados al mismo tiempo".
Y yo defiendo y reclamo para mí esa condición extraterrestre que, además, no deja de ser muy... argentina en para mí la mejor acepción del término, la que propone Borges en su ensayo El escritor argentino y la tradición donde acaba postulando eso de que, puesto que debemos resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, nos queda el consuelo de que nuestro tema es el universo entero. La parte menos epifánica de esto, claro está, pasa también por la tortura para mis editores & traductores & co. en cuanto a mi constante añadido de inserts a mis libros ya publicados. Aunque Melvill no tiene muchos (de algún modo lo siento como mi libro más inmejorable; no en el sentido de que lo crea perfecto sino en el que tal vez sea el que más se parece a mi idea no inicial pero sí a la idea que tenía de él a medida que lo iba escribiendo), pero sí algunos. Y, ya que estamos en tema, me parece que este es un muy buen sitio/oportunidad donde introducir y presentar en estreno mundial uno de ellos, que saldrá a flote en futuras ediciones de Melvill. Así, en la página 202, aún no se lee pero alguna vez se leerá esto:
«sobre los incorruptibles e invisibles pilotes del mar". (Y, sí, paso por Venecia en mi Grand Tour. Y allí busco algo: palazzo meraviglioso, rastro o resto del éxtasis de mi padre, la confirmación de que la realidad no es otra cosa que una herramienta para uso de la ficción. Y no encuentro nada salvo iglesias y necrópolis líquidas y conventos y fábricas acristaladas. Y la verdad sea dicha: tampoco busqué demasiado. Y me quedo en la ciudad apenas el tiempo necesario, poco. Huyo de las flotillas de turistas que no dejan de decir grazie y piazza y me acerco a las anécdotas de mi guía acerca de Lord Byron cruzando a nado el Gran Canal para así zambullirse desde una dama a otra. Y trato de evitar esa sensación de ser seguido, todo el tiempo, por acanaladas sombras líquidas. Y compongo un breve poema a ese paisaje imposible pero cierto que no sé si es una ciudad o una isla o un gigantesco navío varado y hecho pedazos y como brotado de un sueño febril o de una pesadilla gélida. Y me voy de allí, imaginando tantas cosas, sin estar del todo seguro de si hubiese preferido descubrir algo verdadero para así, enseguida, poder cubrirlo para siempre con olvido de sangre o navegarlo con recuerdo de tinta.)
Y, hasta donde recuerdo, no hay grandes barcos para...».
Y, ya que seguimos estando, esto también en la página 218:
...vivos".
Los muertos que son como hijos adoptivos que adoptan, siempre demandantes, bastante malcriados, exigiendo quedarse un rato más despiertos para que se siga jugando con ellos hasta el agotamiento de los vivos, hasta que los vivos quedan muertos de cansancio.
Los muertos conocidos y los muertos por conocer y los...».
A partir de aquí, pueden seguir leyendo todos ustedes (esa otra forma de escritura, porque no hay una lectura de un lector igual a otra de otro lector).

Crédito: Max Rompo.
Muchas gracias por estas premières: quedan avisados tus traductores y editores. Ahora déjame que te hable de otra cosa. Uno de los rasgos que llaman la atención de esta novela es la maravillosa libertad del narrador, este Herman Melville que narra desde un lugar de omnisciencia. Eso le permite anacronismos (referencias al cuento Los muertos, de Joyce, por ejemplo, o al psicoanálisis). ¿Cómo ocurrió la revelación de que era esto lo que el libro necesitaba?
Fresán: Me parece que todos (me refiero a los escritores e, incluso, a los lectores) somos omniscientes. Por lo pronto, todos los narradores y narrados en mis libros lo son. No concibo, me parece, otra manera de contar, de contarlos, de contar con ellos. También, siempre me interesaron (y cada vez más me interesan más) los libros de/mentes: no locos sino de mentes, que transcurren siempre dentro de las mentes de quienes los escriben y los leen al escribirlos y que, a su vez, son como leídos por sus propios protagonistas. De nuevo: Proust, Nabokov, Banville o Vila-Matas, quien días atrás me envió por email una cita de Paul Valéry que me parece que viene muy bien para clarificar y zanjar esta cuestión así como mi ambición en este sentido: «Los otros hacen libros. Yo hago mi mente». Pues eso. En cuanto a los anacronismos, yo ni siquiera ya lo percibo así. Simplemente dispongo de todo lo que tengo a mi disposición para imponerlo. Es decir: diseño un mundo mental. No sé si es lo que este libro necesitaba pero sí sé que es lo que necesitan todos mis libros. Más allá del protagonista ocasional y sin importar el tiempo o espacio que habite, aquí vienen y van de nuevo Bob Dylan y Stanley Kubrick y Cheever y The Kinks y Bioy Casares (y también alusiones y guiños a mis otros libros y recurrencias como Canciones Tristes o Urkh-24) y sigan pasando que hay más sitio al fondo. Soy un confeso y a mucha honra maníaco referencial (ya lo dije muchas veces: una de mis principales influencias fue, en su momento, en mi infancia, la portada del Sgt. Pepper's Heart Club Band de The Beatles). También soy alguien muy agradecido con aquellos que tanto me han dado. En este sentido, no soy religioso pero sí soy evangelista y predicador de la Buena Nueva, de las muchas Buenas Nuevas que nunca envejecen. En lo que hace a la extrema libertad con la que uno puede llegar a acercarse a la figura de alguien real para, a continuación, irrealizarlo, para mí hay un libro modélico y totémico al que nunca termino de leer porque lo he leído varias veces y lo leeré varias veces más: El paciente inglés de Michael Ondaatje. Novela que traiciona al verídico László Ede Almásy de Zsadány y Törökszentmiklós (gracias, Wikipedia) para, luego, ser a su vez traicionada formal y magistralmente por su adaptación al cine por Anthony Minghella de algún modo reeducando a su estructura meta-fragmentada para investirla de un romanticismo histórico à la David Lean. En cuanto a la voz que escogí para mi Melville está claro que no tiene por qué ser la suya (sí hay un guiño en la profusión de entonces que se corresponde con los numerosos then y thence y thenceforth en lo suyo) pero sí sale un poco de su estilo. Esa especie de centrifugación hadrónica de la Biblia con Shakespeare con, por supuesto, Melville ya anticipando mucho de lo que se descubrirá, formal y temáticamente, en el siglo XX. Y, claro, también están esas alusiones evidentes, en la segunda parte de Melvill, a los capítulos de la blancura de la ballena y la cetología en Moby-Dick y algún párrafo de Melville convenientemente tuneado para la ocasión. Lo que no me impide, por citar acaso tres de los guiños más escondidos esa alusión del sueño compartido por padre e hijo en Pnin (que anticipa a Pálido fuego, acaso la novela experimental para mí más lograda en fondo y forma e intenciones); o el que uno de los ejercicios/dictados en el cuaderno de caligrafía de Allan Melvill sea la transcripción telegráfica de la letra de Wish You Were Here de Pink Floyd; o la reescritura de aquella justamente célebre parrafada en Los embajadores de Henry James. Es decir: uno debe limitarse mucho en la no-ficción de su propia vida y alrededores donde abundan los disgustos; así que me parece que la ficción es ese sitio donde cabe darse todos los gustos. En este sentido, cada vez más nabokoviano: no creo en el tiempo y la realidad está sobrevalorada. O de acuerdo con aquello de Twain en cuanto a que «lo verdadero es más extraño que la ficción porque la ficción debe parecer posible mientras que la realidad no». Tú y yo hemos conversado mucho sobre esto, sobre lo que es o no realista en la literatura. En lo personal, dos de las novelas más irreales que yo jamás he leído son Anna Karenina y Madame Bovary en el sentido en que la realidad nunca puede estar tan dramáticamente bien ordenada y sin puntos muertos o zonas grises o espasmos vacíos. Moby-Dick me parece (incluso con todos sus apartados ensayísticos) mucho más realista que ellas, Anna y Emma, quienes, a su vez, también persiguen sus propias ballenas blancas y mueren en el intento. Y tal vez este sea el tema central de la literatura: la imposibilidad de alcanzar lo inalcanzable pero, al mismo tiempo, la posibilidad (las posibilidades) que depara ese viaje que acaba siendo el propio o impropio destino.
«Cada vez más me interesan más los libros de/mentes: no locos sino de mentes, que transcurren siempre dentro de las mentes de quienes los escriben y los leen al escribirlos y que, a su vez, son como leídos por sus propios protagonistas. Proust, Nabokov, Banville o Vila-Matas… quien días atrás me envió una cita de Paul Valéry que clarifica y zanja esta cuestión así como mi ambición en este sentido: "Los otros hacen libros. Yo hago mi mente"».
Hay en Melvill, como en otros libros tuyos desde el principio, una reflexión sobre la ficción hecha a partir de la ficción misma. Tus novelas reflexionan constantemente sobre el lugar de la literatura en nuestras vidas, que no es un pasatiempo ni una evasión, sino frecuentemente un salvavidas y la única manera posible de estar en el mundo. En otras palabras, la vocación literaria. «Un escritor es un mecanismo de defensa con nombre y apellido», escribiste en un cuento de Historia argentina. Esto se puede decir de Melville. ¿No?
Fresán: De Melville pero, también, de ese otro misterio que es o no es Ishmael a quien yo, por momentos, entiendo como un alias de Bartleby. Pero, sí, salvavidas, más que nada, para mí. Es verdad, también, que en ocasiones no se la pongo fácil en este sentido a mis personajes. Pero me parece que ninguna de ellos querría dejar de ser escritor/lector para ser odontólogo. Quisiera pensar que eso está claro, que no hay Plan B para ellos (incluyendo al sufrido y ya mencionado excritor de las tres Partes) como no lo hay para mí. De ahí que, en ocasiones, no me resulte fácil responder a preguntas precisas en entrevistas porque siento que, de algún modo (y no estoy seguro de si esto es una virtud o un defecto, seguro es un efecto) mis libros ya contienen, en su práctica y de manera muy elocuente, también sus teorías e, incluso, hasta las posibles críticas y taras y tics que se les puedan atribuir. Así, en ocasiones como esta, me siento un poco como muñeco ventrílocuo de mi propia voz del mismo modo en que los creyentes siempre se preocupan y ocupan primero por crear un Dios para que ese mismo Dios creado luego pueda crear a sus creyentes...
Herman Melville es el narrador de la novela. Es un procedimiento inusual: las novelas sobre escritores (digamos Jack Maggs, de Peter Carey, o Arthur and George, de Julian Barnes, o las novelas de Colm Toíbín, o Jardines de Kensington, o la novela de Coetzee sobre Dostoievski) nunca asumen la voz en primera persona del personaje: lo narran, por decirlo así, desde una tercera persona o desde otro personaje que sirve de intermediario. ¿Qué riesgos tiene esto, o qué retos?
Fresán: Seguramente es algo más arriesgado, sí. Pero el que no arriesga no gana y espero, al menos, no haber salido con menos de lo que entré al casino de esta novela. En cualquier caso, me parece que no había otra opción posible a este tono entre crepuscular y reflexivo con arrebatos de ira y mesianismo de mi Melville. Lo que, de nuevo, no implicaba el que yo me quedase fuera. Puesto a sentirme orgulloso de algo, me gustan los últimos párrafos de la novela (con los que luché como jamás luché con algo mío) porque debían ser, más que nunca, un lugar a donde llegar. Me gusta que la última palabra sea Sea (que significa, también, mar en inglés y fonéticamente, en este idioma, Mira) y que no tenga luego un punto final.
Por otra parte, en Jardines usabas a alguien desconocido o ficticio para narrar la vida del escritor conocido y real. Aquí usas al escritor conocido y real para narrar la vida de su padre, un hombre casi completamente desconocido.
Fresán: Tal como lo dices. Inversión de polaridades. Me gustó, como escritor, la idea de un escritor famoso casi inventando a alguien que, en las biografías de este escritor, ocupa muy poco tiempo/espacio y que, además, no dejó un gran rastro en su obra aunque se pueda entender a Ahab como figura paterna enloquecida. Hay, sí, algo más en ese otro libro de Melville, extrañísimo y muy fracasado en su momento pero para mí formidable: Pierre; o las ambigüedades donde, junto a The Confidence-Man (El estafador y sus disfraces), ya está mucho de lo que harán Thomas Pynchon y sus secuaces llegando hasta David Foster Wallace. Pero, de nuevo, en verdad: lo que más me interesaba contar no era la puntualidad de sus vidas sino la universalidad del vínculo padre/hijo-hijo/padre.
Las libertades que te tomas con la cronología pueden leerse de muchas formas, y una de ellas es una especie de venganza en nombre de Melville. Cuando insertas un anacronismo brutal, por ejemplo una referencia a Faulkner o a Joyce o a Rothko en boca de Melville, yo he visto el afán lúdico de todas tus novelas, pero también, entre líneas, el deseo de poner a Melville como lo que fue: un adelantado a su tiempo.
Fresán: «¡Muerte a la cronología!», casi grita en un momento de Melvill un personaje fantástico (en el sentido más literal de la palabra) llamado Cosmo Il Magnifico. Y semejante mandato/propuesta es, para mí, también una llamada a abrir la puerta y salir a jugar y que, allí, en ese parque, pueda convivir la Manhattan del siglo XIX con la caída del World Trade Center y, por qué no, con un libro roto que jamás se escribió pero sí se escribió en una novela mía titulada El fondo del cielo. Es, también, abrazar encantado aquello que propone Proust (uno de los que más y mejor sabe abrir esa puerta para ir a jugar) cuando afirma que «hay errores ópticos en el tiempo como los hay en el espacio» (y se sabe que todo error encierra la posibilidad de un acierto). Es decir: yo me divierto cada vez más escribiendo y me divierto cada vez menos siendo (o haciendo de) escritor donde cada vez pareciera reclamarse más y más, sí, cronología.
«Me siento cada vez más nabokoviano: no creo en el tiempo y la realidad está sobrevalorada. Estoy de acuerdo con aquello de Twain: "Lo verdadero es más extraño que la ficción porque la ficción debe parecer posible mientras que la realidad no"».
Hablemos del placer de los epígrafes. En tus novelas siempre son una especie de declaración de complicidad con los libros que consideras tu familia (por lo menos en el caso del libro que estás escribiendo), pero también una especie de fiesta privada.
Fresán: Supongo que la primera irradiación no sufrida pero sí disfrutada por mí fue la de las primeras muchas páginas de Moby-Dick. Y también de Moby-Dick (leído por primera vez en edición infantil mitad texto y mitad cómic, involuntariamente meta-ficcional, marca Bruguera) proviene mi fascinación muy temprana por lo monstruoso y lo armoniosamente amorfo. Pero Moby-Dick es también espécimen arquetípico y paradigmático de lo que yo he dado en llamar retaguardismo. Y que es lo que más me interesa literariamente: la manera en las que las ya clásicas y vintage vanguardias se proyectan e irradian sobre lo que se está escribiendo ahora y mañana. Algo que no es una nueva vanguardia exactamente sino que se parece mucho más a la acción del fantasma sobre los vivos. Ese fantasma en el que todos creemos y del que somos médiums más o menos involuntarios y que es El Pasado y que incluye tanto al pasado histórico como al pasado personal. Todos los libros y autores que menciono más arriba trabajan, si lo piensas un poco, con materiales anteriores (Melville, de nuevo, lo hace muy claramente con Homero y con la Biblia y con Shakespeare y Milton) para utilizarlos como trampolín desde el que lanzarse y zambullirse al futuro y, si hay suerte, esa combinación de los tres tiempos que es la eternidad. A mí me gusta mucho esa observación de Piglia (otro maníaco referencial) en cuanto a que (no recuerdo si se la leí en libro o si se la escuché en conferencia o si me lo dijo en una conversación, por lo que inevitablemente parafraseo e involuntariamente degrado) toda disciplina artística se permite ser vanguardista o mutar a algo nuevo recién cuando surge una nueva disciplina artística. Así, la pintura se revoluciona cuando surge la fotografía y ya no está obligada al retrato y al paisaje; al cine le sucede lo mismo con la televisión; y a la televisión con la vida online... Lo curioso es que la literatura parece sobrevolar todos los cambios históricos y no verse directamente afectada por ellos o por el devenir de otra arte que no sea la literatura misma: la literatura es auto-mutante. En cualquier caso, en lo que hace a toda teoría literaria (como ocurre con las célebres y celebradas entrevistas de The Paris Review, a las que disfruto como subgénero ficcional; síntoma este que, por supuesto, contagio y hago extensivo a esta entrevista y a mis respuestas a tus preguntas) siempre he pensado que, contrario a lo que se cree o en lo que se quiere creer, las teorías se formulan y postulan recién después de la práctica. Es decir, me parece que Flaubert proclama lo de la búsqueda de la palabra justa y exacta recién después de haberla encontrado tal vez sin buscarla demasiado.
Hablemos de ese personaje extraño que es Nico C., al cual también se alude como Nick Cave. Es un personaje misterioso que entra en la vida de Allan, el padre de Melville, y que tiene algo de fantasma y algo de vampiro. ¿Cómo surgió? ¿De dónde sale?
Fresán: Sigue siendo un misterio presente pero, al mismo tiempo, una obviedad pasada. Me explico: Cuando empecé Melvill jamás imaginé que tendría un personaje vampírico/fantasmal o que habría un largo pasaje veneciano; pero al mismo tiempo Drácula fue para mí una de mis novelas de (de)formación y en las que de manera más clara (aunque no tan evidente) se muestra el modo en que sus personajes acaban siendo abducidos no sólo por el monstruo sino por la adicción a contarlo por escrito. Una vez establecida su figura sí me preocupé que tuviese ciertas características: de hecho, ya desde su nombre (la traducción del inglés de Nick Cave fue involuntaria, lo juro; y fue posterior y debidamente autorizada por Mariana Enriquez, dueña de este cantautor; Bob Dylan es mío, pero Berto Dilani no me sonaba tan bien, ja) es el personaje argentino de la novela. Sin que esto signifique el que, como buena parte de la literatura argentina, su figura responda muchas de las coordenadas de la más clásica literatura fantástica europea. Pero lo cierto es que no me interesa saber mucho más de él. Me gusta la idea de que sea un enigma tanto para mí como para el lector.
La novela gira alrededor de una escena: el episodio real en que Allan Melvill cruza a pie el Hudson congelado. La novela parece sugerir una interpretación bellísima de la obsesión del capitán Ahab, esa ballena blanca que lleva siglo y medio rompiéndoles la cabeza a los críticos. Melvill sugiere que esa caminata por el blanco de un río congelado y la ballena pueden estar unidos. ¿Puedes comentar esto?
Fresán: En la suposición de tu pregunta (gracias, Juan Gabriel) está ya mi respuesta. Exactamente esa es la posible tesis (de la que, insisto, no fui consciente sino a posteriori) de Melvill. Pero lo que más me gusta es la reducción (lo que no significa, para mí, empequeñecimiento) de la épica multisimbólica y cósmica de la novela de Melville a la épica casi íntima y muy doméstica de Melvill. Me gusta también como juega Melvill con mis anteriores tres Partes: en ellas el universo entero parecía ir angostándose (como ese Big Bang en reversa que predicen los astrónomos) hasta acabar en una escena muy sentimental y sin supuesta grandeza literaria como la de un hombre yendo a buscar a un niño a la salida del colegio; mientras que en Melvill el movimiento es opuesto pero complementario: un hombre cruza un río congelado deseando llegar a casa para que, a partir de ello, estalle la vocación literaria y la literatura sin límites de un niño al que no le quedará otra que crecer a escritor sin límites.
Hay escritores que esconden sus influencias o las camuflan; tú las enseñas, las expones insolentemente, haces su inventario. Eso siempre me ha gustado. En esa lista final que todas tus novelas tienen, hay los sospechosos habituales (Vonnegut, Dylan, los Beatles) pero otros nuevos. Y como escribir una nueva novela es también colonizar nuevos territorios, quería preguntarte: ¿qué descubrimientos hiciste con ésta? ¿Qué lugares nuevos visitaste?
Fresán: Volví a muchos sitios conocidos. Seguro, Melville fue uno de los más explorados a fondo. Pero me parece que lo más novedoso para mí fue la época y el lugar y luego, enseguida, incorporarlos como anexo-ampliación a esa misma casa que van conformando todos mis libros. En lo que hace a los agradecimientos (y, además, de esa voluntad de fijar allí mi versión de los hechos que, se entiende, no tiene por que ser 100% cierta; porque alcanzada la otra orilla, el viaje de la escritura de un libro comienza a adquirir una textura casi de sueño al que le caben múltiples interpretaciones), bueno, digamos que ya es casi un rasgo de mi estilo. Tengo un amigo que me dice que mi último libro debería ser una recopilación de todas mis notas de agradecimientos con el añadido de una nota de agradecimientos a los agradecimientos. No es una mala idea... Aunque, para muchos, me consta, son motivo de irritación y de burla y de reproche crítico por considerar, tal vez, que me meto en donde no debo cuando no hago otra cosa que comentar de salida lo que de entrada es mío. A todos ellos, les digo: no hace falta que los lean. En cualquier caso, tampoco hace falta que lean mis libros, ja. Ahora en serio: en lo personal yo creo mucho en el acto de agradecer casi con la misma intensidad y modales que otros creen el rito de la confesión. Me gusta dar las gracias. A mí me gusta sentirme parte de un todo, otro eslabón de larga cadena. Si alguien allí fuera lee Melvill y por ello se decide a leer o a releer a Melville, bueno, misión cumplida en lo que a mí respecta. Está claro que hay escritores (muchos, demasiados para mí) que han convertido en uno de los rasgos más reconocibles de su estilo el sentir que no le deben nada a nadie cuando, en verdad, no hacen otra cosa que barrer bajo la alfombra todo aquello que pueda revelar a dónde fueron y de dónde vienen. Yo soy todo lo contrario, ya lo dije: nunca me gustaron las alfombras pesadas, prefiero el parquet bien lustrado. Otra vez, de nuevo, para terminar y, de nuevo, para hacerlo bartlebyanamente: yo siempre prefiero hacerlo. Prefiero leer agradecido, prefiero escribir agradeciendo.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Caparrós por Villoro: «No hablemos de "alephes"» o cómo narrar la totalidad

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España