Eva Perón por Tomás Eloy Martínez: «Evita no era ninguna santa»
Cuando Eva Perón murió el 26 de julio de 1952 a los treinta y tres años, su cadáver fue exhibido en la capilla ardiente durante dos semanas: su marido, el presidente Juan Domingo Perón, había ordenado embalsamarlo sabiendo que aquel cuerpo consumido por el cáncer había pasado a la historia, una que estaría poblada de ultrajes, misterio y robo durante décadas. Evita no fue enterrada de inmediato porque Perón esperaba hacerlo en un mausoleo que nunca llegó a concluir: tres años después, él fue derrocado y el cadáver de su mujer fue secuestrado por el nuevo gobierno militar. El cuerpo pasó por diferentes manos y países durante veinticuatro años hasta su sepultura definitiva en Buenos Aires en 1976, dos años después de que Perón murió durante su tercera presidencia, cuando otra dictadura militar lo entregó a la familia Duarte. A continuación reproducimos la entrevista que el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez mantuvo durante la presentación de su novela «Santa Evita» (Alfaguara) con Juan Forn, el primer editor del libro en el que se basa la serie que ahora estrena Star+. Vuelve con ella, a setenta años de aquella muerte, el mito más perenne de la Argentina: la historia del cadáver de Eva.
Por Juan Forn

Evita saluda desde el balcón presidencial junto con Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1950, día de la Lealtad peronista. Crédito: Getty Images.
Juan Forn: Dijiste una vez que lo más difícil de Santa Evita fue encontrar el tono adecuado. Encontrar el tono adecuado para contar un relato puede llevar años. Ex post, o sea, mirando hacia atrás, ¿te acordás exactamente el momento, podés decir cuál fue el detonador o la escena de la novela que te dio el tono?
Tomás Eloy Martínez: Vos has leído todas las versiones: hay una versión completa de más de trescientas páginas y una segunda versión que no llega hasta el final, de unas ciento ochenta páginas. La distancia que hay entre esas versiones y la versión final es el tono, que en los primeros relatos no estaba encontrado y sí aparece claramente en la narración final. Yo creo que todo nace en el momento en el que mi mujer me convence de por qué le tengo tanto miedo a Evita. Me dice: «¿Por qué no contar no solo la historia del cuerpo de la Evita transeúnte, nómada por el mundo, sino también las exposiciones, los martirios, los conflictos del cuerpo de Eva Perón vivo?». Es en ese instante cuando se me representa el cuerpo de Eva Perón muriendo, que es la escena inicial de la novela. Y cuando logro contar esa escena inicial, Eva Perón muriendo, Eva Perón sintiendo el cuerpo que languidece, que es fuerte y débil a la vez, el cuerpo que se le escapa, el cuerpo y la voz que han sido su instrumento, es en ese instante cuando siento que el cuerpo de Eva se posa sobre el relato y es ahí cuando el tono nace de verdad.
Juan Forn: Esta es una novela que utiliza todo tipo de técnicas y casi todos los artificios que tiene a mano una persona que escribe. Ya no digo un escritor, sino también un cronista, un periodista, un dramaturgo. No solo un escritor de ficción.
Hay una escena memorable muy larga en donde el personaje de Tomás se sienta con aquel peluquero con el que había dialogado años antes y le propone leer el guion de un documental que escribió con los pedazos de los noticieros del día del renunciamiento de Eva. El guion a doble columna está intercalado con los comentarios del peluquero mientras lee, pero además, en la columna de la izquierda, están todas las acotaciones de Tomás al futuro director de ese documental para potenciar las imágenes. ¿Ese guion era real o fuiste viendo en los archivos nacionales de Washington esos kilómetros y kilómetros de celuloide y fuiste escribiendo el guion mientras escribías la novela?
Tomás Eloy Martínez: La relación con el peluquero nace cuando yo escribía un relato sobre historia del cine para el diario La Nación de Buenos Aires, cuando se cumplen cincuenta años del nacimiento del cine argentino en 1958. En las tardes de esos días nos reuníamos con Amelia Biagioni y Augusto Roa Bastos a leer poemas en el Café La Fragata, que estaba en la esquina del diario, y hablar de poesía, y después de esos encuentros yo iba a ver al peluquero para arrancarle historias sobre cine argentino. Esos fueron mis primeros encuentros con el peluquero.
El cuerpo del delito
Volviendo a tu pregunta, en el momento en el que quise narrar el renunciamiento, cuyos datos ya tenía, me pregunté cómo contar esta historia que ha sido tantas veces contada sin incurrir en el lugar común. De qué modo narrar esto que está visto además en tantos videos, una y otra vez, sin quitarle la intensidad, la densidad y la fuerza trágica que esa escena tiene. Para reconstruir de algún modo ese momento, pensemos que en 1951, desde el mes de mayo, Eva viene preparando la candidatura a la vicepresidencia secundada por el propio Perón. El 22 de agosto de 1951 reúnen a un millón y medio de personas, los trenes son gratuitos, los almuerzos de ese día son gratuitos en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Esas imágenes han sido mostradas una y otra vez, escritas una y otra vez y reproducidas infinitas veces. Entonces pienso que el mejor modo es seguir un poco la corriente de los relatos que hay en la imaginación de la gente y narrar esto como si fuera un guion de cine. El guion está escrito expresamente para la novela, claro está; no estuvo escrito nunca en la realidad y es uno de los artificios que la novela emplea porque jugaba perfectamente en el diálogo que mucho tiempo atrás yo había tenido con el peluquero, y las correcciones y las revelaciones que el peluquero va haciendo a esa historia son reales.
«El título Santa Evita representa lo que son muchos santos del santoral: el reflejo de los deseos, de las necesidades, de las sensaciones y del pedido de socorro de muchísima gente. En ese sentido, Eva es una santa laica en la vida de muchos argentinos».
Juan Forn: Te has referido a la necrofilia argentina y yo creo que es uno de los elementos que hacen que el libro sea tan hipnótico para los lectores. Creo que manejás ese morbo que tienen los argentinos de una manera habilísima. ¿Puede serte más fácil trabajar esos aspectos de la necrofilia viniendo de Tucumán, habiendo teniendo un pasado católico oscurantista típico de las provincias del norte?
Tomás Eloy Martínez: Tengo un pasado católico, provinciano. Eso es innegable, por supuesto, no sé hasta qué punto oscurantista. Es verdad que yo abrevé en Tucumán historias que pertenecen a la tradición cotidiana, que uno ve con tanta naturalidad que no se da cuenta de que son necrofílicas hasta mucho más tarde. La historia de Marco Manuel de Avellaneda, por ejemplo, que es portentosa: hay en la plaza central de Tucumán, en la Plaza Independencia, frente a la Casa del Gobierno, un monolito chico enclavado en el exacto lugar, dicen, donde estuvo la lanza que sostenía la cabeza de Marco Manuel de Avellaneda, padre de Nicolás Avellaneda, asesinado por las tropas de Oribe en 1841. Cuando yo era chico, las maestras del colegio me llevaban a que viera ese monolito y me explicaban que ahí estuvo la lanza con la cabeza del prócer y que después una dama patricia llamada Fortunata García de García logró que el comandante de la guarnición se la entregara, la perfumó, la lavó y la enterró en una cripta en el convento de San Francisco. Esta cabeza que en 1888 fue enterrada en el convento de La Recoleta –solo la cabeza porque el cuerpo se perdió–, en un mausoleo que está curiosamente a veinte pasos de la tumba donde yace Evita, me deparó una revelación curiosísima: en 1989, cuando visité el Archivos General de Indias en Sevilla, donde estaba buscando documentos de las crónicas de Indias, la directora de Los Alcázares, Consuelo Varela, me dijo si quería ver algunos documentos y qué época me interesaba. Me interesaba ver documentos sobre Tucumán y me dijo que tenía un sector con material de las provincias de Argentina, incluido Tucumán. Me tropecé casi de entrada con una carta de Rita García, hermana de Fortunata García de García, a Visitación García, otra hermana, contándole que su hermana Fortunata acababa de morir y que en el cuarto, en 1874, habían encontrado la cabeza de Marco Manuel de Avellaneda al lado de la cual ella había dormido durante casi treinta años.
Este episodio se parece mucho a un relato que Faulkner escribió sesenta años más tarde, Una rosa para Emily, y es un relato de la historia argentina que me parece esencial, un nudo crucial. De pronto, mientras leía esa carta, me vino a la memoria el largo peregrinaje con los restos de Juan Lavalle, por ejemplo, a través de la Quebrada de Humahuaca, por no hablar de las historias más recientes: las manos de Perón, el corazón de Fray Mamerto Esquiú, la cabeza del padre de Martínez de Hoz, los rituales que tanto tiempo duraron con Evita… En fin, elementos centrales de la historia de Argentina que en 1992 hacen explosión con la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas y con la oleada de emociones que aparecen en la cámara de Diputados para trasladar la tumba de William Morris a William Morris, la de Vicente López y Planes a Vicente López, la de Alejandro Korn a Alejandro Korn y la de Leopoldo Lugones a Villa de María del Río Seco, donde nació, aunque finalmente hubo un error y terminaron enterrándolo en Villa María, que está quinientos kilómetros al sur.

Los funerales de Evita en las calles de Buenos Aires. Crédito: Getty Images.
Juan Forn: ¿Por qué le pusiste Santa Evita como título?
Tomás Eloy Martínez: Esta es una pregunta que yo me hice a mí mismo. El título de la novela nació de algún modo espontáneamente. La novela en algún momento iba a llamarse La perdida. Siempre trato de buscar títulos que tengan varios significados. La perdida tiene muchas lecturas posibles y Santa Evita también, porque se puede entender tanto en un sentido literal como en un sentido paródico. En el imaginario de muchos argentinos hay una proyección de Evita en tanto santa. No olvidemos que cuando Evita estaba viva hubo peticiones con más de cien mil firmas para canonizarla y que cuando Evita muere, esas peticiones arrecian. Los altares donde Evita es venerada, junto con los santos de la casa, suman millares en Argentina. Esos altares se ven en casas humildes de los barrios de Buenos Aires, en relicarios, en pequeñas grutas, en nichos en la pared con el retrato de Evita, y flores y velas en todos los casos. Entonces, por una parte, está esa veneración popular. El libro trata de reconstruir el mito de Evita a través de las marcas, las inscripciones, las señales que ese mito ha ido dejando tanto en la imaginación de los argentinos como en las conciencias, en los deseos y en las obsesiones de los argentinos. Evita, para un sector enorme de la población está santificada. Por otro lado, es una provocación. Es un título provocativo: ¿santa? ¿Por qué santa? Creo que Eva no era ninguna santa y eso es lo que, de algún modo, acrecienta los elementos de su santidad. El título representa lo que son muchos santos del santoral: el reflejo de los deseos, de las necesidades, de las sensaciones y del pedido de socorro de muchísima gente. En ese sentido, Eva es una santa laica en la vida de muchos argentinos.
Juan Forn: Quiero cerrar con una cita de Rodolfo Walsh, del cuento «Esa mujer», donde Walsh dialoga con el coronel Carlos Moori Koenig acerca del cuerpo de Eva Perón sin mencionar a Eva en todo el relato. Hay un momento en que Moori le dice a Walsh, completamente paranoico por las amenazas y los llamados: «Algún día se escribirá esta historia. Algún día esos roñosos sabrán todo lo que hice por ellos. No es que me importe quedar bien con ellos, sino con la historia». Creo que Santa Evita termina de contar la historia de Moori Koenig y la historia del cadáver de Eva Perón.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Borges y Bioy Casares: la bestia equilátera
Laura Ramos y las maestras de Sarmiento: el factor sentimental
Ricardo Piglia y Hemingway: el último (re)lector

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España



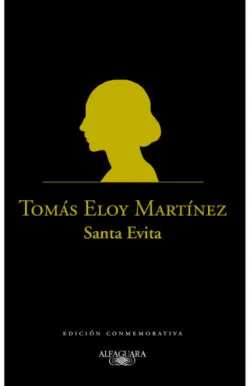
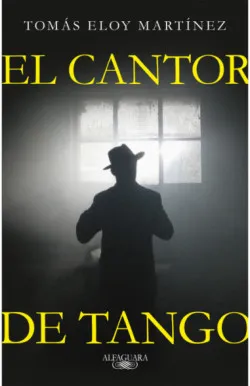
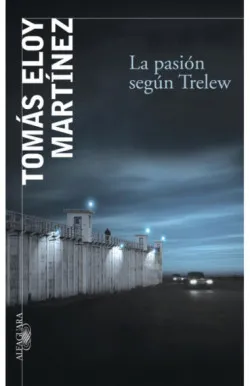
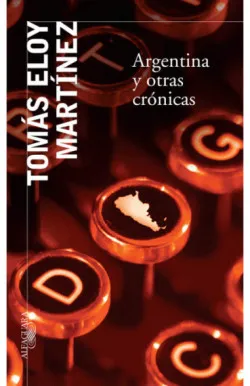
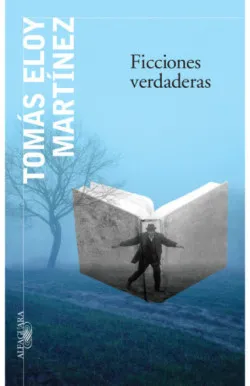
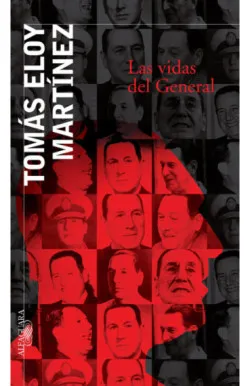
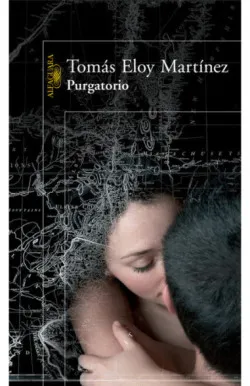
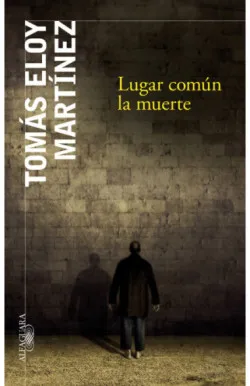
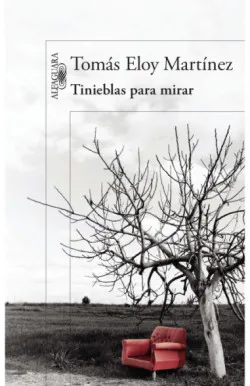
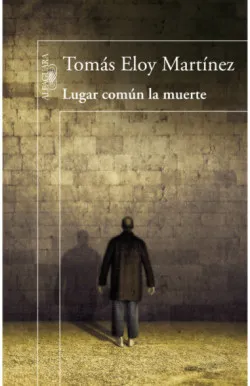




Comments (0)