«La destrucción o el amor», de Cristina Peri Rossi
Su nombre volvió a los titulares cuando en noviembre de 2021 se anunció que era ganadora del Premio Cervantes por su legendaria obra, una que viene escribiendo de forma ininterrumpida desde hace casi seis décadas. Narradora, poeta, ensayista, Cristina Peri Rossi comenzó a publicar en Uruguay con poco más de veinte años y a comienzos de los setenta ya era una voz incómoda en el clima previo al golpe militar: disruptiva, erótica, feminista y lésbica. Exiliada en Barcelona en 1972 y en París dos años después con ayuda de Julio Cortázar, cuando el franquismo se negó a autorizar su pasaporte español, su obra fue censurada y su nombre prohibido en su país hasta el regreso de la democracia en 1985, pero siguió circulando y expandiéndose hasta alcanzar dimensiones míticas dentro y fuera de él. Sobre exilios, literatura y resistencia escribió Peri Rossi el discurso con que recibió el Cervantes este abril, pero también sobre mujeres, cuerpos y deseo, el material del que está hecho el cuento incluido en «Desastres íntimos» (Lumen) que LENGUA publica a continuación.

Crédito: Getty Images.
Voy al supermercado de mi calle. Está bien provisto, en sus varias plantas puede comprarse todo lo imaginable, desde una caja de alfileres hasta una barca a motor. Me gusta entrar —la planta baja tiene dos entradas, por dos calles distintas— y llevar una hoja en el bolsillo, con la lista de cosas que debo comprar para esperar a Ana.
Al principio pensé que era un inconveniente que Ana y yo viviéramos en ciudades diferentes. Después me di cuenta de que no, de que me daba placer desearla mientras estaba ausente. No tenemos fechas fijas para vernos. En realidad, ahora que lo pienso, no sé cómo vive Ana. Sólo sé que vive en una ciudad distante, a cuatro horas de avión. No quise pedirle su número de teléfono, pero le di el mío. Sin embargo, no lo usa. Simplemente, a veces recibo un telegrama: «Espérame el jueves a las ocho de la noche. Ana». O.K. Me parece innecesaria cualquier palabra que no tenga que ver con el deseo, cualquier información accesoria que no agregue nada a nuestros cuerpos y pueda debilitar la concentración en el deseo. El deseo es exigente, intolerante, despótico. Al deseo no le interesa saber nada que no tenga que ver con los cuerpos y con los gestos. Le agradecí silenciosamente que jamás hiciera una pregunta que no concerniera a ello. ¿Para qué querría saber dónde trabajo, si tengo parientes, cuál es mi partido político o mi afición favorita?
No hace preguntas. Yo tampoco. Ni siquiera sé si Ana es su verdadero nombre. De todos modos, ¿qué importa? Sí importan los nombres secretos que nos damos mutuamente y que no figuran en el carnet de identidad.
Los telegramas llegan intempestivamente. A veces, me los entrega el portero, otras, los recibo por teléfono. Pero las citas siempre son nocturnas. Se lo agradezco, porque eso me permite preparar las cosas por la mañana.
El cuerpo del deseo
El día fijado, falto al trabajo. Doy alguna excusa razonable: tengo anginas, mi madre está enferma, las tuberías del edificio tienen un desperfecto y debo esperar al fontanero. No podría decir simplemente: «Estoy ocupado. Debo preparar el encuentro con Ana». A nadie se le ocurre conceder un día de asueto por el motivo más importante del mundo: por una cita amorosa. Por enfermedad, sí, por placer, no.
Es lo de menos. El pretexto siempre funciona y yo me levanto temprano, bebo una gran taza de café, enciendo un cigarrillo y comienzo a imaginar el encuentro. Los objetos habituales y anodinos de cada día cobran, entonces, una singular importancia. Los cigarrillos, por ejemplo. Escojo tres y los deposito al lado de la cama: luego de hacer el amor, me gusta introducir el cigarrillo —del lado del filtro— en el sexo húmedo de Ana. El delgado papel se empapa con su flujo y cuando lo extraigo de su vagina, tiene el sabor de las paredes interiores de su sexo. Me lo llevo a los labios, lo enciendo —a veces está tan mojado, que se enciende con dificultad— y aspiro profundamente. No hay cigarrillo que sepa mejor que ése. Su sabor ha cambiado, mezclado con sus jugos. Ahora sabe levemente a algas.
«Las mujeres huelen a pescado», dijo un día mi jefe, medio borracho. Cenábamos. Era una cena de trabajo y él había bebido demasiado. Lo dijo con cierto disgusto, como si el olor a pescado le desagradara. Sin embargo, le he visto comerse unas grandes lubinas, salmones al horno y rodaballos. Se lo hice observar, y me replicó que una cosa es el olor del pescado fresco y otro el del pescado cocido. «Las mujeres huelen a pescado vivo», dijo. Es un olor que a mí me excita. Me gustan los perfumes fuertes, esos que no se pueden ocultar ni alterar. Los frutos del mar: los duros crustáceos, los rosados mariscos, las lujuriosas ostras, las angulas delgadas como serpientes. Un olor que se queda en las manos, igual que el de las mujeres. El poderoso olor del bacalao entre las piernas. Con la cabeza metida entre los muslos de Ana aspiro hondamente. El vaho lubrificado me empapa los labios, la barbilla, entra por mi nariz y me llega a la cabeza, mareándome. ¿Qué les gusta a los hombres de las mujeres, si no les gusta su olor? Me explico perfectamente que los antiguos pretendieran comerse el cuerpo de los enemigos. El amor y el odio sólo pueden terminar en la deglución del otro. ¿Acaso las mujeres embarazadas no llevan al hijo en el vientre, entre las vísceras, mezclado con la sangre y con el agua, con las materias fecales y el bolo alimenticio? Aman a sus hijos porque han estado dentro de ellas, chupando sus secreciones, alimentándose de sus glándulas, sobados de grasa y féculas. Así es el amor: una cuestión fisiológica, una cuestión de vísceras. También entendía al japonés que mató a su amiga en París, la troceó en pedacitos y luego la metió en el congelador. Cada día sacaba de la nevera una porción y se la comía, aderezada con verduras y condimentos. Un trozo de brazo al horno, con cebollitas y pimientos. De postre, un seno aderezado con salsa de guindas. Si las mujeres no parieran por la vagina —que es una especie de defecación—, podrían vomitar a sus hijos. Un vómito convulso y espasmódico, del cual saldrían trozos de manzana mezclados con esperma, lágrimas, un brazo de niño, las cervicales, la bolsa de bilis, la cabeza peluda y los pulmones.
El japonés se la comió, y con eso cumplió un antiguo ritual casi olvidado: la ingestión por la boca de aquello que amamos o de aquello que odiamos, para poseerlo definitivamente. También nos comemos a las vacas en forma de filete, a las gallinas en el caldo, a los blancos conejos y a las perdices.
Mi deseo de Ana también es un deseo corporal, ampliamente fisiológico. Las piernas, por ejemplo: adoro rasurárselas. Le pido que no se depile en su casa, que llegue hasta mí provista con los pelos que Dios le ha dado. Me gusta que venga con todas sus cosas mezcladas de fuertes olores, pelambre, secreciones y excrecencias. Extiende las piernas sobre el sofá de terciopelo negro, levanta un poco su vestido, y yo descubro sus hermosas piernas, sus amplios y blancos muslos y su grupa cubiertos por un vello más abundante en las extremidades, delicadamente fino, casi imperceptible más arriba de la rodilla. Entonces deslizo un dulce aceite sobre sus piernas desnudas y las froto suavemente. Mis dedos se impregnan con la crema. Jugos interiores, zumos fisiológicos, ceras naturales y aceites vegetales, ¿quién podría distinguirlos, y para qué?
Entre una cita y otra, no nos comunicamos. Se va a la mañana siguiente, y ni siquiera la acompaño al aeropuerto. Nada de las tibias despedidas de los amantes, de las frases convencionales del adiós, de las estúpidas conversaciones para llenar el tiempo. Nada de lo que los ingenuos llaman amor, los cursis, los débiles. Pero ¿quién se atrevería a decir que no nos amamos? Siento un amor irrefrenable por sus células. Las menudas células, provistas de citoplasma y de núcleo que conforman su epidermis. Las he mirado con lupa. El tejido epitelial de Ana se dispone en pequeños rombos de delicadas aristas cuyos lados se tocan. Pienso en su cuerpo: innumerables células dispuestas a lo largo de su fémur, de su nuca, de su garganta, de sus clavículas, de su tibia. Nada agregaría a ese minucioso conocimiento que tengo de su piel, de sus músculos, de sus glándulas, el saber dónde vive, quiénes son sus progenitores, cuánto gana y qué melodías escucha cuando está sola. A propósito: en la lista del día de hoy he incluido Bluebird, de James Last. Una flauta lastimera, aguda como una quena, que desgarra placenteramente. Tuve que revisar varios anaqueles de discos hasta encontrarlo. No importa: el amante elige los objetos del ritual del amor con la dedicación y el conocimiento de un buen coleccionista.
La esperaré con una fuente de fresas rojas que haré estallar sobre su cuerpo para que sangren. Alguna tendrá el tamaño exacto de su clítoris. Será como un acto homosexual: clítoris contra clítoris, el zumo rodará por los labios hinchados de su sexo.
En la planta baja del supermercado me he entretenido en la sección de jabones. Hay algunos tersos, resbaladizos, de colores, envueltos en celofán; elijo tres: uno verde con olor pino, para el vello de las axilas de Ana; uno color salmón, para su sexo, y el lila —el color con que vestían a las brujas, antes de quemarlas— para su espalda. Compro también un juego de velas en forma de nenúfares que flotan en una fuente de vidrio llena de agua, como un mar de senos cortados. Y las oscuras bolas del caviar iraní, que me gusta depositar sobre su pubis, como escarabajos enredados en sus vellos. Comérmela y amarla es todo uno. Sobarla y saborearla. Mis glándulas mezcladas con las suyas, mi sudor a su sudor, mi bilis a su bilis, en el caos original de la tierra, en el magma inicial del cual nada era separable, lo sólido de lo líquido, los gases de las vísceras, la piel de los huesos. Se nace revuelto y se muere en la peor de las soledades: la de un cuerpo destruido que ya no tiene eco en otro cuerpo. Me pregunto si la gente se muere cuando ya no tiene otro cuerpo que responda al suyo.
El jefe dijo ayer —en un almuerzo de negocios— que está contento con su matrimonio, que su mujer le comprende. Me he reído entre dientes. ¿Qué hay que comprender de ese gordo seboso que ingiere cantidades extraordinarias de alimentos depurados —margarinas vegetales, yogures descremados, zanahorias deshidratadas—, que va al gimnasio tres veces por semana y realiza ejercicios espirituales una vez al año, en un balneario de moda? Desconfío de los gordos: convierten en grasa los instintos reprimidos. Sudan en la sauna, no en la cama. Yo, en cambio, no soy gordo: lo consideraría una ofensa para la mujer que me ame. Las manos de Ana, cuando recorren mi costado, no tienen dificultad en descubrir, bajo la superficie de la piel, mis firmes huesos. Los toca con placer, los palpa, los distingue.
—Me comería un buen asado de tu costado —me dice.
Lame mis tetillas y mete la lengua en mi ombligo: como se lamen los animales entre sí, para curarse las heridas o demostrar su cariño.
Mientras la espero, doy brincos por la sala como un chimpancé, me golpeo el pecho, rujo, ando a cuatro patas. El animal que hay en mí se prepara para su fiesta. El otro día leí en una revista norteamericana que ésa era una clase de terapia. Me reí. El psiquiatra yanqui que recomendaba el ejercicio creía descubrir las virtudes profilácticas de volver a ser, unos minutos por día, el animal que fuimos. Olvidarlo se paga con la muerte: un estallido de vísceras enfermas que hablan a través de la destrucción, por haber permanecido tanto tiempo en silencio.
Yo no quiero la muerte de Ana; sé que mientras nos amemos con los cuerpos primitivos, con la grasa de la piel que protege del frío, con los pelos de la nariz que cierran el paso a las bacterias, con el hígado palpitante que filtra las toxinas, no morirá. Sólo mueren los cuerpos que han estado largo tiempo callados.
Pero un día se casará. En su ciudad innominada, a cuatro horas de avión, contraerá matrimonio como se contrae una enfermedad. La enfermedad social. Su cuerpo, encogido sobre sí mismo; sus vísceras, en ebullición; sus glándulas, henchidas, se recogerán para multiplicarse —ella, multiplicada— en el hijo. Curiosa partenogénesis de la cual surgirá una segunda Ana, o un Ano, para cumplir con el destino de la especie. Yo que, como hombre, no puedo dividirme, ni multiplicarme, ni albergar a otro, sólo puedo aspirar, como macho, a comerme otro cuerpo, a aniquilarlo: no me ha dada la reproducción. Sólo puedo morir o matar: no puedo ser dos en uno más que de esa manera luctuosa.
Ana: Voz que se usa para denotar que ciertos ingredientes han de ser de peso o de partes iguales.
Tu nombre, pues, es un error: nunca seremos iguales. Nos amaremos, no obstante, en la diferencia, hasta la destrucción. ¿Quién sobrevivirá, de los dos? Tú, para parir. Las mujeres dejan de interesarse por los hombres una vez que están embarazadas. El intruso que hemos inmiscuido en sus vísceras nos exilia sin remedio: nos aparta, nos excluye. Todos quedamos huérfanos de la mujer embarazada. Por eso nos volvemos hacia otras mujeres, no madres, mujeres vacías que necesiten ser llenadas. Seguramente, cuando ya no vuelvas, tendré una depresión. La depresión no es una enfermedad del alma, como creen algunos: es la enfermedad del cuerpo que ya no desea, que no sabe qué desear, que ha sido privado por alguna razón del objeto de su deseo. Entonces, en el no deseo, comienza a destruirse lentamente. Mis pelos dejarán de brillar, con este lustre que les da el deseo; mi torso se inclinará, avejentado; mi piel adquirirá ese tono blanquecino de los muertos que una civilización equivocada ha considerado superior; mis manos se volverán insensibles y mi nariz ya no olfateará en los recovecos de otro cuerpo las sustancias primigenias. Envejeceré mientras tú amamantes a tu hijo: él me privará de mi sustento.
Pero para esa enemistad futura todavía hay tiempo.
Cojo el teléfono y marco el número de la oficina. Pregunto por el jefe. No contesta enseguida, porque es un hombre muy ocupado; siempre tiene miles de trámites que resolver, entre píldora y píldora (un anabolizante, un digestivo, una gragea para la circulación y vitaminas antiestrés).
—Soy Carlos —le digo—. Me duele la cabeza y estoy mareado...
—Algo que ha comido le sentó mal, seguramente —dice mi jefe, satisfecho de darme consejos—. Tome un Alka-Seltzer y repose. Sobre todo, no ingiera ningún alimento sólido en el resto del día.
Alimento sólido, pienso: las nalgas de Ana, con naranjas flambeadas.
—De acuerdo —digo, y cuelgo.
¿O quizás unas delicadas meninges en vinagreta?

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España




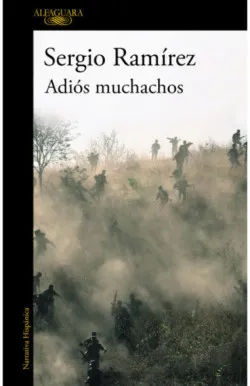






Comments (0)