«Leo y Ernest»: la vida secreta de Hemingway en Cuba por Wendy Guerra
En los años cuarenta, Ernest Hemingway estableció su segundo hogar en La Vigía, una finca en las afueras de La Habana en la que vivió durante dos décadas, entre idas y vueltas, con su segunda y tercera mujer, y donde escribió dos de sus novelas más célebres, Por quién doblan las campanas (Lumen) y El viejo y el mar (Debolsillo). Más de una noche, y con el consentimiento de su esposa, el escritor recibió allí la visita de una mujer cubana de la que solo recientemente se conoció la identidad: Leopoldina Rodríguez, mestiza, criada en un hogar de la burguesía habanera donde trabajaba su madre, examante del líder falangista José Antonio Primo de Rivera y prostituta en el bar El Floridita, donde se conocieron. Aquella relación fue un secreto a voces durante diez años: Hemingway pagaba su vivienda, le daba a leer sus manuscritos y se hizo cargo de su tratamiento cuando Leopoldina enfermó de cáncer primero y finalmente de su funeral. Con esa historia se encontró la escritora y poeta cubana Wendy Guerra —autora de las novelas Posar desnuda en La Habana, Nunca fui Primera Dama y El mercenario que coleccionaba obras de arte (Alfaguara)— y la recrea en este cuento inédito que publicamos a continuación.
Por Wendy Guerra

Crédito: Getty Images.
Una de aquellas madrugadas, Ernest Hemingway amaneció en La Vigía con el trovador cubano Octavio Sánchez Olaguibe Cotán, quien, con su guitarra, acompañaba al escritor en su empeño de poner música a una letra que él había dedicado al prócer de la independencia cubana, Antonio Maceo, con claras referencias de dialectos afrocubanos, evidentemente influido por Leopoldina Rodríguez. La canción de Hemingway y Cotán se titula «La muerte de Maceo», y dice:
Y tú, ¿dónde estabas
el día de la muerte de Maceo,
en el Cacahual?
Tú estabas en tu casa
debajo de la cama,
y nosotros en el Cacahual.
Nandúa pa’to el mundo,
¡eh, Nandúa!,
piga chini,
piga chini,
¿yamba wana?,
m’uzuri sana.
Antonio Maceo era, sin dudas, el líder de la independencia cubana que más admiraba Leopoldina, el centro de sus historias nocturnas sobre los mambises, sus contradicciones y peleas internas, la vida en campaña. Le leía las cartas y hasta fragmentos de su diario de campaña. Leo encandilaba los ojos del escritor, cuando, desnuda y derramada sobre las sábanas de La Vigía, le contaba increíbles episodios de la guerra contra los españoles, ella intentaba traducirle al americano la sensibilidad de su patria, de la manigua a la Capitanía General. Viajando de la historia a la lujuria, del dolor a los boleros, de la inspiración a la clarividencia, así fueron esos meses juntos explorando el país sensorial de la cubana más hermosa del mundo. Hemingway también la sorprendió, cuando en el medio del patio, bajo una frondosa y sagrada ceiba le citara en perfecto español un verso sencillo de José Martí.
Mi amor del aire se azora;
Eva es rubia, falsa es Eva:
viene una nube, y se lleva
mi amor que gime y que llora.
Se lleva mi amor que llora
esa nube que se va:
Eva me ha sido traidora:
¡Eva me consolará!
Leo se mudó con Ernest a San Francisco de Paula. Fernando también tenía un cuarto en la casa y los visitaba con frecuencia, pasaban juntos los fines de semana y discutían sobre literatura, música y política internacional. Hemingway se volvió un «cubano sato», como le llamaba Leo. Por el momento para el americano su vida en el trópico era con Leopoldina, y nada ni nadie podía hacerle cambiar de idea.
Martha Hemingway, por su parte, había decidido dejarlos vivir su amorío sin interrupciones, y escribió una larga carta a su abogado indagando sobre ciertos aspectos económicos, asegurándose de que, de existir una separación, todo iría bien para ella. En cualquier momento uno de los dos podía pedir el divorcio, ambos lo estaban pensando, pero quedaban asuntos prácticos por cerrar, sobre todo profesionales.
Durante una cena Leo leyó la suerte del escritor, le anunció que se iría muy lejos, pero muy lejos, a un lugar exótico, a un nuevo y desconocido mundo. Ernest, hechizado por los designios de la hermosa mujer, bromeó preguntando si se trataba de un viaje a China.
—Sí —contestó la cubana—, y… no irás solo… pero… tal vez a tu regreso esa mujer, la tuya, ya no lo sea más.
Hemingway la miró con cierto recelo, en su carácter se fundía una rara mezcla entre el supersticioso y el descreído, pero su desconfianza no le importó a Leopoldina, quien continuó adivinando. Para ello utilizó sus barajas españolas, las sacó de su cartera de ante verde, las acarició con sus dedos y las lanzó despacio sobre la mesa, mirándolo fijamente a los ojos.
—[...] Y durante ese viaje te harán una… no… dos propuestas inquietantes, dos, sí, pero de bandos contrarios… Te serán muy atractivas, pero cuidado, Ernesto … no aceptes ninguna, porque de hacerlo, te apartarás para siempre de tu verdadera vocación.
A pesar de su distanciamiento y contradicciones, Ernest Hemingway y Marta Gellhorn se embarcan juntos a China, país a donde ella había sido destinada para escribir reportajes para la revista Collier's, y él, unas crónicas para el periódico liberal PM. Poco antes de partir, Ernest fue contactado por Harry White, un funcionario del Tesoro de Estados Unidos quien le asigna una tarea totalmente ajena a su carrera intelectual: informes reservados sobre el gobierno nacionalista chino. Eso era de esperar, ¿acaso no se trataba de volver a servir a su patria, esta vez en una guerra diferente, sin bombas, ni uniformes, ni armas, ni bajas visibles? Pero lo que resultó una sorpresa para Hemingway es que, paralelamente, fue contactado por agentes soviéticos que intentaron convencerle de lo mismo. Jacob Golos, el contacto de la KGB con el PC americano, escribía entonces a Moscú: «Averigüé que Ernest Hemingway viajará a China vía la Unión Soviética [...]. Arreglé con él para que nuestra gente lo encuentre en China [...]. Estoy seguro de que él cooperará con nosotros». Fue un viaje silencioso, de meditación. Ernest no tocó a Marta y Marta tampoco quiso intimidad con Ernest. El amor se les había escapado entre las manos como la arena de Varadero, como la luz del atardecer, como una foto que se va borrando con el tiempo; ahí no había nada más que una sombra de dolor y fuga. Quedaba muy poco para el divorcio, de eso no se habló pero ellos lo sabían; pasaron tiempo juntos como dos colegas, y ese momento asiático resultó una cura de espanto, el mejor modo de decirse adiós.
Para Hemingway descubrir los templos, caminar horas en silencio y anotar en su cuaderno todo lo que veía lo hizo feliz. Pocas veces pudo quedarse a solas consigo mismo sin despertar sus demonios. Al escritor le llamó la atención especialmente un poema de la dinastía Tang que anotó en su cuaderno chino, «Desde el abatimiento»:
¿Cuándo vi por última vez los redondos
ojos verdes y los cuerpos ondulantes
de los obscuros leopardos de la luna?
Todas las salvajes hechiceras, nobilísimas damas
pese a sus palos de escoba y a sus rabiosas lagrimas, han desaparecido.
Los sagrados centauros de los montes
se han desvanecido,
nada tengo ya sino el amargo sol;
Heroica madre luna, destiérrate y desvanécete.
Ahora que cumplí los cincuenta años,
he de sufrir con el tímido sol.
Meses más tarde, en la pista del aeropuerto de Rancho Boyeros, lo esperaba Juan López, su chófer, y, en la parte trasera del automóvil, tendida en el asiento dormía la cubana más hermosa del mundo: Leopoldina Rodríguez. Ernest no podía esperar para encontrarse con ella, necesitaba abrazarla, besarla y poseerla con urgencia, contarle que todo lo que ella había predicho era la pura verdad, fundirse en esa Cuba secreta, ingeniosa, femenina, de ojos profundos, cabellos sueltos y sonrisa estrepitosa. Intentar escribir sobre su espalda una nueva historia con los colores y el aroma de la isla, una novela distinta que lo transforme y trastorne todo, como un ciclón tropical que lo arrase todo dentro y fuera de su obra.
La pareja se comportaba como un matrimonio en toda regla, lo hacían todo juntos, pero a la vez, Leopoldina le daba independencia al autor para pensar, crear y estar consigo mismo, ese equilibrio, imposible de encontrar en sus relaciones anteriores, lo invitaba a rumear ideas mientras se dedicaban a ser felices. Papá Hemingway pescó, navegó, bordeó el archipiélago cubano, viajando por una Cuba distinta a la que conocía, tan humilde como sofisticada. Junto a Leo, Ernest se sintió prolífero y en total armonía. Terminó Hombres en guerra y Al otro lado del río y entre los árboles, pero Leopoldina era su crítica más severa, y mientras lo leía, emborronaba sus originales y le exigía dar un paso más: su carrera necesitaba una novela con paisajes humanos y gestos auténticos, de hazañas infalibles.
—¡Nada de esto sirve! —gritó Leo una madrugada en La Vigía—. Necesitas enseñar algo genuino y exuberante, por una vez en tu vida di la verdad, lo que estamos viviendo esta noche aquí, lo que vivirás mañana a pleno sol.
—No me digas lo que tengo que hacer, Leopoldina Rodríguez —balbuceó Ernest.
—¿Cómo puedes describir tan bien el momento en que te vas a cazar elefantes y no logras hablar con sinceridad de los pescadores, de Cojímar, y de mí, ¿por qué no hablas de La Habana? ¿Qué cosa es La Habana para ti, un simple decorado? ¡Parece mentira, chico!
Las cosas empiezan a cambiar entre ellos, primero mucha libertad, y ahora la censura, el control de los temas que, según Leo, debían aparecer en los libros del escritor. Ernest no puede permitir que nadie le dicte lo que debe o no decir. Las conversaciones se transforman en batallas, y esas batallas se tornan cada vez más acaloradas. El primer día de verano los encontró conversando con Fernando Campoamor en comedor de La Vigía; no se habían acostado cuando las cotorras madrugaban escandalizando el tranquilo amanecer en San Francisco de Paula y, Ernest, enfurecido, le da un manotazo a un estante repleto de copas de bacará, que se viene abajo provocando un gran rugido. La cubana está descalza, da un salto asustada e intentando abandonar el salón se corta los pies. Hemingway intenta retenerla y también se atraviesa los dedos con un cristal, la sangre de ambos se mezcla oscureciendo el suelo del hermoso salón. Las cosas han llegado demasiado lejos y Ernest la toma del brazo para decirle en voz muy baja lo que verdaderamente piensa.
—¡Me llamo Ernest Hemingway! No soy quien quieres que sea, necesito pensar, necesito volver a mí. ¡Basta ya de elucubraciones y de ponerle trampas a mi mente! ¡Así no se puede escribir!
La pareja debe distanciarse y darse un poco de espacio. Campoamor les aconseja alquilar un apartamento a medio camino entre La Habana Vieja y la finca La Vigía, y a pesar de lo que les cuesta separarse, ambos acceden pensando que es lo mejor para la relación.
Leopoldina se ha instalado en el recién inaugurado edificio Astral de la calle Infanta, un lugar sofisticado y misterioso de estilo art déco, y allí, rodeada de neones, comercios, teatros, cines y hoteles de lujo, lejos de los demonios del americano, envuelta en un exótico quimono japonés, Leo lo recibe emocionada. El escritor sostiene un whisky a las rocas y con sus enormes manos deshace del quimono de seda, colocando un triángulo de hielo sobre el vientre de su amante, lo pasea lentamente hasta su sexo, y allí lo frota con insistencia hasta hacerla estallar de goce.
Tumbados sobre el enorme sofá del apartamento, bajo la media luz se acarician y hacen el amor salvajemente. Ernest se aferra a su cuello, rompiendo el breve collar de perlas que ella ha querido lucir para él.
—¿Quién te regaló ese collar? —pregunta Ernest intentando comenzar una de sus batallas campales.
—¡Se rompió la brujería! Las cosas mejoran, siempre lo he dicho, las perlas dan lágrimas —dice Leo barriendo las cuentas con sus pies.
Hemingway no quiere ni debe pelear, y sin darle más importancia al regalo, le cuenta a Leopoldina que ha empezado a escribir una historia que comienza en Cojímar y sigue en altamar. Leo quiere más detalles, pero el americano se niega por temor a que ella decida cambiarle su idea de la narración. Leo insiste, comienzan a jugar de manos, a pulsear, Ernest no ejerce demasiada fuerza y deja ganar a Leopoldina.
—¿Tienes hambre? —pregunta la cubana—. Hacer el amor es lo único que me da hambre.
Un nuevo y reluciente radio tocadiscos de pie, encendido en una esquina de la sala anuncia noticias de la guerra que está sucediéndose en Europa. Ernest le pone atención al locutor y deja de escuchar a Leopoldina.
—¿Qué te seduce más, las guerras o las mujeres? —pregunta Leo.
Ernest sonríe con la repentina pregunta, pero no contesta, siguen escuchando informaciones sobre posibles submarinos alemanes que pudiesen estar llegando a costas cubanas.
Falta muy poco para la declaración de guerra de los Estados Unidos, es diciembre de 1941 y Leo tiene una idea muy particular. Se planta delante de Hemingway y le pide al norteamericano que entre en conversaciones con ambos gobiernos e intente reequipar su barco para utilizarlo en emboscar a los submarinos alemanes que se atrevan a merodear las aguas territoriales. El escritor duda, tiene demasiado que escribir para ocuparse de aquello, pero las informaciones de la radio son alarmantes.
El escritor permanece callado. Se levanta del sofá y, con un pequeño gesto le pide silencio a Leopoldina, avanza hasta el aparato y escucha el resto de las noticias, mientras lo hace bebe un gran sorbo de whisky, regresa a ella y le dice en voz baja:
—Esto es lo que se está peleando allí, pero, y aquí, ¿qué estará ocurriendo debajo del mar?
Leopoldina cierra su quimono de seda, suelta su pelo, toma de la mano a Ernest y lo arrastra escaleras abajo.
En lo profundo del edificio art déco, bajo una luz ámbar que apenas permite reconocer sus rostros, un grupo de radioaficionados se comunica con el mundo a través de aparatos caseros. Leopoldina toca tres veces, y al ver que nadie contesta, entran sin ser bienvenidos. El escritor saluda a los muchachos pero ninguno le responde, están demasiado ocupados con la comunicación.
—¡Hola, muchachos! Les presento a Ernest Hemingway —dice la mujer con un tono de voz imposible de ignorar.
Los radioaficionados los miran asombrados. Uno de ellos se quita sus enormes cascos y tiende su mano a Hemingway. El americano le responde el saludo y le pide prestados sus cascos. Está muy interesado en todo lo que estos muchachos logran interceptar con sus aparatos. Hemingway intenta sin suerte escuchar algo, pero verdaderamente solo son ruidos desagradables lo que se logra captar.
—¿Qué está pasando allá abajo? ¿Tienen alguna idea? —pregunta Ernest con cierta ansiedad al ver que no puede escuchar nada.
—Señor, escuche, tal vez tenga suerte y capte algo interesante —explica otro de los radioaficionados, confiando su rudimentario audífono al escritor.
Hemingway acepta excitado, escucha un ruido y luego, un diálogo en alemán, que, al parecer pertenece al interior de un submarino, Ernest descifra el mensaje y lo anota en el pequeño cuaderno que siempre lleva consigo, fascinado con el descubrimiento, el americano permanece allí una hora más hasta perder contacto con las voces. El escritor invita a los radioaficionados a cenar en El Floridita. Necesita más información para escribir una crónica sobre los submarinos alemanes en el Caribe y qué mejor modo que acompañados de una buena langosta thermidor.
Un mes más tarde Ernest publica su «Crónica debajo del mar» en el suplemento dominical de The New York Times y esa misma semana, sostiene una entrevista con Spruille Braden, embajador de Estados Unidos en Cuba.
Ernest nuevamente escucha a Leopoldina y tras poner a consideración su ensayo sobre la silenciosa e impertinente intervención alemana en aguas del Caribe, le propone utilizar sus recursos, en especial su barco El Pilar, en la detección de submarinos alemanes que rondan zonas aledañas a las costas norteamericanas. Finalmente, el embajador acepta y se compromete a equipar la embarcación con tecnología y armamento; además de entregarle mensualmente dinero y combustible para el ejercicio. Al finalizar la reunión, el diplomático pide a Ernest firme el original de su ensayo, y así lo hace el escritor.
—¿Quién lo llevó a conocer esta historia?
—Leopoldina Rodríguez.
—¿Quién es Leopoldina Rodríguez? —preguntó el embajador, a lo que Hemingway responde:
—Esa es la gran pregunta.
Ernest y Leo, junto a Gregorio Fuentes y una pareja de oficiales norteamericanos, preparan el barco, y una tarde de agosto de 1942 saltan emocionados a la aventura. Además del equipo detector de submarinos, el Pilar había sido equipado con ametralladoras, granadas y bombas caseras. Los escoltan cuatro hombres de mar, personajes que parecen salidos de una novela de Hemingway. La hermosa Leopoldina, con una enorme pamela amarilla y uniforme de camuflaje, sostiene la vista en el horizonte mientras se imagina cuántos submarinos pueden transitar bajo las hermosas aguas de su isla. Duermen poco, se turnan en las guardias para no perder de vista a los intrusos. En las noches claras, advierten la presencia de las antenas, pero desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, incluso, a plena luz del día a Leopoldina le parece advertir el lomo de uno de aquellos artefactos. Hemingway quiere iniciar el tiroteo, pero Gregorio se niega.
—Disparar en medio del mar es siempre el último recurso.
A inicios de septiembre El Pilar atraca en Cayo Jutías, Pinar del Río. Ernest Hemingway, acompañado de su pequeño ejército, divisa un grupo de personas haciendo un fuego a la entrada del cayo, Leopoldina toma uno de los botes, y acompañada de Gregorio simulan un paseo familiar. Se acercan a la orilla, la cubana se lanza al agua exhibiendo su sensual traje de baño rojo, nada un poco, bromea con Gregorio quien intenta pescar algo desde el barquito. Leopoldina se instala en la playa y al caer la noche los oficiales alemanes, confundidos por el excelente alemán con el que les saluda la cubana, contestan a varias de sus preguntas y le ofrecen cenar con ellos. Mientras tanto, Hemingway se comunica con la guardia costera por la radio de El Pilar, y en pocas horas los oficiales alemanes son capturados y puestos a disposición de las autoridades cubanas.
Fue esta maravillosa aventura, las cartas y halagos que recibiera por parte del gobierno de su país lo que movió al escritor a seguir en sus trajines de guerra, y en mayo de 1944, sediento de conflictos, Ernest abandona Cuba en busca de acción. Faltando menos de un mes para que las tropas norteamericanas desembarquen por Normandía, Hemingway se le va de las manos a Leopoldina, quien lo despide entusiasmada, consciente de que su amante no era solo el afamado escritor que ella adoraba, sino todo un héroe de guerra. Un aventurero que llevaba sus novelas a la vida real y la vida real a la literatura.
Las barajas españoles no se equivocan y esta vez decían claramente que la relación entre Ernest y Martha Gellhorn hizo aguas definitivamente. Hemingway había decidido divorciarse y así lo hace nada más llegar a París.
Durante ese viaje, ensimismado por el giro de los acontecimientos, inmerso en sus crónicas y peripecias de guerra, Ernest se olvida por completo de sus hijos, de su familia, y por supuesto, de su gran amor, Leopoldina Rodríguez. Apenas le escribe, nunca la llama, y comienza a comportarse como el Hemingway de siempre, el bárbaro, el mal hablado, ese hombre escurridizo y preocupado solo por sí mismo. Su bipolaridad galopante lo lleva a borrar todo rastro de empatía, y finalmente, desaparece de la vida de Leopoldina sin decir una palabra.
En nueve meses Leo no recibió una carta, ni siquiera un telegrama firmado por el escritor. Ella, que dependía de él en todos los sentidos, pero que tampoco estaba dispuesta a morir de amor por el americano, se tragó su dolor, estrenó un vestido nuevo y unos elegantes tacones regalados por Hemingway en Navidad y se propuso salir a explorar La Habana y conocer gente nueva. La ciudad a la que volvió le parecía más hermosa que antes, parecía un juguete nuevo, recién pintado. ¿Cuántos años llevaba sin sentirse halagada por los hombres? ¡Basta ya! Leopoldina necesitaba encontrar su escalera de incendios, un hombre que la arropara, pagara las cuentas, un apoyo sentimental, pero sobre todo, alguien que le sacara a Ernest de la cabeza. ¿Sería eso posible?, se preguntaba su amigo Fernando Campoamor.
Fue también en la barra de El Floridita que Leopoldina conoce a un apuesto portugués, de mediana edad, el galante millonario Manuel Cuervo, quien, desde el primer momento queda prendado de su belleza. Sucede entonces un milagro en la vida de Leo: su primera propuesta de matrimonio. ¡Cuánta sorpresa y felicidad siente Leopoldina ante el repentino acontecimiento! En un abrir y cerrar de ojos se ve junto a su madre preparando una boda en el Yacht Club de Varadero y viajando a Nueva York para comprar el vestido de novia, porque Cuervo no escatimó en gastos, las principales revistas rezaban: «La competencia es entre Cuervo y Hemingway», «¿Quién se lleva a la cubana?».
«Leopoldina Rodríguez se compromete con el magnate azucarero Manuel Cuervo… ¿Será Ernest Hemingway el testigo de la novia?». Los picantes titulares crearon grandes expectativas en la sociedad habanera, las revistas Carteles, Bohemia y La Habana Elegante se vendían en menos de una hora si sus imágenes aparecían en portada. La iglesia de Jesús de Miramar se tapizó de flores, gardenias, lirios, y rosas rojas traídas especialmente de Portugal. El exquisito menú, por supuesto que le fue encargado al chef de El Floridita.
Antes de fin de año, y sin que Leopoldina pueda pensarlo con detenimiento, durante sus compras navideñas escucha como una empleada del El Encanto la saluda diciendo:
—¿Cómo se siente hoy, señora Cuervo? —La hermosa criolla había cumplido su gran sueño, casarse con un hombre poderoso, y residir en un lujoso palacete de Miramar con vistas a la bahía.
Pasan los meses y Leopoldina comienza aburrirse: su vida de ama de casa la tiene harta, su marido, el señor Cuervo, es un hombre tranquilo, muy hogareño, a quien no le gusta salir a diario a compartir con ella las delicias de la noche habanera. Por suerte sigue manteniendo su amistad con el periodista Fernando G. Campoamor y es él quien la ayuda a contratar grandes figuras para intentar trasladar esa noche habanera a los amplios salones de su residencia.
—Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma —bromea Campoamor al facilitarle a Leopoldina el acceso a grandes artistas como, Bola de Nieve, Adolfo Guzmán y Rita Montaner. Todos actúan encantados para los señores Cuervos e invitados en el salón principal de la mansión ubicada en la 62 y Primera Avenida de Miramar. El hermoso Steinway de cola sonando bajo la luna, abierto frente a la piscina natural donde rompen las olas provoca una gran nostalgia a Leopoldina. ¿Cómo olvidar sus noches navegando con Hemingway en El Pilar? ¿A cambio de qué debería ella lanzar sus recuerdos al vacío?
Esa tarde, como muchas, Leo se dispone a tomar el aperitivo con su amigo en el hotel Ambos Mundos, solo que ese día ella tiene un objetivo especial, proponerle a Fernando la acompañe a Londres a comprar unas obras de arte. Campoamor acepta con agrado la invitación, están de tan buen humor que, de paso, así como si nada, en el mismo tono de la charla, Fernando decide que es el momento perfecto para comentar a Leopoldina que Hemingway está por regresar a La Habana. Ella disimula, trata de no darle mucha importancia, pero casi explota de ira cuando escucha que el escritor está saliendo en París con una americana, Mary Welsh, y que acaba de recibir la invitación para la boda. Esto no es una sorpresa para Leo, alguna que otra vez lo había visto aparecer en sus barajas españolas, sin embargo, al confirmar la dura realidad, pasa varios días apesadumbrada.
Finalmente, y tras darle muchas vueltas a la idea, la cubana resuelve viajar a París. Necesita enfrenarlo, explicarle, encarar a Hemingway y decirle, mirándole a los ojos, que ella, Leopoldina Rodríguez, a pesar de todo, lo sigue amando.
Antes de partir y con la sinceridad que le caracteriza, la cubana enfrenta su realidad y da por concluido su matrimonio con el portugués. Manuel Cuervo, decepcionado, entra en una profunda depresión que lo lleva al suicidio.
Leopoldina es culpada por la muerte de Cuervo y la familia del millonario inicia una acción legal para despojarla de todos los derechos que le corresponden como esposa. La cubana recoge sus pertenencias, se va de Miramar y se instala en el mismo apartamento de siempre, el del edificio Astral, con la secreta esperanza de emprender con urgencia su viaje a Francia y encontrar a la única persona en el mundo que, con sus delirantes cambios de humor y espíritu aventurero, la hace verdaderamente feliz: Ernest Hemingway. El propio Campoamor, conociendo como nadie el gran nexo que une a sus dos amigos, acompaña a Leo en el trayecto.
Ya en París, en una tienda árabe que huele a comino e inciensos, Leopldina compra un anillo de plata que ve en el desarreglado escaparate. Ella misma la limpia y manda a labrar en su interior las iniciales de ambos, L&E.
Frente al Sena, en la intimidad un hotel Particulier de la Île Saint-Louis se encuentran Leo y Ernest. El silencio primero, los malos entendidos después, los gritos de la cubana, la ira de Ernesto y el constante llanto de Leopoldina no dejan lugar a la reconciliación, por el contrario, fue un momento terrible del que Hemingway, incluso intenta escapar y al que se refiriera ante su amigo, Fernando Campoamor como algo desagradable, un encuentro fatal que nunca debió haber sucedido.
Leopoldina intentó explicarle toda su vida, los cuatro o cinco hombres que la amaron y que jamás le pidieron matrimonio, la ausencia de su padre y, por supuesto, la desconcertante desaparición de Ernesto eran parte de la tragedia que la marcaba y la perseguía, voces que iban y venían recordándole siempre que ella no era más que una prostituta madura y solitaria, viviendo a la deriva en una isla del Caribe rodeada de agua y prejuicios por todas partes. Hasta eso fue capaz de confesarle Leopoldina a su gran amor. En cambio Ernest solo respondió.
—Es tarde, te casaste con otro hombre. Ahora es mi turno.
—Eres un chapucero sentimental. Un cubano sato como todos los demás —le dice Leopoldina al advertir su soberbia.
—Escríbele una carta —le propone Campoamor a Leopoldina.
—¿Escribirle una carta a Ernest Hemingway? ¿Estás loco? Seré la burla de sus amigos, se la pasará leyéndola en los bares, y, con suerte, si no la pierde, se la regalará como trofeo de guerra a su nueva mujer, quien la guardará en su joyero. También conozco a ese otro Ernesto, recuerda que son dos, el bueno y el terrible, y yo sé hasta dónde puede llegar esa cabeza cuando pierde el control.
Es entonces Campoamor, quien, a escondidas de Leopoldina escribe y entrega a Hemingway su propia versión del asunto.
Mi adorado Ernesto:
Me he sentido muy mal desde nuestro encuentro en París, por eso me animo a escribirte esta carta. Si lo hago es con la esperanza de que logres detenerte y escucharme.
No siempre he sido la mujer que conociste, también fui esa muchacha pudorosa que estudió música en el Liceo de La Habana y regresaba corriendo a casa puntual y diligente para ayudar a mi madre a servir la cena en la mansión de los Pedroso, que estudiaba francés y esgrima con la esperanza de prosperar y hacer algo provechoso con su vida. Esa otra mujer que conociste, la que se entregaba a hombres importantes y acaudalados al final de la noche en El Floridita, no son la verdadera Leopoldina. Quien me conoce profundamente puede decir que eso es parte de mí, pero no todo lo que soy.
¿Qué diablos piensas que puede hacer una mujer mestiza y pobre como yo en una isla rodeada de tiburones? Entregué mi cuerpo y hasta mi amor a cambio de nada, y a pesar de todo, siempre me he sentido libre. Cuando quedé embarazada de Alberto Barraqué, el padre de mi hijo, pensé había encontrado un puerto seguro, pero ni su familia, ni sus amigos, ni sus empleados le dieron permiso para casarse conmigo. Él me amaba; la sociedad, no.
Con Alberto pude recorrer el mundo, vivir en Madrid, convertirme en una mujer de mundo, pero también impuso sus límites. En Europa mis amigas me presentaron a José Antonio Primo de Rivera, quien me amó sin límites… me lo dio todo sin pedir nada a cambio, pero tampoco me propuso quedarme para siempre. Sí, Ernest, tú y yo nos habíamos visto antes, teníamos un pasado anterior a ese primer encuentro en El Floridita, fue en el café Gijón, aquel invierno en que pasaste por Madrid camino a Londres, apenas intercambiamos palabras, «hola y adiós», porque yo era simplemente eso, la acompañante, la amante de Primo de Rivera y tú, su majestad Ernest Hemingway. Fue el propio José Antonio quien nos presentó, y fue el propio José Antonio quien se ocupó de mí durante mucho tiempo, incluso después de separarnos. Gracias a José pude abrir en La Habana mi tienda de sombreros, trajes y bolsos franceses, comprados en Montparnasse y por ello le estaré eternamente agradecida, pero debo decir, que ninguno, excepto Cuervo, me ofreció matrimonio. Después de todo, ¿quién desea cargar con una cubana pobre, con leyenda de prostituta, una madre enferma y un hijo pequeño? Por muy culta y hermosa que sea, mis decisiones han tenido sus consecuencias.
Cuando abrí mi tienda de la calle Obispo pensé que todo cambiaría. Al inicio tuvo gran éxito, pero luego cayó en bancarrota y se fue a bolina, entonces la sociedad volvió a enseñarme sus dientes, y embullada por mis amigas, Chelo y Margarita, y porque no me quedó otro remedio, caí en la trampa y comencé a frecuentar el Floridita, un día sí y otro también. Así siguió mi vida, de hombre en hombre, de cama en cama, hasta la noche en que tú y yo nos encontramos dando tumbos por la vida, pero sin miedo, sin preguntarnos a dónde nos llevarían la fuerza de nuestros sentimientos. El anillo que te dejé sobre la mesa tiene grabadas nuestras iniciales. Quiero pedirte matrimonio, quiero pedirlo yo, pues se perfectamente que tú a mi nunca me lo pedirás. Si ya no estás con Martha, y antes de que te cases con Mary, Ernest Hemingway, te ruego me digas si te quieres casar conmigo.
Siempre tuya y a la espera de tu pronta respuesta,
Leopoldina Rodríguez
Su silencio lo dijo todo. El destino de ambos había sido trazado como esas líneas chuecas, borrones torcidos que, en paralelo, jamás se encuentran.
Hemingway sabía distinguir perfectamente el estilo de Campoamor y por eso nunca respondió a la carta, pero supo guardarla con esmero como lo que era, un excelente apócrifo que intentaba explicar lo inexplicable, la vida de su gran amor, Leopoldina Rodríguez. Meses más tarde, Ernest envía a su amigo el original de un poemario. Escribir poesía es algo muy raro, Ernest, pensó Campoamor al leer especialmente un poema que definía su vida de entonces, «No me interesan las mujeres extravagantes»:
No me interesan las mujeres extravagantes,
ni el coñac,
ni las mentiras.
Porque estoy enamorado.
—El gran escritor no puede cambiar su propia historia y tiene que estar casado siempre con una gringa… —dijo Leopoldina a Fernando durante su viaje de regreso a Cuba.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España



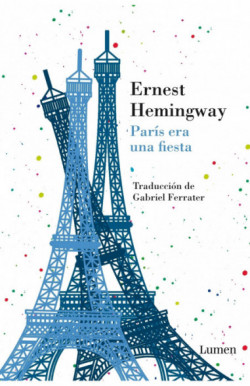




Comments (0)