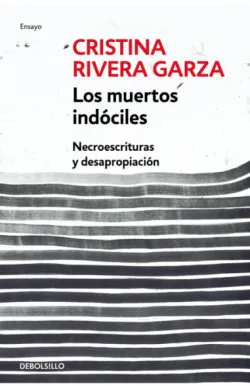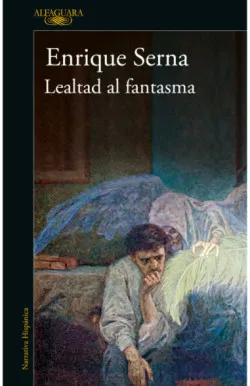El eterno femenino en el género policial mexicano
En la literatura policial —y en las que surgieron de ella— han irrumpido autoras y personajes femeninos que —con sus representaciones y transgresiones— van cumpliendo una fascinante paradoja: entre más se van adentrando en un género tradicionalmente masculino, más distancia van tomando de él.
Por Mónica Rojas

Bang, bang! You're dead! Crédito: Getty Images.
La literatura transmuta con el paso del tiempo, eso es lógico e inevitable, porque está viva y como cualquier ser vivo precisa de alimento, se adapta, y aprende a regenerarse cuando es herido o cuando padece de algún mal. Sí, la literatura no se queda quieta, y además es rebelde. Y quizás esa descarada —y por descarada, fascinante— cualidad destaca con mayor esplendor en la novela policial que en México tiene su origen en la década de los cuarenta.
Algunos autores señalan a la revista Selecciones policiacas y de misterio, fundada por Antonio Helú en 1946, como el punto de partida que desembocó en la proliferación de obras de corte clásico; es decir: a cada enigma le correspondía una resolución. Siguiendo ese modelo, la pionera María Elvira Bermúdez irrumpió con Diferentes razones tiene la muerte (1953) que ambientaba su historia en una quinta de Coyoacán, y tras ella Rosa Margot Ochoa con Corrientes Secretas (1978) y Malú Huacuja del Toro con su Crimen sin faltas de ortografía (1986), a quienes no se puede —ni debe— dejar de mencionar cuando uno escribe de novela policial escrita por mujeres en nuestro país.
Los personajes acuñados por autores y autoras empezaron a transformarse, sobre todo el del detective que habitualmente tenía peculiaridades casi sobrehumanas que de poco le valían en un contexto como el mexicano. Gustavo Forero (2012: 87) dice que «el triunfo de la ley es muy poco realista (…) El detective representa la ley, y por lo tanto si él sabe la verdad, automáticamente la ley se impone. ¿Podría esto ser creíble en nuestras sociedades? Puede incluso que sí, aunque muy de vez en cuando».
Sin embargo, a pesar de las transformaciones y mutaciones del propio género y del surgimiento de otros que compartían la misma raíz, los roles femeninos parecían no sufrir cambios sustanciales, como en la novela negra, nacida en el desencanto y la decepción. No es casualidad que El Complot Mongol (1969) de Rafael Bernal, conocida como la primera novela del género en nuestro país, se publicara un año después de la matanza de Tlatelolco (¿o será que sí?) y que nuevas oleadas de narcoliteratura y neopolicial, hermanos de la novela negra, estuvieran siempre conectadas a los conflictos y movimientos sociales de México y a las heridas que se iban abriendo a punta de corrupción y pistola. Porque el gran criminal es el Estado, sus complicidades y sus omisiones. Los autores lo repitieron una y otra vez: es, fue y será el Estado.
Y bajo aquella premisa leímos fantásticas obras: de Elmer Mendoza a Enrique Serna y Carlos René Padilla, el amplísimo universo del crimen se fue haciendo más y más extenso. Sin embargo, en ese inmenso espacio, se hallaba el recoveco al que pocos habían volteado a ver: el espacio de lo femenino, de la transgresión y la quizás lenta, pero constante lucha por la reivindicación de autoras y personajes que van cumpliendo, con sus historias, una bella paradoja: entre más se sumergen en un género literario surgido en la masculinidad, más distancia van tomando de él.
A pesar de las transformaciones y mutaciones del propio género y del surgimiento de otros que compartían la misma raíz, los roles femeninos parecían no sufrir cambios sustanciales, como en la novela negra, nacida en el desencanto y la decepción.
Porque los personajes femeninos, de manera tradicional, se seguían moviendo en los lugares comunes: la bailarina exótica que el policía necesitaba para saciarse, la víctima de asesinato, la asistente del protagonista, la hija de un capo, la mujer hermosa y seductora que le daba la manzana a Adán… y todos volteábamos a ver a Adán.
Seguramente por eso, cuando terminé de leer La muerte me da de Cristina Rivera Garza (2008) me quedaron en el paladar los restos de un sabor que apenas iba conociendo. En la trama, una mujer descubre, mientras va corriendo, el cadáver castrado de un hombre. Hay una detective, hay una periodista de nota roja, una informante, un asesino (¿o asesina?) serial y la poesía plasmada en los Diarios de la gran Alejandra Pizarnik (2014), de donde se extrae el título de la obra: «Es verdad, la muerte me da en pleno sexo». Con todos estos elementos lo que la autora logra es poner al lector en una postura incómoda y, por lo tanto, ideal para generar reflexiones fundamentales sobre las representaciones simbólicas de lo masculino y lo femenino.
Orfa Alarcón, en Perra brava, publicada en 2011, nos muestra a través de los ojos de Fernanda, la protagonista, un norte de México en donde la decadencia, el narcotráfico y la violencia conducen a las mujeres al sometimiento que no siempre provoca resistencia, necesaria frente a los poderes de facto que asumen los hombres dentro de las estructuras de poder.
A Lupita le gustaba planchar de Laura Esquivel (2014) llamó mi atención porque atravesó el género con su anti heroína, una policía poco agraciada y alcohólica que fue víctima de abuso sexual cuando era una niña. Con humor ácido y profundo, la autora nos sumerge en la decadencia de una mujer que, llevada por las circunstancias, se adentra en el mundo de la justicia, o de lo que cree que lo es.
Después llegó a mi librero Liliana Blum con su Cara de Liebre (2021). Irlanda es una mujer hermosa que se dedica a cazar hombres para asesinarlos y practicar la necrofilia. La historia, de fácil lectura, pero de difícil digestión, nos adentra en la vida de la protagonista y sus vacíos. Un labio leporino es la causa del acoso del que fue víctima desde niña; hay abandono, hay rechazo, hay ausencia, hay inseguridad. Por eso Irlanda prefiere la noche y por eso aniquila, porque los muertos no abandonan. Liliana Blum no dirige nuestras miradas hacia afuera, hacia las estructuras corruptas ni al Estado fallido, por el contrario, nos lleva a la intimidad de una mujer herida, a su casa, a su habitación, a su espejo, en donde se refleja la apariencia «monstruosa» de una asesina marginada por las expectativas de belleza y validación.

Crédito: Getty Images.
En este punto, es importante destacar que lo que ocurre en los años recientes pone en manifiesto una transformación mucho más sustancial que la de tiempo atrás, cuando era más fácil advertir la imitación de los estereotipos maniatados; recuerdo la vez que le pregunté a una autora de novela negra que por qué sus criminales siempre eran hombres y ella me respondió con profunda honestidad que jamás se había planteado que pudieran ser mujeres.
Que no se mal entienda esta reflexión. No se trata de validar un tipo de novela por encima de otra, sino de analizar la conexión entre el género y la incipiente necesidad de las autoras por continuar el camino trazado por Rosario Castellanos, Inés Arredondo, María Elvira Bermúdez, creadora de la primera detective mujer en la literatura Latinoamericana, entre otras. Por ellas los roles femeninos se fueron tornando cada vez más complejos; llama la atención el de las criminales. Tomemos como punto de partida lo que decía Alejo Carpentier en los años ochenta: «El delincuente, el bandido genial, puede resultar mucho más lleno de interés que el sabueso que le muerde incansablemente los talones. No debe olvidarse que el criminal tiene una superioridad filosófica sobre el detective. El criminal aparece como elemento creador (…) su acto altera un equilibrio preestablecido, colocando a sus semejantes ante un hecho originado por su voluntad. Este acto de afirmación equivale a la creación de un problema (…) El detective encuentra un problema perfectamente planteado, que excluye toda creación de su parte, y del que solo puede explicarnos el mecanismo, si acierta en su tarea investigadora. El detective es al delincuente lo que el crítico de arte es al artista; el delincuente inventa, el detective explica (Carpentier, 1982: 187)».
No se trata de validar un tipo de novela por encima de otra, sino de analizar la conexión entre el género y la incipiente necesidad de las autoras por continuar el camino trazado por Rosario Castellanos, Inés Arredondo, María Elvira Bermúdez, creadora de la primera detective mujer en la literatura Latinoamericana, entre otras.
Ciertamente hay criminales que generan simpatía, porque desde su marginalidad, su figura es representada como el resultado de la injusticia y una serie de circunstancias que, yuxtapuestas en la periferia, trazan una frontera que bordea a las élites con alambre y púas. El criminal rompe ese alambrado e irrumpe en el sistema. La criminal irrumpe en dos sistemas, porque, si bien la mujer no está excluida en la narrativa de la novela negra, sí estuvo relegada dentro de ella.
Esta criminal de papel tiene, como seguramente ya lo habrá adivinado, a una cómplice: la autora. La mujer que antes escribía de lo único que conocía —estereotipo conectado a lo doméstico—, ahora se aventura a reclamar un espacio ocupado por el hombre desde el origen del género policial. Su uso de la fuerza, definida comúnmente en términos físicos y por tanto masculinos, enaltece unas capacidades heroicas que han sido concedidas al hombre por excelencia. Esta transfiguración de cualidades ha impactado en los roles «tradicionales» de los personajes masculinos y femeninos que, desde lo social, trazan las relaciones de poder.
El sometimiento y la violencia contra la mujer tienen su grado más cruento en el feminicidio. Aquí se encuentra una revancha imaginaria que concede un nivel de poder al personaje por encima de la estructura patriarcal. ¿O será que la criminal es utilizada por el sistema patriarcal para seguir sosteniendo sus estructuras del poder?
Parece que no, que el personaje femenino sí está cambiando: la criminal asume el poder y el crimen (de papel) se justifica por la impunidad, la corrupción y el olvido. La criminal «ajusticia» en nombre de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. La lucha de la criminal, y en medida, de la detective, es también contra el sistema patriarcal entendido como el «sistema de dominación genérico en el cual las mujeres permanecen genéricamente bajo la autoridad a su vez genérica de los varones (Valcárcel, 1990: 61)». Es por eso que el crimen de papel exhibe las complejas relaciones que se entrecruzan entre lo legal, lo ilegal y los trasfondos políticos que rigen los Estados representados en las obras literarias.
La mujer que antes escribía de lo único que conocía —estereotipo conectado a lo doméstico—, ahora se aventura a reclamar un espacio ocupado por el hombre desde el origen del género policial.
El crimen se presenta como un elemento unificador de todos los sucesos que contienen en sí mismos una verdad que no se puede observar a simple vista: una policía no incursiona en la resolución de un enigma sin haber sido víctima de varios delitos, una asesina serial no mata por placer, una detective no irrumpe en las estructuras patriarcales por mero amor a su oficio, una mujer que tortura a sus víctimas antes de asesinarlas quiere plasmar un mensaje en el cuerpo desmembrado. Aquí hay un juego de poder.
Puede ser que el personaje femenino no vaya en busca de la redención porque no es su finalidad dar cátedras moralistas. Más bien, sea la de generar revueltas y reflexiones que alimentan su propia evolución en un momento histórico en el que se reclama, no solo la mayor visibilización de las causas feministas, sino la búsqueda constante de espacios, aunque estos sean ficticios, en los que por fin se haga justicia.
Bibliografía destacada:
Carpentier, A. (1982). Por la novela policíaca. La Habana: Editorial Arte y Literatura.
Forero, G. (2012). Trece formas de entender la novela negra. Bogotá: Planeta.
Valcárcel, A. (1990). El primer ensayo feminista de una teoría del poder. Painorama, 9, 59-64.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Guillermo Arriaga o cómo narrar la crueldad
Cristina Rivera Garza vuelve a «La Castañeda»: poética documental en medio del caos
Jorge Comensal por Nona Fernández: el escarabajo astrónomo
Emiliano Monge por Alejandro Vázquez Ortiz: «Justo antes del final» o cómo leer susurrando
José Agustín por Julián Herbert: un doble filo que vuelve a cortarnos la cabeza
Cristina Rivera Garza por Selva Almada: Liliana a nuestro lado

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España