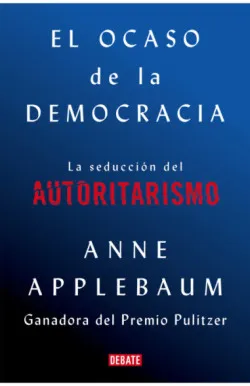Sonriente y nuclear: Corea del Norte, la tierra del último líder comunista
Sin internet, cerrado a los extranjeros casi por completo, Corea del Norte se ha convertido en la obsesión de la periodista y editora Florencia Grieco, quien consiguió visitarlo dos veces y reconstruyó esa experiencia extraordinaria en su libro «En Corea del Norte. Viaje a la última dinastía comunista». En esta crónica personal, la autora revive —ahora que sus fronteras se han cerrado de manera total desde que empezó la pandemia de la covid-19— el recuerdo de su paso por un territorio impenetrable de prohibiciones, secretos y sospechas de espionaje; donde las vidas pública y privada parecen suspendidas en el tiempo y se encuentran sometidas al férreo control del régimen, y en el que «todo lo normal se vuelve inquietante».
Por Florencia Grieco

Todas las fotos del reportaje fueron tomadas por Florencia Grieco durante sus viajes a Corea del Norte.
Por FLORENCIA GRIECO
No sé qué buscaba cuando decidí viajar a Corea del Norte. No era riesgo ni aventuras ni exotismo. Quizá me impulsaba cierta nostalgia, me atraía la idea de volver al pasado, aunque fuese de un modo retorcido. Como si la única forma de hacerlo fuese atravesar el espejo y quedar aislada, suspendida en un tiempo remoto al otro lado del mundo. Es un experimento engañoso: estar solos allí donde no hay nada familiar, con ojos extrañados todo el día, todos los días, por momentos se parece a la locura.
***
A la hora señalada
Abrí los ojos a las 5.50 de la mañana. Me despertó la música sepulcral de un teclado electrónico que sonaba a lo lejos, amortiguado, como si las notas se evaporasen al atravesar las cortinas color ocre que cubrían las ventanas. Miré alrededor, sin entender dónde estaba, hasta que fijé la mirada en el calendario de papel que colgaba de la pared: allí, en esa habitación de hotel ligeramente rancia, era el año 104.
Era mi primer día en Pyongyang, donde los ciudadanos se levantan al amanecer con la melodía de la canción ¿Dónde estás, querido general?, dedicada al primer líder de Corea del Norte, Kim Il Sung, y donde los años se cuentan a partir de 1912, el año en que nació aquel Kim, el primero de la dinastía; el presidente eterno; el abuelo de Kim Jong Un, el Kim sonriente y nuclear que todos conocemos.

Una voz en el teléfono
Desde el principio supe que no tendría internet. El servicio está disponible exclusivamente para altos funcionarios del régimen y de forma limitada para el muy módico puñado de extranjeros que, hasta enero de 2020, cuando Corea del Norte cerró sus fronteras para evitar un brote de covid-19, residían en el país en misiones diplomáticas o humanitarias. Los norcoreanos comunes y corrientes apenas pueden navegar por la intranet, un sistema cerrado de veintiocho sitios web desarrollados y controlados por el Estado al que solo se accede desde las bibliotecas públicas y las casas de estudio.
Antes de que el acceso a internet se interrumpiese al cruzar la frontera con China, creí que no iba a sentir efectos secundarios de la desconexión. Alguien, en algún lugar, había acuñado la idea benévola del «detox digital» para los extranjeros en Corea del Norte, y yo me había dejado convencer. Pero una vez en el país, mi teléfono celular, reducido a las funciones simples de una cámara fotográfica, no hacía más que recordarme que, allí, el mundo tal como lo conocía estaba fuera de alcance.
Algunas noches, cuando el cansancio de los mil y un paseos del día me impedía dormir, bajaba al lobby del hotel y me asomaba a la recepción de la sala donde se despachaban postales estampilladas y se hacían llamadas internacionales a seis dólares el minuto. Con un gesto mudo y una nota escrita en coreano por mi guía, pedía línea con Argentina y me sentaba en el cubículo formado por paneles de madera y vidrios esmerilados solo por el placer de escuchar el sonido de la conexión satelital. Dejaba que sonara unos segundos y cortaba. Otra vez. Una vez más. Era mi código morse, mis buenas noches de fantasía al resto del mundo.
En tierra hostil
Desde el principio supe que no tendría internet. Los norcoreanos comunes y corrientes apenas pueden navegar por la intranet, un sistema cerrado de veintiocho sitios web desarrollados y controlados por el Estado al que solo se accede desde las bibliotecas públicas y las casas de estudio.

Música para camaleones
No es cierto. No estaba sola. Todo extranjero que está de paso por Corea del Norte cuenta con la compañía ineludible de dos guías norcoreanos, desde la llegada hasta la partida del país y desde el principio del día hasta el fin de la noche. Es un acoso amable y, en cierto modo, justo: también los guías renuncian momentáneamente a la soledad, porque además de dormir en el mismo hotel durante la estadía de sus pasajeros, están obligados a trabajar en pares. Es una técnica de rutina para asegurar controles mutuos y prevenir pequeñas traiciones.
Mi primera guía fue la señorita Yu, una joven de veintiocho años —la edad dorada en que las mujeres coreanas ejemplares deben casarse y formar una familia, según una vieja indicación de Kim Il Sung— que trabajaba doce horas diarias para la KITC, la agencia estatal de turismo de Corea del Norte, y que a simple vista parecía una oficinista de los años sesenta.
Trabajadora, próspera, algo amargada y con un empleo asegurado de por vida, la señorita Yu nunca tuvo modales de buen anfitrión. Al principio, creí que me odiaba. Después asumí que me temía. Al final, descubrí que simplemente desconfiaba de mí, que nunca iba a dejar de estar en guardia mientras yo estuviese a su cuidado. Pero al principio me odió; todavía recuerdo nuestra visita a la Gran Casa de Estudios del Pueblo de Pyongyang.
El ascensor revestido en madera nos depositó en el segundo piso, a pocos pasos de la sala de música. La habitación contenía un universo perfectamente alineado de pupitres individuales de madera, cada uno equipado con un radiograbador de doble casetera, supervisados por los retratos de Kim Il Sung y Kim Jong Il, su primogénito y sucesor hasta su muerte en diciembre de 2011. Los líderes, sonrientes, están al frente de todas las oficinas y dependencias públicas, de las aulas de las escuelas, en los vagones de subte y de tren, en las entradas de los principales edificios públicos, en todos los hogares del país.
Me senté en uno de los escritorios cuando me lo indicó la señorita Yu y esperé como una alumna obediente a que buscase un cassette con canciones de mi país para mostrarme cómo aprenden la música del mundo los jóvenes norcoreanos. Volvió con una cajita de plástico esmerilado del tamaño de un paquete de cigarrillos que reconocí enseguida: era igual a las que todavía guardo en mi casa como recuerdo de mis años escolares.
Los líderes sonrientes, Kim Il Sung y Kim Jong Il —su primogénito y sucesor hasta su muerte en diciembre de 2011— están al frente de todas las oficinas y dependencias públicas, de las aulas de las escuelas, en los vagones de subte y de tren, en las entradas de los principales edificios públicos, en todos los hogares del país.
Presionó OPEN, presionó PLAY, y en el salón vacío empezó a sonar una canción en inglés. Entonces hice algo que nunca debería haber hecho.
— (...) Soy de Argentina, en mi país hablamos español —le expliqué después de dejar pasar unos segundos en los que el radiograbador reprodujo Hawkesbury River Lovin de John Williamson, una leyenda del folk australiano, grabada en 1982.
La señorita Yu presionó STOP y me miró con cara de desconcierto, como si el error no fuese una posibilidad. Sacó el cassette, lo miró y lo llevó hasta la recepción. Alguien se había equivocado: en los archivos, yo figuraba registrada con la etiqueta «Australia», el país del que provenía el líder del grupo de extranjeros al que yo iba a sumarme más tarde aquel día.
Me mostró la tarjeta que confirmaba mi nacionalidad, y por un momento me convencí de que el error era mío por no haber nacido en Australia. Le dije que no tenía importancia. Que era una canción muy linda, que me hubiese gustado ser australiana, que en Argentina siempre nos comparamos con ellos, que somos casi lo mismo. Pero para la señorita Yu nada de eso importaba. La lección de música había terminado.

La extraña dama
La apertura completa del subterráneo secreto de Pyongyang era la razón por la que había elegido septiembre, y no otro mes, para viajar a Corea del Norte la primera vez. Pyongyang completó su red de subterráneos en 1987, cuando todavía recibía asistencia económica y ayuda técnica soviética. Ese año inauguró las dos últimas estaciones, las únicas que los extranjeros pudieron conocer durante más de veinte años. En 2010, ese permiso se extendió a seis estaciones, y recién en 2015, con Kim Jong Un en el poder, el régimen autorizó el acceso irrestricto de los extranjeros a toda la red, construida a más de cien metros de profundidad. Yo estaba en ese grupo inaugural.
Era el fin de una prohibición que había despertado todo tipo de rumores: que el subte era la fachada de un sistema de túneles militares secretos; que la red es más chica de lo que reflejan los mapas y solo existen las dos estaciones inauguradas en 1987; que hay líneas ocultas exclusivas para uso del gobierno; que los pasajeros son extras, actores que hacen de pasajeros. Mientras deambulaba por el andén en busca de las primeras imágenes de ese territorio prohibido, llegué hasta las puertas cerradas de uno de los vagones de un tren a punto de partir. Desde el interior, algunos pasajeros me espiaban de reojo intermitentemente a través del vidrio. Una mujer de vestido verde pegada a una de las hojas de la puerta me miró, hizo una pausa como si dudase y sonrió para la foto que yo no me decidía a tomarle. Alcancé a sonreírle y apreté el botón de mi cámara un segundo antes de que la formación se pusiese en marcha.
Pyongyang completó su red de subterráneos en 1987, cuando todavía recibía asistencia soviética. Recién en 2015 el régimen autorizó el acceso irrestricto de los extranjeros a toda la red. Era el fin de una prohibición que había despertado todo tipo de rumores: que el subte era la fachada de un sistema de túneles militares secretos; que la red es más chica de lo que reflejan los mapas y solo existen las dos estaciones inauguradas en 1987; que hay líneas ocultas exclusivas para uso del gobierno; que los pasajeros son extras, actores que hacen de pasajeros.
Miré eufórica alrededor tratando de encontrar alguien a quien contarle lo que acababa de pasar, alguien a quien mostrarle la imagen de esa mujer sonriendo en el vagón, pero unos segundos de cordura me convencieron de que exageraba. ¿Qué tenía de extraño una mujer sonriendo en un vagón de subte? Corea del Norte tiene ese efecto sobre el visitante occidental: vuelve inquietante todo lo normal, me dije, y simulé que ahí abajo no había ocurrido nada extraordinario.

La noche del cazador
La ciudad estaba a oscuras siempre que salíamos de alguno de los restaurantes lujosos de Pyongyang, una categoría definida en gran parte por la existencia de salones privados para norcoreanos que pueden pagarlos. No era una oscuridad pasajera ni excepcional. Era la oscuridad natural de las noches norcoreanas, acostumbradas a la escasez crónica de energía eléctrica, y aunque yo estaba perpleja, nada de eso parecía inquietar a los norcoreanos. Delante de mí pasaban decenas de hombres y mujeres que repetían, en penumbras, su ritual diurno: pedaleaban guiados por el farol delantero de sus bicicletas, o caminaban alumbrando segmentos de la vereda con la linterna de sus teléfonos celulares.
A la distancia, podía ver la fachada luminosa de mi hotel como un faro en un mar de tinta. Solo allí podía deshacerme de mis guías para dedicarme a anotar todo lo que había visto durante el día sin levantar sospechas. Siempre llevaba conmigo una libreta del tamaño de la palma de mi mano, pero rara vez tenía un momento a solas para registrar detalles. Escribir mis impresiones del viaje solo podía ser un recurso de emergencia; para lo demás, estaba obligada a depender de mi memoria.
Arrastré hasta la ventana uno de los dos silloncitos que había en una esquina de la habitación, me arrodillé en el asiento y me distraje mirando el paisaje desde el piso 42 como si fuese una película en cámara lenta. Apenas podía ver sombras y contornos, como si alguien hubiese tapado con una manta la ciudad que yo había visto en la mañana. Casi no había luces encendidas en los departamentos, y los faroles de unos pocos autos no alcanzaban a perforar la espesura negra. Solo un manojo de reflectores interrumpía la monotonía: eran los espacios dedicados a los líderes, exaltados por el resplandor que los bañaba, magnificados por la oscuridad que los rodeaba. Entonces, con una claridad de la que había carecido hasta ese momento, entendí que, en Corea del Norte, también la iluminación es una forma de propaganda.
Adiós a todo eso
Hubo una mañana que salí del hotel sabiendo que ya no iba a volver a Pyongyang. Estaba por emprender una travesía que iba a llevarme a través del este y el norte del país hasta llegar a Rason, una zona económica especial en la triple frontera con China y Rusia. Era una expedición al confín norcoreano, con otros guías, otros paisajes y otras reglas.
—No tomen fotos, no está permitido, no pueden hacerlo —fue la primera indicación, algo áspera, del señor Kim, uno de mis nuevos guías.
Mientras el polvo de los caminos sin asfaltar se estrellaba contra las ventanillas de la combi y los pozos en la ruta nos sacudían de un asiento a otro, me arrastré hasta las primeras filas para preguntarle al segundo guía algo que me inquietaba. Necesitaba saber si en alguno de los hoteles donde íbamos a hospedarnos en el interior podría hacer llamadas internacionales. Su respuesta fue tan concluyente como la de su compañero:
–No. Es imposible. No.
No sabía todavía que era un viaje de reminiscencia, que tomaría forma solo cuando hubiese terminado; en el momento, nada de aquello tenía sentido. Incomunicada, circulando por rutas ajadas y vacías, atravesando pueblos sombríos sin nombre, empecé a extrañar Pyongyang de un modo perturbador, como podría añorar el departamento de una tía lejana que huele a talco y anís. Pero no podía volver, porque no estaba paseando. Estaba enredada en un circuito de sentido único en el que las reglas del viajero habían sido suspendidas: no había modo de detenernos, de improvisar, de desistir del viaje, de abandonarlo. La única forma de salir de Corea del Norte era internándonos en ella, atravesando sus entrañas pastosas hasta que la frontera china volviese a aparecer, auspiciosa, en el horizonte.

OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España