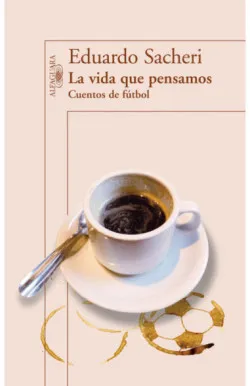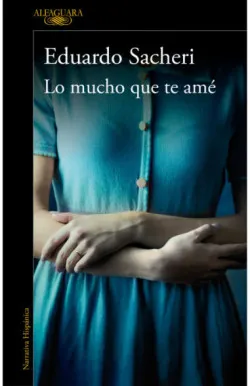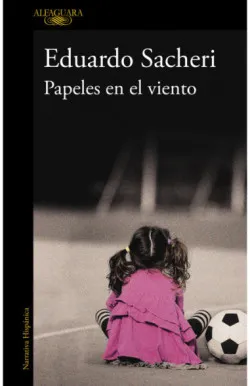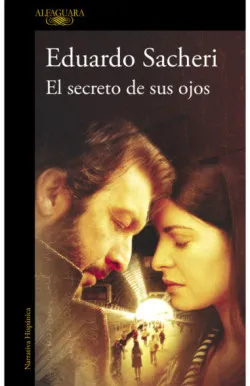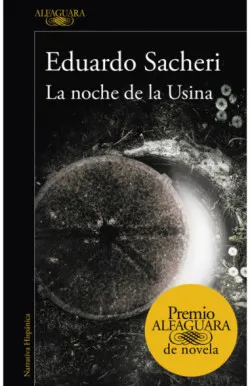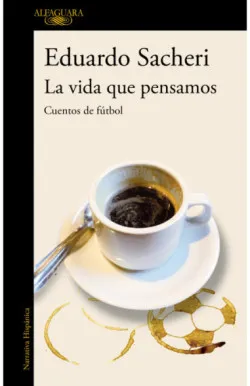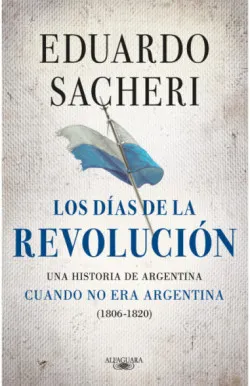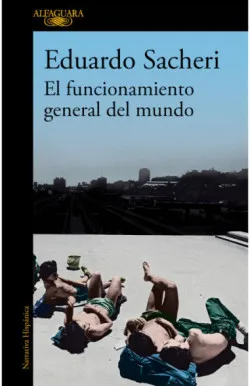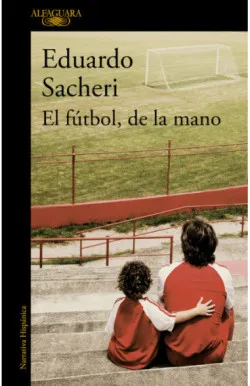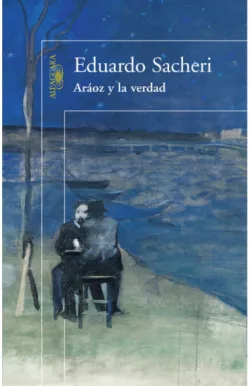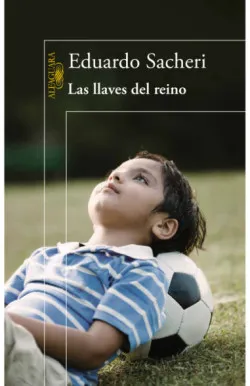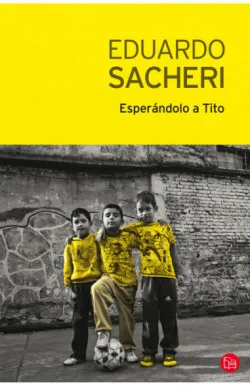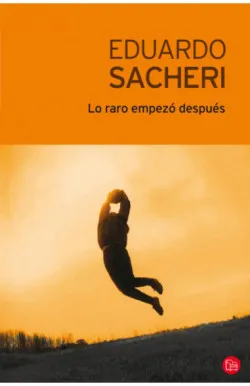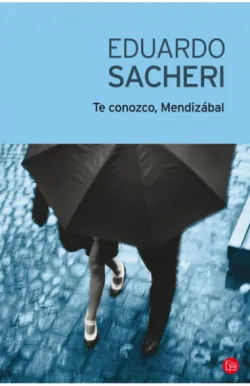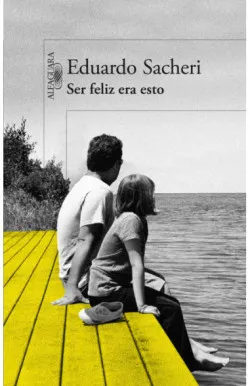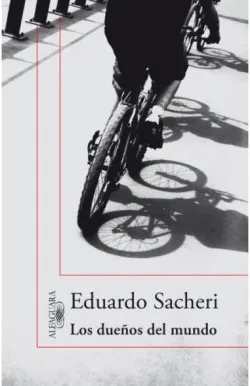Hoy sí
Para muchos, Argentina-Francia fue la mejor final de la historia del fútbol: un partido jubilosamente vistoso, con giros de guion por completo inesperados, electrizante para el mundo en su ida y vuelta de goles y atajadas, infartante para argentinos y franceses, un joven Mbappé intentando con todas sus fuerzas convertirse en el nuevo rey, un Messi maduro dispuesto a coronarse definitivamente con la gloria absoluta… Pero la definición por penales fue, para Eduardo Sacheri, directamente insoportable. En este relato inédito, el escritor, futbolero hasta la médula, que ha indagado como pocos en la mística, las enseñanzas y las posibilidades narrativas del fútbol, cuenta la conmovedora, hilarante e insólita aventura que emprendió en el momento en que decidió que, simplemente, no iba a ver aquellos instantes decisivos.
Por Eduardo Sacheri

Leo Messi es campeón del mundo. Su foto recién coronado como tal es la imagen con más likes de la historia de Instagram. Crédito: @leomessi. Fotografía original: Getty Images.
Son casi las tres de la tarde del 18 de diciembre de 2022, hace calor, me incorporo de la silla que ocupo y le aviso a mi familia que no voy a ver la definición por penales.
Hace apenas un minuto que el árbitro polaco dio por terminado el tiempo suplementario en el partido entre Argentina y Francia. Hace dos minutos Lautaro Martínez tuvo la oportunidad, tras el centro de Montiel, de poner el 4 a 3 y desatar una fiesta inolvidable. Hace tres minutos que el francés Randal Kolo Muani tuvo un mano a mano escalofriante que el Dibu Martínez tapó con el pie. Hace diez minutos que Mbappé empató 3 a 3 un partido que hace menos de veinte minutos Messi puso 3 a 2 a favor de Argentina. Y así.
Llevo, llevamos, más de dos horas viendo cómo la Selección Argentina acariciaba la gloria y cómo esa misma gloria, huidiza, se le escurría entre los dedos.
Salgo del departamento de mi hijo. El primer partido, contra Arabia Saudita, lo vimos los cuatro juntos (mi mujer, mi hija, mi hijo y yo) en nuestra casa. Después de la derrota decidimos cambiar de sede. Las cábalas son inútiles y son imprescindibles. ¿Qué relación existe entre lo que sucede durante un partido de fútbol jugado en Qatar y la ropa que yo tengo puesta, el asiento que ocupo, la composición del grupo reunido frente al televisor, a quince mil kilómetros de distancia de ese estadio? Ninguna. Pero al mismo tiempo no podemos asistir, simplemente asistir inermes, pasivos, a algo que nos importa mucho, sabiendo y aceptando eso: que no tenemos arte ni parte en el asunto. Necesitamos convencernos de que estamos haciendo algo valioso, algo útil, que estamos ayudando de alguna manera, que estamos intentando gobernar de algún modo el caos del universo, orientándolo hacia el logro de eso que tan fervientemente deseamos y, por qué no, necesitamos.
Soy de los que en la previa de los partidos se deja gobernar por el fatalismo y piensa que no, que ningún rito minúsculo sirve para nada. Y me prometo que no voy a cumplir ninguna cábala. Pero cuando la pelota está rodando todas mis defensas se hacen trizas, dejo caer todas las armas de mi raciocinio y me paso al bando de la magia y la superchería. No está ni bien ni mal: sencillamente hay situaciones en las que nuestra fragilidad o, más bien, la fragilidad de nuestras esperanzas se vuelve tan intolerable que necesitamos rodearla de certezas. Son certezas mágicas, hechas de viento o de humo. Pero no podemos prescindir de ellas.
Retratos de una pasión
Bajo los dos pisos que me separan de la calle. Ahí está el auto estacionado. Mi hijo vive en el centro de Castelar, aunque eso de centro pueda llamar a confusión. Castelar sigue siendo un pueblo de casas bajas, pero desde hace algunos años las manzanas cercanas a la estación de trenes se llenaron de edificios. Lo normal para un domingo casi veraniego, tanto en el centro como en las calles más lejanas, sería que todo estuviese sumido en la modorra de la siesta. Pero hoy no es el caso. En la calle, en los balcones, hay un movimiento inusual. La gente ha salido a tomar aire, a estirar las piernas, sabiendo que falta poco, poquísimo, para que se defina qué país es campeón del mundo. Yo no. Yo no voy a mirar los penales. Voy a encender el auto y a recorrer esas calles de nuevo desiertas.
¿Existe una medida para la intensidad de nuestros deseos más profundos? Una primera respuesta sería que no: cuando deseamos lo hacemos con todo el corazón, con todas las ganas y sin medida. Pero si lo pienso un poco más, no estoy tan de acuerdo. Creo que los seres humanos sabemos distinguir lo justo de lo injusto. Y que sabemos, en el fondo de nuestra conciencia, si lo que deseamos es justo o no es justo. ¿Podemos desear algo que, al mismo tiempo, consideramos injusto? Sí. Creo que podemos, y con frecuencia lo hacemos. Pero cuando consideramos que el deseo que sentimos es justo, nuestra ansia se multiplica. No es lo mismo desear algo que sentir que tenemos derecho a satisfacer ese deseo. En ese caso el deseo se vuelve más urgente, más definitivo. Y más definitiva, más pesada, se vuelve la sensación que nos agobia si las cosas no terminan como soñamos. No es lo mismo renunciar a un deseo que renunciar a un deseo al que nos sentíamos con derecho, porque lo que experimentamos no es sólo una desilusión sino también una injusticia.
Llevo muchos años compadeciéndome de ese chico por las comparaciones estériles que ha tenido que tolerar. Muchos años deseando que salga campeón del mundo como para que pueda decirle a esos que lo denigran: «si conseguí salir campeón del mundo, tan malo no debo ser». Esa es la respuesta final que le atribuyo. Sé que no va a decirla. Pero me gustaría verlo sonreír mientras lo piensa.
¿A qué viene todo este párrafo plagado de pomposidades pseudo filosóficas? A que desde hace un par de semanas no solo quiero que la Selección Argentina gane el mundial porque lo deseo, sino porque se lo merece. Antes del Mundial yo me conformaba con que Argentina estuviese entre los ocho mejores del torneo. Me parecía un premio aceptable para un cuerpo técnico y un plantel que habían hecho un gran esfuerzo. Tengo muy presente la imagen que había dejado la Selección en el mundial de Rusia de 2018. Confusión, rencillas, cabildeos, ademanes desaforados al otro lado de la línea de cal. Estos chicos han dejado atrás esa imagen. Han edificado un equipo en el que veo reflejados ciertos valores que comparto y que defiendo. El esfuerzo, el compañerismo, la humildad, el apego al trabajo. Son cosas en las que creo, en una cancha, en un aula, en una familia, en un país. Por eso, antes del Mundial, pensé que quería que les fuese bien. Y llegar a cuartos de final era, para mí, suficiente. No un éxito rutilante. Pero sí una tarea cumplida. Lo suficiente como para ponerlos a salvo de críticas estúpidas y malintencionadas. O bueno, un poco a salvo, por lo menos.

«Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar...». Crédito: Getty Images.
Pero resulta que a lo largo del Mundial, y muy a pesar de mi esencial pesimismo, me he ido entusiasmando. Porque salvo en el primer partido contra Arabia Saudita la Selección Argentina ha jugado bien, muy bien. Ha intentado ganar cada uno de los otros seis partidos. Y lo ha intentado apelando a un recurso muy simple y muy noble (si se me permite relacionar algo tan sencillo como un deporte con un concepto tan complejo como la nobleza): atacando, atacando mucho, intentando meter todos los goles posibles en el arco rival. ¿Es la única manera legítima de jugar al fútbol? No. Creo que hay varias. Pero esta es una manera que, además de legítima, es bella. Y los seres humanos no andan haciendo tantas cosas bellas como para que uno, al ser testigo de alguna, la pase abiertamente por alto.
Así ha sucedido contra México, y contra Polonia y contra Australia. Y después contra Países Bajos (me genera mucha nostalgia saber que de aquí en adelante ya no puedo llamarlos Holanda), contra Croacia y hoy mismo, contra Francia. A todos esos equipos Argentina le ha convertido dos o tres goles. A todos, sin excepción.
De modo que no sólo quiero que Argentina salga campeón porque quiero. Lo quiero porque siento que es lo más justo. Por su cuerpo técnico y por sus jugadores. Y sobre todo, por Messi. Llevo muchos años deseando que Messi sea campeón del mundo. Porque esa, que Messi sea campeón del mundo, es otra cosa que me parece justa. No sólo porque se trata de un jugador extraordinario. Sino porque llevo muchos años discutiendo con numerosos compatriotas que han preferido juzgar a Messi desde la cima de esa forma espuria de la nostalgia que es el resentimiento. «Será bueno, pero en la Selección es un desastre». «Será grandioso, pero no tiene nada que hacer al lado de Maradona». Estoy harto de esas frases. Más de un asado se me ha quedado atragantado en las discusiones que he sostenido al no estar dispuesto a dejar pasar afirmaciones como esas. El mío es un país de duelos irresueltos, de machaconerías patológicas, de idolatrías rancias. Somos así en la política, en la historia, en el arte… ¿por qué no lo seríamos también en el fútbol? Pero que seamos así no me resulta consuelo suficiente. Llevo muchos años compadeciéndome de ese chico por las comparaciones estériles que ha tenido que tolerar. Muchos años deseando que salga campeón del mundo como para que pueda decirle a esos que lo denigran (que pueda decirles es una figura retórica, porque es un chico más bien callado, y no me lo imagino discutiendo con sus detractores) «si conseguí salir campeón del mundo, tan malo no debo ser». Esa es la respuesta final que le atribuyo. Sé que no va a decirla. Pero me gustaría verlo sonreír mientras lo piensa.
Las cábalas son inútiles y son imprescindibles. ¿Qué relación existe entre lo que sucede durante un partido de fútbol jugado en Qatar y la ropa que yo tengo puesta, el asiento que ocupo, la composición del grupo reunido frente al televisor, a quince mil kilómetros de distancia de ese estadio? Ninguna. Pero al mismo tiempo no podemos asistir inermes, pasivos, a algo que nos importa mucho. Necesitamos convencernos de que estamos haciendo algo valioso, algo útil, que estamos ayudando de alguna manera, que estamos intentando gobernar de algún modo el caos del universo, orientándolo hacia el logro de eso que tan fervientemente deseamos y, por qué no, necesitamos.
Cierro la puerta del auto. ¿Pienso todo eso mientras enciendo el motor en esta calle que está volviendo a quedarse desierta? No estoy seguro. Muchas veces nuestros pensamientos se repiten. Se hacen eco, unos con otros, y pensar en algunos eslabones de una cadena de pensamientos es como pensar en la cadena entera. Y lo mismo sucede con los sentimientos que nos despiertan esos pensamientos. Pensar en cierta cadena de cosas nos despierta un conjunto de sentimientos, que nos asaltan al unísono.
Ya no queda nadie en las calles ni en los balcones. Todos, naturalmente, han vuelto adentro para no perder detalle de lo que viene. ¿Cuánto dura una tanda de penales? ¿Siete minutos? ¿Quince? No lo sé. ¿Cuánto durará esta tanda en particular? Nunca he sido capaz de medirlas. Ni las que he mirado ni las que he padecido sin verlas.

El instante después... del tiro de gracia. Argentina vuelve a reinar como en el 78 y en el 86. Crédito: Getty Images.
La definición contra Países Bajos -que para mí sigue siendo Holanda- la seguí sentado en un banco de la plaza, mirando pasar un par de trenes. Viendo trenes pero escuchando a mi alrededor. Los gritos de júbilo con las atajadas de Martínez, los gritos de gol de cada penal de Argentina, los silencios angustiados que se intercalaron entre los unos y los otros. Me sentí como el personaje de La observación de los pájaros, ese cuento inmortal de Roberto Fontanarrosa, cuyo protagonista interpreta las minúsculas señales del universo para comprender el incierto resultado de un partido de fútbol.
Pero no quiero repetir exactos mis ritos de hace ocho días. ¿Y si malinterpreto alguna señal? ¿Y si me alegro cuando debería entristecerme? ¿Y si concluyo que hemos salido campeones cuando, en realidad, hemos sido derrotados? No podría perdonarme semejante error. La equivocación inversa, sí. No tengo problema en entristecerme primero y que la realidad me desmienta después. Es un camino que vale la pena transitar. Porque tiene un final feliz. El problema es el camino inverso. ¿Cómo voy a sentirme si por un segundo me creo campeón del mundo, y después resulta que ganó Francia? No. No puedo permitirme una decepción de ese tamaño.
Enciendo el motor mientras pienso cómo ponerme a salvo de esos errores de interpretación. La respuesta: voy a aislarme de todo, hasta que las señales del exterior sean absolutamente inequívocas. Que sea lo que Dios quiera, pero que sea sin vuelta atrás, sin falsas expectativas, sin alegrías muertas al nacer.
Voy a conducir por una Castelar desierta, pero al mismo tiempo necesito evitar cualquier sonido exterior. El modo de aislarme será la música. Música a todo volumen. Pero acá surge otro problema: ¿qué música voy a escuchar? No puede ser cualquier canción. No puede ser una canción que me guste mucho, por una razón simple: si al final de la aventura resulta que perdemos, el resto de mi vida voy a asociar esa canción con la peor de las derrotas y la mayor de las desilusiones. No hay tantas canciones hermosas. Por lo tanto, no puedo malgastar una de ellas en la fogata de este proyecto estúpido en el que acabo de embarcarme. No señor. Se me ocurre una solución: una música que me guste tanto, pero tanto, y que haya escuchado tantas, pero tantas veces, a lo largo de mi vida, que pueda estar blindada frente a todos los desengaños. Aún frente a éste posible desengaño monumental. Será música clásica, porque es la música de mi niñez, la que mi mamá escuchaba a todas horas mientras trajinaba en el trabajo de mi casa. Cocinaba con música clásica, cosía con música clásica, limpiaba con música clásica. Esa es la música de mi niñez. Esa es la música de mi vida. No es casual que hoy, mientras escribo, siempre lo haga escuchando música clásica.
La definición contra Países Bajos la seguí sentado en un banco de la plaza, mirando pasar un par de trenes. Viendo trenes pero escuchando a mi alrededor. Los gritos de júbilo con las atajadas de Martínez, los gritos de gol de cada penal de Argentina, los silencios angustiados que se intercalaron entre los unos y los otros. Me sentí como el personaje de La observación de los pájaros, ese cuento inmortal de Roberto Fontanarrosa, cuyo protagonista interpreta las minúsculas señales del universo para comprender el incierto resultado de un partido de fútbol.
Abro en el teléfono la aplicación de Spotify. Será entonces música clásica. No puede ser Mozart. No sé por qué, pero no puede serlo. Tampoco Brahms. Ni hablar de Bach o de Vivaldi. No me decido. Tengo que apurarme porque necesito empezar a moverme. Ya deben haber empezado los penales. Beethoven. Bien. Vamos con el bueno de Ludvig. Elegido Beethoven me resulta fácil definir el resto: el primer movimiento de la quinta sinfonía. Algo que a la vez es bellísimo, y tremendo, y absoluto y categórico.
Arranco envuelto en esa música. El volumen es tan alto que los vidrios vibran. Avanzo en una cápsula de sonido por calles completamente desiertas. Al alejarme de la estación de trenes, el centro y sus edificios, mi soledad es absoluta. Es cierto que detrás de las paredes de cada casa hay personas mirando el desenlace. Pero no las veo. No las oigo. A mis espaldas, a diez, a doce, a quince cuadras, mi mujer y mis hijos están mirando también. Qué ganas enormes siento de que ellos salgan campeones del mundo. Que sumen éste al resto de sus recuerdos felices. Como me sucede a mí, y a los de mi generación, que vimos dos veces campeón a la Argentina. Y de nuevo me asalta la ansiedad de la desilusión. Yo los vi entristecerse en 2014. ¿Y si ahora vuelve a burlarlos un capricho del destino?
El primer movimiento de la 5ta. sinfonía sigue adelante. El mundo, a mi alrededor, sigue desierto. ¿Qué significa eso? ¿Y si pongo la radio para saber qué sucede en Qatar? No. No se cambia de caballo en mitad del río. ¿Pero por qué nadie sale a la calle? ¿Puede ser que todavía estén pateando penales? ¿Cuánto tiempo lleva esta definición? ¿Cinco minutos? ¿Siete? ¿Quince?
Decido que la demora de las señales es la peor de las señales. Si hubiésemos ganado la gente ya estaría saliendo de las casas. Es así. Punto. Pienso en mi familia frente al televisor y decido que tengo que volver a estar con ellos. Doy vuelta en la siguiente esquina mientras me desborda la tristeza. Tengo que volver rápido a la casa de mi hijo. Abrazarlos a él, a su hermana y a su madre, teniendo el cuidado de no decir nada. Abrazarlos y estar juntos en este momento de tristeza. Desde chico sé que hay momentos en los que sobran las palabras. Las palabras son algo bueno, casi siempre. De hecho me gano la vida con las palabras. Las de la Historia, en la escuela, y las de la ficción en los libros. Para recorrer las sinuosidades de la vida las palabras son algo bueno. Algo que sirve para entender mejor lo que sucede y lo que sentimos. Pero en los extremos, en algunas experiencias decisivas, las palabras dejan de ser útiles. En la cúspide de la felicidad y en el abismo de la tristeza, no sirven. Lo aprendí de muy chico, y trato de no olvidarlo. Hay situaciones en las que hay que callar. El lenguaje, frente a ciertos abismos, es casi una falta de respeto. Los seres humanos somos una especie edificada sobre el lenguaje, pero existen fronteras, ahí donde la vida es más vida, y cuando la vida es más muerte, en las que volvemos a ser lo que fuimos cuando nuestro cerebro no había aprendido a balbucir. Y el único modo de transitar esos senderos extremos es la compañía y el silencio. Por eso voy a volver, voy a estacionar, voy a estrechar a mi familia en un abrazo y a callar.
Arranco. El volumen de la música es tan alto que los vidrios vibran. Avanzo en una cápsula de sonido por calles completamente desiertas. Al alejarme de la estación de trenes, el centro y sus edificios, mi soledad es absoluta. Es cierto que detrás de las paredes de cada casa hay personas mirando el desenlace. Pero no las veo. No las oigo. A mis espaldas, a diez, a doce, a quince cuadras, mi mujer y mis hijos están mirando también. Qué ganas enormes siento de que ellos salgan campeones del mundo.
Beethoven sigue atronando en el auto. Media cuadra más allá, sobre mi izquierda, veo por fin trazos de vida humana. Un muchacho joven que lleva una bandera anudada como una capa, está abriendo el portón de reja de su casa. No salta, no grita, no festeja. Se limita a salir a la vereda y mirar alrededor. Me aproximo a ese chico. No puedo decir que aminore la velocidad, porque desde que salí vengo manejando a veinte o treinta kilómetros por hora. Mi viaje, mi viaje inútil, era un viaje para avanzar en el tiempo, no para recorrer una distancia.
Detrás del muchacho salen de la casa otros tres. Van igual de circunspectos. Alguno mira el suelo. Alguno mira las casas o el cielo. Me detengo a su altura. Bajo el volumen. Gracias, Ludvig. No hay desgracia humana que me haga dejar de escucharte. Nos vemos pronto, pero ahora tengo que preguntarle algo a estos chicos. Bajo la ventanilla.
El que lleva la bandera como capa me mira. Le hago un gesto de interrogación con la cabeza. Creo que no lo entiende. Hablo. «¿Cómo salimos?», pregunto, aunque estoy seguro de la respuesta. «¿No te enteraste?», me pregunta. Y la calma con que lo pregunta me reafirma en lo que sé, en lo que creo que sé, en lo que temo saber, en lo que odio saber.

Mi Buenos Aires querido. Crédito: Getty Images.
El flaco se aproxima a mi ventanilla. Son ocho, diez, doce los pasos que camina. Pienso en mis hijos y en mi mujer. En que tengo que volver rápido, para asumir la tristeza todos juntos.
Pero de repente el mundo cambia. Porque las palabras son otras. No son las que espero. No son las que he anticipado. Los seres humanos estamos hechos para comunicarnos, pero eso no significa que estemos hechos para entendernos, o para interpretar de manera infalible los gestos de los otros. Ni los de un pueblo desierto a las tres de la tarde. Ni los de cuatro muchachos que salen a la calle, extenuados, a intentar entender lo que están sintiendo por primera vez desde que nacieron. El muchacho de la bandera como capa ya ha llegado a la altura de mi ventanilla. Nos miramos. Adelanta un brazo a través de mi ventanilla abierta y me apoya la mano en el hombro. Dice cuatro palabras. «Somos campeones del mundo». Eso es todo lo que dice.
Me largo a llorar. Los cuatro muchachos, como si mis lágrimas los sacasen del pasmo, empiezan a cantar cantitos de cancha. Sonrío entre mis lágrimas y me despido con un gesto. Subo el volumen. Empiezo a tocar bocina, pero ahora con las ventanillas abiertas. Necesito volver pronto a abrazarme con los míos. Acompañarlos en este día que, ahora sí, se convierte en una de las cimas de su vida y de la mía. Y de repente el mundo ha hecho click y se ha ajustado. Casi nunca las cosas son como sabemos que deberían ser. Hoy sí.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Ciudadano Messi al PSG: la oscura trama detrás de los clubes-Estado
«Genio, genio, genio»: Maradona y «la jugada de todos los tiempos»
El estadio vacío: historias de cuando al fútbol se le arrebató el alma
Hablar bien de fútbol sí es posible
Andrew Jennings, el periodista que investigaba mafias (o cómo el Mundial acabó en Qatar)
Los días de la Revolución (1806 - 1820)
Una historia de Argentina cuando no era Argentina
El funcionamiento general del mundo
El nuevo libro del autor ganador del Premio Alf...

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España