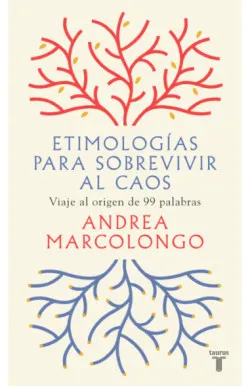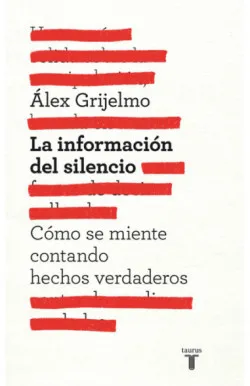Viaje al interior de los libros y cómo nombrarlos
El Premio Nacional de Ensayo a «El infinito en un junco» (Siruela, 2019; DeBolsillo, 2022) no sólo coronó la carrera de Irene Vallejo, sino que también logró colocar el origen de la lectura en el centro de la conversación. Porque este ensayo imprescindible recorre la historia antigua del libro y ofrece una imagen completísima del valor de la palabra escrita y de todos aquellos que la convirtieron en lo que es hoy. En las siguientes líneas, un extracto de la obra, Irene Vallejo nos toma de la mano para que viajemos con ella al interior de los libros: desde las primeras muestras de escritura («una selva intrincada y agobiante, donde las palabras se amontonaban sin separación, no se distinguían minúsculas y mayúsculas, y los signos de puntuación solo se usaban de forma errática») hasta el punto de no retorno en el que los textos empezaron a ofrecer concesiones en forma de párrafos, encabezamientos, capítulos, índices con referencias y notas a pie de página; es decir, el punto en que los libros impresos se volvieron cada vez más fáciles de leer y, por tanto, más hospitalarios.
Por Irene Vallejo

Fotograma de la adaptación al cine de 1984, obra de George Orwell. En la imagen, John Hurt, quien da vida a Winston Smith, y Pip Donaghy, el orador del Partido Interior. Crédito: Getty Images.
Hasta la invención de la imprenta, los libros fueron objetos artesanales, es decir, de laboriosa fabricación, únicos e incontrolables. Copiados uno por uno, a demanda, muchas veces en el propio hogar del lector por mano de sus esclavos privados, ¿qué orden podía detener su difusión?
Los libros electrónicos de hoy son la antítesis de aquellos antiguos manuscritos: objetos baratos, etéreos, sin peso, fáciles de multiplicar hasta el infinito, plácidamente albergados en servidores y unidades de almacenamiento en centros de datos por todo el mundo; pero estrictamente controlados. En 2009, en un disparatado intento de censura, Amazon borró sigilosamente de los Kindles de sus clientes la novela 1984, de George Orwell, alegando un supuesto conflicto de derechos de autor. Miles de lectores denunciaron que de pronto el libro desapareció de sus dispositivos, sin previo aviso. Un estudiante de Detroit que estaba preparando un trabajo académico protestó porque, junto con el archivo, se desvanecieron todas sus anotaciones de lectura. No sabemos si Amazon era consciente del simbolismo literario implícito. En 1984, los censores gubernamentales borran toda huella de la literatura molesta para el Gran Hermano arrojándola a una incineradora a la que denominan «el agujero de la memoria».
En los foros de internet, abundan los comentarios que denuncian la desaparición de ediciones digitales de diversos títulos. En realidad, cuando elegimos la opción «Comprar ahora» para incorporar un nuevo libro en formato PDF a nuestra cuenta, no estamos adquiriendo nada tangible. Casi no tenemos ningún derecho sobre esos textos que flotan tras el cristal de la pantalla. El agujero de la memoria anda al acecho, y podría engullir nuestras bibliotecas virtuales.
Yo, que de niña pensaba que todos los libros habían sido escritos para mí y que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa, caigo con facilidad en la tentación de idealizar aquellos antiguos manuscritos irrepetibles. En realidad, eran libros mucho menos acogedores que los nuestros. La antigua escritura adoptaba la apariencia de una selva intrincada y agobiante, donde las palabras se amontonaban sin separación, no se distinguían minúsculas y mayúsculas, y los signos de puntuación solo se usaban de forma errática. El lector debía abrirse paso entre aquella espesura de letras con esfuerzo, jadeando, dudando y volviendo atrás para estar seguro de no extraviarse. ¿Por qué los antiguos no dejaban respirar al texto? En parte, para aprovechar al máximo el papiro o pergamino, materiales caros. Además, los primeros libros estaban destinados a personas que leían en voz alta, desentrañando con el oído lo que para el ojo solo era una sucesión ininterrumpida de signos. Por último, los aristócratas, orgullosos de su superioridad cultural, no tenían ningún interés en dar facilidades a lectores advenedizos —con menor acceso a la educación— para que se colasen en el exclusivo feudo de los libros.
Los avances hacia la simplificación de la lectura fueron lentos, indecisos, graduales. Los eruditos de la Biblioteca de Alejandría inventaron un sistema de acentos y puntuación. Ambos se atribuyen al bibliotecario de memoria fabulosa Aristófanes de Bizancio. Cuando las palabras no estaban separadas, colocar unos pocos acentos —como indicadores de ruta en un camino sinuoso— proporcionaba una ayuda enorme al lector.
El amor a los libros
La separación de las letras en palabras y frases avanzó de forma paulatina. Existió un método de escritura que consistía en dividir el texto en líneas con sentido completo, para ayudar a los lectores menos seguros a subir o bajar la voz al final de un pensamiento. Jerónimo de Estridón, a finales del siglo IV, al descubrir este sistema en ejemplares de Demóstenes y de Cicerón, fue el primero en describirlo y recomendarlo. Aun así, no se impuso, y las vicisitudes de la puntuación continuaron. A partir del siglo VII, una combinación de puntos y rayas indicaba el punto; un punto elevado o alto equivalía a nuestra coma, y el punto y coma se utilizaba ya como hoy en día. En el siglo IX, la lectura silenciosa era probablemente lo bastante habitual como para que los escribas o copistas empezaran a separar cada palabra de sus entrometidas vecinas, aunque quizá lo hicieran también por razones estéticas.
En los manuscritos, también las ilustraciones eran, por fuerza, artesanales. Desde sus orígenes en los Libros de los muertos egipcios, tenían una intención más explicativa que ornamental. La imagen nació como una ayuda visual para aclarar y complementar los textos, debido a lo difícil que resultaba leerlos. Cuando el contenido era científico, se usaban diagramas; cuando era literario, escenas narrativas. En la tradición grecolatina, la cabeza o el busto del escritor aparecía a veces dibujado en un medallón como marca de autoría. El primer ejemplo conocido son las Imagines de Varrón, una obra perdida pero descrita por Plinio, que explicaba las vidas de setecientos griegos y romanos célebres. Publicado en torno al año 39 a. C., este ambicioso libro combinaba un retrato de cada famoso con un epigrama y una descripción. La envergadura del proyecto sugiere que los romanos tal vez desarrollaron algún método de estampa con destino al comercio librario.

Crédito: Getty Images.
La apropiación cristiana del libro como símbolo teológico abrió nuevos caminos decorativos. Las palabras mismas se convirtieron en formas ornamentales. Las páginas se tiñeron de la púrpura imperial, la escritura se ejecutaba en tinta de oro y plata. Los libros ya no eran solo artefactos de lectura, sino reliquias y obras de arte en sí mismos que distinguían a sus propietarios. El trabajo se especializó: el escriba solía dejar indicaciones precisas y reservaba los espacios destinados a las ilustraciones; a continuación, los pergaminos se entregaban a miniaturistas e iluminadores. Ya en el siglo XIII, los espacios de la página habían adquirido una condición selvática, compleja y utópica. Allí tiene su origen marginal el cómic. Literalmente: las primeras tiras ilustradas de la historia aparecieron en los márgenes de aquellos antiguos manuscritos. En torno a las letras, surgieron en las páginas increíbles encajes de dragones, serpientes y plantas trepadoras que se enlazaban y se entrecruzaban con una gran riqueza de formas retorcidas. Se poblaron de seres humanos, animales, paisajes, escenas vivaces desarrolladas en series de dibujos. Las pequeñas ilustraciones tenían un marco de orlas vegetales —de ahí deriva el término «viñeta», porque franjas de hojas de vid bordeaban cada recuadro—. Desde la época medieval gótica, de las bocas de los personajes emergen unas pequeñas cintas con las frases pronunciadas, antecedentes de los bocadillos de nuestras historietas infantiles. Más allá del texto, las miniaturas nacieron para revitalizar el apetito humano por lo maravilloso. Detallistas o fantasiosas, tomadas del natural o soñadas por la imaginación, estas ilustraciones demuestran cómo pueden nacer y triunfar nuevas formas artísticas partiendo de lugares subordinados. El cómic, heredero de ese elegante pasado gráfico, ha conservado rasgos que nos recuerdan cuáles son sus orígenes. Los personajes de los álbumes de hoy, como los seres que habitaban el espacio de los remotos manuscritos, a menudo pertenecen a mundos fronterizos, extraños, hipnóticos, distorsionados. Y, como ellos, reclaman nuestra mirada, luchando por no quedar al margen.
El gran cambio en la cartografía interior de los libros llegó con la página impresa, que intentaba facilitar una lectura ágil mediante una estructura diáfana. El texto, hasta entonces apelmazado en bloques compactos, empezó a subdividirse en párrafos. Los encabezamientos, los capítulos y la paginación servían como brújula para orientarse en la lectura. Como la imprenta producía ejemplares idénticos en toda la edición, se desarrolló una nueva parafernalia de consulta: índices con referencias a las páginas, notas a pie de página y acuerdos duraderos en las convenciones de puntuación. Los libros impresos se volvieron cada vez más fáciles de leer y, por tanto, más hospitalarios. Gracias a los índices, los lectores poseían un mapa del interior de los libros. Podían adentrarse y navegar por ellos de manera cada vez más libre. Con el paso de los siglos, las cerradas junglas de letras por las que se avanzaba sudoroso, machete en mano, se fueron convirtiendo en ordenados jardines de palabras para tranquilos paseantes.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España