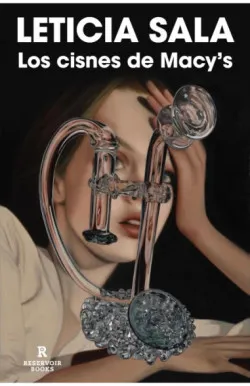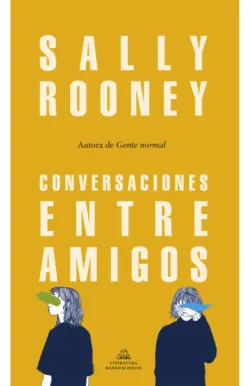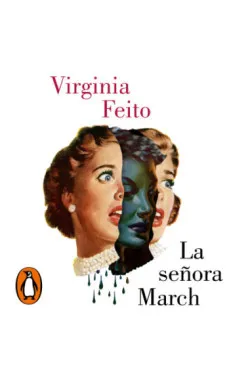Leticia Sala y la literatura de lo invisible
Leticia Sala dejó su carrea profesional como abogada para dedicarse a otras letras, las de la poética y la literatura. «Los cines de Macy's» (Reservoir Books) es su tercer libro, un proyecto de relatos cortos que sirven a la escritora para ahondar en las profundidades de los vínculos virtuales, en la resignificación de la palabra «madre» y en la purpurina nostálgica que vuelve al recuerdo —y a la vida— transitables.
Por Marta Díaz

Leticia Sala. Crédito: Diego Lafuente.
Para Leticia Sala, el lenguaje es como una plastilina. Quizá por eso amasa con sus dedos el aire mientras responde, con infinita atención, las preguntas que le lanzo en la biblioteca del Hotel Las Letras de Madrid. Mueve las manos, asiente curiosa y ya no sé si son sus ojos o su boca los que hablan… Acaba de publicar su tercer proyecto literario, Los cisnes de Macy's (Reservoir Books), un libro de relatos cortos sobre mujeres que son madres y, mientras aman a su criatura, extrañan la vida que ya no viven; sobre mujeres que no son madres y cargan el peso de un vientre vacío; sobre amistades que, persistiendo en un recuerdo, se diluyen sin llegar a morir; sobre lugares que dejan de pertenecernos, lugares a los que dejamos de pertenecer; sobre el papel del espacio en los vínculos que creamos; sobre las redes sociales, el arrollamiento y reconstrucción de la identidad, el silencio apabullante del duelo, sobre lo invisible. Por eso un teléfono transparente protagoniza la portada. «Cuando tuve el libro e intenté encontrar el punto de unión me di cuenta de que casi todo es un behind the scene, que esa es la característica que vehicula los relatos», explica la autora, que aunque intenta sustituir la expresión anglosajona por una propia del idioma de la eñe, termina rindiéndose a la precisión del término prestado.
«Nunca concebí este libro como una línea. No pensé "voy a ir hacia ahí para escribir de esto…" Fue más: "¿qué emoción está imperando en mí? Venga, vamos a convertirla en literatura"», recuerda Sala, absolutamente convencida de que «el formato siempre debe supeditarse al tema, y no al revés». Scrolling after sex, su primer libro, fue un proyecto híbrido que mezclaba fotos, poemas, breves citas reflexivas… Pero el relato no es un género nuevo para ella: «Siempre ha estado en mí, y en este caso me ofrecía todo lo que yo necesitaba para tratar los temas de los que quería hablar, porque el requisito del relato es que haya un personaje que se enfrenta a un conflicto, y en el que se tiene que ver la evolución». Sin embargo, no fue tarea sencilla poner las historias en marcha, porque este libro pilló a su creadora en un momento transicional muy importante en su vida: «Han sido años un poco turbulentos y de mucha inseguridad. A nivel global, guerra, pandemia… Y a nivel particular, no solo he vivido la pérdida de un embarazo, sino también un embarazo a término. Es imposible pasar de puntillas sobre eso».
No es que valoremos las cosas cuando ya han desaparecido, es que su falta subraya la importancia que siempre tuvieron. Por eso el segundo embarazo fue tan gozoso, por eso Leticia estaba en constante actitud de agradecimiento, por eso vivía en «un lugar muy LSD desde el que era difícil hacer avanzar a los personajes». Pero la nube de la gestación estalló con el parto y los meses tan difíciles que sobrevinieron, momentos que la escritora plasma en su relato sobre la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde su hija Cloe estuvo ingresada las primeras semanas de vida: «Me tocó enfrentarme a la oscuridad. Creo que haber pasado por estas etapas, de luz y penumbra, se ha plasmado en las historias y les da distintos toques».
Relatos de vida y muerte
El de la experiencia de su hija en la unidad neonatal («04/08/2021») es uno de los tres relatos que, por la sensibilidad del tema, cuenta que prefirió tratar de forma totalmente autobiográfica: «No hice ningún tipo de ejercicio de cambio respecto a lo que pasó realmente, quise tratarlo desde un punto de vista más documental que ficticio. Fue una escritura que salía del intento de sanación». El de su aborto espontáneo («Lo invisible») y el dedicado a la hipocondría y la enfermedad («Petazetas») completan el trío de la veracidad, «en lo demás hay tal mezcla de una cosa y otra que mentiría si dijera que es autobiográfico, y creo que mentiría también si dijera que es totalmente ficción». Y ocurren dos cosas: la primera es que a Leticia Sala no le gusta mentir, la segunda que no le importa —ni cree que importe o deba importar— la realidad de la historia, sino la capacidad del relato para transmitir un mensaje: «Ficción, realidad y memoria se entrelazan y crean una fórmula que se eleva a lo que llamamos literatura. Entonces para mí, la literatura —esa palabra tan poderosa— está por encima del diálogo realidad-ficción». Lo explica con palabras y lo escenifica con los brazos, como una profesora que advierte con gestos a su audiencia de que esta pregunta caerá en el examen. Pero de momento es ella la que tiene que seguir respondiendo.
«Ficción, realidad y memoria se entrelazan y crean una fórmula que se eleva a lo que llamamos literatura. Para mí, la literatura está por encima del diálogo realidad-ficción».
¿Qué significa haber sido una niña de los 90? Lo pregunto aludiendo al relato «Está k se cae», en el que la protagonista decide definirse con estas palabras cargadas de un significado sociocultural y una trayectoria compartida que Leticia Sala resume en cuatro características: «Somos personas que han crecido con y sin internet. El ordenador, el móvil y las redes sociales nos llegaron cuando estábamos en la adolescencia, un momento catártico». Es evidente el impacto que esta realidad tuvo y tiene en la cotidianeidad de Sala, quien deja siempre en sus obras una impronta de algo vinculado al móvil o la relación paradójica, y acaso problemática, que tenemos con las redes sociales. «Por otro lado, a las niñas de los 90 nos marca mucho cómo han sido nuestros padres y sus valores generacionales. En el caso español, son padres que han pasado una etapa de su vida en el franquismo y luego han vivido la transición», continúa argumentando. En tercer lugar, cita a la revolución feminista, «la más importante de los últimos tiempos», que cobró mayor fuerza cuando aquellas niñas se encontraban en la veintena, un momento determinante en el camino hacia el refugio, o la condena, de una definición identitaria. Por último, las crisis financieras: «la de Lehman Brothers me pilló en mi primer año de universidad, cuando tenía ilusión por salir al mundo y comérmelo… Y, de pronto, aquel mundo que conocíamos iba a cambiar. En ese contexto, las redes vinieron a salvar muchos oficios». De sus palabras se desprende una mirada lúcida y un sentir nostálgico que ni oculta ni rechaza. «Soy extremadamente nostálgica», confiesa, «pero la nostalgia no es para mí una emoción positiva ni negativa, sino algo por encima de eso. Yo he vivido nostalgias que me han acuchillado el corazón, y nostalgias que han dado sentido a por qué vivimos las cosas. Es como una purpurina inevitable que ponemos a experiencias dolorosas, y gracias a ella podemos atravesar la vida».

Leticia Sala. Crédito: Diego Lafuente.
¿Es la maternidad un meteorito? Estampo la pregunta contra al teclado tal y como se la planteé aquella mañana a la escritora, tal y como aparece ahora en pantalla: sin previo aviso ni presentación. Tajante pregunta, tajante respuesta: «Absolutamente. Un meteorito es un objeto que cae del cielo y que viene a apartar todo lo que está a tu alrededor. La llegada de una criatura cuando te la ponen en los brazos es eso. Tu sentido de la identidad, que tú ni siquiera sabías que tenías de ti misma, se ve totalmente debilitado, y esa fragilidad te está invitando y casi obligando a redefinirte». Consciente del material explosivo que acaba de poner en mis manos, aclara su propia sentencia: «No quiero decir que te tengas que redefinir solo como madre, por supuesto. Aquí estamos las dos, en un hotel de Madrid, hablando sobre mi obra. Pero la maternidad hace que te plantees tu posición en el mundo. Yo creo que todas las experiencias que nos ayudan a desprendernos de la palabra con la que nos identificamos son poderosas... y son las más valiosas».
«Cuando eres madre tu sentido de la identidad se ve totalmente debilitado, y esa fragilidad te está invitando y casi obligando a redefinirte. La maternidad hace que te plantees tu posición en el mundo».
Las palabras son su territorio, sabe cómo utilizarlas. Conoce sus limitaciones, pero confía más en sus posibilidades. Juega —muy seriamente— a crear belleza con el lenguaje, pero también a retorcerlo y estirarlo, arrancarlo de sus moldes estrictos, «atravesarlo y cambiarlo, porque su misma configuración está hecha para aguantar esos cambios», a cuestionar el modo en que construye la realidad y configura todo, también la culpa: «Una de las pocas formas que tenemos de comunicar un aborto espontáneo es decir que hemos perdido al bebé. Yo no he perdido nada. No puede ser que tengamos que recurrir a esa frase, porque implica una culpa muy real». El problema, cree Leticia, es que no estamos preparados para entender que la vida y la muerte están siempre tocándose, por eso nacen los eufemismos y estalla en los oídos el silencio: «A la sociedad capitalista le interesa la polarización: que no queramos el dolor, que no queramos la muerte, que vayamos todo el rato hacia la supuesta luz… Pero no hay luz sin oscuridad, no hay una sin otra».
«Yo no he perdido nada. No puede ser que tengamos que recurrir a esa frase para comunicar un aborto espontáneo, porque implica una culpa muy real».
En este sentido, cree que la maternidad es un lugar muy propio para la conciencia porque permite experimentar la ambivalencia y la contradicción que como humanos sentimos, pero como sociedad, por incomprensión, rechazamos: «La maternidad es un espacio de consciencia infinito y abundante a más no poder, y precisamente por eso—es que no es un pero, es un y— viene con dolor, porque el dolor está al lado de la vida y el placer. Tú estás con tu criatura, a la que amas y por la que darías literalmente tu vida, y al mismo tiempo te puedes estar compadeciendo porque ya no te reconoces con la concepción que tenías de ti misma”». La maternidad es un meteorito, la maternidad es un duelo: «Hay un juicio muy fuerte a las madres: es que ha tenido un hijo y ahora se queja… ¡Pero es normal que se queje! ¿Tú no te quejarías si un ser que amas hubiera muerto? La llegada de una vida implica pequeñas muertes dentro de la madre».

Leticia Sala. Crédito: Diego Lafuente.
Leticia Sala ama este libro, lo sabe porque tiene mucho miedo. Es su forma de querer: poner el miedo en el mismo lugar donde pone el amor. No sabe amar este libro de otra manera, como no sabe amar de otro modo a su hija, a Pau, a Greta, a sus padres… Pero aun así duda, no está convencida, no es suficiente. Ha respondido a mi pregunta — ¿cuál es la forma de amar de Leticia Sala?— pero no está, ni de lejos, satisfecha: «Creo que si me voy más allá de eso, la forma en la que yo quiero es haciendo muchas preguntas». Ahí lo tenemos, este podría haber sido un buen titular. «Hago un ejercicio de entrega verbal y de espacio. Mi forma de querer, en el sentido más alejado del miedo, es la entrega y la atención».
Dice que le gusta mucho mi camiseta. Se pone en pie, se despide con dos besos y, de camino a una sesión de fotos exprés, se gira y confiesa que esta última pregunta seguirá varios días dando vueltas en su cabeza... ¿Habrá dado con la respuesta?
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Novela romántica
Novela romántica Poesía
Poesía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Tienda: Uruguay
Tienda: Uruguay