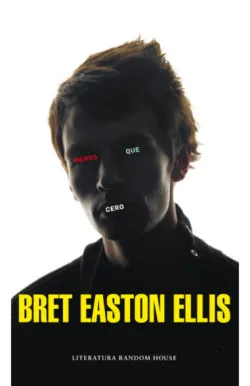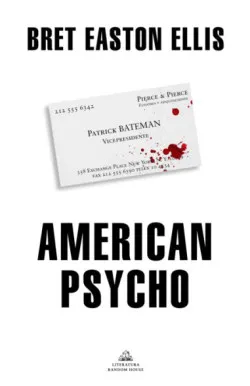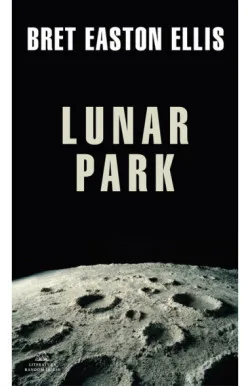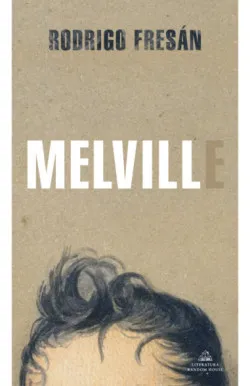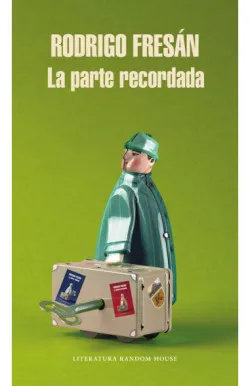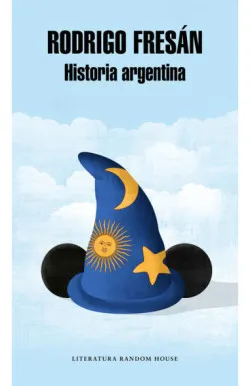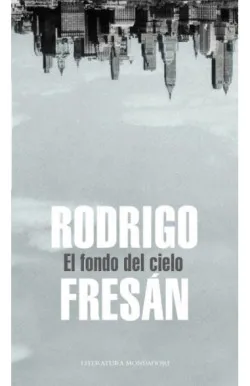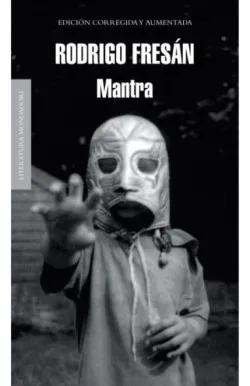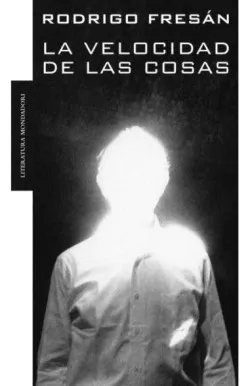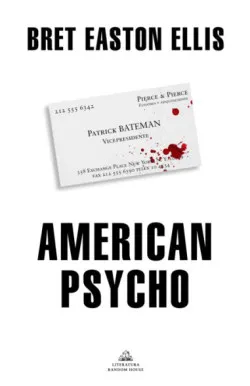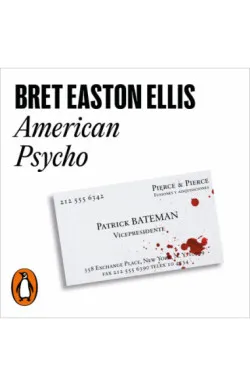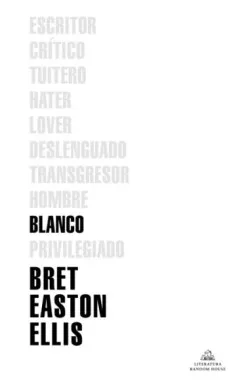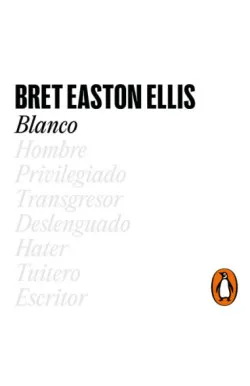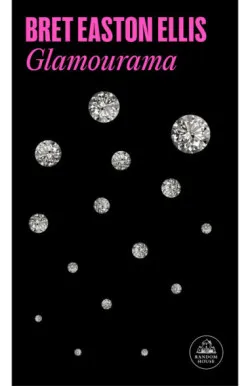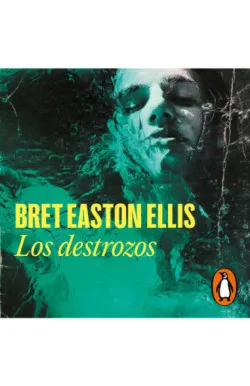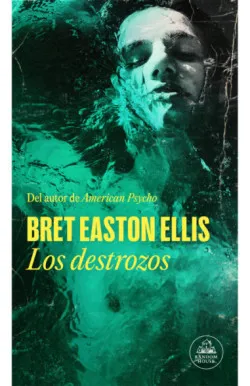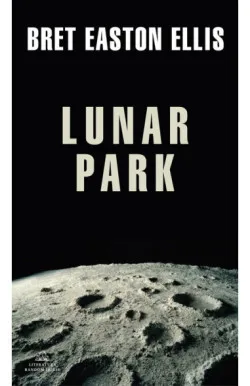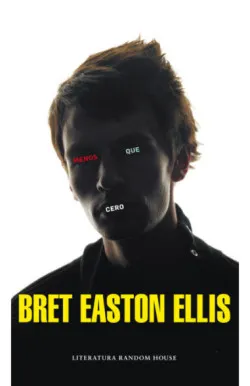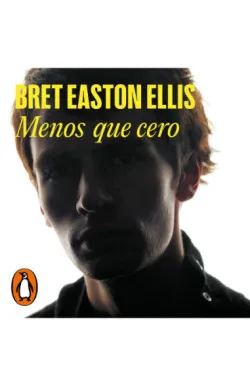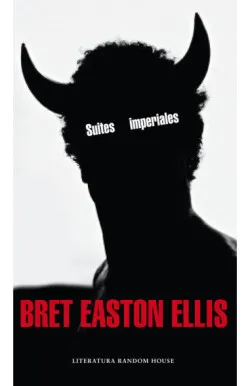«L.A. Psycho»: Bret Easton Ellis ataca de nuevo
Cuando muchos pensaban que ya se había ido para no volver (incluso él mismo había anunciando en varias oportunidades que ya no le interesaba la novela como género y que difícilmente volvería a escribir una), Bret Easton Ellis regresa por todo lo alto con «Los destrozos» (Random House, 2023). Inesperada pero tan celebrable Gran Novela Americana. Obra maestra donde se funden la meta-auto-ficción con el «noir» demoníaco de Los Ángeles, la literatura «Young Adult» con el porno de «Penthouse» y piscina, la «memoir» alternativa con el «thriller» con asesino en serie, la sátira social con la tragedia que huele a espíritu adolescente y -principal y finalmente- todas las anteriores ficciones nunca del todo ficticias del autor de «Menos que cero» y «American Psycho» y «Lunar Park». En el siguiente texto, Rodrigo Fresán nos da la bienvenida al presente «back to the future» -al «annus horribilis» 1981- del desesperanzado pero irresistible universo del maduro y experimentado Bret Easton Ellis (y del joven e inexperto Bret) donde todo comenzó con «bangs» y gemidos en la más baldía de las tierras.
Por Rodrigo Fresán

Bret Easton Ellis en París en marzo de 1992. Crédito: Getty Images.
Hace ya varios años -a lo largo de una larga entrevista telefónica (yo en Barcelona, él en Los Angeles) con motivo de la publicación de su Suite imperiales- le pregunté a Bret Easton Ellis qué había de cierto en esos rumores acerca de una posible continuación de American Psycho. En alguna parte Ellis había comentado (o comentado comentarios de otros) que, de volver Patrick Bateman, seguramente lo haría ya no en una cada vez más deprimida e histórica Wall Street sino en el por entonces eufórico e histérico Silicon Valley.
En cualquier caso, Ellis reconoció como lógica la hipotética mudanza, pero no le interesó ir más que lejos que eso.
Y se explayó algo más en el asunto y en su reticencia a volver a psicotizar americanamente, y me dijo:
«Mira, ahora me siento cómodo y sincero hablando sobre American Psycho. Cuando salió, con todo el escándalo, yo repetí una y otra vez, a modo de defensa, que era una novela satírica o una denuncia virulenta que se reía de o condenaba al universo de Wall Street, de los yuppies y sus excesos. Pero lo cierto es que se trataba de algo mucho más personal».
«¿American Psycho c'est moi?», le pregunté entonces.
«Algo así. Es una novela sobre mi soledad, mi alienación, mi dolor, mi frustración por convertirme en un hombre dentro de una sociedad que me resultaba tan atractiva como repulsiva. Un sitio en el que quería encajar; pero también un sitio que, al mismo tiempo que intentaba ser parte y pertenecer a él, me daba tantas ganas de vomitar por el asco que me producía todo eso".
«¿Habrá o no habrá American Psycho II?», insistí entonces.
«Absolutamente no», zanjó entonces la cuestión Ellis.
Pero la verdad es que entonces Ellis me mintió sin dejar de decirme la verdad.
Porque Los destrozos -noveno libro suyo y muy esperada primera novela desde 2010-- es algo así como American Psycho no II sino American Psycho 0.
Y no está protagonizada por un ya maduro Patrick Bateman, sino por un joven american paranoid de nombre Bret Easton Ellis.
Y Los destrozos -transcurriendo en el annus horribilis 1981, durante un último y definitivo curso de colegio secundario- es, sí, la Zona Cero de Ellislandia. Los destrozos como la origin story de una obra hecha vida y el secreto por fin revelado/vomitado de su desencajado Big Bang con el más atronador y (des)constructivo de los ecos.
Los destrozos es, también, una obra maestra de un maestro escritor.
Y -también, de nuevo- es una novela sobre su soledad, su alienación, su dolor, su frustración por convertirse en un hombre dentro de una sociedad que le resultaba tan atractiva como repulsiva: un sitio en el que Ellis quería encajar; pero también un sitio que, al mismo tiempo en el que intentaba ser parte y pertenecer a él, le daban tantas ganas de vomitar por el asco que le producía todo eso.
Y, sí, Los destrozos es un gran hito donde vuelve a ponerse de manifiesto el gran equívoco que persigue pero -por suerte, por talento tuyo- nunca llega a alcanzarlo del todo de Ellis. Esa idea -esa mala idea fija- de que Ellis es un escritor asqueroso y que da asco cuando, en verdad, es el Gran Escritor Americano de su generación cuyo tema es El Gran Asco Americano. Su Tema es, sí, todo lo que está podrido no en Dinamarca sino en Los Ángeles y New York con estaciones intermedias. Ellis (Los Ángeles, 1964) como el profeta del apocalipsis de un imperio ya desde que publica su primer libro a los veintiún años y se vuelve famoso y nombre reconocible y marca registrada y entonces la vida y la obra se convierte en la obra y la vida. O para decirlo en sus propias palabras, como me lo dijo en aquella entrevista: «Yo siempre sigo dos pasos a la hora de escribir una novela. Primero me encargo de lo que yo llamo la parte emocional: decidir qué les va a pasar a los personajes y cómo les afectará eso que les ocurre, cómo se expresan, cómo piensan. Y después viene la parte técnica. Y tanto en una como en otra parte, lo importante es no tener miedo. Y tener claro que escribir es divertido. Algo excitante que te puede llevar a sitios en los que nunca estuviste y en los que, de pronto, estás viviendo y donde vas a pasar un tiempo largo. Para mí no hay momento de mayor felicidad que cuando se me ocurre la idea de un libro. De pronto tengo un sentido, una dirección, algo que me saca de las miserias del mundo. Y tiene su gracia: porque mis novelas a menudo surgen a partir del dolor y la confusión y la pérdida. Y tratan sobre todo eso. Pero yo soy tan feliz poniendo todo eso por escrito... Lo que no quita que entienda a la ficción no como catarsis sino como drama. La novela surge del drama y uno escribe sobre momentos tristes para averiguar cómo fue que te pasó o sentiste todo aquello. Pero el acto de la escritura en sí es para mí la felicidad absoluta. Todo esto para decir que me gusta mucho escribir».
Y flashback e infancia acomodada que se sacude con sísmico divorcio de padres (y la figura del padre como repetido agujero negro en todo lo que escribirá Ellis). Y de pronto es el año 1985 y es Menos que cero: las memorias amnésicas y anestesiadas y aceleradas por calmantes y polvo-de-marchar-boliviano y polvos a secas que salen de una serie de sketches/viñetas (redactados en principio como tarea para el hogar por encargo de su maestro y mentor non-fiction Joe Fatal Vision McGinniss) acerca de las idas y vueltas de Ellis por el campus de Bennington y las autopistas de una ciudad que a la que nada costaría rebautizar como Los Demonios. McGinniss lee y pone buena nota y ve que ahí hay algo y llama por teléfono a la agente de moda Amanda Binky Urban. Y -abracadabra y presto- best seller y flamante escritor (de)generacional de prosa fragmentaria y espasmódica y fluorescente y fría y cromada perfecta para la ética y estética MTV con título robado a una canción del primer álbum de Elvis Costello.
Así, las partes que componen a la funcionalmente desarticulada Menos que cero pueden leerse más como videoclips que capítulos y pronto Ellis recibe el mismo trato que una rock star y hasta se le buscan amiguitos que escriben con los que salir por noches blancas y largas (Jay Bright Lights, Big City McInerney y Tama Slaves of New York Janowitz, hoy más o menos desaparecidos en acción) para no sentirse tan solos y sonreír a los paparazzi con algo que luce más y mejor y peor como mueca de, sí, asco (y, en el caso de Ellis, de máscara de quien aún no sabe muy bien qué hacer públicamente con su homosexualidad). Pero más allá de los avatares de producto + moda, lo cierto es que Menos que cero se sigue leyendo muy bien porque está muy bien escrito. Y, sí, hay influencias más que claras de la ardiente frigidez de la prosa de Joan Didion y del cromado e insensiblemente apasionado fraseo de J. G. Ballard y claras muestras radiactivas de la sobreexposición al repetido visionado en multiplexes de Santa Monica Blvd. del American Gigolo de Paul Schrader. Pero no hay dudas: ahí y entonces Ellis ya es un escritor que llegó para quedarse (al releerla en 2005 el propio autor dirá que le parece que sigue siendo un libro «válido» y que no está nada mal para haber sido escrito a los diecinueve años) aunque entonces la mayoría se empeñe en apenas considerarlo un seguramente efímero sabor de la temporada ya listo para cansar al paladar luego de semejante exposición de mal gusto y nauseabunda tierra baldía que huele a espíritu adolescente.
Y Donald Bartheleme le dedicó una formidable (y malévola) parodia en The New Yorker. Y milagro: la implacable Michiko Kakutani la alabó en The New York Times (aunque lo hizo más como síntoma que como literatura) considerando a la novela como dueña de «una voz perturbadora».
Y la película de Menos que cero (Ellis la desprecia y se rio de ella en Suites imperiales; aunque mostró entusiasmo cuando Quentin Tarantino dijo tener ganas de filmarla como se debe luego de que proyecto de serie de TV que no fuese más allá del piloto) no demoró en llegar, en 1987; y el argumento fue inevitablemente retocado para que el final ofreciera un cierto perfume de moral-moraleja-moralina confirmando que el ídolo teen Andrew McCarthy no sabía actuar más allá de su cara bonita (y no: no es bisexual su personaje a diferencia del Clay de la novela) pero sí lanza la carrera de Robert Downey, Jr. quien, muy pronto, comenzará a comportarse de manera demasiada parecida a la de Julian: su personaje que no muere en el libro pero sí en la película (hoy inequívocamente artefacto cult) porque, en el cine, el que las hace las paga luego de haber convertido a su nariz en una deshumanizada aspiradora humana.
Y, sí, lo más importante de todo: la voz de Menos que cero es la de Clay, primero de sus lost boys narradores y de muchos proto-infra Brets que recién se asumirán como tales enfrentándose a los espejos deformantes (pero espejos al final) de Lunar Park y de los ensayos de Blanco y de Los destrozos.
Y nada es casual: clay, en inglés, significa arcilla o barro.
Hágase la sombría luz y Ellis comienza lo suyo ya amasándose a sí mismo y a su imagen y semejanza.
Esa idea -esa mala idea fija- de que Ellis es un escritor asqueroso y que da asco cuando, en verdad, es el Gran Escritor Americano de su generación cuyo tema es El Gran Asco Americano. Su Tema es, sí, todo lo que está podrido no en Dinamarca sino en Los Ángeles y New York con estaciones intermedias.
Y, claro, hay que mantener las ruedas girando y no dejar que pase mucho tiempo sin nuevo hit-single y se apresura la publicación de Las leyes de la atracción (1987). Y todos aúllan que a lo que era menos que cero ahora le sigue un más de lo mismo (aunque a Gore Vidal le gustó mucho) con mudanza a college de New Hampshire y más fiestas locas y ritmo descontrolado entre el acelere anfetamínico y la cámara lenta opiácea (la adaptación cinematográfica dirigida por Roger Avary, coguionista de Pulp Fiction, está muy lograda más allá de una cierta influencia del filme Trainspotting y es, para Ellis, la mejor de todo lo que se ha filmado de lo suyo). Las leyes de la atracción vende bien pero -suele ocurrir- vende menos que el debut de Ellis, porque el debut vendió muchísimo. Pero acaso lo más importante de todo: en Las reglas de la atracción comienza a ya a conformarse un meta Ellisverso. Así, en uno de los capítulos reaparece Clay y en otro asoma Victor Johnson (protagonista a desfilar en la por venir Glamourama), ahí vienen Bertrand (también en Glamourama) y Mitchell (próximamente en Lunar Park) y se nos presenta a un tal Sean, disipado hermanito menor de un tal Patrick Bateman (quien narra unas páginas de la novela) y quien protagonizará completa y absolutamente la próxima novela de Ellis a titularse...

Bret Easton Ellis en París en septiembre de 2010. Crédito: Getty Images.
«Ya hace tiempo que me resigné a que siempre seré recordado como "el autor de American Psycho". Ese será el titular de todas mis necrológicas... Es lo que hay y podría quejarme de ello... Pero hay cosas peores», me dijo la voz de Ellis en el teléfono hace ya más de una década.
La situación, para él, no parece haber cambiado demasiado, aunque no puede dejar de alegrarle y sorprenderle la elogiosa atención crítica que está recibiendo Los destrozos por estos días.
En cualquier caso, la sombra de Patrick Bateman es larga y American Psycho es una de esas novelas acerca de las que -cuando se cumplen diez o veinte o veinticinco años de su publicación- te piden que escribas «algo». Y a mí me lo pidieron (en El País) y yo lo escribí cuando American Psycho cumplió un cuarto de siglo haciendo rugir su motosierra. Y me pidieron algo de otra parte cuando cumplió treinta años y yo volvía a cumplir feliz con él.
Y uno comprende –como canta el italiano polimorfo perverso Franco Battiato— que ya es «un uomo di una certa età» cuando recuerda a la perfección un determinado día, un día histórico. El peso y el paso de la Historia y todo eso: yo estaba en la redacción del periódico argentino Página/12 y su director, Jorge Lanata, entró en mi cubículo y me arrojó un ejemplar importado y todavía tibio de la imprenta de American Psycho de Bret Easton Ellis. Y me dijo: «Hagamos algo con esto».
Y, sí, había algo para hacer con eso y se hizo y desde entonces Patrick Bateman apuñala, decapita, amputa, desmiembra y reserva mesa en Wooster o en Le Cirque.
Entonces, a principio de los 90, American Psycho fue el escándalo intelectual del momento en Estados Unidos: Simon & Schuster, la editorial que había pagado un más que generoso adelanto (300.000 dólares), había finalmente declinado publicarla por presiones ante la misoginia y ultraviolencia (incluso el diseñador habitual de las portadas de Ellis se había negado a tener algo que ver con el monstruo) y entonces la muy cool y paperback Vintage había recogido el guante para lanzar best seller instantáneo e infame ese 6 de marzo de 1991.
Y Ellis había recibido amenazas de muerte (que obligaron a la cancelación del tour-presentación del libro); la condena de la feminista Gloria Steinem (paradójica e irónicamente la madrastra de «héroe» de la novela en el cine en el año 2000 y quien luego también pondría rostro a ese otro american psycho al que solo le falta una letra para ser Bateman: Batman); la encendida defensa y comparación con Fiodor Dostoievski y Jane Austen de Norman Mailer en las satinadas páginas de Vanity Fair (lo que, para muchos, era algo casi más peligroso que una fatwa para Salman Rushdie y, sí, claro, Mailer había acaso patentado su propio american psycho en 1965 en la nunca del todo bien ponderada An American Dream). Y la novela se vendía con restricciones para menores de edad en Alemania y Australia y, por supuesto, no demoró en ser descubierta muy amorosamente subrayada en las mesillas de noche de dedicados y auténticos asesinos en serie.
Además de todo lo anterior, American Psycho era y es y será, una obra maestra de la literatura estadounidense del siglo XX. Otra Gran Novela Americana. Y su protagonista, Patrick Bateman ya es un arquetipo tan definidor y definitivo del Sueño (o Pesadilla) Americano como el Capitán Ahab, Huckleberry Finn, Jay Gatsby, Moses Herzog, Holden Caulfield, el emigrado Humbert Humbert Harry Rabbit Angstrom, Mickey Sabbath, y siguen los nombres. A su manera, American Psycho acaso dice tanto o más sobre el Ser (o No Ser) Nacional que Henry James, Theodore Dreiser, John Dos Passos o Jonathan Franzen.
Odiar al aún best seller Ellis como deporte (inter)nacional a la vez que se lo admiraba, casi en voz baja, como a uno de los pocos auténticos estilistas en actividad dentro de las letras de su país. Porque -y he aquí la clave- los libros de Ellis ya eran variaciones/compulsiones sobre lo autobiográfico, sobre su persona y sus varias máscaras; pero, también, funcionaban como suerte de memoir colectiva sobre la malaise de la nación, sobre el mal estado de los Estados cada vez más Desunidos.
Pocos títulos por entonces jóvenes marcaron más y mejor el fin de milenio literario en inglés que American Psycho (el otro candidato sería La broma infinita de David Foster Wallace, admirador de Ellis y a quien Ellis siempre consideró aburrido y sobrevalorado y seductor de lectores infradotados con ansias de sentirse inteligentes). Allí, en las páginas turbias de un monólogo entre febril y hastiado por la cultura del consumismo yuppie, están todas esas marcas de ropa, toda esa cocaína de la buena y música demasiado popular como soundtrack para apuñalar y desmembrar (Phil Collins y Whitney Huston y Huey Lewis), todos esas discotecas y todos esos almuerzos de negocios en Wall Street, todas esas sábanas sudadas y toda esa sangre derramada no por amor al arte sino porque no hay nada mejor que matar para sentirse más o menos vivo. Y, sí, toda esa admiración de Patrick Bateman por Donald Trump. American Psycho es símbolo y metáfora y síntoma y paradigma. American Psycho es El extranjero de Camus pero con el volumen a 11. La versión Mr. Hyde del Gordon Gekko de Oliver Stone o del Sherman McCoy de Tom Wolfe o del Cristiano de Ronaldo. Y la duda lectora ante un narrador ambiguo de que todo pueda ser un delirio o una fantasmagoría no alcanza para esconder el detalle más revulsivo de todo el asunto: American Psycho –un libro muy satírico y moral y «de denuncia"» después de todo- tiene un final «feliz» que ha trascendido a su tiempo pero no a su origen: Bateman es el american way no of life sino of death.
Entonces -con veintisiete años de edad- el perseguido Ellis ensayó maniobras distractoras y arrojó cuchillos fuera como si fuesen balones fuera y fue irónico («Lo verdaderamente shockeante es que Vanilla Ice venda siete millones de discos»); pero, con el paso de los años, fue relacionándose de modo más personal con su creación.
En las primeras y deslumbrantes páginas autobiográficas de la metaficcional Lunar Park (2005) ya se contaba a sí mismo atormentado y perseguido, cual Viktor Frankenstein, por su criatura.
Y en aquella entrevista telefónica Ellis me explicó: «No está mal que tu apellido salga en conversaciones como referente y que la gente entienda de inmediato qué significa. Dicho esto, repetiré lo que digo siempre: mi vida no es tan agitada. Mientras todos andan por allí teniendo Noches Muy Bret Easton Ellis, lo cierto es que Bret Easton Ellis está en su casa, solo, viendo la televisión». Y a continuación Ellis me dijo que había llorado con Toy Story 3 y que, por favor, incluyese eso en la entrevista: «Que quede bien claro: el Príncipe de las Tinieblas llora con el final de las aventuras de Woody y Buzz».
Décadas después de, en sus palabras, «el año de ser odiado», Ellis –quien nunca recibió o estuvo nominado para premio alguno- escribía poco y tuiteaba mucho (fue viral su alegría por la muerte de J. D. Salinger con ese «Party tonight!»), entraba y salía del mundo del cine y de la TV y ya nadie pensaba (porque él mismo se encargaba de insinuarlo) que tenía una/otra gran novela por delante. Mientras tanto, Patrick Bateman -como Tom Ripley o Norman Bates o Hannibal Lecter, otros entrepeneurs Made in USA- tenía otros planes: había sido película transgresora de Mary Harron (con una segunda parte muy trash y estrenada directamente en DVD en la que Bateman muere en los primeros cinco minutos) y action figure y proyecto de serie de tv en la que aparecería con cincuenta años de edad y musical en Broadway con letra y música de Duncan Sheik en una ciudad que, para Ellis, «es hoy como American Psycho con esteroides».
Y uno se decía que si había justicia en un mundo injusto –esa prosa y dicción que se las arreglaba para fundir lo mejor de Ernest Hemingway con HAL 9000 y aún hoy vendiendo unos mil ejemplares al mes en USA- faltaba cada vez menos para que American Psycho fuera adoptado por la Library of America o la Modern Library.
Pero todavía no y Ellis entraba y salía de fiestas y demolía hoteles y no estaba incluido en los listados de grandes jóvenes escritores. Ellis y lo de Ellis era otra cosa. Pero muchos de ellos hoy ya no son lo que eran mientras Ellis sigue siendo el que siempre fue pero cada vez mejor.
Y el disfraz de Patrick Bateman es, dicen, el ideal para todos aquellos que no les gusta disfrazarse para Halloween, pero aún así… A saber, a conseguir, según orientan las páginas de moda masculina de la edición norteamericana de Esquire: camisa de Ermenegildo Zegna, corbata Isaia, tirantes de Brooks Brothers, gafas de Oliver Peoples, zapatos de Berluti y traje de Giorgio Armani. Total: 7.793 dólares. Es un disfraz caro, de acuerdo (mucho más caro que el de masivo y poco distinguido zombi); pero queda el consuelo de que accesorios imprescindibles como la sierra eléctrica portátil marca Poulan Pron y el impermeable Tingley para no mancharse y mojarse de rojo cuestan, apenas, 169 y 11 dólares respectivamente.

Christian Bale como Patrick Bateman en el set de American Psycho, adaptación al cine dirigida por Mary Harron. Crédito: Getty Images.
Después de American Psycho, Bret Easton Ellis (no el escritor sino la percepción de ese escritor) ya nunca volvió a ser la misma.
The Salon.com Reader's Guide to Contemporary Authors abría su entrada así: «Así que tu odias a Bret Easton Ellis tanto como cualquiera. Lo consideras "misógino" (al igual que la National Organization of Women) y a su ficción como "el equivalente literario de una película snuff" (como Jonathan Yardley en The Washington Post)». Y la cerraba con estas palabras: «Así que tu odias a Bret Easton Ellis tanto como cualquiera. ¿Estás seguro que odias a Bret Easton Ellis tanto como te odias a ti mismo?».
Entonces y desde entonces, odiar al aún best seller Ellis como deporte (inter)nacional a la vez que se lo admiraba, casi en voz baja, como a uno de los pocos auténticos estilistas en actividad dentro de las letras de su país. Porque -y he aquí la clave- los libros de Ellis ya eran variaciones/compulsiones sobre lo autobiográfico, sobre su persona y sus varias máscaras; pero, también, funcionaban como suerte de memoir colectiva sobre la malaise de la nación, sobre el mal estado de los Estados cada vez más Desunidos. (Ellis, sí, como profeta a la vez que creador de un mundo que otros habían creado para que él lo recrease para que -como alguna vez lo hizo Andy Warhol- sus ficciones cada vez se pareciesen más la no ficción. Así, Paris Hilton y los reality shows y las Kardashian y, claro, Donald Trump presidente se parecerían cada vez más a los monstruos brotando de los insomnes malos sueños de su razonada sinrazón.)
Y, de acuerdo, nadie quería ser Patrick Bateman pero -mucho antes de Breaking Bad- todos podían llegar a serlo con solo dar un par de pasos al frente. O imaginar serlo como, después de todo, tal vez lo había imaginado Patrick Bateman protagonizando de una de las novelas más tóxicas y polucionadas: el sueño húmedo de hombres en llamas y volando de fiebre no del oro sino del dólar.
Sí: American Psycho daba tanto asco como el asco que dijo sentir Ellis al crearlo.
En cualquier caso, Ellis siguió en lo suyo y haciendo de las suyas: Los informantes (1994) fue un tanto despreciado por ser un rejunte de cuentos viejos (pero que, en verdad, puede leerse como la igualmente formidable versión deluxe con adictos alien vampíricos del Hijo de Jesús de Denis Johnson y en el que deslumbra un último relato magistral). La muy fin-de-milenio Glamourama (1999) asqueándose y divirtiéndose por/con la cultura de la fama -y de su propia infame fama y, sí, por ahí vuelve a asomar la sonrisa Patrick Bateman- con top-models terroristas, héroe mezcla Jason Bourne con Derek Zoolander, y modales de los que sale casi todo Chuck Palahniuk (suerte de Ellis marca blanca).
Y 2005 es el año de otro hito: Lunar Park que, también, podría haber titulado American Psychotic. Porque en Lunar Park el psicótico muta al psicotizado que alguna vez escribió un libro psicotizante.
Y -adivinen qué, ya lo adivinaron, ya era hora- su protagonista se llama Bret Easton Ellis.
Y allí, al principio de Lunar Park, estaba todo lo vivido hasta ahora y el resumen de lo publicado narrado con voz mecánica pero fluida: el éxito temprano y los varios millones recibidos (que se antojan demasiados), las drogas duras (todas) y el sexo duro (con todos, con lo que se cruce), la caída libre en fiestas tóxicas o en clínicas de desintoxicación, las correrías por noches blanquísimas junto a su colega Jay The Jayster McInerney, el escándalo American Psycho, los book-tours en estado zombi promocionando Glamourama, pasen y vean...
Y esto es aún más interesante: en Lunar Park Ellis ejecuta jugada maestra. Porque en Lunar Park Ellis -tal vez segunda parte de una suerte de trilogía que abre con American Psycho y cierra con Los destrozos- se odia a sí mismo de la manera más adorable posible y se adelanta así a todo posible odiador que no pudo sino sucumbir ante la tan inteligente como astuta maniobra. Porque Lunar Park empieza como una cruza entre La contravida y Los hechos y Operación Shylock de Philip Roth. Y -sorpresa- no demora en transformarse en algo que recuerda mucho a El resplandor y a La mitad oscura de Stephen King (Nota: Ellis es el escritor favorito de Owen King, hijo escritor de Stephen a quien Ellis le parece «una moda pasajera») con sangre, ectoplasma y duelos frankensteinianos entre creador y criatura. Todo esto sin dejar de coquetear ya desde el título con los territorios de la alucinación suburbana que John Cheever conquistó en varios relatos y, muy especialmente, en la ácida y oscura y criminal y pionera y tan incomprendida en su momento Bullet Park.
Y Lunar Park cierra con un último y magistral e inesperadamente emotivo capítulo que recuerda a las páginas finales de Campos de Londres de Martin Amis o, digámoslo sin vacilar, a Los muertos de James Joyce.
Pero más allá de influencias y de reverencias, Lunar Park confirmó a Ellis como a uno de esos alumnos que pasan al frente y, una vez allí, ya no vuelven a sentarse en el pupitre porque se sabe –y nos hacen saber– que están a la altura de sus maestros y de sus modelos y, ya que estamos, de sí mismos.
Y Lunar Park es un libro de Bret Easton Ellis que trata sobre Bret Easton Ellis. El Bret Easton Ellis que todos creen que Bret Easton Ellis es.
El truco sin trampa no era nuevo. El autor como personaje. Allí estuvieron Dante y Hemingway y Mailer y Borges y Cortázar y Vonnegut entre muchos otros. Y ahí estaba Ellis quien de un modo u otro –como Proust o Bellow o Salinger o Kerouac– siempre estuvo allí, apenas escondido detrás de un delgadísimo velo. El Ellis que fue y que dice ser en Los destrozos y el Ellis que no fue ni será en Lunar Park.
A saber: el protagonista de Lunar Park es un escandaloso y poco confiable y siempre al borde del crack-up escritor norteamericano que responde al nombre de Bret Easton Ellis. Y han sido las primeras treinta páginas de Lunar Park las que, de entrada, llamaron la atención de crítica y lectores y fans. Porque allí, para empezar, Ellis no vacilaba en escribir una sucinta pero monstruosamente eficaz (valga la paradoja) autobiografía no-autorizada donde no sólo se desnuda sino que, enseguida, procede a autoflagelarse mientras lanza carcajadas y se arranca los livianos y casi transparentes retratos utilizados en sus tres novelas anteriores. Y allí, al principio de Lunar Park, estaba todo lo vivido hasta ahora y el resumen de lo publicado narrado con voz mecánica pero fluida: el éxito temprano y los varios millones recibidos (que se antojan demasiados), las drogas duras (todas) y el sexo duro (con todos, con lo que se cruce), la caída libre en fiestas tóxicas o en clínicas de desintoxicación, las correrías por noches blanquísimas junto a su colega Jay The Jayster McInerney, el escándalo American Psycho, los book-tours en estado zombi promocionando Glamourama, pasen y vean... Todo esto y un buen puñado de incómodas e inquietantes revelaciones –vaya a saber uno si verdaderas o falsas– entre las que se cuenta una que da miedo: el modelo para el asesino serial Patrick Bateman no fue otro que Robert Marin Ellis (1941-1992), difunto y disfuncional padre del escritor que llevó a su familia a la ruina pero le dejó como herencia a su hijo ya célebre varios trajes de Armani manchados de sangre en la entrepierna porque, uh, la operación de prolongación de pene no salió del todo bien, parece.
Y así, sorpresa otra vez, bajo su máscara de sátira o de novela de terror, Lunar Park –abarcando poco más de una semana de pesadilla– no era otra cosa que una sensible y muy emocionante novela sobre padres e hijos.
Porque –allá vamos– en la parte inventada de Lunar Park Ellis vive en una lujosa casa de los suburbios (en una calle llamada, nada es casual, Elsinore) y está recién casado con una antigua amante: Jayne Dennis, una mediocre pero hot actriz de Hollywood con la que tuvo un hijo hace años. Un hijo, Robby, al que Ellis –cómodamente autoconvencido de que se trataba de un bastardo de Keanu Reeves– siempre ignoró. Un hijo con el que ahora, ya convertido en un adolescente disfuncional y misterioso, el escritor procura hacer contacto durante los ratos libres que tiene entre una raya y otra raya, o un vodka y otro vodka, o una partida de Tetris y otra partida de Tetris, o un intento y otro intento de seducir a una hermosa –y próxima a ser descuartizada– asistente a su más bien poco ortodoxo y fluctuante curso de escritura creativa. Y, ah, en sus escasos ratos libres y raptos de coherencia, Ellis intenta escribir una novela salvaje y cáustica y comercial. Un «thriller porno» a titularse –luego de descartar títulos como Holy Shit! por «poco atractivos»– Teenage Pussy. Una variación de American Psycho o algo así. La vida y obra y eyaculaciones de Michael Graves: inventor de cocktails de nombres absurdos y de posiciones sexuales más absurdas todavía. Un sádico sexópata serial que reduce a toda mujer a pedazo de carne multiorgásmico mientras les dice cosas como «Tragar el semen es una forma de tener una comunicación más fluida» o «¿Vas a llamar a la policía? Bueno, pero antes de que llegue, ¿puedo acabar en tu cara?». Sumarle a las proezas de Graves una inocente chica de dieciséis años a la que el mega-lover tortura aplicando cocaína en su clítoris mientras la obliga a leer Milan Kundera y –nos informa al pasar Ellis– en su editorial, Knopf, están más que ansiosos por recibir el manuscrito.
Pero muy pronto queda claro que no es fácil escribir cuando los acontecimientos comienzan a precipitarse. Los muebles de la casa cambian de lugar. Terby, un pajarraco de peluche de la hijita de Jayne (fruto de otra pareja) cobra vida. Ellis comienza a ser asediado por el espectro de su padre (quien lo despreció de adolescente pero se convirtió en su más patético groupie suyo cuando publicó Menos que cero) y, ya que estamos, por una eficiente y dedicada materialización de Patrick Bateman. Y los cadáveres comienzan a acumularse mientras los niños del barrio desaparecen de sus casas sin dejar mensaje o explicación abandonando a sus padres en casas súbitamente grandes y silenciosas. Y Ellis –odiado por Victor, el perro del hogar, y despreciado por su mujer, quien ya no aguanta sus recaídas químico-etílicas– se escuda en un alter ego, «El Escritor», quien lo ayuda a mantener la calma, quien lee todo como si se tratara de un posible libro mientras asiste a sesiones con su psicoanalista (para la que inventa sueños absurdos), reuniones de padres (donde sus sugerencias educativas son recibidas con cierto temor), encuentros de trabajo con representantes de Harrison Ford (para reescribir un guion que no deja de cambiar de trama), entrevistas con un detective demasiado parecido al de American Psycho (y que se declara admirador de su obra) y –para poder soportar todo esto– consume ingentes cantidades de jugo ruso y cocaína. Así –mientras Ellis gime y uno lee y se ríe a carcajadas y se pregunta patrickbatemanianamente qué es verdad y qué es mentira y qué es alucinación– cabe pensar entonces en Lunar Park no como en un Cuéntame tu vida sino –a partir de materiales concretos y verificables, procesando pesadillas– como en un Recuéntame tu vida.
Proceso que Ellis llevará aún más a fondo con y en Los destrozos.

Bret Easton Ellis en París en septiembre de 2019. Crédito: Getty Images.
Y en una reciente entrevista, Ellis explicó cómo fue que se le ocurrió todo esto a la altura de Lunar Park (y cómo ha vuelto a ocurrírsele para Los destrozos): «Toda esta mezcla no me hizo click hasta que me di cuenta de que la vida del narrador tenía muchos puntos de contacto con la mía. Así que me dije: ¿por qué no? Veamos qué sale. Conviértelo en Bret. Y entonces el libro comenzó a despegar con fuerza y su escritura se convirtió en algo mucho más significativo para mí. Y la idea nunca fue escribir una mémoire por más que en algún momento haya anunciado que quería escribir una. Vaya uno a saber en lo que estaba pensando cuando dije algo así... De algún modo el proceso del libro es el libro mismo. Sentí un inmenso alivio al terminar la novela. Terminar Lunar Park fue muy diferente a cómo terminé los libros anteriores. En gran parte se trató de exorcizar los sentimientos que guardaba hacia mi padre. Parte importante de la escritura de Lunar Park tuvo que ver con ponerme a trabajar acerca de muchas cosas que nunca llegaron a resolverse entre él y yo porque murió de golpe. Así que el libro me ayudó bastante. Lo que no significa que no me haya divertido mucho. Todo libro debe ser divertido de escribir. Tienes que entretenerte a ti mismo mientras trabajas, pasarla bien. Es un trabajo duro, es cierto; pero no tiene sentido el arrastrarse día a día hasta el escritorio gimiendo porque tienes que escribir una novela. En lo que a mí como persona y personaje respecta, digamos que en Lunar Park hay algo de verdad (un 60 %), mucho de mentira, y que me pareció muy gracioso burlarme de mí mismo. Retratarme del modo en que la gente piensa que soy y así, de paso, burlarme de ellos riéndome del modo en que ellos me ven y me leen».
«Yo escribo el libro [Suites Imperiales] porque quiero escribirlo y porque significa algo para mí: yo descubro y hasta corrijo cosas sobre mi persona mientras estoy ahí dentro. Es decir: soy un novelista. Y eso es algo que sucede solamente entre la novela y yo. No tienen nada que ver mi agente o mi editor o mi mejor amigo o, mucho menos, mis lectores. Empieza y termina en mí. Por y para eso escribo. Porque me gusta y me sirve estar en esa situación. En absoluto pienso en las reacciones de segundos y terceros...». Bret Easton Ellis.
La cuestión es, claro, cómo ven y leen a Bret Easton Ellis los demás. ¿Qué piensan de él y de sus libros y de ese ruido blanco sonando entre uno y otros? La verdad es que mucho y nada. Porque, para muchos, todo parece indicar que Ellis sigue siendo un prisionero de sus inicios. Y de su durante (una vez más y nunca serán suficientes: el Affaire Bateman). Luego, indistintamente, se lo descarta sin miramientos o se alaba su prosa y se encomia su pericia satírica (que apenas oculta al más moral de los inmorales) pero, otra vez, les inquieta el nombre del autor en la cubierta. Y sí: son muchos los que ya a la altura de American Psycho se atrevieron a insinuar la posibilidad de que Ellis fuera un genio pero, acto y punto seguido, agregaban que se trata de un genio incómodo.
Y es que aún hoy Ellis (lo mismo ocurre con Douglas Coupland, su gemelo angélico y complementario, la luz de su oscuridad) es alguien difícil de ubicar en los estantes de lo que ahora es cool por más que lo haya anticipado. El mismo Ellis -mucho más cerca de Francis Scott Fitzgerald que de Don DeLillo- declaró no sentirse parte de la «camada de chicos listos tipo Wallace, Franzen y Lethem.... Una cosa es cierta: el tratamiento que se me da como escritor no es el mismo que el que reciben Michel Chabon o Jonathan Franzen o Jonathan Lethem. Son muy buenos escritores. Kavalier y Clay y Las correcciones y La fortaleza de la soledad son muy buenos libros. Mejores que American Psycho… No, no mejores: distintos. Tal vez ellos sean más talentosos en términos de escritura y fraseo. Yo no creo que pueda escribir el tipo de oraciones que escribe Franzen. Pero American Psycho significó y significa mucho para mucha gente que conectó con él. Definió algo y es muy extremo y nada convencional. Me gustaría pertenecer a algún club, pero para bien o para mal estoy solo».
Ellis tampoco parece encajar en los lineamientos de Dave McSweeney's Eggers o en los experimentos vérité de Charlie Kaufmann o Larry David. Sin embargo, Ellis llegó primero que todos ellos (la mirada ácida, el manejo de tics de la sociedad de consumo, la disfuncionalidad como forma de afecto, la autorreferencia) y hasta fue casi plagiado por Don DeLillo en Cosmópolis. Y pagó caro por su osadía. Pero Ellis no se arrepiente de nada salvo de no haberse defendido en su momento. Porque se sale más fuerte, pero nunca del todo entero, luego de haber sido expuesto a la radiación de la fama. Y se está condenado a habitar un mundo donde la línea que separa a la realidad de la falsificación es curva y se muerde la cola. Y se comprende que –como apuntó una crítica deslumbrada– esa presencia sobrenatural que atormenta al personaje Bret Easton Ellis en Lunar Park es la misma que atormenta al escritor Bret Easton Ellis.

Bret Easton Ellis en Milán en octubre de 1999. Crédito: Getty Images.
Dentro de este esquema, lo que siguió, Suites imperiales –segunda parte de Menos que cero, su título aludiendo una vez más a Elvis Costello– fue un animal mixto que combinaba lo mejor de ambos estados mentales añadiendo pizcas del David Lynch de Mullholand Drive, el pozo oscuro de la novela negra de Los Ángeles, los sueños románticos y descompuestos de Hollywood alguna vez narrados por el Francis Scott Fitzgerald de El último magnate y la parada de freaks que hizo desfilar el Nathanael West de El día de la langosta. Todo en clave snuff y hardcore, sin que esto significase sacrificar el lirismo de esas epifanías finales marca de la casa Ellis en boca, de nuevo, de «El Escritor» con esa prosa afilada y el ritmo espasmódico de Ellis como uno de los pocos estilistas que le va quedando a una literatura cada vez más homogénea y previsible en sus primeras intenciones y efectos finales.
En aquella conversación telefónica, Ellis me explicó cómo había llegado a reencontrarse con el Clay de Menos que cero:
«Clay, con todos sus problemas es un romántico. Y también es un masoquista. La capacidad de amar está siempre ligada a la voluntad de sufrir amando. Volviendo a lo de antes: no me interesaba la idea de un Clay más viejo. Sí me interesaba en lo que Clay se había convertido habiendo sido educado en el ambiente lujoso y permisivo de Menos que cero. Me interesaba su personalidad, no sus arrugas. Y, sobre todo, me interesaba saber qué pensaba Clay acerca de cómo habían salido las cosas».
Y Ellis me ampliaba su modus operandi a la hora de escribir otros para escribirse a sí mismo: «Nada me interesa menos que el cómo puedo ser visto o entendido yo fuera de mis libros. Pero tal vez esto suene un poco brusco así que intentaré explicarme... Por un lado, el lector no tiene nada que ver con la construcción de un libro. Yo escribo el libro porque quiero escribirlo y porque significa algo para mí: yo descubro y hasta corrijo cosas sobre mi persona mientras estoy ahí dentro. Es decir: soy un novelista. Y eso es algo que sucede solamente entre la novela y yo. No tienen nada que ver mi agente o mi editor o mi mejor amigo o, mucho menos, mis lectores. Empieza y termina en mí. Por y para eso escribo. Porque me gusta y me sirve estar en esa situación. En absoluto pienso en las reacciones de segundos y terceros... Me divierte mucho que la gente piense que yo intento escandalizarlos con mis libros: esa idea de que soy una especie de provocateur que tiene que vivir todo eso para recién después ponerlo por escrito. Y no es así en absoluto. Hay lugares a los que sólo voy en mis ficciones. Lugares muy oscuros a los que ni se me ocurre ir más allá de mi teclado. De ahí que siempre me extrañe ser considerado "un escritor generacional" (lo que fue un puro accidente) o "el chico malo de la literatura norteamericana". No hay problema si les resulta cómodo verme así. Pero yo jamás tuve ni tengo la intención o tentación de ganarme ese título».
Pero una cosa sí es cierta, innegable: los libros de Ellis –un bendito maldito en toda la regla– comienzan a leerse ya desde su apellido en la portada.
«El sexo, las novelas, la música y las películas eran las cosas que hacían soportable la vida, y no los amigos, la familia, el colegio, la escena social, las interacciones... y aquel fue el verano que vi En busca del arca perdida cada dos por tres pero apenas almorcé un par de veces con mis padres separados. No esperaba nada del mundo real, ¿por qué iba a esperar nada? No estaba construido para mí ni para mis necesidades ni mis deseos». Bret Easton Ellis.
La recopilación de ensayos autobiográficos en Blanco era el ingrediente faltante para poder encarar las escritura de Los destrozos. Título -Blanco- aludiendo subliminal o conscientemente al de un clásico de similares intenciones y evidente influencia: el en su momento también generacional y paradigmático y modélico El álbum blanco. Aquella orgánica recopilación de crónicas de 1979 y en la que Joan Didion -a quien Ellis considera su maestra- tomó el pulso más que nervioso y alterado al paisaje de su tiempo. La diferencia está en que el ritmo cardíaco de la generación que aquí diagnostica Ellis es, para él, más bien errático y débil y sin ninguna constancia o nervio. Blanco es, sí, un manifiesto-diatriba-lamento (y también una suerte de Piedra Rosetta para decodificar su universo) en el que Ellis no deja bala en su cargador disparando a quemarropa y dando en el blanco. Sólo que aquí se impone la polémica opinión personal y una especie de carcajada desaforada de Joker, más al estilo Heath Ledger que Joaquin Phoenix.
Así, Ellis cuenta historias sobre sí mismo (su infancia casi salvaje y tan políticamente incorrecta en los años 70 en el barrio residencial de Sherman Oaks, cuando «los niños no eran aún los reyes de la Creación», comparada a la envasada al cómodo vacío de sus despreciables y despreciados millenials, a la caza compulsiva de likes, en uno de los mejores tramos del libro), para poder no vivir pero sí sobrevivir en un entorno al que considera cada vez más bobo y reblandecido por las huestes enganchadas a la auto-exposición online. Así, también, Ellis (muy activo y polémico en las redes, pero definiendo lo suyo allí como «performance dadaísta») funciona en Blanco como resaca y jaqueca de aquel que alguna vez supo ser escritor (de)generacional. Ahora Ellis como una especie de sucesor del más rabioso Norman Mailer a la vez que desdeñoso esnob al estilo Houellebecq (pero tanto mejor escritor que el francés). Alguien no sediento de escándalo pero sí resignado a no poder callar su asco ante tiempos en los que ir a contracorriente equivale a activar los "«chillidos de la izquierda» y ser entendido como casi sinónimo de terrorista ideológico por seres de piel muy fina protegidos por una «autoritaria policía del lenguaje» en las aulas y claustros de la progresía solemne y woke donde «muchas de esas victimizaciones no están ocurriendo, son solo una herramienta para controlarnos».
En este sentido, el muy bien escrito Blanco es un libro amargo firmado por un tipo muy ácido. Alguien siempre listo para denunciar todo tipo de dulzura por obligación cultural o bienpensante buenismo. De más está decirlo: el libro supo ganarse en el momento de su publicación en inglés virulentas críticas y reseñas de suplementos culturales más cercanas al vómito en un blog. Casi todas con un, digámoslo, preocupante consenso argumental que no supo ir mucho más allá del «Ellis, caca». «¿Dinosaurio o dueño de la verdad?», se preguntó una de las apreciaciones de Blanco más ecuánimes y menos coléricas.
¿Cuál sería la respuesta? Digamos que Ellis pisa fuerte y patalea por la superficie de un planeta superficial con los modales del más auténtico y sincero de los tiranosaurios rex añorando un ayer ya extinto. Alguien quien hace ya unos años se sometió a un test de cincuenta preguntas para averiguar su «personalidad política» y el resultado lo etiquetó como «libertario de tendencia izquierdista». «Tiene sentido», aceptó Ellis entonces. Así Blanco como algo de alguien que irritará a más de uno que -este es el verdadero misterio- sólo lo leerán para poder indignarse a gusto. Otros, en cambio, se divertirán mucho al igual que se divierten con stand up comedians observacionales y reflexivos y sin anestesia como Larry David, Louis C. K. o David Chappelle. En Blanco un Ellis quien -para bien o para mal- acaba convertido, de nuevo, en un Ellis personaje de sí mismo oscilando entre el ingenio y el exabrupto, entre la sabiduría y el exceso. Todo esto y mucho más en unas memorias que también -por su buen mal humor presente y sus acertados pésimos pronósticos para un futuro inmediato- podrían haberse titulado, con humor, Negro.
Y así ya tenemos todo lo que necesitas.
Y no es amor.
Menos que cero + American Psycho + Lunar Park + Blanco =
Los destrozos.

Nueva York, abril de 1990. Jay McInerney (izquierda) y Bret Easton Ellis en la fiesta del estreno de Cry-Baby, película dirigida por John Waters. Crédito: Getty Images.
«ABANDONAD TODA ESPERANZA AL ENTRAR AQUÍ» era, en mayúsculas, la dantesca e infernal primera frase (la última, también en mayúsculas, era «ESTO NO ES UNA SALIDA») que se leía en American Psycho.
Ahora, algo más de tres décadas más tarde, Ellis firma otra Gran Novela Americana igualmente feroz: Los destrozos. Gran novela de Bret Easton Ellis cuando -entrando y saliendo de diferentes proyectos cinematográficos que nunca llegaban a concretarse- nadie, incluido él mismo, parecía esperar otra gran novela de Bret Easton Ellis.
Pero aquí está y llegó para quedarse.
Obra maestra donde se funden la meta-auto-ficción con el noir demoníaco de Los Ángeles, la literatura Young Adult con el porno de Penthouse y piscina, la memoir alternativa con el thriller con asesino en serie, la sátira social con la tragedia que huele a espíritu adolescente. Y alguien se refirió a Los destrozos como «una cruza de Karl Ove Knausgård con Dario Argento». Es una idea tan ingeniosa como inexacta. Porque, en verdad y con precisión, Los destrozos es una cruza de Bret Easton Ellis con todos los anteriores Bret Easton Ellis.
«El tema de envejecer no es algo que me interese. Es como hablar del clima: todo el mundo lo hace, todos envejecemos. Pero sí es verdad que en todos mis libros los protagonistas tienen la edad que tengo yo mientras los escribo. Dieciocho o diecinueve años en Menos que cero. Patrick Bateman tiene veinte y algo en American Psycho. Treinta años en Glamourama. Lunar Park es la frontera con los cuarenta... Todos mis libros tratan de la edad que yo tenía cuando los escribí», me explicó Ellis.
Ahora, en Los destrozos, la paradoja de que Ellis haya tenido que alcanzar sus sesenta años para recién entonces poder afrontar y enfrentar su adolescencia como jamás lo hizo hasta ahora.
Y aquí la también pertinente y aún más válida advertencia de los riesgos no son tanto para el lector al introducirse en la mente de un asesino en serie con base en Wall Street sino para el impropio Bret de parte del propio Ellis.
Porque -ya se dijo aquí y así lo reseñé para ABC- Los destrozos es su alucinada y alucinante origin story y (des)memoir y amnesia selectiva remontada con meta-modales y gélida inteligencia para narrar todo aquello que está en llamas. Un poco como el Martin Amis de Desde adentro, otro poco como el Vladimir Nabokov de ¡Mira los arlequines!
Así, en Los destrozos, un Ellis como Fantasma de Navidades Presentes revisitando un 1981 alternativo pero a la vez fiel al que, según declaró, viene pensando en escribir desde hace décadas pero hacía falta que pasase y se perdiera el tiempo para recién entonces y ahora recuperarlo plena y genialmente. Y así poder releerse/reescribirse a sí mismo como adolescente disfuncional intentando encajar en el repetitivo y día-marmotesco paisaje de privilegiados autómatas de cuerpos y sonrisas perfectas que lo rodean y lo acorralan y para quienes la realidad, en la novela y en la memoria, «era una especie de chiste, un absurdo, nada que valiese la pena tomarse demasiado en serio, porque era algo demasiado abstracto; pero, claro, nosotros podíamos permitirnos mirar todo aquello a través de aquel prisma de embotamiento». Y nada parece conmoverlos -ni siquiera la muerte que empieza a rodear a sus vidas- porque viven en una suerte de sopor en un valle de muñecas y muñecos. En Los destrozos: «Pero tal vez en el sur de California estábamos ya muy quemados de tanto asesino en serie como deambulaba por el panorama de los setenta y principios de los ochenta, entrecruzándose los unos con los otros por las autopistas y a través de los cañones y bulevares, a la caza de víctimas haciendo autoestop en las playas y esperando en paradas de autobús, tomando algo en restaurantes de gasolineras de la costa y saliendo borrachas y tambaleantes de los bares, desde Glendale hasta Oceanside, desde Westminster hasta Redding, desde Cathedral City hasta Long Beach, esparciendo cadáveres mutilados, torturados de forma escabrosa con tuberías de acero y cristales rotos, en vertederos y dunas y bosques y a lo largo de la autopista 395; una época anterior a las cámaras de vigilancia, los teléfonos móviles y la identificación por ADN en que los asesinos en serie podían permitirse ser muchos y despreocupados: la cifra de asesinatos cometidos por solo uno o por una pareja podía llegar a veinte o treinta, cincuenta o sesenta, durante aquella década en concreto. (Ahora han sido sustituidos por los tiroteos masivos)... y puede que todos los que me rodeaban se sintiesen jóvenes e invencibles y por eso las primeras noticias sobre las víctimas no lograron estimular la conversación que yo consideraba que merecía. Pero en realidad aquello aún no le interesaba a nadie, ni siquiera después de las ruedas de prensa, ni tampoco después de aquel fin de semana en que salieron a la luz nuevos detalles macabros en un largo reportaje en el Los Angeles Times... Por ejemplo, las celebraciones que significaban algo para el mundo en general no lograban despertar mi interés: la boda real entre el príncipe Carlos y Diana tuvo lugar en julio y no vi ni un segundo de la ceremonia retransmitida a todo el planeta. Me daba cuenta de que la falta de interés del participante que había dejado de ser tangible era profunda y abarcaba cada vez más ámbitos. El sexo, las novelas, la música y las películas eran las cosas que hacían soportable la vida, y no los amigos, la familia, el colegio, la escena social, las interacciones... y aquel fue el verano que vi En busca del arca perdida cada dos por tres pero apenas almorcé un par de veces con mis padres separados. No esperaba nada del mundo real, ¿por qué iba a esperar nada? No estaba construido para mí ni para mis necesidades ni mis deseos. Y era algo que me recordaban casi de manera constante porque estaba encerrado en un calentón adolescente que subía como un cohete hacia la estratosfera constantemente activado por cosas que encontraba eróticas, y que aun así no tendría nunca. Aquel era mi único punto de referencia. Eso era lo que contribuía a que el participante hubiera dejado de ser tangible».
Bret es también ese joven que lee con ojos de rayos X a Joan Didion y a Stephen King y, entre raya y raya de cocaína, intenta teclear esas líneas que, química y casi alquímicamente, lo transformarán en «El Escritor». Aquel quien acabará firmando y empezará publicando en 1985 el best seller (de)generacional Menos que cero en el que retratará a todos sus amigos. Y el resto es historia e histeria. Y el círculo -pero es un círculo lleno de ángulos más que de curvas- se cierra.
Ellis es entonces ese intrigante y cortesano y conspirador y sollozante y hormonalmente súper-excitable Bret quien asiste a instituto exclusivo de una diabólica Los Ángeles, pierde el tiempo en malls como palais proustianos, va al cine no a ver películas sino a diseccionarlas (American Gigolo es, de nuevo y como entonces, fetiche top), consume drogas de todos los sabores y colores y no acaba de asumir del todo su condición homosexual mientras sale y se acuesta con una voraz hija de productor de Hollywood (y hay qué decirlo: Ellis se cuenta entre los mejores escritores de escenas sexuales de todos los tiempos). Pero lo más importante y casi inconfesable de todo: Bret es también ese joven que lee con ojos de rayos X a Joan Didion y a Stephen King y, entre raya y raya de cocaína, intenta teclear esas líneas que, química y casi alquímicamente, lo transformarán en «El Escritor». Aquel quien acabará firmando y empezará publicando en 1985 el best seller (de)generacional Menos que cero en el que retratará a todos sus amigos. Y el resto es historia e histeria. Y el círculo -pero es un círculo lleno de ángulos más que de curvas- se cierra.
Y, claro, de nuevo: Ellis ya había dado más que muestras de su astucia y genio para la maniobra auto-ficticia y auto-mitificadora pero al mismo tiempo auto-flagelante en sus novelas y ensayos o en sus muy comentadas/condenadas intervenciones contra lo progre desde su podcast (donde transmitió una primera versión de Los destrozos) para furibundo regocijo de quienes lo acusan de ser un conservador oxidado ignorando lo que Ellis siempre fue y sigue siendo: un genio de la sátira social, un moralista amoral. Pero aquí, en Los destrozos, Ellis no sólo da. Aquí Ellis se entrega.
Y todo confluye, por fin, en esta novela que mejor lo comprende y lo comprehende; porque en Los destrozos -novela ideal para playa y/o montaña que también puede leerse como la más perversa y pornográfica novela teen de iniciación de toda la historia y profundo y dolido y muy sensible künstlerroman como de un lupino y estepario Herman Hesse fuera de control y mostrando dientes tan grandes para comerte mejor- Ellis demuestra un pasmoso entendimiento de los monstruosos sueños de la sinrazón de sus tiempos jóvenes a la vez que explica como, tantos años después, hay pesadillas de las que le resulta imposible despertarse. Y Ellis -como maestro de ceremonias y anfitrión no del todo seguro de a lo que invita- lo advierte ya desde un/otro formidable arranque de los suyos: «Comprendí hace muchos años que un libro, una novela, es un sueño que pide ser escrito igual que uno se enamora: el sueño se vuelve irresistible, es imposible hacer nada al respecto, al final te rindes y sucumbes por más que tu instinto te diga que salgas corriendo porque eso va a acabar siendo un juego peligroso: alguien saldrá malparado».
Y es un sueño de pesadilla en el que -como ya le sucedió a Patrick Bateman en American Psycho- es posible que todo no sea más que una alucinación de quien cuenta la historia quien es, desde el principio y finalmente, el que más y mejor cuenta.
Y en Los destrozos -que bien podría ser filmada por el David Lynch de Mulholland Drive o por el David Robert Mitchell de Lo que esconde Silver Lake y ya adaptándose para la HBO y no estaría nada mal que cayese en manos de Ryan Murphy y Brad Falchuk, los reyes de la american horror/crime story; en cualquier caso musicalizar con Lana Del Rey- son muchos los que salen malparados. Casi todos. Destrozados padres e hijos maleducándose mutuamente y desalmados amigos del alma de una inexpresiva expresividad. Y, de pronto, todos esos crímenes y pecados parecen verse simbolizados en las idas de un cultista serial killer de adolescentes (y de sus mascotas) conocido como El Arrastrero así como en las vueltas del recién llegado a la pandilla y apolíneo a la vez que dionisíaco. Robert Mallory: quien le dice que «Acabo de descubrir una cosa sobre ti... Sí, acabo de descubrir una cosa sobre ti, Bret... Cuando hablas conmigo en realidad estás hablando contigo mismo». Robert Mallory con quien Bret se obsesionará fantaseándolo desnudo y entre sus brazos a la vez que como posible L.A. Psycho y desencadenador de muchos de los motivos (abundan los guiños para connoisseurs) que transpirarán y jadearán en todo lo que el joven aprendiz de escritor imaginará con el correr y arrastrarse de los años y de sus libros. Esa sabiduría que aquí empieza porque -nos informa el Ellis narrador en un aparte retrospectivo- «Nunca volví a ser el mismo después de 1981 –nunca hubo un periodo de recuperación–, y ahora puedo señalar el momento en que fui feliz por última vez, o más concretamente el momento en que se dieron los últimos vestigios de felicidad, incluso de calidez, antes de precipitarme en el terror y la paranoia y empezar a comprender cómo operaba de verdad el mundo adulto por contraposición a mis fantasías adolescentes sobre cómo había imaginado que funcionaba».
De todo esto tan verdadero trata aunque se advierta no al principio, como es costumbre, sino al final (y luego de el más claustrofóbico de los finales abiertos y una de sus crepusculares despedidas ya marca de la casa) con las mayúsculas de un mayúsculo «ESTE LIBRO ES UNA OBRA DE FICCIÓN DE PRINCIPIO A FIN. LOS PERSONAJES, ACONTECIMIENTOS E INCIDENTES QUE EN ÉL APARECEN SON PRODUCTO DE LA IMAGINACIÓN DEL AUTOR. A EXCEPCIÓN DEL PROPIO AUTOR, CUALQUIER PARECIDO CON PERSONAS VIVAS O MUERTAS ES PURA COINCIDENCIA Y NO RESPONDE A LA REALIDAD».
Pero aún así...
¿Importa esto?
Para responderlo con las palabras del nihilista teen Bret en la novela: «Nada importa».
Lo que sí importa, y mucho, es que esta novela iniciática y auténtica y bestial y explícita y psicótica (y para muchos inesperada, por ya considerar erróneamente a Ellis un autor, sí, destrozado) viniendo a reconfirmar lo que siempre supimos aquellos que nunca dejamos de admirarlo: Bret Easton Ellis está más entero que nunca y es mucho, muchísimo más que tanto cero súper-ventas que anda y tropieza y cae y se rompe en pedazos por ahí.
Abrigar y conservar y acompañar toda esperanza quienes entren aquí -donde tanto tiempo después por fin empieza y empezó lo que vendría-, quienes entren a Los destrozos.
ESTO ES UNA ENTRADA.
DE AQUÍ SALE TODO.
MÁS CONTENIDOS DE INTERÉS:
California según Joan Didion: el lado oscuro del sueño americano
Isaac Asimov por Rodrigo Fresán: en busca del futuro perdido
Rodrigo Fresán por Juan Gabriel Vásquez: Preferiría hacerlo
James Ellroy por Rodrigo Fresán: cuidado con el perro
Stephen King: Pandora vive entre nosotros
Franzen por Franzen: retrato de familia en detalle
Joan Didion por Zadie Smith: la otra cara del pensamiento mágico
Philip Roth por Blake Bailey: el libertino versus el buen judío
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Novela romántica
Novela romántica Poesía
Poesía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Tienda: Uruguay
Tienda: Uruguay