Escribir la historia de las mujeres
por Georges Duby y Michelle Perrot
¿Hay que escribir una historia de las mujeres? Durante mucho tiempo, la pregunta careció de sentido o no se planteó siquiera. Destinadas al silencio de la reproducción maternal y casera, en la sombra de lo doméstico que no merece tenerse en cuenta ni contarse, ¿tienen acaso las mujeres una historia? Elemento frío de un mundo inmóvil, son agua estancada mientras el hombre arde y actúa: lo decían los antiguos y todos lo repiten. Testigos de escaso valor, alejadas de la escena donde se enfrentan los héroes dueños de su destino, a veces auxiliares, raramente actrices —y, aun entonces, sólo debido al enorme fracaso del poder—, son casi siempre sujetos pasivos que aclaman a los vencedores y lamentan su derrota, eternas lloronas cuyos coros acompañan en sordina todas las tragedias.
Y además, ¿qué se sabe de las mujeres? Las huellas que han dejado provienen menos de ellas mismas —pues “no sé nada; jamás he leído nada”— que de la mirada de los hombres que gobiernan la ciudad, construyen su memoria y administran sus archivos. El registro primario de lo que hacen y dicen está mediatizado por los criterios de selección de los escribas del poder. Y éstos, indiferentes al mundo privado, se mantienen apegados a lo público, un dominio en el que ellas no entran. Cuando irrumpen, entonces los escribas se inquietan como ante un desorden que, de Heródoto a Taine, de Tito Livio a los modernos comisarios de policía, provoca idénticos estereotipos. Hasta los censos dejan a las mujeres de lado; en Roma sólo se las tiene en cuenta si son herederas; habrá que esperar al siglo III de la era cristiana para que Diocleciano ordene su recuento, y sólo por un motivo de orden fiscal. En el siglo XIX, el trabajo de las mujeres agricultoras o campesinas se ve permanentemente subestimado, ya que sólo se repara en la profesión del jefe de familia. La relación entre los sexos deja su impronta en las fuentes de la historia y condiciona su densidad desigual.
De la Antigüedad a nuestros días, la debilidad de las informaciones concretas y circunstanciadas contrasta con la sobreabundancia de las imágenes y los discursos. A las mujeres se las representa antes de describirlas o hablar de ellas, y mucho antes de que ellas mismas hablen. Incluso es posible que la profusión de imágenes sea proporcional a su retiro efectivo. Las diosas pueblan el Olimpo de ciudades sin ciudadanas; la Virgen reina en altares donde ofician los sacerdotes; Marianne encarna a la República Francesa, cuestión viril. Todo lo inunda la mujer imaginada, imaginaria, incluso fantasmal.
La evolución de este imaginario es una cuestión capital. De ahí el lugar que se concede a los “ensayos iconográficos” y a las imágenes que los acompañan[1], que en estos volúmenes no se conciben como mera ilustración, sino como un material en sí mismo, que es preciso descifrar. Las escenas que decoran los vasos áticos pintados en Atenas en los siglos VI y V a.C. —así como el Tapiz de Bayeux o los carteles de publicidad— distan mucho de desarrollar un fresco de la vida cotidiana; tan sólo el análisis serial permite captar algo de su organización sexuada. En los ritos de matrimonio, la insistencia en el traslado de la novia de un sitio al otro, especie de rapto sin consentimiento, el encuadre de la esposa “cogida en su red de gestos que indican la separación y la integración”, sugieren una cierta estructura matrimonial. Del mismo modo, la representación de la mujer virtuosa como hilandera en una sociedad indiferente al valor del trabajo, o la de la belleza referida más al adorno que a la plástica informe de un cuerpo casi ausente, ofrecen los elementos de una percepción de lo femenino. Lo que allí se lee no son tanto las relaciones de los sexos como la dirección de la mirada masculina que los ha construido y que preside su representación.
Las imágenes literarias tienen más profundidad de campo. La fluidez de las palabras permite más libertad que la iconografía, regida por códigos figurativos relativamente rígidos. Sin duda, la escritura se emancipa y se adecua más fácilmente. Sin embargo, también en ella campea el deseo del Señor. La Dame del fine amour, que cantara Guillaume de Poitiers en el siglo XII, puede parecer libre soberana de los corazones, pero no habría que olvidar que “estos poemas no muestran la mujer”, sino “la imagen que los hombres se forjan de ella”, o al menos la que desean promover en sus estrategias sexuales modificadas: nuevo juego para una nueva distribución de cartas cuya ordenación sigue estando en manos masculinas. Otro tanto podría decirse de los refinamientos del amor romántico. “La mujer es una esclava a la que es preciso saber entronizar” (Balzac), alimentándola de flores y de perfumes. Los hombres celebran la Musa, exaltan la Madonna y el Ángel, inaccesibles; y en sus sociedades cantoras, los coros licenciosos desvisten a “La señorita Flora” y examinan sus aptitudes para “obtener su diploma de puta”. ¿Qué papel tienen las mujeres en todo esto? Un espeso manto de imágenes cubre su tierra y enmascara su rostro.
¿Qué decir de la proliferación de discursos, provenientes de los pensadores, los organizadores o los portavoces de una época? Filósofos, teólogos, juristas, médicos, moralistas, pedagogos… dicen incansablemente qué son las mujeres, y, sobre todo, qué deben hacer, puesto que ellas se definen ante todo por su lugar y sus deberes. “Dar placer [a los hombres], serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles agradable y dulce la vida: he aquí los deberes de las mujeres en todos los tiempos, y lo que se les ha de enseñar desde la infancia”, escribe Rousseau para la Sofía que destina a Emilio (Libro V). Lo mismo, en el caso del obispo Gilbert de Limerick en la Edad Media (“las mujeres se unen en matrimonio a quienes oran, trabajan y combaten, y a ellos sirven”). Lo mismo en Aristóteles. Lo mismo en todos. No hay duda de que el contenido de estos deberes se modifica en el curso de los siglos. En nombre de la utilidad social, se invita a las mujeres del siglo XIX, y sobre todo a las del XX, a salir de sus casas para servir y extender su maternidad a la sociedad entera. Religión y Moral se sostienen mutuamente en sus reproches. Pagana o cristiana, Roma exige la virginidad de las muchachas y honra el pudor y la castidad de las mujeres. Velada —de la mujer honrada “sólo se ve el rostro”, dice Horacio, como san Pablo y casi como Barbey d’Aurevilly, diecinueve siglos más tarde—, encerrada en el gineceo o en su casa victoriana: ¿no se adapta este modelo casi intemporal a una naturaleza que se supone frágil y enfermiza, salvaje y desordenada, amenazante si no se la contiene? Ciertamente, las barreras materiales se desmoronan, sustituidas por sistemas educativos más refinados, que tienen por finalidad la internalización de las normas y que dan nacimiento al personaje de la doncella y, más tarde, al de la niñita, esa desconocida. Lenta, muy lentamente, la mujer deviene también una persona, cuyo consentimiento cuenta. La historia de estas mutaciones, que tiene lugar en los discursos, constituye el corazón mismo de nuestra investigación.
Y también la evolución del pensamiento sobre la diferencia de los sexos, que, desde los griegos, viene trabajando la cultura occidental. Este pensamiento oscila entre las figuras —atenienses, barrocas— de la mezcla —el andrógino, el hermafrodita, el travestido, la posible parte de uno en el otro— y las clásicamente tranquilizadoras de la diferencia radical: dos especies dotadas de sus caracteres propios, objetos de un reconocimiento intuitivo más que de un conocimiento científico.
La identificación del cuerpo femenino, bloqueada por el zócalo de las representaciones primarias, progresa lentamente. De Galeno a Roussel (¿y a Freud?, ya se analizará esta cuestión), las consideraciones sobre el físico y la moral de la mujer se prolongan y se repiten; y habrá de pasar mucho tiempo antes de que los médicos extraigan todas las consecuencias de sus descubrimientos —por ejemplo, las del siglo XVII en materia de ovulación— en lo concerniente a la fisiología de la fecundación o la comprensión de la sexualidad femenina. Desde este punto de vista, errores, vagabundeos y cegueras forman una historia muy bachelardiana de los obstáculos que los prejuicios oponen a la conciencia.
Ello se debe a que, míticos, místicos, científicos, normativos, sabios o populares, estos flujos de discursos recurrentes, hunden sus raíces en una episteme común, allí donde, a veces, sería necesario prestar mucha más atención para discernir las modulaciones y los deslizamientos.
Provienen de hombres que dicen “nosotros” y hablan de “ellas” —“Comencemos, pues, por examinar las conformidades y las diferencias entre su sexo y el nuestro”, dice todavía Rousseau—, de hombres cuyo estatus, cuyas funciones y cuya elección se encuentran a menudo muy lejos de las mujeres —como los clérigos— y que se las imaginan en la distancia y el temor, en la atracción y el miedo a ese Otro, indispensable e ingobernable. Pero, entonces, ¿qué es una mujer?
Y ellas, ¿qué dicen ellas? La historia de las mujeres es, en cierto modo, la de su acceso a la palabra. Mediatizada, en un principio y aún hoy, por los hombres que, a través del teatro y luego de la novela, se esfuerzan por hacerlas entrar en escena: de la tragedia antigua a la comedia moderna, por lo general las mujeres no son otra cosa que sus portavoces o el eco de sus obsesiones. Más que la emancipación de las mujeres, la Lisístrata de Aristófanes o la Nora de Ibsen encarnan (con una diferencia que permite la comparación e impide la asimilación) el temor que los hombres sienten ante ellas. Sin embargo, la exigencia de lo verosímil lleva a los creadores a conocer mejor a sus criaturas. Las obras de Shakespeare o de Racine, lo mismo que las de Balzac o de Henry James, son un hervidero de mujeres de rostro individualizado. Y las actrices imprimen su marca a los personajes. Gracias a este oficio, y a pesar de todas las excomuniones, las mujeres han podido acceder a una identidad personal y a un reconocimiento público.
También las opiniones de las mujeres han estado mediatizadas, sostenidas en manifestaciones, rebeliones y rumores, y consignadas cada vez más escrupulosamente por los guardianes del orden a quienes anima el deber y el deseo de informar y de transmitir. Una exigencia de confesión, unida a una nueva concepción del orden público, recorre los archivos de justicia y de policía que nos entregan así el eco transido y tembloroso de vidas insignificantes: ese pueblo en el que circulan las mujeres.
Pero la audición directa de su voz depende del acceso de las mujeres a los medios de expresión: el gesto, la palabra, la escritura. Cuestión de alfabetización, sin duda, que por lo general va detrás de la de los hombres, pero que localmente puede antecederla; pero, más aún, cuestión de penetración en un dominio sagrado y siempre marcado por las fronteras fluctuantes de lo permitido y de lo prohibido. Hay géneros que se admiten: la escritura privada, especialmente la epistolar, que nos ha entregado los primeros textos de mujeres, como las cartas de las pitagóricas, que veremos al final de este volumen, y las primeras obras literarias (madame de Sévigné), antes de que la correspondencia convertida en deber femenino ordinario se ofreciera como venero inagotable de informaciones familiares y personales; la escritura religiosa, que nos permite oír a santas, místicas, abadesas de renombre —Hildegarda de Bingen, Herrarda de Lansberg, autora del Hortus Deliciarum—, mujeres protestantes comprometidas con el fervor de los revivals, damas de obras consagradas a la moralización de los pobres. ¿Qué confesión religiosa fue la más propicia a la expresión femenina, y bajo qué forma?
Por el contrario, hay dominios casi vedados: la ciencia, cada vez más la historia, y sobre todo la filosofía. La poesía y la novela constituyen desde el siglo XVII el frente pionero de las Preciosas, conscientes de la apuesta que representa el lenguaje. A partir de entonces, no se trata tanto de escribir como de publicar, y con el verdadero nombre. El uso del anónimo y los seudónimos enturbia las pistas que, de esta suerte, se cubren así del polvo de obras cuya mediocridad y redundancia moral plantean la cuestión de las coerciones que la virtud ejerce sobre la expresión. Escribir, sin duda, es en sí mismo algo lo suficientemente subversivo como para atreverse a la impugnación o a la audacia formal.
Sincopada, la voz de las mujeres crece con el paso del tiempo, sobre todo en los dos últimos siglos, debido principalmente al impulso feminista. Sería imposible leerla de manera lineal: toda intervención, cada modo de expresión, deben situarse en su lugar y su momento y compararse con las formas masculinas. Hablar, leer, escribir, publicar: toda la cuestión de las relaciones entre los sexos en la creación y en la cultura subyace a las fuentes mismas.
No es menos problemática la conservación de las huellas. En el teatro de la memoria, las mujeres son sombras ligeras. Apenas enturbian las radiaciones de los archivos públicos. Han zozobrado con la destrucción tan generalizada de los archivos privados. ¡Cuántos diarios íntimos, cuántas cartas habrán quemado herederos indiferentes o irónicos, o incluso las propias mujeres que, en la noche de una vida de humillación, atizan el rescoldo con sus recuerdos, cuya divulgación las atemoriza! A menudo se han conservado objetos de mujeres: un dedal, un anillo, un misal, una sombrilla, la pieza de un ajuar, la túnica de una abuela, tesoros de graneros y de armarios; o bien imágenes, tales como las que ofrecen los museos de la moda y de la indumentaria, memoria de las apariencias. En los centros de artes y tradiciones populares, consagrados al mundo doméstico, se esboza una arqueología femenina de la vida cotidiana. Las feministas, a partir del siglo XIX, han intentado constituir colecciones cuyas vicisitudes ilustran su carácter marginal. Hoy en día hay toda una red de bibliotecas: la biblioteca Marguerite Durand, los fondos Bouglé (Biblioteca Histórica de la Ciudad de París) en París, la Biblioteca Feminista de Amsterdam, la Schlesinger Library en Harvard, etc. Desde hace poco, en Seneca Falls, cerca de la casa de Elizabeth Cady Staton, el Women’s Right National Historical Park conmemora la primera convención para el Derecho de las mujeres (19-20 de julio de 1848). Tanto en Estados Unidos como en Francia han salido a luz diversas colecciones de documentos. Existe una preocupación por elaborar diccionarios biográficos (Notable Women o feministas). Estos lugares de memoria en formación ponen de manifiesto la toma de conciencia que se ha producido en los últimos veinte años.
Ilustran una voluntad de saber, hasta entonces inexistente. Escribir la historia de las mujeres supone tomarlas en serio, otorgar a las relaciones entre los sexos un peso en los acontecimientos o en la evolución de las sociedades. En los “cuadernos de notas” de las Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar escribe: “Imposibilidad también de tomar como figura central un personaje femenino, de convertir en eje de mi relato, por ejemplo, a Plotina en lugar de Adriano. La vida de las mujeres está demasiado limitada, o es demasiado secreta. Si una mujer habla de sí misma, el primer reproche que se le hará será que ha dejado de ser una mujer. Ya es bastante difícil poner alguna verdad en una boca de hombre”. La vacilación de la novelista fue compartida durante mucho tiempo por los historiadores. Los historiadores griegos hablan poco de mujeres, confundidas, en el difuso grupo de víctimas de guerras, con los niños, los ancianos, los esclavos, excepcionalmente actrices cuya secesión (stasis) amenaza el orden de la ciudad. Los cronistas medievales evocan de buen grado a Reinas y Damas, instrumentos indispensables de matrimonios y ornamentos de las fiestas; Margarita de Borgoña inspira demasiado respeto a Commynes. Es que las princesas pueden ejercer el poder y llegar a ser “ilustres”, signo del cambio del derecho y de las costumbres. La Corte del Gran Rey es un universo sexuado y Saint-Simon presta una atención sostenida a esta inmensa intriga familiar en la que, tanto por la palabra como en el lecho, las mujeres tienen un papel recompensado por la mirada del memorialista.
Con la historia romántica, las mujeres hacen irrupción. En la Historia de Francia, y más aún en la Historia de la Revolución Michelet ve en la relación de los sexos un motor de la historia; según este autor, de su equilibrio depende el de las sociedades; pero al asimilar las mujeres a la Naturaleza —naturaleza dual que oscila entre sus dos polos, maternal y salvaje— y los hombres a la Cultura, no hace sino repetir las interpretaciones dominantes, aquellas que desarrollan paralelamente los antropólogos (Bachofen). A finales del siglo XIX, cuando la historia positivista se organiza como disciplina universitaria con vocación de rigor, excluye doblemente a las mujeres. De su campo, porque se dedica a lo público y a lo político; y de su escritura, porque esta profesión les está cerrada: oficio de hombres que escriben la historia de hombres, que se presenta como universal mientras las paredes de la Sorbona se cubren de frescos femeninos. A las mujeres, objeto frívolo, se las deja para los autores que escriben sobre la vida cotidiana, para los aficionados a las biografías piadosas o escandalosas, o a la historia anecdótica, cuyo mejor ejemplo, en Francia, sería Georges Lenôtre. Al margen de la historia con voluntad de cientificidad, se afirma, y persiste aún hoy, una historia de las mujeres edificante o beatificante, incitante o lloriqueante, que se extiende notablemente en las revistas femeninas y halaga los gustos del gran público.
La historia de las mujeres, de la que nuestra Historia es tributaria y solidaria, se ha desarrollado desde hace unos veinte años. A su advenimiento ha contribuido toda una serie de factores, próximos y lejanos. En primer lugar, el redescubrimiento, realizado a partir del siglo XIX, de la familia como célula fundamental y evolutiva de las sociedades, se convirtió en el corazón de una antropología histórica que pone en primer plano las estructuras del parentesco y de la sexualidad, y, en consecuencia, de lo femenino. Luego, bajo el impulso decisivo de la Escuela de los Annales, el progresivo ensanchamiento del campo histórico a las prácticas cotidianas, a las conductas ordinarias, a las “mentalidades” comunes. Ciertamente, la relación entre los sexos no ha constituido la preocupación prioritaria de una corriente a la que por encima de todo interesaban las coyunturas económicas y las categorías sociales; sin embargo, le ofrece una audición favorable. También fue decisivo, en la huella de la descolonización, reasumida por Mayo de 1968, la resonancia de una reflexión política dirigida a los exiliados, las minorías, los silenciosos y las culturas oprimidas, y que considera las periferias y los márgenes en sus relaciones con el centro del poder.
Sin embargo, la cuestión de las mujeres no se planteó desde el comienzo; así como tampoco se abordó directamente la historia de las mujeres. Esta última es el fruto del movimiento de las mujeres y de todos los interrogantes a que ha dado lugar. “¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?”, decían ellas en sus encuentros; y ése fue, en las universidades, un impulso determinante para las enseñanzas y las investigaciones. Inglesas (en torno a History Workship, por ejemplo) y norteamericanas han desempeñado un papel pionero; en Estados Unidos se multiplicaron los Women’s Studies, las revistas (Signs, Feminist Studies), lo que pronto sucedió también en la mayor parte de los países europeos (incluida Polonia, casi única en el Este), en unos (Francia, Alemania, Italia) a partir de los años 70-75, y en otros más recientemente. De ahí la desigual acumulación de trabajos, que a menudo ha dejado de ser “primitiva”. Constituye una historia que ya tiene una historia, que ha cambiado en sus objetos, sus métodos y sus puntos de vista. Animada ante todo por el deseo de sacar a luz (Becoming Visible fue el título de una famosa colección), esta historia se ha vuelto mucho más problemática, menos descriptiva y más relacional. De ahora en más, coloca en el plano de sus preocupaciones al gender, esto es, las relaciones entre los sexos, inscriptas no en la eternidad de una naturaleza inhallable, sino producto de una construcción social que es lo que precisamente importa deconstruir.
Nuestra Historia se sitúa en esta coyuntura. Llega en el momento preciso. Echa raíces en este feliz encuentro entre la renovación del cuestionamiento histórico y la “Historia de las mujeres”. Se beneficia de las investigaciones cuyo equilibrio mismo es imposible, y aspira al menos a ser algo más que su eco: eco de los resultados, y más aún de los problemas y los interrogantes. Ha llegado la hora de decir qué quisiera ser.
* * *
En primer lugar, esta historia se inscribe decididamente en la larga duración: de la Antigüedad a nuestros días. En una historia que a menudo se considera inmóvil y que, en efecto, ofrece resistencias que, a veces, parecen invariantes, ¿cuáles son los cambios? ¿Afectan estos cambios por igual a todos los niveles de la realidad? ¿Cuáles son las herencias, las transmisiones, familiares y culturales, los modelos que se vehiculan en la Religión, el Derecho, la Educación? ¿Cuáles son los puntos de inflexión, incluso las rupturas determinantes? ¿Cuáles han sido, según las épocas, los principales factores de la evolución? ¿Qué parte corresponde a la economía, la política o las costumbres?
Desde esta perspectiva, la comparación de periodos presenta gran interés. Ciertamente, hemos retomado —aunque discutible— la periodización habitual de la historia occidental, admitiendo implícitamente, en resumen, que era válida para la de las relaciones entre los sexos. Cada volumen, correspondiente a uno de los periodos de la división clásica, tiene su autonomía, su economía, sus líneas de fuerza y sus acentos específicos. Pero ¿es este cómodo marco, que en verdad responde a la única práctica posible, también un marco conceptual pertinente? En el dominio que nos ocupa, ¿qué significan el advenimiento del cristianismo, el Renacimiento y la Reforma, la Ilustración, la Revolución Francesa y las guerras mundiales? En suma, ¿cuáles fueron las continuidades fundamentales, las principales discontinuidades y los acontecimientos decisivos en la historia de las mujeres y de las relaciones entre los sexos?
Segunda elección: la de un espacio limitado, el mundo occidental, entre sus dos costas, la mediterránea y la atlántica. Y ante todo, la Europa grecolatina, luego judeocristiana, apenas islámica; Europa y sus zonas de expansión y de poblamiento: América. De la misma manera, hemos dedicado demasiado poco al análisis del impacto de la colonización sobre la relación entre sexo y raza, cuestión que se ha convertido en un problema interno para Estados Unidos (el primer feminismo norteamericano fue decididamente antiesclavista), y algo más periférico, pero no menos crucial, para Europa. Esta historia de las mujeres blancas no implica voluntad alguna de exclusión ni juicio alguno de valor; simplemente, muestra nuestras limitaciones y llama a futuras prolongaciones. Soñamos con una historia de las mujeres en el mundo oriental y en el continente africano, que corresponderá escribir a las mujeres y los hombres de estos países y que, a no dudarlo, será completamente distinta de la nuestra, porque supone una doble mirada: sobre ellos mismos y sobre nosotros. Ni el feminismo ni la representación de lo femenino son valores universales.
Europeocéntrica como es, esta historia no trata tanto de las mujeres en espacios nacionales —muy recientes, por otra parte— como de su aportación original a una historia común. Temática, se apoya en tal o cual especificidad integrándolas en sus conjuntos comparativos. Utilizando su especialidad territorial, cada autor ha realizado el esfuerzo de situar su “caso” en un campo más vasto. Esta voluntad de historia general deja espacio, evidentemente, a monografías más restringidas y más coherentes, con capacidad para análisis más profundos. Su carácter ejemplar y no exhaustivo puede crear también la sensación de dispersión, pues no hay duda de que quedan muchos huecos en el paisaje, lo cual se explica, sin excusarlo, por la desigual situación en que se encuentran las investigaciones, así como nuestras propias redes de comunicación. Este o aquel país podrían sentirse descuidados, y, como reacción, estimulados a escribir su propia historia de las mujeres. ¡Feliz resultado!
Por último, no se olvidará que la presente historia es hija de lo que la ha producido: la revolución inacabada, pero profunda, que sacude las relaciones entre hombres y mujeres en las sociedades occidentales. Con toda legitimidad, se atiene al espacio que le ha dado nacimiento.
Tercer rasgo: se trata de una historia plural en sus puntos de vista, divergentes, hasta contradictorios, y que no buscan necesariamente una conclusión tajante. Por cierto que hay puntos comunes entre los autores —ante todo, el tomar en serio la historia de las mujeres—, pero no de línea ni de lenguaje. Y también plural en sus objetos, que no es la Mujer, sino las mujeres (“Los hombres, jamás el Hombre”, decía Lucien Febvre), e incluso mujeres, diversas en su condición social, su creencia religiosa, su pertenencia étnica, su itinerario individual. En la medida de lo posible, y cada vez que se planteara la cuestión, hemos tratado de articular “sexo y clase” y “sexo y raza” hasta en sus divisiones y sus enfrentamientos. Con estos interrogantes subyacentes, ¿existe una “clase de sexo”, según la fórmula marxista traspuesta a este tipo de análisis? ¿Una comunidad de mujeres, real o virtual? En definitiva, ¿hay unidad del “segundo sexo”, fuera del lenguaje? Y si la hay, ¿en qué descansa?
Por último, esta historia pretende ser más una historia de la relación entre los sexos que una historia de las mujeres. He allí, sin duda, el nudo del problema que define la alteridad y la identidad femeninas. Es también nuestro hilo conductor, el que corre a través de estos volúmenes y, así lo esperamos, constituye su unidad, que no es sino una constante interrogación: ¿cuál es, a lo largo del tiempo, la naturaleza de esta relación? ¿Cómo funciona y evoluciona en todos los niveles de la representación, de los saberes, de los poderes y de las prácticas cotidianas, en la Ciudad, en el trabajo, en la familia, en lo público y lo privado, división que no es necesariamente equivalente a sexo, sino más bien una estrategia relativamente recurrente y que vuelve a reformularse sin cesar para asentar en ella los roles y delimitar las esferas? Admitimos la existencia de una dominación masculina —y, por tanto, de una subordinación, de una sujeción femenina— en el horizonte visible de la historia. La mayor parte de las ciencias humanas, comprendida la antropología, suscriben hoy en día esta afirmación. El concepto de matriarcado parece haber sido propio de los antropólogos del siglo XIX (Bachofen, Morgan) y un sueño nostálgico de las primeras feministas americanas. En las sociedades históricas a nuestro alcance no se ven huellas de tal matriarcado. Esta dominación masculina es muy variable en sus modalidades, y eso es lo que nos importa. No significa ausencia de poder de las mujeres, sino que sugiere una reflexión sobre la naturaleza de la articulación de estos poderes: ¿resistencias, compensaciones, consentimientos, contrapoderes de la sombra y de la astucia? Será menester reflexionar acerca de la dialéctica de la influencia y de la decisión, de la potencia, oculta y difusa, que se atribuye a las mujeres, y en el poder claro de los hombres.
¿Cómo gobiernan los hombres a las mujeres? Se trata de una cuestión tanto existencial como política, y cada vez más compleja a medida que nos acercamos a los tiempos contemporáneos, a la constitución de una esfera política autónoma y a la democracia. Cuestión controvertida, tal como lo mostrará el examen de las interpretaciones del nazismo y del papel de las mujeres: reducidas a lo privado —pero a un mundo privado revalorizado y celebrado, a la vez goce y deber—, ¿son únicamente víctimas? ¿O también son agentes del sistema a cuyo funcionamiento contribuyen? En todo caso, de los tres santuarios masculinos, por tanto tiempo —¿y aún hoy?— cerrados a las mujeres —el religioso, el militar y el político—, el más resistente desde la Ciudad griega a la Revolución Francesa y hasta nuestros días, ha sido y es el político. Sobre todos estos temas trataremos de plantear cuestiones más bien que de llegar a conclusiones.
* * *
La iniciativa de esta Historia de las mujeres corresponde a Vito y Giuseppe Laterza, quienes, en la primavera de 1987, solicitaron a Georges Duby, y luego a Michelle Perrot, uno y otra responsables, aunque no en el mismo nivel, de la Histoire de la Vie Privée (Le Seuil, 1986-1987), cuya publicación en Italia corrió a cargo de la Casa Laterza. Tras reflexiones y consultas, se aceptó la propuesta y se constituyó un equipo. Pauline Schmitt-Pantel (I), Christiane Klapisch-Subert (II), Arlette Farge y Natalie Davis (III), Geneviève Fraisse (IV) y Françoise Thébaud (V), asumieron la dirección de los volúmenes. Este equipo elaboró colectivamente los principios de la Historia y se hizo cargo de su realización; sin él, nada habría sido posible. Reunió alrededor de sí cerca de setenta autores, en su mayor parte universitarios, conocidos por sus trabajos, sin exclusividad de sexo (es cierto que la mayoría son mujeres, pero es ésa la expresión de la relación real en este terreno), sin exclusividad de país (las subrepresentaciones, lamentables, son resultado de relaciones efectivas). Todos se encontraron en junio de 1988 en París, en el Centro Cultural Italiano, para discutir el proyecto en su conjunto, el plan y el contenido de cada volumen y comparar los distintos puntos de vista. A continuación, el trabajo se realizó sobre todo en el nivel de los diferentes volúmenes, por una parte, y del equipo responsable, por otra parte. A cada autor, libre, soberano y cómplice, se le pidió un esfuerzo de síntesis, de escritura y de elección de problemas. A ellos agradecemos el haber intentado lo imposible.
¿Concluir? Flaubert mismo se negaba a ello… Hemos preferido dejar abiertas las cuestiones y, para finalizar, la palabra a las mujeres mismas. Es lo que hacemos al término de cada volumen. Y aquí mismo.
—“La historia, la solemne historia real, no me interesa casi nada. ¿Y a usted ?
—Adoro la historia.
—¡Qué envidia me da! He leído algo de historia, por obligación; pero no veo en ella nada que no me irrite o no me aburra: disputas entre papas y reyes, guerras o pestes en cada página, hombres que no valen gran cosa, y casi nada de mujeres, ¡es un fastidio!”
(JANE AUSTEN, Northanger Abbey)
Esta Historia, esta historia que aquí presentamos, está llena de mujeres y sus murmullos resuenan en toda ella. Aspiramos a que no por ello sea fastidiosa su lectura.
Introducción
Pauline Schmitt Pantel
Cuando Hércules hila la lana al pie de Onfalia,
su deseo lo encadena:
¿Por qué no ha logrado adquirir
Onfalia un poder perdurable?
SIMONE DE BEAUVOIR, El segundo sexo
Sobre la virtud de las mujeres, Clea, no opinamos lo mismo que Tucídides. En efecto, éste declara que la mejor de las mujeres es aquella de la que menos se habla —tanto para mal como para bien— entre la gente de fuera. Él piensa que el cuerpo, como la reputación de una mujer de bien, debe quedar bajo llave, sin salir jamás. Pero para nosotros, Gorgias parece dar pruebas de mayor fineza cuando pide que lo que más se conozca de una mujer no sea la apariencia, sino la reputación. Me parece excelente la labor romana que acuerda públicamente tanto a hombres como a mujeres los elogios que convienen después de su muerte…
La finalidad de esta conversación es probar que no hay más que una sola y única virtud, igualmente válida para mujeres y para hombres. Mi discurso estará compuesto por comparaciones tomadas de la historia… Si, con la intención de demostrar que el talento para pintar es el mismo en las mujeres que en los hombres, produjéramos pinturas realizadas por mujeres y tan valiosas como las composiciones que nos han dejado los Apeles, los Zeuxis, los Nicómaco, ¿se nos acusaría de apuntar a la galantería y a la seducción cuando tenemos que proporcionar pruebas decisivas? No me lo parece. Si, para demostrar que el talento para la poesía o para la imitación no ofrece ninguna diferencia entre hombres y mujeres, que es exactamente el mismo, comparáramos las poesías de Safo con las de Anacreonte, o los oráculos de la Sibila con los de Basis, ¿habría derecho para atacar nuestra demostración acusándola de haber llevado al oyente a la persuasión por el encanto y el placer? No, diréis otra vez, sin duda. Pues bien, el mejor medio para reconocer en qué se parecen y en qué se diferencian la virtud de los hombres y la de las mujeres consiste en comparar la vida y los actos de unos y otras, como se haría si se tratase de las obras de un arte importante. Esto es ponerlos unos junto a otros, examinar si tienen el mismo carácter, si son del mismo tipo, la magnificencia de Semíramis y la de Sesostris, la penetración de Tanaquil y la del rey Servio, el coraje de Porcia y el de Bruto, de Pelópidas, de Timocles, al mismo tiempo que se tendrá en cuenta lo que hay de común, lo que hay de esencial en las semejanzas y en sus méritos. (Plutarco, Moralia, 242 e-f. 243).
De esta manera introduce Plutarco el rápido ensayo que dedica a las “Virtudes de las Mujeres” (Gunaikon Aretai) al comienzo del siglo II de nuestra era. Es un excelente programa, que podría ser también el nuestro: presentar sobre un pie de igualdad a mujeres y hombres. Programa incluso asombroso, si lo que realmente se quiere es recordar que la idea que Pericles atribuye a Tucídides refleja la opinión dominante en el mundo antiguo sobre las mujeres: cuanto menos se hable de las mujeres, mejor. Pero Plutarco tampoco cumple su promesa: en este tratado no traza el paralelismo entre las virtudes masculinas y femeninas, ni escribe tampoco las Vidas de mujeres Ilustres, pues eso equivaldría a reconocer a las mujeres el derecho a una biografía. Se conforma con sacar del olvido una acción, un hecho, considerado como la brillante ilustración de la areté (en griego, más bien “valor” que “virtud”) femenina. Fijando lo que en las acciones comunes o en las actitudes individuales de las mujeres corresponde a los tópicos del discurso antiguo sobre las mujeres, niega a éstas todo derecho a la particularidad. Bajo la pluma de Plutarco, Pericles y Fabio Máximo nacen, se cubren de gloria, acceden al poder, mueren, pero Aretafila de Cirene, tras haber liberado a la ciudad, golpe tras golpe, de dos tiranos, vuelve al gineceo y pasa el resto de sus días en los trabajos de la aguja. Lo mismo ocurre con las troyanas que queman las naves en la desembocadura del Tíber para detener el vagabundeo de su pueblo y luego cubren de besos a sus esposos para hacerse perdonar semejante osadía. No hablar de las mujeres o aferrarlas a la picota de una imagen esperada: ¿es la única opción que cabe a quien se interesa en el mundo antiguo?
Es indudable la desmesura de este proyecto de cubrir casi veinte siglos de historia del mundo antiguo grecorromano, recorrer un espacio que va de las orillas del Mediterráneo a las de los mares del Norte, de las columnas de Hércules a las márgenes del Indo, hundirse en documentos tan diversos como las tumbas de una necrópolis, el plano de una casa anónima, la estela inscripta y colocada sobre los muros del santuario, el rollo de papiro, la escena pintada en el cuerpo de un vaso y una literatura griega y latina que, si bien no dio la palabra a las mujeres, habló mucho de ellas. Es un mundo esencialmente rural, del que, sin embargo, se conoce mejor las ciudades, un mundo desigual en el que la mayoría de los habitantes está formada por individuos sin libertad y extranjeros, pero en donde se pone en escena a la minoría que constituyen los ciudadanos, un mundo abigarrado de lenguas y de costumbres que conoció unidades pasajeras, fluctuantes, quizá superficiales, unidad de la estructura en ciudades, o sea, en centenares de estados independientes, en monarquías y en imperios. Como el lector se habrá percatado, esta obra no puede dar cuenta de las particularidades regionales, pasa por alto momentos importantes de la historia y no hace justicia a todos los documentos y a todos los autores antiguos. Sólo las monografías permiten apreciar, por ejemplo, el papel de las mujeres propietarias en la Beocia helenística o incluso su lugar en la obra de Diodoro de Sicilia o de Ovidio.
Este libro no se propone reemplazar la enorme producción que existe sobre todos estos temas, ni tampoco realizar ningún tipo de síntesis de ella. Sólo aborda un reducido número de cuestiones que nos han parecido importantes para ayudar a comprender el lugar de las mujeres en el mundo antiguo y, quizá más aún, en la perspectiva de un conjunto de volúmenes que tratan de historia de las mujeres, a comprender los fundamentos de hábitos mentales, medidas jurídicas e instituciones sociales que han perdurado por siglos en Occidente. Por tanto, es el resultado de una elección y el reflejo de un momento de la investigación. En efecto, nos hemos preguntado, presas del vértigo ante la gran producción de estos últimos años, cuáles son los dominios sobre los cuales nos gustaría poder leer un balance, una puesta a punto. Muchos temas, efectivamente, han sido tratados en libros recientes de síntesis y parece inútil volver sobre ello. Tales son, por ejemplo, el del papel económico de la mujer en las ciudades griegas, su estatus en el Egipto helenístico y en el romano, su lugar en la familia romana. En cambio, sectores enteros habían quedado fuera de las síntesis y exigían de los lectores una auténtica cacería del artículo especializado, lo que da fe de una explosión de los estudios sobre las mujeres tan a menudo denunciada. Por tanto, hemos privilegiado los dominios al mismo tiempo importantes, renovados por las investigaciones recientes y poco accesibles, como, por ejemplo, la iconografía. Por último, hemos tratado de dar remedio al desequilibrio que tantas veces se descubre entre los estudios sobre el mundo griego y los dedicados al mundo romano, no con la simple preocupación por establecer un reequilibrio, sino para explicar al mismo tiempo la particularidad y la semejanza de esos dos mundos. Así, en este libro el estudio de las condiciones ecológicas y sociales en las que las mujeres romanas procreaban se aproxima en muchos aspectos a lo que se podría escribir sobre las mujeres griegas: semejanza. Y la yuxtaposición de estudio sobre los roles habituales de las mujeres en las ciudades griegas y en Roma vuelve flagrante lo idéntico y lo diferente. No cabe duda de que la voluntad de englobar cuestiones fundamentales para el mundo griego y para el mundo romano ha dictado en parte la arquitectura del libro.
Este trabajo es ante todo fruto de decenas de investigadores que, gracias a sus precisos análisis de documentos, a sus reflexiones sobre la historiografía, a sus tomas de posición y sus debates, han dado vida a este dominio de la historia y lo han hecho salir de los caminos trillados de “la historia de la vida cotidiana”. Es un libro de historia que no rehúsa ningún otro enfoque, pero cuyo estilo esencial es el propio de historiadores. Quizá la particularidad de sus autores consiste en que todos han incluido la historia de las relaciones entre los sexos en su campo de investigación, pero sin por ello convertirla en dominio exclusivo de sus investigaciones. A pesar de haber escrito artículos y libros catalogados como “estudios sobre las mujeres” (Women Studies), están comprometidos también en terrenos tan diferentes como el de la historia del derecho, de las prácticas religiosas, de la política, del pensamiento cristiano… No hemos procurado escribir un libro unívoco que se lea con voz monocorde. Sin embargo, tenemos un interés común: mostrar en qué y por qué una historia de las relaciones entre las mujeres y los hombres es parte integrante de la historia del mundo, para lo cual hemos dirigido a este dominio una mirada al mismo tiempo interior y exterior, que trata, en este campo tan fácilmente polémico, de llevar a buen fin la función crítica del historiador.
Los problemas que ya desde la introducción general plantean Georges Duby y Michelle Perrot tienen pleno valor para el volumen sobre el mundo grecorromano. Tal vez algunos, como el de las fuentes, sean más marcados aquí. El mundo antiguo ha dejado muy pocos escritos de mujeres, aun cuando el nombre de Safo sea de cita casi obligada. Lo esencial de nuestras fuentes, pues, ofrece una mirada de hombres sobre las mujeres y sobre el mundo, de dónde el peso que se ha dado al discurso masculino en este libro, comprendido el de la iconografía. A menos de no escribir una sola línea sobre el tema, no vemos cómo escapar a esta circunstancia. Esta mirada de hombre tiene como corolario las escasas informaciones concretas sobre la vida de las mujeres y el lugar privilegiado que se ha otorgado a las representaciones. Ante tal comprobación, hemos preferido coger al toro por las astas y ocuparnos en primer lugar de lo que los documentos antiguos nos proporcionan, a saber, los discursos masculinos sobre las mujeres y, más en general, sobre la diferencia de los sexos, el “género” (gender). Se los estudiará en su temporalidad para captar mejor su evolución, el modo en que los griegos arcaicos modelan sus diosas, en que los Padres de la Iglesia inventan la figura de la santa mártir o de la Virgen María. En estos discursos, en texto y en imágenes que oportunamente se presentan, no tratamos de la vivencia de las mujeres —la impaciencia de ciertas feministas, y hasta su legítima indignación ante tal carencia no se verá, pues, apaciguada—, ni tampoco de los lineamientos de una cultura femenina, sino de prácticas que, en la sociedad, orientan, determinan, marcan la vida de las mujeres: matrimonio, procreación, vida religiosa. Por este camino abordamos el lugar de las mujeres en la vida económica y social y, más ampliamente, en la historia del mundo. Pero las mujeres antiguas no se confiaron en un diario íntimo, ni se confesaron a una etnóloga. Para utilizar la expresión de Yvonne Verdier, en este libro no ha sido posible “coger a las mujeres en la palabra”.
Al menos a las mujeres griegas y romanas. Pero ¿y a las de nuestra época? El rápido díptico historiográfico que acompaña este libro querría tan sólo recordar que la historia de las mujeres —la historia de las relaciones entre los sexos— en el mundo grecorromano es también una historia viva, de ayer y de hoy, y que también los autores de este libro son, en su modesta medida, parte comprometida en la misma.
He aquí un libro que, quizá más que los volúmenes siguientes, trata de las representaciones, de lo imaginario. Estas representaciones requieren ante todo ser descritas, que es el objetivo principal de estos capítulos. No es indiferente conocer con precisión qué pensaba Aristóteles sobre el género y cómo el derecho romano se fundaba íntegramente en la división de los sexos, cuáles eran las figuras femeninas de lo divino y cuál su especificidad, cómo los griegos, los romanos y los primeros cristianos se servían de las mujeres en sus relaciones ritualistas con los dioses. A veces, estas representaciones pueden ser luego “deconstruidas”, pero sólo con toques ligeros y en el interior de cada tipo de discurso, sin perder jamás la desconfianza respecto de todo sistema globalizante, que aniquilaría la diversidad. Por último, es necesario ver la diversidad y la evolución. Así, varios estudios prestan especial atención a la importancia del tiempo. Al lector corresponde decir si, al final del recorrido, estas grandes zonas que se han dejado a la palabra masculina pueden ayudar también a pensar nuestra propia relación con el género.
El libro, como se acaba de ver, responde a una serie de cuestiones y a la voluntad de poner el acento en los modelos antiguos que han obsesionado, y tal vez siguen obsesionando aún hoy, al imaginario occidental. La primera parte está consagrada a los modelos femeninos del mundo antiguo. Se abre con una pregunta: “¿Qué es una diosa?”, que es la manera en que Nicole Loraux se interroga no sólo sobre la presencia, las funciones, el sentido de las divinidades femeninas en el panteón griego, sino también, más ampliamente, sobre lo femenino en su representación griega. Este interrogante se prolonga en el dominio particular del pensamiento filosófico cuando Giulia Sissa, al estudiar la definición de género en Platón y en Aristóteles, indica los fundamentos del pensamiento antiguo sobre los respectivos lugares de lo masculino y lo femenino. Igualmente fundador es el discurso del derecho romano sobre la división de los sexos: Yan Thomas muestra que el hilo conductor reside en la incapacidad de las mujeres para transmitir la legitimidad y que el orden sucesorio es previo a todas las incapacidades femeninas. Las representaciones figuradas elaboran otro modelo que parte de la mirada de los hombres sobre las mujeres y construye un código simbólico que impregna a su vez toda una cultura. Aquí François Lissarrague sigue una mirada, la de los griegos, y explora un punto de apoyo de la misma: la pintura cerámica. Sugiere un método, ya utilizado en otro sitio, e indica ciertas pistas de lectura que habrán de someterse a la prueba de otras épocas —el del mundo romano, por ejemplo—, y de otros tipos de figuración, como la escultura.
Agrupar en los “modelos femeninos” ciertos enfoques de los discursos antiguos no significa en absoluto que nos parezca posible separar representaciones y realidad, discursos y prácticas. Hace ya tiempo que todos hemos aprendido que semejante censura es puramente imaginaria y que toda institución social tiene su propia representación, como todo discurso tiene su propia eficacia en la vida real. La división entre las dos partes del libro no descansa, pues, sobre ningún a priori metodológico, y en la segunda parte se leerán tantos análisis de discurso como en la primera, pero integrados en prácticas que determinan la vida de las mujeres.
En primera línea de esas prácticas, el matrimonio, en su vertiente griega. Claudine Leduc lo sitúa en una perspectiva decididamente antropológica y explora las vicisitudes del “don gracioso de la mujer” en la larga duración, desde Homero hasta el siglo IV, y en la diversidad de las ciudades. Este nuevo enfoque permite dar un fructífero punto de apoyo a la cuestión de la relación entre el matrimonio y la definición de la ciudadanía. El destino de las mujeres esposas está marcado por la procreación de una descendencia legítima. En el artículo de Aline Rousselle se ponen en perspectiva, esta vez desde el punto de vista romano, las consecuencias biológicas, pero también sociales y éticas, de ese hecho sobre la vida de las mujeres: edad de matrimonio, cantidad de embarazos, estatus de matronas, división del trabajo sexual entre mujeres de categorías diferentes y lenta emergencia de actitudes nuevas en el dominio del cuerpo. Pero, en nuestro propio imaginario, las mujeres antiguas son también las Ménades y las Vestales, las Vírgenes locas y las Vírgenes prudentes, cuyas aventuras tienen resabios de libros de imágenes hojeados en la infancia. Louise Bruit Zaidman sigue la vida de las griegas desde la infancia a la edad adulta y traza el cuadro de su participación en los rituales de las ciudades. Al hacerlo destaca puntos fuertes y carga el acento en las incapacidades que John Scheid, por su parte, también ha encontrado en Roma: la exclusión del sacrificio, el papel de paredro junto a ciertos sacerdotes, en resumen, el juego sutil entre presencia y ausencia que traduce, en el dominio de la religión, la ambigüedad misma del elemento femenino a la vez insoslayable y jamás reconocido en la esfera de la ciudadanía. No obstante —y en ello estriba otro interés de este paralelo entre Grecia y Roma—, cada sociedad pone el acento en otros tipos de participación ritual de las mujeres: ni las matronas ni las Vestales son griegas… Las mujeres cristianas, modestas anónimas de los balbuceos de la iglesia o mártires emblemáticas conjugan, como muestra Monique Alexandre, las imágenes procedentes de la novia, la procreadora y la adorante. Abren también el mundo antiguo al mundo medieval.
Ayer y hoy, o la mirada de la historiografía, la que todo autor practica, la que la “historia de las mujeres” cultiva con predilección y más o menos felizmente desde sus comienzos. Nuestra pretendida familiaridad con el mundo antiguo hace que a menudo se nos pregunte qué hay de las Amazonas y del poder femenino en la antigüedad y si Penélope y Clitemnestra son figuras del matriarcado. Stella Georgoudi responde a la vez recordando el contenido y el alcance del Mutterrecht de Bachofen y mostrando cómo los estudios que versan sobre el mundo grecorromano han criticado radicalmente todo lo que podía haber tenido una apariencia de realidad en este mito del siglo XIX. Por último, como los historiadores de la Antigüedad grecorromana son, en su conjunto, poco receptivos a las investigaciones sobre la historia de las mujeres —dominio, no obstante, en rápida evolución—, he recordado cuál era hoy en día el sitio de la “historia de las mujeres” en la escritura de la historia antigua.
Las opiniones de Perpetua, joven prometida a la muerte, por cristiana, en Cartago a comienzos del siglo III, marcan con una nota de esperanza el término de los itinerarios que se invita a seguir al lector. Este libro habrá logrado su propósito si puede servir de hilo de Ariadna a quien quiera comprender “por qué no ha logrado adquirir Onfalia un poder perdurable”.
Modelos
femeninos
del mundo antiguo
¿Qué es una diosa?
Nicole Loraux
Una diosa, un mortal. Una escena de tragedia, al final del Hipólito (Hippólytos Stephanophoros), de Eurípides.
El joven está a punto de morir, atacado por la maldición paterna. Adelantándose al triste cortejo que acompaña al cuerpo desarticulado del hijo de Teseo, Ártemis ya está allí y grita su indignación por tener que dejar morir a su protegido: “El hombre que más querido me era de todos los mortales”. Ya se ha depositado a Hipólito en tierra. El hálito divino de un olor —el inexpresable olor de los dioses— le ha despertado los sentidos y, en su cuerpo, ese cuerpo del que nada quería saber y que tan cruelmente se le parece, se calman de pronto los dolores. Y se entabla el diálogo entre el mortal y la diosa:
—¿Entonces está por estos lugares la diosa Ártemis (Artemis theá)?
—Desgraciado, sí, ella está aquí, la más querida para ti de todos los dioses.
Soi philtate tehón: para ti, la más querida de todos los dioses. ¿O bien, la más querida para ti de todas las diosas? En la lengua homérica, que dispone de genitivo femenino plural, theaón, la pregunta no habría tenido sentido; pero en griego clásico, la forma theón no permite decidir si Ártemis se relaciona con la colectividad de los dioses o con el grupo femenino de las diosas. En cuanto al afecto que Ártemis expresaba respecto de Hipólito en ausencia de su fiel creyente, se cuida mucho de reiterar la expresión, ahora que él está allí, y de ahí la remisión de Hipólito a sus propios sentimientos, en virtud de los cuales Ártemis le es “la más querida”. De donde deriva un nuevo intento, tal vez, de forzar la reserva de la divinidad:
—¿Ves, señora, lo que es de mí, miserable?
A lo que Ártemis responde:
—Lo veo. Pero prohibido está a los ojos derramar una lágrima.
La impersonalidad de la respuesta —la diosa ha evitado incluso el empleo del posesivo— es propia del enunciado de una ley: a todos los dioses, y no sólo a Ártemis, les está vedado (ou themis) llorar por un mortal. No cabe duda, sin embargo, acerca de que la universalidad de la ley sólo es un flaco consuelo. Pues a la diosa —a esa diosa precisamente— es a quien él pide ternura y confortación, y he aquí que Ártemis le responde que en ella el dios, que huye de los sufrimientos de los humanos, predomina, sobre lo femenino, que es a lo que, en el mundo de los hombres, se asocian estrechamente las lágrimas.
¿Será que un dios en femenino no tiene nada en común con la feminidad de las mujeres mortales? ¿O hay que imputar esa reserva (o esa distancia) a la feroz virginidad de la casta Ártemis? Sería prematuro zanjar ahora mismo la cuestión. Y por otra parte, Hipólito, como para intentar una vez más apretar el vínculo, retoma la palabra. La conversación continúa:
—Ya no tienes cazador, ya no tienes sirviente…
—No, ciertamente. Pero muy caro es para mí el que mueras.
—… ni caballerizo, ni guardián de tus imágenes.
Pero Ártemis no ha venido para efusiones. También revela ella el nombre de la culpable de esa catástrofe —Afrodita, a quien Hipólito ha despreciado y que se venga— antes de emprender la tarea más urgente, la de reconciliar al hijo con el padre. Después de lo cual, siempre dueña de sí misma, se despide, dejando a los humanos consigo mismos:
—¡Adiós, pues! Ya que me está vedado (ou themis) ver a los muertos, así como mancillar mi ojo con el aliento de los moribundos.
Y ya te veo muy cerca de esa desgracia.
La diosa ya ha desaparecido cuando Hipólito, no sin amargura, le responde:
—Ve tú también en paz, bienaventurada virgen.
Que te sea fácil dejar esta larga frecuentación.
(Hipólito, 1440-1441)
¿No ha comprendido el mortal que es precisamente esta frecuentación (homilía), de la que tan orgulloso se halla como de un privilegio únicamente reservado a él (vv. 84-86), lo que paga con su vida? Pues los celos que poseían a Afrodita no eran tan sólo celos femeninos cuando, en el prólogo de la obra, caracterizaba esta frecuentación (homilía) como demasiado elevada para un mortal (v. 19). Al menos no tenía ningún inconveniente en sostener el discurso de las divinidades ofendidas. Entre el hombre y el dios, la piedad griega está hecha de distancia, y haberlo olvidado, ganado por la dulzura de la proximidad de la divina Cazadora, fue precisamente el error de Hipólito. En el mejor de los casos, la compañía de un dios, aun cuando sea en los efébicos senderos del bosque, no es pertinente, y en el peor, es desmesura. No obstante, podría ser —al menos yo formulo la hipótesis— que Hipólito hubiera cometido también otro error, más difícil de formular: al apegarse tan estrechamente a una diosa virgen conciliaba la negación de la mujer-madre y la atracción de lo femenino. Es eso al menos lo que sugieren, a comienzos de la pieza, las tan ambiguas palabras que en su exaltación dirige a Ártemis y que, bajo el elogio de la castidad, denuncian una relación enormemente erotizada.
Aquí, nuevamente, el intérprete vacila: ¿consiste el error del efebo en haber desconocido que hay distintos modos de lo femenino según se trate con mortales o con dioses? ¿O, por el contrario, su error estribó en sentirse protegido de la raza de las mujeres por una amistad divina, como si una diosa sólo fuera la forma gramatical femenina de un dios? ¿Quién dirá si esta ley que Ártemis, dulcemente distante, le enuncia en la hora postrera como la norma más general de lo divino, no la adoptarían también como suya otras diosas?
Es claro que no sabemos nada al respecto, y que de nada sirve forzar un texto más allá de sus palabras. Lo que no significa que sea posible rehusar la posición de intérprete. Y, dadas las circunstancias, de intérprete azorado(a).
Por tanto, dos hipótesis: o bien “diosa” sólo es el femenino gramatical de la palabra dios, o bien en una diosa lo femenino es una característica esencial, la cual puede a su vez subdividirse en dos (lo femenino es esencial tanto si es lo mismo que en las mujeres mortales, como si, para diferenciarse, sólo es en ella más exacerbado). Y no dejamos de oscilar entre estas dos hipótesis, incesantemente rechazados de una idea a la otra.
Theós, theá: una diosa
¿Cómo puede atribuírsele un femenino a “dios”?
A pesar de los intentos feministas de nombrar a Dios en femenino (He/She-God), parece ser que, acerca de la cuestión del sexo divino, los monoteísmos hayan decidido siempre a favor del masculino, y que las “diosas”, por tanto, pertenecieran al politeísmo, a los politeísmos que designamos sin exclusión con un nombre griego, como otra manera de expresar lo múltiple (poly-) que constituye su fundamento.
Pero basta con que se abra paso la tentación de unificar lo divino en un solo principio para que se presente la sospecha. Así pues, los estoicos se preguntaron si el sexo de los dioses no es un problema mal planteado. Puesto que Zeus es el todo —como para Crisipo—, no hay ya dioses machos o hembras, sino sólo nombres afectados de un género gramatical. Salvo que el género sea una simple metáfora de aspectos de lo divino:
Los estoicos afirman que hay un solo dios, cuyos nombres varían según los actos y las funciones. De donde se puede incluso desprender que las potencias tienen dos sexos: masculino cuando están en acción y femenino cuando son de naturaleza pasiva.
Así, el sexo de los dioses depende de una operación de pensamiento que une las potencias y los elementos a lo masculino o a lo femenino, y entonces se dirá que al asociar el aire a Juno (o a Hera), los hombres lo han “afeminado” (effeminarunt) porque nada es más tenue que el aire. Y si los dioses no son otra cosa que una ficción (fictos deos) que lo traduce todo de acuerdo con el rasero de la debilidad humana, la diferencia de los sexos es tan sólo una de las categorías que, una vez dividido lo divino en dos columnas, permite registrar largas cadenas de sinónimos:
Los estoicos dicen que sólo hay un dios y una sola y misma potencia que, según sus funciones, recibe nombres diferentes entre los hombres. Así, Sol, Apolo, Liber: nombres para lo mismo. Y de modo análogo para la Luna, Diana, Ceres, Juno, Proserpina…
Tal vez se objete a estas cifras latinas la especificidad de la religio romana, como si no hubiese sido un griego, Crisipo, quien abriera la controversia. Volvamos, pues, a la Grecia de la época arcaica y clásica, que constituye el marco de este estudio: allí encontramos dioses y diosas, y, sin embargo, quien se interese por la generalidad de lo divino comprobará que, en tanto “cosa divina”, se lo designa como el neutro (tò theîon) y, en tanto dios (theós), con el masculino. Hay diosas, pero lo divino no se enuncia en femenino.
En realidad, a menudo los historiadores de las religiones no parecen saber demasiado qué hacer con esta dimensión sexuada, que muchas veces sólo mencionan para luego olvidarse de analizarla: así, Walter Burkert, después de haber incluido la oposición del macho y la hembra en las “diferenciaciones primeras entre los dioses”, no se preocupa de otra cosa que de las relaciones familiares, en pares de dioses (en los que no interviene necesariamente la diferencia de sexo) y de las relaciones entre generaciones de dioses jóvenes y viejos.
Y, sin embargo, en la reflexión griega sobre los dioses, la diferencia de los sexos es un criterio pertinente, aun cuando no desempeñe en el Olimpo el mismo papel que en el universo de los hombres mortales. Cuando Hesíodo precisa que “los dioses… todos, machos y hembras”, están comprometidos en la misma acción, quiere decir que en la Teogonía, ese gran relato de la sucesión de las generaciones divinas, ha llegado el momento de que los hijos de Crono libren la lucha decisiva contra los Titanes: en esa gran lucha, ningún Inmortal, sea dios, sea diosa, podría desoír el llamamiento. Es una manera de sugerir que, en el mundo de los dioses, la guerra no es, como entre los humanos, atributo exclusivo de los machos: se sabe que en materia de combate, Atenea tiene el mismo valor que Ares, y que, en la llanura de Troya, las diosas se presentan con la misma alegría de corazón en ambos bandos del conflicto.
Por tanto, hay que resignarse: en toda investigación sobre los dioses griegos la diferencia de los sexos tiene su lugar entre las categorías heurísticas, y uno se pregunta qué es lo que, tanto en sus atribuciones como en su manera de intervenir, distingue a una diosa de un dios. Pero no se podría proceder a esa interrogación sin analizar los múltiples desplazamientos a los que se ve sometida la categoría de lo femenino por el hecho de haber sido proyectada del mundo de los hombres al mundo de los Inmortales, lo cual implica que nos disponemos a descubrir, en un mismo movimiento, cuál es el desfase —e incluso la extranjería— que el estatus divino imprime a la definición de feminidad.
Sin olvidar que, de acuerdo con la lengua de la generación reinante entre los dioses o en los primeros comienzos del kosmos, la formulación de estas preguntas no es la misma. Así, tratándose de “lo que hay que poner en el comienzo”, nos preguntaremos más bien si hay que “colocar Uno solo, La pareja, o muchos. ¿Macho y/o hembra?” ¿Una sola Madre para todas las cosas o una para las buenas y una para las malas?
Un problema de género
El modo de acceder al tema podría ser gramatical: no es inútil recordar que, si bien “dios” se dice theós, hay en griego dos maneras igualmente legítimas de designar a una diosa: recurriendo a la voz theá, forma femenina de theós, o empleando el propio término theós, morfológicamente masculino, pero precedido del artículo femenino o precisado por el contexto. Así pues, en las inscripciones oficiales Atenea es en Atenas he theós, lo que no deja de inspirar a Aristófanes sus bromas sobre la ciudad “donde se levanta, armada de todas las piezas, un dios nacida mujer (theós gyné gegonuía)”.
Ho theós, he tehós: el dios, la diosa. A no dudarlo, para hablar en la lengua de la escuela lingüística de Praga: a la expresión he theós corresponde en este caso el ser la forma marcada de la palabra “dios”. No es menos cierto que he theós designa ante todo un ser divino, que, por añadidura, está afectado por un signo femenino.
Veamos el problemático encuentro amoroso de Afrodita y del mortal Anquises. De la diosa del deseo se apodera un violento deseo del joven boyero y, “a fin de que [éste] no se atemorizara al verla con sus propios ojos”, toma la forma y el tamaño —humanos, cree ella— de una virgen. Pero Anquises no se engaña y la saluda con el nombre de Soberana y se pregunta por su identidad divina (¿Ártemis, Leto, Afrodita, Temis, Atenea, una de las Cárites o una Ninfa?). A lo que Afrodita responde con un desmentido:
No, no soy theós. ¿Por qué me comparas con las Inmortales?
Mortal soy, y la madre que me parió es una mujer.
(Himno homérico a Afrodita, 109-110)

Conjunto escultórico de mármol. Afrodita aparece acompañada por Pan, con patas, cola y cuernos de cabra. Eros (el Amor) revolotea entre los dos. Copia romana de un original de época helenística (siglo I d.C.). Atenas, Museo Nacional.
Si hubiera que traducir theós no recurriría yo a la palabra “diosa”, sino a la palabra “dios”, que, en su generalidad, da a entender aquello de lo que Afrodita quiere convencer al mortal: que no hay en ella nada de divino.
Así tenemos a un Anquises tranquilizado que, sin esforzarse demasiado en saber más, proporciona a la diosa el placer que ésta esperaba de él. Ahora Afrodita puede confesar lo que es, lo que no ha dejado de ser en el lecho del mozo. La “divina entre las diosas” (dîa theaón) se da el lujo, pues, de una epifanía. Y el pobre amante humano balbucea:
Apenas te he visto con mis ojos, diosa (theá),
he comprendido que tú eras theós.
(Himno homérico a Afrodita, 185-186)
Eres una diosa, ya había reconocido yo lo divino en ti: ¿hay algo mejor que estos versos del Himno homérico para hacer comprender lo que al mismo tiempo hay de theá y de theós en una diosa? Theós: lo divino genérico más allá de la diferencia de los sexos; theá: una divinidad femenina.
Las diosas: ¿un sistema de lo femenino?
Por tanto, theái: las diosas. Si se olvida por un instante que theá puede reemplazarse siempre por theós quizá se sienta la tentación de buscar en cada diosa la encarnación de un “tipo” femenino, con la esperanza de constituir finalmente el grupo de theái como sistema simbólico de la feminidad. Pero, dejando de lado el hecho de que este grupo carezca prácticamente de existencia al margen de ciertas fórmulas muy generales que asocian las diosas a los dioses no hay nada que diga que cada diosa sea, como pretenden algunos historiadores de las religiones, un arquetipo o una idea (Hera sería la esposa distante y ampulosa; Afrodita, la seductora; Atenea, la ambiciosa asexuada…). De esta manera, Paul Friedrich, que se regodea en este juego, reduce a Afrodita al estado de puro símbolo femenino del amor. Y al hacerlo, se ve obligado a olvidar o a subestimar todo aquello que, en el campo de intervención propio de la diosa, no se deje subsumir directamente por esta calificación: sus intimidades, perceptibles en el texto de la Teogonía, con la sombría cohorte de hijos de la Noche con la que constituye su cortejo; su asociación —que no es otra cosa que erótica— con Ares el asesino y el epíteto de Areia que le pertenece en ciertas ciudades; y su título de Pándemos, que no la transforma, como pérfidamente lo querría Platón, en Venus de las encrucijadas, sino que apunta a su actividad protectora de lo político, velando por la cohesión de ese todo (pan) que es el pueblo (demos) y protegiendo a los magistrados en las ciudades.
No se trata de que tal diosa no pueda, en su aspecto más inmediatamente perceptible, “encarnar” una faceta de la realidad femenina con exclusión de otras. Pero, tal como observa Jean-Pierre Vernant, de esta manera no hace sino aumentar la distancia respecto de la “condición femenina” tal como deben asumirla las mujeres mortales en las modalidades de la tensión y del conflicto, pues, en la condición divina, el rasgo femenino que se encarna está dotado de una “pureza” casi química. Entonces habrá que matizar esa primera reserva al observar —lo cual complica singularmente las cosas— que, a poco que la personalidad divina sea lo suficientemente rica, rara vez es posible aislar esa pureza. Pues las atribuciones de una divinidad son múltiples y su campo de acción es infinitamente variado, de tal modo que hasta la virgen Hestia de la mitología declinante encubre al examen más oscuridad que la que aparece a primera vista.
Consideremos la red constituida por las “edades” de la mujer o, más precisamente, por el curso biológico-social que construye una mujer en tanto tal. ¿Se dirá que Hera, porque cada año recupera en Nauplia su virginidad como resultado de un baño en la fuente de Kanato, “encarna”, además de la madurez de la esposa, la virginidad de la doncella? ¿O, a propósito de los tres santuarios de que goza en Estinfalo, donde se la reverencia como “muchacha muy joven” (Pais), como mujer “en plenitud” (Teleia) y como “viuda” (Khera), se convertirá a la diosa en la encarnación misma de las edades de la mujer? Esto equivaldría a un grave desconocimiento de la especificidad del itinerario de Hera, que en ningún momento es honrada en la figura de madre, que sólo se ve “realizada” en una mujer mortal. Por el contrario, cuando releemos el texto de Pausanias, llegamos a la conclusión de que los tres ejemplos, lejos de toda intención puramente simbólica, confirmaban tres etapas de la historia “personal” de Hera, comprendida la última, en la que, según esta versión, llegó a Estinfalo separada de Zeus, tras una disputa con su esposo, más violenta que las otras.
A análogas reflexiones invita el caso de las diosas vírgenes: si Atenea, Ártemis y Hestia son parthenoi para siempre por haber realizado la elección, y si, en consecuencia, esta virginidad es una característica esencial de cada una de ellas, lo que estas diosas representan son tres interpretaciones muy distintas de este estado: una, virgen guerrera, toda hecha de astucia y de magia; otra, cazadora salvaje, casta pero protectora de los partos, y la tercera, guardiana del hogar de los hombres, tanto en la casa como en la ciudad.
En cuanto a proyectar las diosas en una red familiar de parentesco clasificatorio en donde Atenea y Ártemis serían “hermanas simbólicas”, la empresa parece igualmente inútil. En verdad, sólo Deméter y Perséfone —puesto que, en el culto, son institucionalmente Méter y Core— pueden pasar por “símbolos” de la Madre y de la hija; pero si nos atenemos al mito tal como lo cuenta el Himno homérico a Deméter, habrá que distinguir también el régimen “humano” del relato, en el que el vínculo entre la madre y la hija sirve como eje de la intriga, y el registro de la acción divina, absolutamente autónoma, en que los mortales y sus intereses sólo desempeñan, al fin y al cabo, un papel marginal.
Decididamente, si bien la palabra theá es una forma femenina, si bien toda theá, cuando se esculpe su imagen, se caracteriza por formas femeninas, no hay nada que diga que en una diosa lo femenino se imponga sobre su condición divina.
Una vez más, ¿será acaso que el dios predomina por encima de la diosa?
Una diosa, una mujer
Aunque sin ser expresamente formulada, esta pregunta ha sido recientemente objeto de una respuesta negativa a propósito de los poemas homéricos, donde —“divinas o mortales”— sería siempre sobre “mujeres” sobre quienes se posaría, en el deseo, la mirada deslumbrada de dioses y de mortales.
Y efectivamente, bien podría ser así, dado el eros y el placer que los machos, héroes o dioses, pueden experimentar en la unión sexual. El placer de los dioses, por cierto, es algo de lo que se habla tan poco —aun cuando se expongan con complacencia los preliminares (voluntariamente elocuentes) y las consecuencias del mismo—, que no podríamos excluir el que, en este tema preciso, a Homero le haya faltado lo imaginario de la distancia.
En cuanto al resto, la cuestión es complicada y merece que nos detengamos algo en ella.
Seguramente hay jovencitas que se parecen tanto a las diosas que el ojo del mortal ya no sabe distinguir a Nausícaa de Ártemis. Es el caso, en el Himno homérico a Deméter, de las hijas del rey Keleo, “cuatro en número, como diosas, en la flor de la edad”. Y Afrodita quiere aparecer ante Anquises como una “mujer semejante a las diosas”, pero, como se sabe, el juego fracasa porque bajo la apariencia humana de la Inmortal se adivina a la diosa en su verdad.
Decir de una mortal que se asemeja a una diosa es conferirle algo del brillo que caracteriza el cuerpo de los dioses (de todos los dioses, masculinos y femeninos) y de la enorme talla propia de la diosa en epifanía cuando, rechazando las múltiples formas que ha tomado prestadas para presentarse a los humanos, toca el techo de las altas moradas e irradia a su alrededor los efluvios de un perfume divino. Sin embargo, ¿quién dirá si la epifanía no es también una variedad —la variante teomórfica— de la metamorfosis? Así lo pensaríamos de buen grado al ver a Deméter muda (ámeipse), en el Himno homérico a ella consagrado, su forma de vieja nodriza por esta elevada y bella estatura; también lo pensaríamos cuando, después del amor, Afrodita se aparece a Anquises en toda su gloria:
… una belleza brilla en sus mejillas
inmortal, como la de Citerea, de bella corona.
(Himno homérico a Afrodita, 174-175)
Citerea es uno de los nombres de Afrodita: ¿se parecería la diosa a la figura que los humanos conocían de ella en sus santuarios?
En el juego de las semejanzas, los humanos, es verdad, se extravían. Contentémonos con el como si, puesto que, después de todo, el discurso sobre los dioses es ficción (en este caso, poesía). Comparar jóvenes doncellas con las Inmortales viene a ser como atribuirles la quintaesencia de la belleza. Pues la belleza divina es, por esencia, “pura”, y superlativa en tanto expresa el ser-dios. Así, en su epifanía, Deméter era bella como lo es Hera cuando, en el canto XIV de la Ilíada, se adorna para seducir a Zeus. Pero el caso de Hera es particularmente interesante porque revela hasta qué punto lo bello es expresión necesaria del poder. Hera no sólo es bella, sino que se la presenta como “aquella cuya belleza la pone muy por encima de las diosas inmortales, la hija gloriosa del sutil Crono y de Rea, la Madre, la divinidad venerada a la que Zeus de designios inmortales convirtió en su esposa plena y respetada”.
Desde este punto de vista, Hera la soberana habría debido vencer en el concurso de belleza en el que Paris era juez, siempre que, como ha propuesto Dumézil, se hubiera tratado de un concurso entre las tres funciones indoeuropeas, en que la preferencia recae en la soberanía. Pero nada, ni hombre, ni dios, podía resistir a la diosa del deseo: por tanto, venció Afrodita. La consecuencia de ello fue, tanto para los humanos como para los dioses, la guerra de Troya.
Si a las diosas corresponde la belleza, a las mujeres, en tanto mortales, pertenece la voz. Así pues, al encargar a Hefesto un ser hecho de un poco de tierra y de agua, Zeus indica que es menester darle “la voz humana” (anthropou audén), y finalmente es Hermes el astuto quien, antes de dar el nombre de Pandora a la mujer-trampa fabricada por Hefesto, pone en ella este último don, la voz (phoné). Nos detendremos en la palabra audé, este nombre que todos los lexicógrafos, apoyados en textos, están de acuerdo en interpretar como el nombre mismo de la palabra humana. Ahora bien, en diversas ocasiones, la Odisea habla de una theós audéessa: así, aproximándose a Ino, hija de Cadmo promovida por su muerte a los honores divinos, pero que, en vida, era mortal y, por tanto, estaba normalmente dotada de voz (brotos audéessa), Circe y Calipso —la primera, tres veces; la segunda, sólo una— son calificadas de deiné theós audéessa: “terrible diosa de voz humana”. Perplejidad de los comentaristas, que, desde la Antigüedad, han tratado de reemplazar audéessa por otro calificativo, pero está claro que oudéessa (terrestre) y auléessa (que acompaña el sonido de la flauta) son sustitutos harto pobres. Por tanto, hay que aceptar el texto, tanto más cuanto que la expresión yuxtapone en un soberbio oxúmoron el ser-dios, la voz humana y lo femenino. Así, en dos diosas menores se enfrentan lo divino y la mujer en una contigüidad cuyo desacuerdo entre los géneros (una terminación femenina, deiné/una forma masculina, theós/un femenino, audéessa) sugiere una ocultación de lo inconciliable.
Pero he dejado demasiado pronto a Pandora. Imposible tratarla tan a la ligera en este capítulo “de lo divino y de la mujer”, precisamente a ella, que, además de “la voz y las fuerzas humanas”, tiene “una bella y deseable forma de virgen, a imagen y semejanza de las diosas inmortales”. Pandora: la que tradicionalmente se designa como la “primera mujer”, lo cual bastaría para sugerir que la imitación de las diosas no impide mantener la distancia entre el dios y el mortal. Pero Jean Rudhardt ha mostrado recientemente que, al hablar de “primera mujer” se debe subrayar no sólo que ésta es mortal, sino también que es el primer ser femenino en la humanidad civilizada. No cabe duda de que, para proponer esta afirmación, hay que alterar algo el orden del relato hesiódico, sistemática y tal vez artificialmente reconstruido para formar una cronología lineal; pero, si bien se puede vacilar ante la afirmación de que “Pandora no es exactamente el primer ser femenino en la especie humana”, habrá que convenir con Rudhardt en que Pandora “prefigura una cierta distribución de los roles masculino y femenino… muy diferente de la que encontramos entre los dioses”. Y hay mucho que extraer de la idea de que la feminidad según Hesíodo desborda con mucho la persona de Pandora, aun cuando se impone el estudio de “todos los seres femeninos de los que se habla, de los monstruos a las diosas”.
Volvamos a las diosas. Una diosa, pues, no es una mujer. Esto es evidente, sin duda, pero aún habría que establecer su legitimidad. Quisiera evocar ahora algunas conductas que, para una diosa, son otras tantas maneras de manifestar que no es una mujer. Para comenzar, se podría mencionar el peligro que para un mortal entraña su unión con una diosa, sobre todo cuando ésta se llama Afrodita; se citaría entonces la imploración de Eneas a la que fue una noche su amante (“Ten piedad de mí, pues no ve florecer la vida el hombre que duerme junto diosas inmortales”). Pero un pasaje de Ion, de Eurípides, viene a recordarnos el peligro que lleva consigo toda unión desigual entre humanos y dioses, como lo prueba la triste suerte de algunas amadas de Zeus, de Dánae, enterrada bajo la lluvia de oro, a Sémele, fulminada por la aparición en plena gloria de su todopoderoso seductor. Para atenerme sólo a las diosas —pues es evidente que, en el ejemplo anterior, la distancia entre dioses y mortales es más importante que la identidad sexual de los compañeros— desarrollaré más extensamente dos casos hasta ahora sólo evocados: el de las diosas vírgenes para quienes la castidad es un lujo eminentemente divino, al que los mortales (hombres o mujeres) no pueden optar sin ser cruelmente castigados, como Hipólito, como Atalanta; y el de Hera, protectora del matrimonio, pero esposa atrabiliaria y madre incierta. Hera, la esposa por excelencia de Zeus y a la vez su hermana; Hera, cuya unión paradigmática resultaría, por tanto, en la ciudad de Atenas un puro y simple incesto a la luz de la ley que autorizaba el matrimonio entre hermano y hermana si éstos tenían en común el padre, pero que lo prohibía si eran hijos de la misma madre.
La Esposa divina y las diosas Parthenoi
Comienzo por Hera, la esposa de Zeus, tantas veces mencionada. Por lo que respecta a la que, de todas las divinidades evocadas en la Ilíada es para los humanos —según la observación de Clémence Ramnoux— la más lejana de las diosas, se afirmaría de buen grado que con esa distancia traduce su condición de esposa del dios más poderoso, y no hay duda de que Píndaro hubiera suscrito esta deducción, él, que inicia su oda triunfal con una invocación a “Zeus el altísimo y Hera que comparte su trono”. Sin embargo, considerada desde el punto de vista del culto, probablemente las cosas se dan de otra manera y si bien en las ciudades es ella la protectora del matrimonio con el título de Teleia, “perfecta” o “plena”, debía este honor —de acuerdo con Marcel Detienne— a “su competencia exclusiva en lo que, para la mujer, designó la palabra telos”, que expresa la plenitud. El antropólogo de la religión griega evoca la fiesta de las Teogamias, que se celebraba en Ática en el mes del matrimonio (Gamelión) en honor de la unión de Zeus y Hera, pero en la que se califica a Zeus como dependiente de Hera (Heraios), a pesar de que, entre los hombres, a quien se obliga es la esposa y no el esposo.
Es verdad que esta inversión se vuelve a encontrar en los textos en los que Hera extrae su poder ya sea del hecho de que “duerme en brazos del gran Zeus”, ya sea de sí misma, a tal punto que, no sin cierta enfatizada condescendencia, llega a designar a Zeus como su “compañero de lecho”. Agreguemos que sus estatuas llevan el peinado alto de las Grandes Diosas: ¿habrá que asombrarse, pues, de que haya historiadores de la religión que la consideran como una diosa-madre?
Y sin embargo, como Madre (y simplemente como madre), Hera deja mucho que desear, pues, en tanto Teleia, es muy desconcertante. Recuérdese la Hera de Estinfalo, enmarcada, en su estado de mujer casada, por la celebración de su juventud inocente y la de su separación de Zeus, sin una sola palabra para una Hera méter: como si en ella, la mujer casada tendiera siempre hacia un antes o un después del matrimonio.
Walter Burkert, que es el autor de esta observación, agrega que la dimensión materna está extrañamente ausente de la figura de la diosa: si en la Ilíada Zeus expresa su odio por Ares, el hijo legítimo de su unión con Hera, este dios conflictivo que tanto se parece a su madre, no hay nada que diga que Hera quiera a ese hijo tan parecido a ella. Y evóquese los malos tratos que otrora diera a Hefesto o la extraña propensión de la diosa a prescindir de Zeus para concebir hijos que son sólo de ella y entre los cuales, por lo demás, figura a veces Ares.
En resumen, Hera protege el matrimonio, pero ¡vaya matrimonio el suyo! ¡Y vaya si es problemática la plenitud realizada por la que es honrada como Teleia! Decididamente, la “condición femenina” sólo existe entre los humanos.

Relieve votivo realizado en mármol pario. Atenea, la diosa virgen que protege la ciudad, viste peplo y casco corintio. 460 a.C. Atenas, Museo de la Acrópolis.
También escapan a la condición femenina las vírgenes divinas, esas Parthenoi cuya determinación en la castidad y la existencia misma pasan a veces por ser un rasgo característico de la religión griega. En el Olimpo hay tres sobre las cuales la atracción del deseo resulta impotente. El Himno homérico a Afrodita las evoca de inmediato, como para reforzar a contrario el poder de la diosa sonriente:
Una es la hija de Zeus que lleva la égida, Atenea, de ojos de lechuza; a quien no le placen las obras de la áurea Afrodita, sino las guerras y las obras de Ares, y luchas y combates y cuidarse de preclaras acciones. Fue ella la primera en enseñar a los artesanos que viven en la tierra a construir carreteras y carros con adornos de bronce: y a las doncellas de delicado cuerpo, a hacer, dentro de sus cámaras, espléndidas labores que les sugería en la mente. Tampoco la risueña Afrodita ha domado con el amor a Ártemis, la de las flechas de oro, clamorosa; pues a ésta le gustan los arcos y cazar fieras en los montes, y las cítaras, y los coros, y los gritos desgarradores, y los bosques umbríos y una ciudad de hombres justos. Tampoco le gustan las obras de Afrodita a Hestia, doncella respetable a quien engendró el artero Crono antes que a nadie y es, no obstante, la más joven por la voluntad de Zeus que lleva la égida; virgen veneranda que fue pretendida por Poseidón y Apolo, pero no los quiso en modo alguno, sino que los rechazó porfiadamente y, tocando la cabeza de su padre Zeus, prestó un gran juramento que se ha cumplido: ser virgen para siempre. Y el padre Zeus diole una hermosa recompensa: colocóla en medio de las casas […] Se la honra además en todos los templos de los dioses y es para todos los mortales la más augusta de las deidades. A estas tres, Afrodita no les ha podido convencer el entendimiento, ni tampoco engañar; pero ningún otro ser se libra de ella, ni entre los bienaventurados dioses, ni entre los mortales hombres.
(Himno homérico a Afrodita, 7-35)
(Trad. Luis Segalá Estalella)
En su paradójica apariencia de cazadora, Ártemis es la más erotizada, y tal vez también la más terrible para aquellos a quienes protege: bajo sus flechas, las parturientas mueren de un golpe, y los cazadores, si tienen aprecio a la vida, evitarán percibir —lo que, para su desgracia, no hizo Acteón— el bello cuerpo desnudo de la diosa cuando se baña. A ella confía Eurípides la expresión del odio que las Parthenoi inmortales tienen a Afrodita (“de todas las diosas, la más odiosa para nosotras, que ponemos el placer en la virginidad”).
Se dice que Atenea seria la menos sexuada. Al menos es lo que a los historiadores de las religiones les encanta repetir para sortear con más tranquilidad el enigma de su sexuación, y se complacen en afirmar que “entre los griegos, la idea de dios no parece haberse liberado de todo rasgo sexual, a no ser en la virginidad de Atenea”. Es para creer que la feminidad de las diosas los turba… Pero bien les valdría mirar las cosas de frente: no porque las mujeres mortales no puedan instalarse en la virginidad como un estado definitivo, la elección virginal de las diosas habría de constituir el grado cero de la feminidad. Así lo prueba la propia Atenea, tan deseable como para que Hefesto, el cojo, la persiga con sus requerimientos (se sabe lo que sigue: Tierra fecundada por el esperma del dios, el nacimiento del niño Erictonio, y Atenea, siempre virgen, que cría el retoño milagroso).
En cuanto a Hestia, sería misógina y, en realidad, no se recibe a mujer alguna en los pritaneos, esos edificios enormemente políticos, simbólicos de la ciudad de los varones, donde ella fija gustosamente su domicilio. Si bien su cuerpo es femenino, “reside en la casa bajo la doble apariencia de la virgen y de la anciana” y, sin duda, en tanto tal, culminaría mejor que Atenea la búsqueda de una divinidad finalmente “liberada”, cuando no de todo rasgo sexual (entiéndase, femenino), por lo menos de toda plenitud en la expansión de una feminidad adulta. Pero Hestia no tiene historia —o poquísima— y todo lo que se sabe de ella se encuentra en el Himno homérico a Afrodita.
Con la virginidad divina, la naturaleza de una diosa se afirma y al mismo tiempo se complica: por su elección, las Parthenoi del Olimpo afirman, cada una por sí misma, que ser theá no es ser una mujer; pero, si se considera a las tres en conjunto, se descubre que proporcionan una contribución esencial al estudio de la configuración divina de lo femenino. Pues al quedar así detenida, inmovilizada en la etapa del antes, su feminidad sólo resulta más rica como tema de reflexión, sobre el fondo de ese “placer de ser virgen” que enunciaba la Ártemis de Eurípides.
Una diosa: ¿un dios en femenino? Sin duda. Sin embargo, en adelante habría que destacar, en tanto motivo de especulación, como soporte de ensueños para la ciudad de los hombres, tanto el dios como el femenino.
Formas de lo divino en femenino
Bajo el nombre de diosa(s) se ha designado hasta ahora a las diosas del panteón olímpico: las Inmortales que, junto a sus paredros masculinos o a compañeros circunstanciales, cuentan entre los doce dioses. Sean cuales fueren las interferencias, los encabalgamientos y los intercambios en el interior de un panteón politeísta, esas diosas, al igual que sus homólogos masculinos, están dotadas de una individualidad suficiente como para constituir algo así como una galería de retratos singulares. Es indudable que no se llegará al extremo de hablar de ellas como de “personas” divinas, siempre que se comparta la idea de Jean-Pierre Vernant según la cual “los dioses helénicos son Potencias y no personas”, lo que implica que “una potencia divina no tiene su ser fuera de la red de relaciones que la une al sistema divino en su conjunto”. Pero, a pesar de todo, hay que rendirse a la evidencia: hay diosas y divinidades. O, mejor: hay diosas individuales y lo divino en femenino, cuyas principales características son su número y su nombre.
El femenino plural
Frente a las personalidades singulares, lo múltiple: así, en la Teogonía, después de las “divinidades tradicionales de tercera generación”, los “coros cívicos” de Horas y de Cárites. Y las Moiras, las Ceres, las Nereidas y otras Oceánidas… No me detengo en ellas, pero no olvido las temibles Erinias, o la Erinia una y múltiple, a la vez una y tres —salvo que, cuando son tres, o incluso más, como en el coro de Las Euménides de Esquilo, sólo tienen un nombre para todas, el de Erinia(s)—. Se ha hablado, a propósito de estas divinidades “múltiples”, del “gusto de los griegos por los personajes plurales”; se ha dicho que esos plurales son “la ilustración en el terreno divino, de los problemas que encuentran en la conquista del número”. Además, se ha formulado con audacia la hipótesis de que “los griegos, antes de haber aprendido de Pitágoras a contar con grupos figurados de puntos, sabían ya contar con grupos de divinidades, representables de distinto modo”. Pero no se ha destacado bastante la evidente recurrencia de esos seres colectivos del lado de lo femenino. Es como si el encuentro entre lo femenino y el plural no fuera pura casualidad.
Es claro que quisiera decir algo más a propósito de este femenino plural, aunque sólo fuera para explicar esos grupos de divinidades cuya identidad sólo se percibe bajo la naturaleza de lo múltiple. Sin duda, tendré que preguntarme por lo que asocia en profundidad el gusto por el número con ese gesto tan compartido que consiste en generalizar —o, al menos, en desindividualizar— cuando se trata de lo divino en femenino (y se dice “las diosas”, incluso “la raza de las diosas”, como se dice “las mujeres”, como se habla de la “raza” o, mejor aún, de las “tribus” de las mujeres). Volveremos entonces a esta tendencia a la tríada que presentan los coros femeninos, lo cual tal vez no sea otra cosa que la formulación primordial del plural, si es éste el sentido de la cifra tres, por oposición a lo dual y a lo singular. A falta de instrumentos conceptuales solamente griegos, no avanzaré más por ahora, sino que me contentaré con plantear la cuestión y sugerir que se trata de una cuestión crucial.
Queda lo esencial: entre los dioses, lo femenino, escindido como se halla entre las fuertes personalidades olímpicas y los coros más o menos evanescentes que existen al unísono, es sin duda menos homogéneo de lo que se cree a propósito de las mujeres morales.
Y hay para las divinidades femeninas otras maneras de resistir a la individuación. Se evocará, por ejemplo, la flotante identidad inherente a ciertos nombres que ora designan una diosa singular, ora se distribuyen a modo de epíteto calificativo (a esto se llama una epíclesis), entre diversas Inmortales a las que se presenta en el ejercicio de una función particular. Así ocurre con Ilitía, Eileíthuia (“La que ha llegado”), cuya llegada, con ocasión de un parto, precipita el nacimiento del niño. Ilitía es una diosa, que Píndaro celebra con fervor en la VII Nemea:
Ilitía, asistente de las Moiras en los pensamientos profundos, hija de Hera la poderosa, escucha, tú, que haces nacer a los niños. Sin ti no veríamos la luz, ni la hora bienhechora de las tinieblas.
Asociada al coro de las Moiras, hija de Hera, la diosa pertenece a un universo estrictamente femenino. ¿Es por eso por lo que es una figura inestable, plural al mismo tiempo que una y cuyo ser puede quedar tan bien absorbido en una pura epíclesis? Es, pues, Ártemis, con toda naturalidad, o Hera cuando, como Argos, vigila los partos, reciben la calificación de Eileíthuia. Y hay otras epíclesis también compartidas, como la de Sóteira, la Salvadora, que, sin encarnarse nunca en una figura divina, va de una ciudad a otra, uniéndose a Perséfone o a Ártemis, en Arcadia, y a Atenea en el Pireo o en Delos.
Un paso más y nos encontramos con las “abstracciones divinizadas”, tales como la Renombrada, de la que Hesíodo declara que “también ella es una diosa” y que Píndaro denominará Aggelía, la Mensajera. La poesía pindárica, como los vasos pintados a finales del siglo V por el pintor Midias, presentan una lista muy rica de esas diosas discretas, enteramente concentradas en su nombre que, en el mundo griego, sirve en general para designar una virtud: así, en Píndaro, sólo son Eunomía (Buen gobierno), Dike (Justicia) y la hija de ésta, Hesukhía (Tranquilidad), Eirene (Paz) y Nike (Victoria), frente a Hybris, Desmesura, la dañina. O en Hesíodo, Aidós y Némesis (Pudor y Justicia retributiva) o la silenciosa multitud de las Enfermedades, a las que Zeus ha negado la palabra, frecuentan el mundo de los mortales que a lo sumo dan crédito a las entidades bienhechoras de “bellos cuerpos” genéricos, sin verlos jamás, sin intentar atribuirles la menor biografía. Pero es verdad que todas estas categorías de lo divino en femenino se comunican entre sí y que, desde este punto de vista, las abstracciones, muy presentes entre los humanos, tienen más de un punto en común con una diosa muy reverenciada, a la que se identifica como una Olímpica, pero que “apenas se ha desarrollado como persona”: he nombrado a Hestia, “figura a medias geométrica”, acerca de la cual los historiadores de las religiones están de acuerdo en reconocer que se mantiene “al margen de las intrigas de la mitología”.
¿Será que, como se ha dicho, “desde el punto de vista de la potencia, la oposición entre lo singular y lo universal, lo concreto y lo abstracto, no tiene ningún papel”? Por mi parte, matizaría esta afirmación precisando que concierne ante todo a las “potencias” femeninas.
Por último, si no hubiera que poner fin a este desarrollo, a mitad de camino entre lo concreto y lo abstracto, entre lo singular y lo plural, me detendría todavía en el grupo, a la vez familiar y muy poco definido, de las Ninfas, esas Nymphai que pueblan los árboles y velan por la infancia de los mortales, de buena voluntad como las diosas y que, como los dioses, se alimentan de ambrosía, pero en muchos respectos próximas a los humanos en tanto su larga vida está destinada a conocer un día su fin. Ni diosas ni verdaderamente humanizadas pueden, lo mismo que los mortales, sufrir la frecuentación de los dioses —pienso en el grito de dolor de la ninfa Cariclo, a cuyo hijo cegó Atenea— , pero que, en la peligrosa hora del mediodía, también pueden ser temibles para quienes se extravían en el campo, pues toman posesión de ellos y de sus espíritus. Al afirmar que no van con los mortales ni con los inmortales, el Himno homérico a Afrodita las asocia virtualmente a otras figuras de indeterminación, como las Gorgonas (dos inmortales, una mortal, que mató Perseo), como ciertos monstruos femeninos que, como Equidna, se alojan “lejos de los dioses y de los hombres, o como las Erinias, cuya condición indecidible evocan de consuno Atenea y la Pitia en Las Euménides de Esquilo.
Por fin ha llegado el momento de hablar de la Gran Indeterminada: Ge, Tierra monstruosa (Gaia pelore) en su inmensidad. Y ya, detrás de Ge, se perfila la cohorte asombrosa de las Grandes Madres, pues al hablar de Gea me atormenta una pregunta: ¿qué tiene en común su manera divina de ser con la de, por ejemplo, una Hera? Cuestión a investigar, pero ¡paciencia!
Gea, sin límites o muy delimitada
Io, gaia maia: ¡Ah, Tierra, buena madre! En el momento de esta exclamación, un coro trágico de mujeres vuelve a tomar aliento, y descubrimos esa maia: pequeña madre, buena madre, a veces gran-madre y, cuando la palabra designa una función en el mundo de los hombres, comadrona.
Gea es todo eso y mucho más. Pero esto no significa que cuando, al azar del discurso, una fórmula aproxima y a la vez distingue Tierra y los dioses (o ge kai theoí), el anteponerla a éstos equivalga a considerar que domina sobre todos ellos. En cuanto a su relación con los humanos, ¿qué hacer con el adagio según el cual, en la reproducción, “la mujer imita a la tierra”? Platón es el inventor de la fórmula, que muy pronto se convirtió en topos y desde entonces se repitió hasta la saciedad, y a causa de haber extraído esa frase de su contexto platónico, sin ninguna precaución, no se ha reparado suficientemente en que, pronunciada en el pastiche de una oración fúnebre, debería por lo menos leérsela antes de utilizarla. Pero ante la gran Tierra, todo reparo parece vacilar, toda prudencia se evapora y, urgidos por ir a lo esencial —al femenino con mayúscula—, los historiadores de las religiones se transmutan en devotos de Gea.
Y la “Gran Diosa” hace su aparición como “Tierra-Madre personificada”. Y “las Tierras-Madres” se multiplican, “universalmente presentes”, de Anatolia a Grecia y de Grecia a Japón, pasando por el África profunda. Sin duda, en todas partes hay acuerdo en que Gea “simboliza” lo femenino o es “una metáfora de la madre humana”; pero apenas se presenta la primera ocasión, vuelve a primer plano el lugar común de la imitación y nuevamente se declarará a la mujer, reducida a su matriz, “imagen mortal de la tierra-madre”.
¿Por qué, siguiendo el mismo impulso, no identificar a Deméter —descompuesta en De-méter (en donde el elemento De sería un doblete de Ge)— con la Tierra y la Madre? Y, sin preocuparse por el pasaje de Eurípides en que Ge se asocia a Deméter a la vez que de ella se distingue, sin inquietarse por el hecho de que, en el Himno homérico a Deméter, Gea asista al raptor contra la madre desconsolada, se postula la identidad de Tierra con la madre de Perséfone. Sin embargo, es posible oír ciertas voces discordantes que vienen a veces de quienes menos se las esperaría, como el junguiano Kerényi. Lejos de las derivaciones asociativas, prevalece entonces la atención a las diferencias y se comprueba que, en la Grecia de las ciudades —que es precisamente la Grecia a la que nos referimos, tan alejada de la Hélade prehistórica propicia a las Tierras Madres—, el culto de Gea es tan político como “agrario”, o que en el mito ateniense de autoctonía Gea es, sin duda, madre (y nodriza), pero también patrís, tierra de los padres, y en tanto tal está claramente delimitada por las fronteras del Ática.
Lo que sigue es cuestión de elección. O bien adoptamos la lógica de las sobrevivencias, con prescindencia de eventuales “resemantizaciones”, o bien nos atenemos a la coherencia estructural de un sistema analizado en todas sus articulaciones en una época dada.
Lo cual no exime, no debería eximir, de dar su lugar a la pregunta por las “diosas madres”, clave universal para ciertos historiadores de las religiones, pero que los antropólogos de la ciudad griega callan y en general eluden.
La diosa: una cuestión de maternidad
Méter
Ante todo, un recuerdo. La Madre existe, los griegos la veneran. Pausanias, ese arqueólogo de la Antigüedad, es su testigo en el siglo II a.C., ciertamente en una época tardía, pero a buena distancia del neolítico.
La Madre: con mayúscula o calificada de “Grande”, como en Esparta y en Licosura, Arcadia. Tan pronto designada simplemente como Méter (así en Corinto y en Delfos), a menudo calificada de Dindumene (de Díndima) por referencia a su origen asiático —en este caso, en Tebas, donde el propio Píndaro habría dedicado a la diosa un culto y una estatua—, y aún más a menudo honrada como Madre de los dioses en Atenas, en Corinto, por doquier en el Peloponeso (en Laconia y en Mesenia, en Olimpo y en Megalópolis, lo mismo que en Arcadia). En Dodona se la identifica con la Tierra, pero ya en el siglo V antes de nuestra era, el ateniense Solón celebraba a “la Gran Madre de los dioses, Tierra la Negra”. Píndaro la venera como “Gran Madre, Diosa venerable”, “venerable Madre” o como “Cibeles, Madre de los dioses”, y hela aquí bien asiática desde la época clásica. ¿Lo ha sido siempre? ¿Y qué hacer entonces con esta “Madre divina” que mencionan las tablillas de Pilos (Madre micénica, pues)? Esperamos que los griegos se orientaran mejor que nosotros…
Por tanto, muchas variaciones sobre un nombre. Lo cual no garantiza que se haya tratado siempre de una sola y la misma diosa. Pero nada asegura tampoco que no haya sido efectivamente así. En el fondo, nada seguro… Pero nuestras dificultades no se detienen aquí, no faltaba más. En efecto, entre los historiadores de la religión griega hay aparentemente un acto de fe respecto de la potencia no discutida de la Madre para multiplicar los nombres, de los que nunca se sabe si se solapan exactamente o si nombran diversas maneras de ser de una gran diosa materna.
En otros términos, a propósito de una documentación ya bastante embrollada por los griegos, los modernos sutilizan…
Grande es la Madre y vasto su dominio
Así pues, tenemos la Madre y las Madres, la Gran Diosa y la Gran Diosa Madre, por no hablar de la Diosa. ¿Cómo reconocerla en el bosque de nombres? Renuncio a ello por ahora y me contento con descubrir algunos puntos recurrentes en los escritos de los partidarios de la Madre. Los enumero brevemente, aunque sin dejar de comentarlos de paso.
1. La madre remite al origen. Para encontrarla en la expansión de su prepotencia es menester remontarse al neolítico, incluso hasta el paleolítico. Entonces se hace hablar a los mudos “ídolos femeninos”.
2. La Madre no ha limitado su territorio a Grecia: no tiene fronteras y el espacio abierto a la búsqueda de la diosa es, ya se ha visto, ilimitado. Prueba —si aún se puede emplear semejante término en un dominio en que el razonamiento por asociación suele pasar con harta frecuencia por demostración— de la universalidad de su reinado.
3. Tras la extensión, la condensación: la Madre es metonimizada por su matriz, toda ella en una parte de sí misma. Hacer retroceder todo lo posible los límites del tiempo o del espacio para encerrar mejor a la Diosa en su metra, lugar de lo maternal en el cuerpo de las mujeres: he aquí la operación a la que, al parecer, es imposible escapar. Pero como la Diosa es el todo porque, piensan sus devotos, sus retoños no tienen necesidad de un Urano celoso para quedar atrapados para siempre en las profundidades del cuerpo materno todo (¿Todo?) se halla en este escondrijo en el interior del gran continente femenino. La lógica abandona la escena, puesto que, en este sistema de muñecas rusas (he encontrado la metáfora antes de percatarme de que, en ruso, estas muñecas son matriochka), habría que imaginar que la última, minúscula, es tan grande como la primera.
4. La Madre extrae su potencia de esta manera suya de ser un cuerpo sin medida, y Bachofen asociaba su reino a la “ley de lo material-corporal”. Al proclamar que la “cultura matriarcal” se unifica en “la homogeneidad de una idea dominante” tal que “todas sus manifestaciones son de un solo molde”, trabajaba en la elaboración de la noción de una cultura de lo sensible.
5. Admitamos que la Gran Madre es una realidad. ¿Admitiremos por eso que sea una realidad material? Nada menos seguro que esto: si, entre las diosas definidas como madres, la maternidad es eminentemente dramatizada, es —dicen Jung y sus discípulos— porque la Gran Madre es ante todo cosa mentale (una “idea dominante”, decía Bachofen). Y nunca se concibe mejor la unidad de su figura de Madre que cuando, por un tiempo, se la ha escindido en sus facetas antagonistas de Madre benévola y Madre terrible. Así, Pierre Lévêque, cuyo camino se encuentra de buen grado con la Madre terrible, define a ésta como un “concepto”.
Por tanto, la madre es todo (o el todo), a menos que sea su idea reguladora. En tanto tal, garantiza maravillosamente el origen, porque es el origen. Lo es para los griegos, que derivan de ella los dos linajes —tan cuidadosamente separados, por otra parte— de los dioses y de los hombres. También lo es para los historiadores modernos de la religión griega, que a menudo parecen reconfortarse colocando la indeterminación de los comienzos bajo la custodia de la gran Ilimitada, una y múltiple, presente aquí mismo y por doquier.
Pero no se remonta uno al origen con el único propósito de instalarse allí para siempre. Y ¿a la ida, a la vuelta? —el hic et nunc vuelve a encontrarse vectorizado por el comienzo. Así, las diosas del Olimpo no quedan suprimidas por la búsqueda de la Diosa, ya sea que a partir de entonces se las considere como simples hitos hacia la Madre, o que, a la inversa, se las tenga como “sobrevivencias” que, más allá del olvido, darían testimonio de lo que fue. Es así —ya se ha visto— cómo, a ojos de algunos, la tan poco maternal Hera puede pasar por madre. Pero la pulsión interpretativa se refiere con predilección a las diosas vírgenes para arrancarles la confesión de que no han sido siempre parthenoi. Sea, por ejemplo, Ártemis la cazadora. Basta convertirla en heredera de una antigua Señora de las Fieras para que, detrás de ésta, se perfile la Gran Diosa anatoliana. O incluso Atenea, pese a su firmeza en el rechazo del matrimonio. Basta con que un coro de tragedia la designe como “madre, señora y guardiana” (máter, déspoina, phylax) del suelo ático para apresurarse a devolverla triunfalmente a su “estado primitivo”. Para apoyar la operación se recordará que en Élide recibe oficialmente la epíclesis de Méter, por haber hecho fecundas a las parejas en un periodo de oligantropía, y el giro está cumplido.
Sin duda, es esto despachar demasiado pronto la cuestión, pues nuevamente se elevan protestas, esta vez incluso desde el campo de los amigos de la madre. Por ejemplo, Kerényi aduce que la designación de Méter no atenta contra la “naturaleza” de Atenea. Y es posible, como hace Hubert Petersmann (pero el ejemplo es verdaderamente notable), trabajar sobre las Madres prehelénicas y a la vez reconocer que en la época clásica hay en Grecia pocas diosas que reciban el título de Méter o que, de la simple confirmación de una epíclesis —ligada siempre a un culto específico— se podría deducir sin otras pruebas la existencia de un “culto de la Madre”.
Esto, a la espera de que se eleve una voz que compruebe que, después de todo, Méter no tiene mitología propia en Grecia.
Ha llegado el momento de tomar aliento e interrogarse: ¿qué buscan, pues, en esta búsqueda insistente, los partidarios de la Madre? El Eterno femenino, tal vez…
Variaciones sobre el eterno femenino
En realidad, por mucho que la aprecien los especialistas en religión griega antigua, la Gran Madre es ante todo un arquetipo, y Jung, su profeta: es lo que Erich Neumann no deja de repetir a lo largo de una monografía consagrada a la Madre. Un arquetipo: una imagen interior, eternizada en la psyché; y, para la organización psíquica, a la vez un centro y un fermento de unificación. Algo inmutable. O, para decirlo en otras palabras, “el nombre de lo que reina más allá de los nombres”. Poco importa, pues, que la palabra “Madre”, cuando se la dota de una mayúscula, no remita necesariamente a una maternidad efectiva y que el adjetivo “Gran” exprese tan sólo la “superioridad del símbolo sobre toda realidad”. Si se aceptan estas premisas, o más bien si se las aceptara, todo resultaría simple, muy simple, inquietantemente simple. Pero también habría que conformarse con simplificaciones: así, según Neumann, Bachofen no reflexionaba sobre el derecho de la madre —con lo que descalifica el derecho, que es lo que da título y sentido al libro, sino, en verdad, sobre la “naturaleza” de la madre. Y así por el estilo. No multiplicaré las citas.
Sin embargo, hay una afirmación que se repite y vale la pena prestar atención a ella. De creer a Neumann, si los egipcios han llamado “la Grande” a una de sus diosas, no hay que ver en ello otra cosa que una manera puramente simbólica de expresar el anonimato impersonal del arquetipo, y esta designación genérica apuntaría al mismo fin que el plural que emplea Goethe en el Segundo Fausto a propósito de las Madres. Estamos ante el femenino singular convertido en genérico y el plural transmutado en colectivo, lo que nos recuerda seguramente algo; estamos, sobre todo, ante el singular o plural, genérico o colectivo, el arquetipo de lo femenino, o, mejor aún, lo femenino, arquetípico por esencia, que sólo se puede aprehender en el modo de lo impersonal, incluso de lo “transpersonal”. Sea. Pero ya Bachofen, en un lenguaje más rico, había hablado del “carácter de sublimidad arcaico”, “con prescindencia de toda coloración individual”, “propio de las culturas de la Madre”.
Por tanto, ¿es la Madre el símbolo mismo de lo impersonal femenino? Eso es lo que se dice, y a veces se agrega que, puesto que entra en contacto con lo primordial, ese impersonal es unificador. Es así como se hablará del “mito de la feminidad en acción como misterio reconciliador del mundo”. Pero ¿quién no advierte que en este discurso en neutro se corre el riesgo de perder lo femenino, si no ha ocurrido ya? Y esto, por no hablar de las mujeres que, evidentemente, están muy lejos.
La Madre, las Madres: en el fondo, nada más edificante, aun cuando fuera, aun cuando fueran, terribles. Henos aquí, queramos o no, inmersos en la reconciliación… Puede uno sentirse satisfecho. Pero también —como en mi caso— se puede encontrar que tanto la estructura psíquica como lo femenino así construidos, ignoran demasiado el conflicto y sus sinsabores, que son la materia misma de la vida.
La Madre, la Hija
Demos un paso más: lo edificante deja lugar a lo emocional cuando se trata de la Madre y de la Hija, esto es, de Deméter y de Core. Y los acentos se tornan líricos para celebrar, con gran refuerzo de mayúsculas, esos “polos arquetípicos de lo Eterno femenino” —arquetipos de un arquetipo, pues—, “la mujer madura y la virgen”, que encarnan —entre ambas— “el misterio de lo femenino… susceptibles de infinita renovación”.
Es ésta una buena ocasión para poner a prueba la validez de las generalidades impersonales del pensamiento arquetípico. Considerémoslo más de cerca: en lo que se refiere al culto de dos diosas en el que ambas son una variedad de lo Uno, el arquetipo tiene bastantes probabilidades de triunfar, e incluso ya se ha señalado que Deméter y Core son las más adecuadas de todas las diosas para encarnar las edades de la mujer. Pero también están el mito y la estructura dinámica del panteón olímpico, en el que Deméter y Core tienen cada una su especificidad; y está también el conjunto “religión griega”, donde no constituyen en absoluto un denominador común para la multiplicidad de las diosas.
La Madre, la Hija. Es cierto que la Madre no está sola, pero no hemos de pensar por eso que haya encontrado su Otro, ese otro que, sin duda, únicamente podría encontrar en un hijo. Por el contrario, si el plural Demeteres (“las Deméter”), cuya existencia se ha comprobado en el culto de muchas ciudades, designa la pareja que constituye con su hija, es dable temer que su vigorosa presencia haya absorbido a Core (pero, sin embargo, lo inverso ocurre en Arcadia, donde la apelación Déspoinai aboga en favor de la reduplicación de la Hija, denominada Señora [Déspoina]). No cabe duda de que el empleo de la forma dual to théo (“las dos divinidades”), tan frecuente en Atenas, viene a corregir esta impresión con la sugerencia de un equilibrio perfecto o la unidad de un par o, como dirán algunos, un Uno en dos. Queda por decir que, en el mito eleusino, Deméter y Core también tienen una historia en la que sus respectivas posiciones no son ni intercambiables ni meramente simbólicas —así pues, la Joven Perséfone es un paradigma muy desviado de las jovencitas—, y que hay que saber mantener la distancia entre el mito y el culto. Pues la madre y la hija forman parte del panteón de los Doce dioses como dos personas divinas muy unidas, pero singulares y no semejantes, aun cuando entre su culto común —en que la diferencia se anula— y su participación en la colectividad de los dioses —efectiva bajo la forma de una tríada en la que ellas se agregan a un Zeus de las profundidades, con mucho de Hades— se haya deslizado la temporalidad de un relato, así como la posibilidad de otras asociaciones.
Por tanto, es mejor refrenar el impulso de generalizar la forma de la pareja cultual afirmando, como a veces se hace, que todas las diosas-madres griegas se dividirían en dos categorías esenciales: las Madres fecundas y las jóvenes doncellas, todas, por añadidura, declaradas curótrofas.
Una vez hechas estas distinciones, podemos dedicarnos a la muy razonable comprobación de que la estrecha asociación de Deméter y Core es, sin duda, un fenómeno específico en el seno de la religión griega y que, por tanto, es inútil tratar de despotenciarlo en el espacio o en la oscura abundancia de los orígenes.

Vaso griego de figuras rojas. La diosa Deméter ofrece una libación a Triptólemo, sentado en un trono alado. Escena de culto de los misterios de Eleusis. Mediados del siglo V a.C. Italia, Museo Arqueológico de Espina (Ferrara).
Pero difícil será que se preste atención al razonamiento histórico en un dominio en que el gusto por la mayúscula no tiene límite, en que el impulso dominante es el de borrar las diferencias.
Series
En consecuencia, he de hablar también de esas cadenas de asimilaciones (A = x = y = z = Madre) que permiten a los partidarios de la Diosa terminar con la individualidad de las diosas reduciendo, de modo más o menos expeditivo según los casos, toda diosa a otra y esta última a una Madre, como si, en femenino, las figuras divinas fueran intercambiables entre sí como no lo son nunca los dioses masculinos. Se hablará entonces de equivalencias, incluso de avatares, y se afirmará la identidad de Ártemis con la Gran Diosa del Asia Menor, de la Gorgona con Ártemis-Hécate o de la Diosa en cólera con… Deméter, Ishtar, Hathor, Hécate (de Grecia a Grecia, con un relevo mesopotámico y una hipóstasis egipcia, ¡vaya trayecto!); se disolverá a Afrodita entre las Usas (la Aurora indoeuropea), las Cibeles e incluso las Ishtar, para no mencionar a la “panoplia de las Afroditoides” —Helena, Tetis, Penélope, Calipso, Circe, Ino, Nausícaa (de las que prescindo)—; a propósito de Pandora— para Hesíodo, “la que ha recibido un don de todos los dioses”—, se hablará del “cambio de sentido” de su nombre, el tan arcaico de una dadora universal, y ya tenemos a Pandora asociada a “la Tierra-Madre que también ella es”.
Interrumpo aquí esta enumeración para recordar las útiles advertencias reiteradas por Marie Delcourt respecto de una práctica a la que, a pesar de todo, no siempre ha temido recurrir; al menos la juzgaba poco pertinente en su principio mismo, debido a que la mitología griega es “una lengua en la que no hay sinónimos”. No se trata de que los griegos se hayan visto libres de este juego (se habrá comprendido que ellos mismos propusieron todas las interpretaciones que dividen a los modernos): así, el emperador Juliano asimila Gea o Méter a Rea, o así, en la dependencia órfica, Deméter se transmuta en Tierra-Madre; pero se observará también que tales testimonios se deben ya sea a épocas tardías, ya sea a sectas místicas, y que, en general, la ortodoxia clásica de la religión griega se abstiene de ello.
Es indudable que al abordar de esta manera la cuestión de la “serie”, llegamos una vez más a las múltiples relaciones que el pensamiento —desde los teólogos griegos hasta los historiadores de las religiones— tiende a establecer entre lo femenino y el plural. Pero tengo que avanzar, y no reabriré esta cuestión ni siquiera para plantearme su pertinencia.
Ya es hora de abordar lo esencial: el testimonio de fe en la Madre —pues de esto se trata en verdad— vuelve a postular su reino original, principal.
¿Dios la Madre?
Pues ése es precisamente el sueño: instalar una Gran Diosa a la cabeza del panteón, un panteón informal, por otra parte, pues la potencia de la diosa deja poco lugar a lo otro. Al mismo tiempo Madre y Grande, superior a todos los dioses. “En el lugar y la posición de un dios”, la dominación de una divinidad femenina. She-God que precede a He-God o, para tomar la expresión de Marie Moscovici, “Dios-Madre” antes que Dios Padre.
Es de temer que la reflexión histórica proteste más que nunca al observar, a través de la voz de Walter Burkert, que incluso “la religión minoica —que se supone prehelénica y, por tanto, insensible a la adulación indoeuropea del padre— era un politeísmo y no un casi monoteísmo de la Gran Diosa”. Pero quien emite este tipo de objeciones sabe de antemano que la creencia en la Madre es, entre sus devotos, más fuerte que toda argumentación y que se reafirmará, intacta, incluso más poderosa por haber sido discutida. En este dominio, agrega Burkert, todo es cuestión de interpretación mientras piensa para sí mismo: de especulaciones.
Por lo que a mí respecta, diría que la Gran Diosa materna es un fantasma. Un fantasma muy poderoso, dotado de una asombrosa facultad de resistencia. Un fantasma efectivamente reconciliador, puesto que une bajo su dominio a los militantes del matriarcado y a los adoradores de una gran consoladora originaria. Asombrosa, por lo menos, esa reunión heteróclita de ciertas feministas y de universitarios bien instalados en sus cátedras académicas… Limitémonos a estos últimos, pues ha sido justamente su pensamiento lo que aquí ha retenido nuestra atención.
¿Qué se gana con unificar el origen bajo la autoridad de una figura única y materna? Se satisface así en sí mismo, tal vez inconscientemente, la nostalgia de los comienzos diferenciados, eso que, en una representación histórica del Ring en Bayreuth encarnó tan bien la Erda de Patrice Chéreau. Pero también podría ser que se intentara rehabilitar la cultura de los padres, como Freud, quien tal vez creía en la existencia de un matriarcado primitivo, pero abrigaba tan sólo sospechas respecto de la gran diosa cuando decía que el patriarcado triunfante inventó las diosas-madres “a modo de desagravio”. Admiro la audacia de esta opinión, en la medida en que vuelve a utilizar las evidencias brumosas y las generalizaciones apaciguadoras para convertir a la Madre en una construcción secundaria. Lejos de los arquetipos junguianos, lejos de Rank, que postulaba una “madre primitiva de la cual todas las representaciones ulteriores… serían la negación”, Freud sugiere que, si las Madres ven siempre negadas sus pretensiones al poder, ello se debe a que concederles todo el poder en los orígenes revierte en el replanteo de un presente en el que su poder es escaso o nulo. Hay un antes y un ahora. Y el antes funda el ahora.
Devi
Para cerrar esta exposición demasiado rápida de algunos interrogantes me gustaría invitar a una gira fuera de Grecia, por India y el hinduismo. Allí reina una diosa de poder indiscutido a la que se llama pura y simplemente la Diosa: Devi. Benévola y terrible, es omnipresente, a tal punto que ciertos movimientos religiosos tienden a reconocer su superioridad sobre el aspecto masculino de la divinidad. Entre ciertos indianistas se dice incluso que vendría de más lejos, de más arriba, de mucho antes que el brahmanismo, de antes incluso que el Veda. ¿Estaríamos finalmente —y sin ambigüedad— ante una Gran Diosa tal como tan a menudo se la describe o se la deduce?
La demostración de Madeleine Biardeau, de quien tomo esta exposición, pone fin a muchas especulaciones. En efecto, es posible —dice esta autora— que haya habido diosas anteriores, pero
no cabe duda de que es más fecundo ver cómo el lugar de la Diosa es un producto exclusivamente interno del hinduismo: […] afirmar el origen extraño [de este elemento] no nos aporta nada acerca de qué haya podido ser fuera de la estructura que actualmente [le] da sentido.
Es indudable que a la diosa se la llama “Madre del mundo”, pero no tiene hijos. (Tratándose de la mujer mortal del hinduismo, en el sistema de pensamiento que la convierte primero en esposa y secundariamente en madre se podría ver “una indicación de que en India el famoso concepto comodín de la diosa-madre no tiene la importancia religiosa que la ciencia moderna ha querido atribuirle”. Avatar del gran dios Siva, la diosa es bisexual, a veces únicamente virgen cuando se retira a su templo y, si es guerrera y se complace en el “sacrificio de la batalla”, es porque, al emanar del macho, a él representa. Pues, al asumir toda mancha, y en particular la de la sangre derramada, libera al dios puro de la impureza que se adquiere siempre en el combate contra los demonios.
Me apoyaré en esta importante lección para volver a los hechos griegos. Veo allí una prueba suplementaria de que, si se trata un panteón como un todo estructurado, no hay, en última instancia, nada que autorice a proclamar la preeminencia antigua (siempre presente, aunque oculta) de una Gran Diosa de los Orígenes. Pero también hay que saber que la pulsión hacia la Madre es más fuerte que todas las demostraciones críticas: ya sea en el paleolítico o en el otro extremo del mundo, la Gran Madre no deja de renacer en la especulación de sus partidarios que, por lo demás, le atribuyen la cualidad de regenerarse siempre e infinitamente.
La Diosa: nombre de un fantasma muy compartido. Y con toda la realidad de un fantasma cuando se resiste a la prueba de lo real.
Lo femenino en la historia de los dioses
Aunque la diosa sea una generalidad sin nada específicamente griego, trataré, para terminar, de hablar en griego. No es que siempre sea necesario atenerse al discurso de los griegos. Si nos encerramos en este método, ¿cómo podríamos jamás apreciar el papel de lo que ellos no han dicho porque, a sabiendas o inconscientemente, se han negado a pensarlo? Pero, en este caso, el discurso griego tiene mucho que decir sobre lo que ocurre con las diosas en la “historia” de los dioses tal como, en los mismos términos, se la cuentan de una ciudad a otra. Ha llegado la hora de ceder la palabra a los griegos, o, más exactamente, a la construcción hesiódica que, en la Grecia de las ciudades, desempeñó el papel de una teología. Para ello, me dejaré guiar más de una vez por la lectura, a la vez fiel e independiente, que Clémence Ramnoux hace de la Teogonía.
Ahora bien, todo comienza de modo distinto del que se esperaba. Pues en el comienzo hay dos madres.
Donde la gran antepasada se desdobla
Tenemos a Gea, la Tierra, como bien se sabe. Y tenemos también, temible, a Noche. Noche ante la cual, en la Ilíada, se detiene el propio Zeus por muy colérico que esté, a tal punto que teme disgustarla. Noche: madre por prestigio e idea de teólogo. No cabe duda de que este desdoblamiento del origen no es grato a todo el mundo, por lo que se ha intentado reducir el lugar de Noche. Pero ahí está el texto. Por tanto, vale la pena analizarlo más de cerca.
Sin duda, Gea tiene una buena ventaja sobre Noche. Tierra ha existido desde los comienzos mismos, justamente después de Abismo —en el origen, ¿se ha advertido suficientemente la falla o la grieta que se designa con el neutro?— y ha dado a luz a Cielo (Ouranós) menos como un hijo (aunque lo es) que como un compañero “igual a ella misma”, a pesar de que Abismo es quien daba nacimiento a Noche. Pero, como si el tiempo originario fuera un tiempo para nada (un tiempo para que Tierra ya no estuviera sola, apenas el tiempo de una generación), en adelante todo se decidirá entre Tierra y Noche. Tierra no ha terminado aún de parir un ser capaz de cubrirla por entero cuando ya está unida a él en el amor. Se sabe lo que viene después: la procreación de hijos terribles a los que el padre odia y arroja a las profundidades de la madre, la cual se ahoga, gime y prepara una emboscada con su último hijo, Crono, armado con una hoz.
Urano es castrado. Finalmente, la segunda generación puede ver la luz.
Durante este tiempo (¡si aún me atrevo a utilizar este término!), Noche surgida de la hendedura primordial y que sólo conoce la división, pare, sin amor, por escisiparidad, una descendencia que recoge todo lo que los griegos consideran negativo. Así pues, Rea, hija de Gea y madre de los Olímpicos, corresponde exactamente a Discordia (Eride), hija de Noche y madre de una numerosa descendencia, de la cual se recordará a Calamidad (Ate) o Juramento, ese “flagelo de los mortales”. Es indudable que se trata de una simetría puramente formal, a juzgar por el carácter respectivo de ambas descendencias: por un lado dioses —los dioses—; por otro lado, grupos femeninos (las Hespérides, las Moiras, las Ceres) y “abstracciones”, se dice; pero, puesto que constituyen la vivencia de los mortales, estas abstracciones podrían designarse también como presencias). Sin embargo, podría ocurrir que semejante simetría derivara de la oposición decidida entre ambos modos de la procreación: una, por unión; otra, por división; una, que los dioses comparten con los hombres; la otra, sólo divina (o, al menos, impensable en el mundo humano y que tal vez Aristóteles espera encontrar en los animales). Sólo divina y, por tanto, milagrosa (o monstruosa), la partenogénesis nocturna: alejada de todo principio masculino, Noche ha concebido y parido por sí sola, mientras Gea, antes de rebelarse contra el abrazo insaciable de Cielo, se unió a éste muchas veces en el amor. Clémence Ramnoux ha insistido a menudo y acertadamente acerca de la importancia que se deriva de la procreación por escisiparidad del ser, que de esta manera se hace remontar a los primeros orígenes. En realidad, con este adynaton se delinea en el modo divino, la idea de una feminidad cerrada sobre sí misma y, desde el comienzo, separada. Más amenazadora que nunca.
Los hijos de Noche, contrariamente a los dioses, que parecen existir tan sólo por sí mismos, han sido puestos en el mundo para que el dolor importune la ciudad de los hombres. ¿Quién sabe si, en la amenaza siempre virtual de clausura sobre sí misma que la caracteriza, la “raza de las mujeres” no imita a Noche? ¿O acaso se traza de golpe, implícitamente, una imitación completamente distinta, que ya no iría, como reza el topos, de la mujer a la tierra, sino de las mujeres, raza intratable, a Noche, paradigma originario? Que yo sepa, esta hipótesis no se formuló en griego, pero merece la pena enunciarla, para lo cual basta con unir los puntos que esbozan el dibujo.
Hera, una vez más
Sin embargo, vuelvo, una vez más, a los dioses. Eros ha presidido los partos divinos, todo está en orden. Salvo que Olvido, hijo de Noche (Lethe es, pues, una hija) parece tratar de deshacer la temporalidad de las generaciones divinas. Tres generaciones femeninas con Gea, Rea, Hera —incluso cuatro, si se admite que Tierra es al mismo tiempo madre de Cielo y de los hijos de Cielo—, y tres masculinas, con Urano, Crono y Zeus, sobreentendido que, “por las mujeres”, las Olímpicas pertenecen a la cuarta generación. Ahora bien, “es ley que los dioses se alejen a medida que su generación se hunde en el pasado”: Esquilo es testigo de ello, él, que sabe que llegará el día en que la existencia misma de Urano se habrá olvidado puesto que Crono “se ha marchado”. Queda Zeus, que detiene el movimiento en su beneficio, evitando así, con gran habilidad, el advenimiento de cualquier sucesor más poderoso que él.
De este gesto con el cual Zeus, padre que no se limita a ser un mero patronímico, detiene toda reproducción significativa en la familia olímpica, tendrá mucho que decir, comenzando por esa manera, que le es propia, de “reagrupar a las muchachas vírgenes en torno a su paternidad”. Lo que a mí me interesa es qué ocurre con las madres. Pero la cosa no es tan simple.
En las dos primeras generaciones, son todopoderosas cuando, como Gea o Rea, protegen de la venganza del padre a sus hijos recién nacidos, pero se sabe que con Hera el proceso se interrumpe. Habría que agregar que, en esta historia, las madres arcaicas juegan abiertamente el juego de quien no deja de autoproclamarse “padre de los dioses y de los hombres”, porque sucede a dos generaciones de padres caídos. Así, en la Teogonía, son los sabios consejos de la antigua Gea los que llevan a los dioses, tras la derrota de los Titanes que, sin embargo, son los propios hijos de Tierra, a reconocer a Zeus como su rey; con ello tal vez consigue Gea ser celebrada al mismo tiempo que los dioses, diferenciada de ellos, si bien no preeminente, como lo querrían los profetas de la Madre: es el caso, en las Coéforas, de la invocación de Electra “a los dioses, a Tierra y a Justicia portadora de victoria”, donde las generaciones divinas se mezclan inextricablemente, puesto que Tierra, primera antepasada, es nombrada en segundo lugar, después de los dioses, junto a Justicia, que se cuenta entre las Horas, hija de Zeus y de Temis. En esta benevolencia cómplice de Gea se puede ver un efecto de relato, de ese relato que, sin duda, apunta en último término a negar a las madres, instalándolas en el comienzo con todo su poder, tan sólo para desposeerlas mejor, con la notable particularidad, se dice, de haber contado con su consentimiento para el advenimiento de Zeus. Pero también es cierto que con ello consiguen —al menos Gea, con más seguridad que Rea— no estar rodeadas de olvido, como sus primeros padres: mientras que siempre se ruega a la gran Tierra, ¿quién dirigirá una plegaria a Urano?
Sola, Hera protesta, y con razón. Ella sabe que Zeus ha puesto fin a la complicidad de las Madres y de sus hijos menores y que, nacido de ella, no hay ningún hijo con más realeza que el Padre a quien prestar ayuda. Es igual a su esposo, pero se ha terminado con la antigua preeminencia de las diosas, esa preeminencia que, a buen seguro, por lo menos hay que fingir para tratar de desprenderse libremente de ellas. Entonces, ya se sabe, ella se venga, o intenta vengarse. Se venga mediante ese humor hosco y pendenciero que tan a menudo se le atribuye desde Homero. Pero sólo se trata de una interpretación psicológica y, por tanto, superficial, del rencor de Hera. Pues la verdadera venganza de la diosa consiste en engendrar sola, sin amor, sin compañero. Y más de una vez, ya que Hefesto, Hebe (Juventud) e incluso Ares (a quien, no obstante, la Ilíada convertía en hijo de Zeus, no amado por cierto, pero al menos legítimo) son frutos de embarazos partenogenéticos.
¿Se dirá, por tanto, que “quiere aportar la prueba de que puede ser a la vez la madre y el padre”? ¿O que “ella incorpora al padre”? Aparte de que la incorporación estriba más bien en el hecho de que Zeus se trague “realmente” a Metis para no ser genitor sino de Atenea, más vale decir, con Marcel Detienne cuando matiza sus primeras formulaciones, que en Hera el deseo de los engendramientos solitarios “se relaciona con las obras de las potencias más autónomas” —Noche, pero también Tierra, su antepasada— o, con Clémence Ramnoux cuando comenta el nacimiento de Hefesto, que hay algo así como “un retorno al mundo arcaico del nacimiento, pero escisiparidad de madre sola, del antepasado Urano”.
He aquí a Hera que vuelve a las fuentes de la maternidad todopoderosa… Ya los partidarios de la Gran Diosa piensan que han triunfado, dicen que tenían razón de adivinar una Madre en Hera, y afirman que su lengua es la lengua auténticamente griega del mito teogónico. Más vale recordar que, para un griego de los tiempos históricos (para Hesíodo, pues), lo único real es el eterno presente, el tiempo inmovilizado del reino de Zeus. No cabe duda de que la historia de los dioses no es perfectamente lineal: tiene sus tanteos y sus errores, sus retrocesos y sus progresos. Ahora bien, los partos de Hera, por prodigiosos que sean, repiten el pasado, pero lo repiten mal, de modo que también se puede ver en ellos otros tantos fracasos en la medida en que no producen, ni mucho menos, Hijo indiscutible. Y dejaré una vez más a Clémence Ramnoux que extraiga la lección:
El espectro de la madre solitaria perseguía verdaderamente a Grecia, no menos que el espectro de la madre sin amor. Muy en los comienzos, esto se aceptó: pues era necesario que la mujer diera a luz el primer varón, para formar con él la primera pareja amorosa. Pero luego, sus frutos han sido siempre malos.
Así, cargada de reminiscencias arcaicas de sus poderosas antecesoras, Hera “la incómoda”, quiera que no, tiene que acomodarse a la condición de esposa de Zeus. Si es “mujer por prestigio”, no debe esta posición ni a sus talentos de diosa-madre ni verdaderamente al temor que, en tanto madre terrible, inspiraría a Zeus. Pues siempre es ella quien cede ante él hasta que no tiene, para engañarlo, otro recurso que provocar ese deseo (eros) del que sólo Afrodita es dueña, para unirse a su esposo y sortear así por un tiempo la vigilancia del Padre.
Apasionante Hera: en el mito, en perpetua contradicción con el pasado que reivindica; y en la cotidianidad del culto, protectora de los matrimonios que constituyen el porvenir de la ciudad de los padres. En esta doble condición la he elegido como testigo privilegiado de este recorrido.
Ayer y ahora
“En otro tiempo, hubo diosas”: ya sea que se tome esta afirmación del discurso mítico como huella fiel de un pasado subvertido pero (pre)histórico, ya sea que se vea en ella la construcción del comienzo necesario al relato de la continuación, los partidarios de la Madre han de ser prudentes a la hora de cantar victoria demasiado pronto ante la audición de este enunciado. Pues, después del ayer vendrá el “ahora”, y los historiadores de las religiones partidarios del padre se sienten muy cómodos en la “historia” tal como la cuenta la Teogonía (y, agregaría yo de buen grado: tal como la pone en escena La Orestíada). Si se acomodan maravillosamente a este “ayer… las diosas” es porque saben que la continuación llegará, inevitable: “Ahora reina Zeus-Padre”.
Si no tuviera limitado el espacio, me encantaría presentar sus razonamientos; pero me contentaré con unas cuantas citas de Walter Otto con ocasión de la presentación al público alemán, en 1929, de Los dioses de Grecia o, más precisamente, de “La figura de lo divino en el espejo griego”, ya que este subtítulo es más elocuente que el título mismo de la obra. Dijo Otto entonces que “si bien en la religión prehistórica la esencia femenina es dominante”, el reino de los antiguos dioses se caracteriza por “el exceso de lo femenino”. Basta, pues, con prestar atención a la epifanía de este “destello de lo divino” que “libera” cuando, como Atenea, como Apolo en La Orestíada, toma partido por el padre. Detengámonos un instante en Atenea, pues, a título de hija del Padre, acapara la atención de Otto y sus afines: “Ella es mujer”, dice, “y es como si fuera hombre”. ¡Divina sorpresa, sin duda! O bien, mejor aún: es en ella, “figura del ideal de la masculinidad ennoblecida”, “en quien aparece divinizado el sentido masculino de la disponibilidad al combate y de la alegría de la acción”.
Me limito a estos pocos juicios, más que suficientes para sugerir el tono general de la exposición. Por eso me gustaría también indicar hasta qué punto los argumentos que intercambian los adeptos de la Madre y los del Padre sólo son, tanto de una como de otra parte, “mitades de discursos”, para retomar una expresión de la Atenea de Esquilo que caracteriza la defensa de las Erinias. Dos mitades de un solo discurso en que tienen lugar cada una de las dos caras, una tras la otra e inversamente, el anverso y el reverso. Sea, por ejemplo, Posidón, del que Plutarco observa que fue vencido en todas las ciudades en que entró en competición con otra divinidad por el título prestigioso de dios políade. No cabe duda de que, tanto de una parte como de la otra, se trata de la misma explicación: “Su nombre lo designa como el esposo de la gran diosa”, dirán unánimemente las dos partes. Después de lo cual, una de ellas afirmará tal vez que, con toda naturalidad, las “madres” (Atenea, Hera) se han impuesto sobre él, en Atenas o en Argos, mientras que la otra considerará que no hay en ello nada de asombroso, puesto que, incluso en su época de gloria, estaba “subordinado a lo femenino” de donde su caída irrevocable ante la esposa o la hija del Padre.
Ante la simetría de estos dos discursos, igualmente apasionados y comprometidos, quizá sea de agradecer que finalmente haya pasado por allí el estructuralismo, no tanto para mostrar su complementariedad (puesto que ya lo había hecho la Atenea de Esquilo) como para desplazar el énfasis de todo el análisis de la búsqueda del origen —siempre perdido, siempre por reconquistar y, por ello mismo, fuente de conflicto— hacia las múltiples operaciones del pensamiento que dibujan en el espacio divino la multiplicidad de las articulaciones posibles. De donde el interrogante: si la diferencia de sexos es, en muchas de estas articulaciones, un criterio pertinente, ¿qué es entonces una diosa?
No estoy segura de haber aportado una respuesta clara y unívoca a este interrogante. Al menos he intentado indicar las diversas pistas que se han seguido, tanto en la reflexión de los antiguos griegos como en los modernos, para plantear esta cuestión.
Ocurre que se encuentran o se solapan parcialmente, como la tendencia griega a pensar lo divino en plural cuando es femenino y las especulaciones —ante todo griegas, pero reactivadas con amplitud sin parangón en las construcciones teóricas del siglo XIX y luego en el siglo XX— sobre la madre divina, una y múltiple, voluntariamente impersonal. A decir verdad, todas las “respuestas” las han dado primero los griegos, como la distinción, implícita o muy marcada, entre theós y theá, el “dios” en su generalidad y la “diosa” en su sexuación; a la reflexión de los modernos le correspondió comprender el sutil matiz en virtud del cual una diosa no es la encarnación de lo femenino a pesar de presentar la feminidad en una forma a menudo depurada, pero más a menudo aún, desplazada.
Por último, para terminar este recorrido, y puesto que muy pronto construyeron los griegos sus dioses según el modelo de la genealogía, era menester descubrir de cerca lo que dicen las contribuciones femeninas al nacimiento de lo divino. Indagación necesaria, a no dudarlo: no estoy del todo segura de que la noción de “historia de las mujeres” sea pertinente y no la creo posible en cualquier periodo de la historia, pero sí es cierto que, en la construcción griega de lo divino, son diosas las que han puesto en movimiento la historia de los dioses, y un dios quien la ha detenido.
Tal vez así se aclare con cierta precisión la división efectiva de tareas que aspira a que, al hablar de diosa(s), se ceda demasiado rápidamente a la aspiración del origen, a pesar de que la religión olímpica, una vez constituida en forma de panteón, invita a la preocupación por la estructura.
¿Equivale esto a decir que, por teóricas que fuesen, ambas entradas —ya por el origen, ya por la estructura— descansan en última instancia en dos maneras de orientarse (espontáneamente, tal vez) en materia de diferencia de sexo? La hipótesis se ha formulado y hay que asumirla. He tratado aquí de hacerlo, convencida de que no hay entrada indiferente (¿negación de la neutralidad?) según que nos interesemos por theós y la “totalidad” de los theoí, o que, para dar sentido a theá —ya sea en singular, ya sea como colectivo—, nos interroguemos sobre qué significa hablar de diosa(s) en un sistema politeísta.
La manera en que los griegos crearon y soñaron sus diosas, que es lo que presenta Nicole Loraux, plantea un interrogante fundamental que habrá de cubrir todo el libro: ¿es el discurso antiguo sobre la diferencia de los sexos tan sólo una manifestación de la dominación masculina, o es también y al mismo tiempo una tentativa del hombre para hacer suyo algo de lo femenino? Para proseguir la indagación de manera completa habría sido necesario situar este discurso sobre lo femenino en el conjunto de los saberes de la Antigüedad, estudiar las propias normativas sobre las mujeres tal como las sostienen los filósofos y el derecho y ver igualmente cómo las mujeres han sido los objetos de un saber que se presentaba como realista y positivo, en particular en los médicos, desde el corpus hipocrático a Galeno, ya fuera que estos sabios prestaran atención a las actitudes psicológicas o a la anatomía, la fisiología y la patología del cuerpo. Se sabe que hasta la época moderna, a través de toda la Edad Media, como mostrará el segundo volumen de esta historia, se enfrentan y se alternan dos modelos. Aquí sólo se esboza la primera parte de la indagación: la construcción de modelos femeninos en Platón, Aristóteles y el mundo romano, pero sobre el segundo aspecto se pueden leer los libros recientes de Danielle Gourevitch y Aline Rousselle.
El estudio llevado a cabo por Giulia Sissa no es una mera reflexión más acerca del lugar de las mujeres en las obras de Platón y Aristóteles, sino un análisis de la construcción del género en estos filósofos. Esta autora permite subrayar la especificidad de la marcha filosófica a propósito de lo femenino, marcha que se caracteriza por el interés en clasificar la diferencia sexual en relación con otros tipos de diferencia y por la tendencia a reducir la oposición entre los sexos, no para reconocer a las mujeres una igualdad, sino para poner de manifiesto sus incapacidades. Pero, en filigrana, existe también otra dirección posible de las investigaciones sobre las mujeres y el saber: tomar las mujeres no ya como objetos, sino como sujetos de saber, y valorizar las relaciones entre mujer y actividad cognoscitiva, entre lo femenino y el pensamiento y lo femenino y el lenguaje: lo que aquí se sugiere es también una invitación a proseguir la investigación.
P. S. P.

Conjunto escultórico de mármol. Afrodita aparece acompañada por Pan, con patas, cola y cuernos de cabra. Eros (el Amor) revolotea entre los dos. Copia romana de un original de época helenística (siglo I d.C.). Atenas, Museo Nacional.

Relieve votivo realizado en mármol pario. Atenea, la diosa virgen que protege la ciudad, viste peplo y casco corintio. 460 a.C. Atenas, Museo de la Acrópolis.

Vaso griego de figuras rojas. La diosa Deméter ofrece una libación a Triptólemo, sentado en un trono alado. Escena de culto de los misterios de Eleusis. Mediados del siglo V a.C. Italia, Museo Arqueológico de Espina (Ferrara).
Filosofías del género: Platón, Aristóteles y la diferencia sexual
Giulia Sissa
Curiosa figura la de la mujer griega, en su doble relación con el saber: objeto apasionante y a la vez discretísimo sujeto, pero teóricamente ejemplar. En tanto objeto, la mujer parece ante todo esa cosa viva cuyo advenimiento al mundo, antes de hacerse cuerpo a describir por los médicos y figura social a estudiar por los filósofos, debe imaginar el mitólogo. En tanto sujeto, aparece esporádicamente, pero siempre al margen del ejercicio filosófico, médico o literario, salvo excepciones que confirman la regla de la exclusividad masculina en el dominio intelectual. Pero, a su vez, la mujer se convierte en un sujeto ejemplar de conocimiento allí donde su posición ante el saber se concibe más bien en términos de receptividad y de busca a ciegas que como adquisición de una competencia establecida. Cuando Filón de Alejandría distingue el intelecto —masculino— de la sensación —femenina— resume un aspecto importante de la concepción griega de la diferencia sexual que vuelve a encontrarse en Plutarco acerca de la verdad oracular, o en Platón acerca de la mayéutica. Puesto que las mujeres no tienen realmente acceso a la educación, encarnan en el imaginario una accesibilidad, una permeabilidad casi sin resistencia respecto de lo verdadero, en coherencia con su vocación sexual a acoger, a tomar en sí.
Desde el punto de vista empírico, pocas habilidades bien consideradas y que exijan competencia y destreza son las que se atribuyen a las mujeres: el tejido —como en la mayoría de las sociedades tradicionales—, el gobierno de la casa, el cuidado de los hijos. Sólo Platón se asombrará y se indignará ante la paradoja de que la tarea de educar a los ciudadanos se confíe a seres con una educación tan pobre.
En contrapartida, tanto en sentido real como en sentido metafórico —si es que Metis, Eumetis y el alma del filósofo que debe hacerse fecundar para dar a luz la palabra indican realmente ciertas maneras griegas de pensar el saber—, la inteligencia receptiva y la sensibilidad intelectual son femeninas.
Quien más explota la analogía entre concepción intelectual, enunciación y parto es Platón. En El banquete, la teoría del amor a la que Sócrates presta adhesión es la que ha formulado una mujer, una sacerdotisa, Diótima. Es una teoría que desplaza la problemática del amor del plano inmediato del deseo y del goce eróticos a un nivel “más alto”: el deseo de saber. Lo que permite la articulación es la belleza, cualidad que pertenece tanto al cuerpo como al alma. En efecto, la experiencia más corriente del amor, y la más espontánea, es la que deriva de la atracción estética, del efecto que provoca un cuerpo hermoso… La visión de la belleza como atributo de un cuerpo, singular, despierta el alma. Pero el deseo así suscitado, que sólo comienza a manifestarse bajo esa forma, en lugar de quedar fijado a los cuerpos, a los innumerables cuerpos individuales y concretos, puede acceder a un objeto que reúna la multiplicidad en una síntesis de orden superior: la belleza en sí. Alejándose de una colección virtualmente infinita de cuerpos, la mirada amorosa llega a veces a fijarse en la misma idea de la belleza, de la que los individuos atractivos se limitan a participar. Y de allí puede saltar todavía más lejos, a una idea aún más acabada: la idea de una belleza no sólo abstracta en relación con la multiplicidad de sus encarnaciones, sino también depurada de toda connotación corporal. Capaz, a partir de ese momento, de apreciar la belleza de las almas, el deseo, sin dejar en absoluto de ser amoroso, puede alcanzar su objeto ideal: la belleza en sí y para sí, independiente de toda representación estética sensible e incluso de toda actualización espiritual en una persona particular. Finalmente, el sujeto estará enamorado del principio originario de lo bello, de lo que hace que las cosas o los pensamientos sean bellos. Ahora bien, Platón no se cansa de emplear la terminología erótica y, más aún, la terminología propia de la generación sexuada, para describir este amor tan intenso como inmaterial.
Mientras que los amores heterosexuales permiten la reproducción física, este otro amor que conduce, a partir de los bellos mancebos, a la pasión por lo Bello, el amor iniciático, apunta a otro tipo de generación: la del discurso, de los pensamientos y, muy en particular, de los proyectos concernientes a la justicia y la ciudad. El sujeto que se orienta al amor aspira a una inmortalidad de orden intelectual. Y con tal finalidad decide poner en obra la fecundidad, no ya de su sexo masculino, sino de su alma, de su psyché.
En cuanto a aquellos cuya fecundidad reside en el alma, pues es muy cierto que hay quienes conciben, más en el alma que en el cuerpo, todo lo que es propio del alma concebir y dar a luz, ¿qué es lo que les es propio? El pensamiento, así como cualquier otra excelencia […] Ahora bien, cuando entre esos hombres se encuentra uno, ser divino, en quien existe desde joven esa fecundidad de su alma, y cuando, llegada la hora, le asalta el deseo de dar a luz y de engendrar, entonces, yo pienso que, también él, se lanza a buscar aquí y allí la belleza en la que pueda procrear, pues jamás procreará en la fealdad. […] Es en contacto con el objeto bello, y en su compañía, como da a luz y engendra aquello de que ha tiempo que está preñado: en ello piensa de cerca y de lejos, y termina por alimentar, conjuntamente con el objeto bello de que antes hablaba, aquello que ha engendrado.
El alma da a luz lo que ha concebido y, en un intercambio asiduo de palabra con aquel al que ama, alimenta su fruto. La metáfora continúa para hablar del grado más abstracto, el amor de lo Bello en sí: la idea de belleza es objeto de contemplación, con él se une el alma, y gracias a esta unión, procrea. No simplemente pensamientos, sino la verdad misma. Una verdad que no cesará de alimentar.
Por tanto, la actividad intelectual se deja representar hasta el final en términos de concepción, parto y amamantamiento: en el amor homosexual entre varones, el sujeto que desea se identifica con una noción femenina. Por tanto, desplazar la función generadora del soma a la psyché significa feminizar el deseo de saber y sus efectos.
Podría uno contentarse con la explicación lingüística y comprender que, puesto que la palabra psyché es de género femenino, entraña íntegramente la metáfora. Pero eso sería renunciar a aprehender el rasgo pertinente que domina la analogía subyacente. En efecto, el aspecto en que el parto y el enunciado del pensamiento se comparan con efectos de una y otra concepción es el de la dinámica misma del pensamiento como acto de dar a luz. Se trata, en ambos casos, de hacer aparecer algo que se resiste. Lo que importa no es tanto que la reflexión exija desde el comienzo dos compañeros —pues Diótima dice acertadamente que el alma destinada a la filosofía está preñada desde la infancia—, sino más bien el hecho de que pensar y parir son dos experiencias largas y dolorosas que culminan en una entrega.
Es por esto por lo que cada vez que el ser preñado se aproxima a un objeto bello experimenta un delicioso apaciguamiento que le hace expandirse y entonces da a luz, procrea. Pero toda vez que se aproxima a una fealdad, ensombrecido y lleno de aflicción, monta en cólera, se vuelve, se repliega, no engendra, sino que, protegiéndolo, guarda tristemente consigo el producto de la concepción.
Mientras no encuentra la belleza, el alma preñada se mantiene en la imposibilidad de dar a luz, y esa imposibilidad la obliga a conservar en ella, a llevar indefinida y difícilmente consigo un fruto que, no obstante, ya está maduro. Si no está allí la Belleza, el alma preñada se encierra, se hace un ovillo, se cierra sobre sí misma. Exactamente lo mismo que ocurre con el cuerpo de las parturientas cuyo vientre liberan las Potencias divinas del parto.
Seguramente de allí —prosigue Sócrates— deriva, en el ser preñado y ya pleno de su fruto, el prodigioso transporte que lo retiene junto al objeto bello, porque quien lo posee se ve liberado del terrible dolor del parto.
El momento en que pensar es parir es precisamente ese momento raro y aleatorio, en que el alma preñada y completamente hinchada, pesada, sufriente, puede finalmente desembarazarse de su carga. Hay que insistir en una cosa: Platón no se limita a comparar alumbramiento y pensamiento, lo que autorizaría en realidad a leerlo con la principal —o exclusiva— preocupación por el desplazamiento que opera entre lo femenino y lo masculino. Cada vez que compara el cuerpo femenino con el alma del filósofo, Platón lo hace para tematizar y desplegar una idea precisa: la experiencia de lo adúnaton, de lo imposible, y de lo chalepós, de lo difícil; la tendencia del alma a la retención, al cierre, al sufrimiento, en ausencia de otro agente, la belleza, la obstinación del deseo o de un partero. Esto es verdad en La República, cuando se trata de la investigación, de la lucha que lleva al alma hasta el momento en que, más allá de las apariencias, termina por tocar lo real. En este caso, el principio dinámico está representado por el amor insatisfecho.
Pensar es parir, en el instante en que se vence una resistencia, cuando la tensión entre un bebé-logos y un alma/cuerpo femenino reacio a la entrega termina por disiparse. Esto es verdad en el Fedro, donde la metáfora de la preñez se presenta amalgamada con la de las almas que el amor hace brotar contra y a pesar de la obstrucción de los poros por donde nacen. Esto es verdad, con mayor claridad aún, en el Teéteto, donde Platón pone en escena, desde el comienzo al final del diálogo, a un joven matemático cuya psyché se encuentra en plena preñez y a quien ayuda a parir. Como una purificación, la mayéutica aligera el alma de lo que la entorpece: opiniones falsas, ignorancia de su ignorancia, ideas tomadas a diestro y siniestro, dudas y aporías.
Cuando, en el Teéteto, Sócrates compara la producción del enunciado con el alumbramiento y el interrogatorio con la técnica de una comadrona, lo hace para marcar, en un solo y mismo movimiento, la distancia radical que separa la mayéutica de los cuerpos de la de las almas. Pues el gesto que caracteriza a la mayéutica de los filósofos —y que sería el más importante entre las comadronas sólo con que entrara en sus competencias, pero que éstas no pueden realizar— es el examen, el juicio, el diagnóstico de que se hace objeto al producto: el logos recién nacido. Así, el alumbramiento en lo masculino es una entrega que libera y aligera al que se vacía de un pensamiento a la vez pesado y aéreo. En esta perspectiva de alivio para el interlocutor y de juicio de su parte, Sócrates emprende su intervención sobre Teéteto, asegurándose previamente de que éste será capaz de soportar la separación y, llegado el caso, la extirpación de su recién nacido. Dar a luz será para el mozo, pues, buscar con dolor (molis) la expresión bien formulada de lo que hay en ella, a sabiendas de que la “comadrona” a la que se confía acecha sus logoi para discernir implacablemente en ellos la verdad. Y para decidir si merecen sobrevivir o no. Pero, evidentemente, este poder de vida y muerte sobre los logoi no tiene nada que ver con las tareas de una partera: es exacta y felizmente lo contrario.
En resumen, mediante el paradigma del parto, Platón hace coincidir el sujeto cognoscente con su alma y más precisamente con un alma que no tiene acceso inmediato y bien conocido a la verdad. Este modelo permite, precisamente, poner en escena lo que, para el filósofo, representa la esencia misma de la experiencia intelectual: su marcha inconsciente, llena de obstáculos y de conflictos. La ignorancia, el error, la ignorancia del error, obran de tal suerte que nuestra alma puede llenarse, sin que lo advirtamos, de pensamientos, opiniones y palabras cuyo significado ignoramos. De eso se halla preñada la psyché: de lo no dicho. Parir es hablar; por tanto, descubrir lo que en nosotros se piensa. ¿Por qué es un sufrimiento? Porque no tiene lugar ni espontáneamente ni por nuestra simple voluntad, sino que hace falta una fuerza exterior, la belleza, o la intervención de un partero para forzar/ayudar al alma a liberar su contenido. Un contenido que le pesa, que ella padece, pero que, a falta de buenos encuentros, tiende a conservar en su interior. La paradoja del parto reside precisamente en su necesidad y en su imposibilidad; también la palabra insiste y al mismo tiempo se oculta.
En consecuencia, para Platón, feminizar el sujeto del saber significa hablar de todo aquello que impide al alma apropiarse de la verdad, penetrarla directamente. Parto es sinónimo de trabajo, de sufrimientos, de dependencias. En resumen, de resistencia a la autorrevelación de la verdad. Plutarco construirá toda su teoría de la palabra oracular sobre la idea de que el alma de la Pitia transmite el saber divino de Apolo del mismo modo en que la luna refleja los rayos del sol, esto es, dulcificando su resplandor.
Objeto del saber
Entre Homero (siglo VIII a.C.) y Galeno (siglo I de nuestra era), poetas, filósofos y médicos revisten el objeto-mujer con un discurso de notable coherencia. Si se pretendiera resumir en una lista las obsesiones del discurso erudito, ésta no sería muy larga. La mujer es pasiva y, en el mejor de los casos, inferior —no hace falta decirlo— al patrón de su anatomía, su fisiología y su psicología: el hombre. Eso es todo. Todo lo que se ha podido decir y escribir en el debate sobre el feminismo de Platón, quien concibe en La República una ciudad en que las mujeres debían ser educadas como los hombres, choca con esta evidencia: emprendan lo que emprendieren —y pueden intentarlo todo— lo harán menos bien. Así, los médicos hipocráticos, dispuestos a reconocer que todo individuo sexuado —macho o hembra— es portador de idéntica semilla andrógina, afirman, sin embargo, que la parte femenina de esta sustancia seminal es en sí, por una cualidad intrínseca, menos fuerte que la parte masculina. Por no hablar de Aristóteles, para quien la inferioridad es sistemática en todos los planos —anatomía, fisiología, ética—, corolario de una pasividad metafísica. Esta certeza, esta adhesión unánime a la idea de una menor calidad, de una inadecuación, de un no-estar a la altura —laguna, mutilación, incompletitud— confiere al saber de los griegos un desagradable regusto ácido. Acritud del desprecio y, lo que es peor, de la condescendencia que produce otros humores harto perniciosos en las historiadoras y en las filósofas que hoy se dirigen a esos textos. ¿Cómo no alternar congestiones y accesos de atrabilis, cómo no dejarse invadir por flujos de flema y arranques de envidia? El equilibrio fisonómico se vuelve precario cuando se advierten las injusticias de los razonamientos, la torpeza de esos discursos a los que se considera lo mejor que se ha dicho, lo mejor que se ha pensado, construido y reflexionado sobre lo humano en toda la tradición occidental.
Y, sin embargo, hay que habituarse: los grandes hombres hablan mal de las mujeres; los grandes filósofos y los saberes más autorizados han consagrado las ideas más falsas y más desdeñosas respecto de lo femenino. A veces se siente la tentación de reducirlo todo a mera anécdota, a cuestión personal. Los biógrafos, doxógrafos, compiladores de vidas y de opiniones, se han entretenido en poner en escena las actitudes sociales, las opciones de vida. Pero el acto previo que define el marco “profesional” en el que puede darse la reflexión filosófica y científica parece consistir invariablemente en un retroceso, en una toma de distancia en relación con el mundo femenino. Y esta distancia se concibe en términos de superioridad autocomplacida. Tales evita cuidadosamente tomar mujer porque, para un sabio, siempre es demasiado pronto o demasiado tarde; Antístenes, jugando con las palabras, dice que una esposa bella es una mujer que se entrega a todo el mundo (koiné), mientras que una fea es un castigo (poiné), o bien resulta indiferente. Las bioi, las vidas de los filósofos cuidadosamente reconstruidas por Diógenes Laercio, abundan en detalles fácticos, pero la relación con las mujeres no reviste pertinencia alguna. ¿Habría que adoptar, por tanto, el criterio clínico del seudo Aristóteles, autor de un célebre Problema que medita sobre la melancolía y todos sus síntomas de rechazo del mundo vivo (en consecuencia, también de la sexualidad) como afección inherente y condición física del ejercicio de la reflexión?

Tablilla o pinax de arcilla. Probablemente sea la diosa Perséfone. 460 a.C. Museo Nacional de Reggio de Calabria.
Indudablemente, sería fácil responder con el resentimiento y la amargura, con la denuncia furiosa de los errores y las torpezas. Pero sería demasiado fácil. Y por dos razones: la primera es que una crítica feminista de la ciencia no puede apoyarse, conscientemente o no, en las conquistas de un saber que también es acumulativo y progresivo, pero cuyos avances no se deben, y es un hecho, a las mujeres. ¿Qué es lo que nos permite reírnos burlonamente de la biología de Aristóteles, sino la certeza de que se equivoca en su repetitivo discurso sobre la inferioridad femenina, y de que no sólo se equivoca acerca de las conexiones que establece entre cuerpo y conducta social, sino también, y sobre todo, acerca de los hechos mismos que pretende observar? Sean cuales fueren las opciones epistemológicas de nuestro trabajo de historiadoras, sea cual fuere nuestra deuda respecto de Kuhn o de Feyerabend, de Popper o de Foucault, no es menos cierto que lo que nos sostiene y da fuerza y legitimidad a nuestros argumentos es la diferencia entre verdad positiva y error, en el estado provisional, refutable y repensable de cada cuestión. Diría incluso que la convicción íntima y adquirida de tener científicamente razón contra la ciencia antigua constituye la razón de ser de nuestras investigaciones militantes. Sabemos que nuestra causa es defendible. Pero este saber indispensable no se lo debemos a una tradición de biología femenina, institucionalmente menos erudita y, sin embargo, verídica y racional. No se puede decir que, en el enfrentamiento clásico entre médicos de las facultades y comadronas, la razón haya estado siempre del lado de estas últimas. En un punto preciso, pero esencial, como es el de la virginidad anatómica —el himen a examinar, a preservar, a considerar como signo de integridad sexual—, los médicos, o algunos de ellos, dan muestras de ser más esclarecidos, críticos y atentos a la dignidad femenina que las mujeres que realizan peritajes de virginidad.
Los grandes debates que han dado forma a la biología europea se han desarrollado entre hombres. ¿Se habría hecho mejor o más rápido de haber estado en manos de mujeres científicas? Nos gustaría que así hubiese sido, pero no es menos cierto que nuestro trabajo de crítica de una tradición de la que las mujeres han estado excluidas debe reconocer su deuda respecto de las conquistas positivas de esta misma tradición. Por tanto, una actitud agresiva que redujera globalmente la ciencia a una manifestación de machismo impediría aprovechar todo aquello que, pese a la mirada masculina y también gracias a ella, nos permite hoy hacer la historia a partir de la convicción de que la verdad está de nuestro lado.
La segunda razón por la que la falta de sutileza sería perniciosa es que, para llegar a sus errores de observación y a sus conclusiones inconsistentes, el pensamiento de los biólogos y de los médicos no procede sin finura… ni tampoco sin rigor. Los historiadores de la ciencia atentos al hecho de que las hipótesis y las teorías revelan su efectiva superioridad en el conflicto y la polémica saben perfectamente que, antes de dividirse, ganadores y perdedores juegan con las mismas armas: la misma inteligencia, las mismas exigencias, el mismo empeño en establecer la verdad. Hipócrates, Aristóteles, Galeno, han sido definitivamente derrotados —pues en ginecología no queda nada equivalente a lo que los matemáticos griegos Tales, Euclides y Pitágoras han aportado de imperecedero a la geometría—, pero sus ideas, y sobre todo sus argumentos, sus presupuestos, sus criterios de pertinencia, sus principios de coherencia; en resumen, su manera de razonar sobre las mujeres, merecen el mayor interés. No sólo porque hoy disponemos de los medios para analizar y reconstruir tales discursos y porque ha llegado la hora del fair-play para tomar en serio las razones de los vencidos, sino también porque existe el peligro de que algunas ideas rectoras de esta ciencia antigua se desplacen y se reorganicen en la biología más reciente. Cuanto más flagrantes y tenaces son los errores del pasado, tanto más reclaman un cuestionamiento acerca de las razones de su éxito y de su longevidad. Apostamos a que en ello se oculta una buena cantidad de fantasmas. Y no por nada.
El problema del género
En su comentario del Génesis, cuando llega al sexto día, Filón de Alejandría dice que Dios, “habiendo dado al género (genos) el nombre de hombre (ánthropos), distinguió en él dos especies (eide)”, esto es, los géneros sexuales, masculino y femenino. Incluso antes de que hubieran tomado forma los dos prototipos individuales, el hombre era creado macho y hembra, “pues las especies más próximas están contenidas en el género y aparecen como en un espejo a quienes son capaces de una visión penetrante”.
¡Feliz confianza en la mirada discreta que opera las divisiones y construye las taxonomías! A pesar del optimismo de este exégeta del Antiguo Testamento, tan profundamente impregnado de cultura griega, ¿es cierto que basta un ojo penetrante para reconocer en la diferencia sexual la oposición entre dos clases de seres específicamente diferentes en el interior del género humano? Para Filón las cosas fueron simples. Macho y hembra fueron creados como las formas virtuales del hombre, implícitamente contenidas en la noción originaria de anthropos. Cuando el primer macho (aner) y la primera hembra (gyné) fueron materialmente modelados en tanto personas determinadas y singulares, el hombre vio surgir ante él una especie hermana y una forma del mismo género; la mujer, a su vez, no pudo encontrar ningún otro animal que se le pareciera tanto. Parentesco, fraternidad, semejanza: Adán y Eva se reconocen en la dimensión de lo semejante y de lo próximo. De esta familiaridad nace el deseo: “Hace su aparición el amor, y al reunir, por así decir, los dos fragmentos separados de un mismo animal, los ajusta a uno solo tras haberles inspirado a cada uno el deseo de una unión con el otro, en vistas a la procreación de un semejante”. Prendadas de su homogeneidad, las dos especies se descubren como partes de un todo y se reencuentran en la perspectiva de su reproducción.
El biólogo que, por curiosidad, dirigiera la atención a De opificio mundi, encontraría sin duda que el texto no es otra cosa que el comentario mitológico de una mitología. Tal vez fuera sensible al hecho de que la división entre masculino y femenino aparece como una ruptura entre dos entidades simétricas y simultáneas, lo que merece especial atención, puesto que Filón difumina el desfase entre la creación de Adán y la operación de la costilla necesaria para la fabricación de Eva, en beneficio de la copresencia de uno y otra en la noción conceptual del ser humano. Pero lo que chocaría a un genetista es la ingenuidad de pensar la procreación en términos de reproducción y al mismo tiempo otorgar a ambos sexos la condición de especie. En el lenguaje de las ciencias contemporáneas está prohibido decir que lo masculino y lo femenino corresponden a una especie, pues la especie se define por la capacidad de reproducir individuos que a ella se conformen, con independencia de su género sexual. Como diría J. Jacquard, el hombre no se reproduce, la mujer no se reproduce, y la pareja de un hombre y una mujer procrea individuos que, debido a su doble origen, no son jamás la duplicación de sus padres. Dotado de un patrimonio de genes heredados de su padre y de su madre, cada ser vivo posee un conjunto único y personal de caracteres. El azar da lugar a su determinación sexual, lo cual no tiene nada que ver con la identidad de la especie. Definida según el criterio mixiológico, y no según el morfológico, la noción de especie implica en adelante, como su fundamento mismo, la posibilidad de la reproducción sexuada biparental.
Las especies son grupos de poblaciones naturales en cuyo interior los individuos son realmente (o potencialmente) capaces de cruzarse; toda especie, desde el punto de vista de la reproducción, está aislada de las otras especies.
Desde que la sistemática ha abandonado la comparación con los rasgos distintos y la tipología en provecho de este principio, que podría llamarse “endogámico”, la cuestión de la naturaleza específica —en sentido etimológico— de la diferencia sexual ha perdido prácticamente de sentido. El texto de Filón puede parecernos simplemente extraño e insignificante, totalmente ajeno a la tradición científica y completamente al margen del lenguaje de la clasificación. ¿Cuál es la relación entre las palabras “género” y “especie”, tal como las emplea en griego un exégeta bíblico del siglo I de nuestra era y los términos “género” y “especie” que la biología no deja de utilizar y de recodificar? Grande es la distancia, e incomparables los contextos en los que estas palabras aparecen. Pero esta persistencia de la categoría de especie, de species, traducción latina de eidos, invita a observar con asombro que entre el exégeta Filón y el ornitólogo E. Mayr, la distancia se reduce a una inversión jerárquica concerniente a los mismos conceptos. Dicho de otro manera, si la determinación sexual no es específica es porque la determinación específica, lejos de ser un aspecto de la dicotomía sexual, se funda en esta dicotomía y la engloba. La independencia recíproca de la especiación y de la sexuación se obtiene por la inclusión lógica de ésta en aquélla.
Estas consideraciones serían completamente inútiles si la relación entre sexo y especie no fuera uno de los problemas más apasionantes que plantea la biología de aquel a quien los biólogos continúan honrando como un antepasado, esto es, Aristóteles de Estagira. Si se examinan las obras biológicas de Aristóteles más de cerca, con la lupa del filólogo, se termina sin duda por invertir la idea heredada que le atribuye la invención de la taxonomía. Por cierto, el autor de Historia de los Animales y Partes de los Animales —por no mencionar todo ese enjambre de las Parva naturalia, los pequeños tratados monográficos sobre el sueño, la marcha, la respiración, etc.—, este investigador, tan lógico como anatomista, no ha concebido un sistema de clasificación tan complejo y articulado como el que hoy se emplea. No existe para Aristóteles ese inmenso edificio sinóptico del reino animal dividido en clases o ramificaciones, cada una de las cuales comprende diversas clases subdivididas en órdenes formados por familias, cada una de las cuales se compone de géneros, cada uno de los cuales es, a su vez, un conjunto de especies. Aun conociendo más de cuatrocientas especies zoológicas, Aristóteles intenta describirlas y compararlas sirviéndose de dos categorías, la de “género” y la de “especie”, genos y eidos. En consecuencia, no se puede decir que Aristóteles construyera una taxonomía, ni que se diera los medios conceptuales para hacerlo. Pero no se podría negar que la marca más típica del espíritu científico de este naturalista filósofo es la tensión hacia la clasificación, la ordenación, la tipología. Lo más extraordinario es que, a pesar de la ausencia de una nomenclatura más rica y de una jerarquía más diferenciada entre los seres vivos, Aristóteles haya logrado pensar una zoología sistemática.
Bastaba con el lenguaje de la lógica. Una vez bien definidos genos y eidos en su relación recíproca y sobre la base de la inclusión de la especie en el género, se dispone de un criterio de discriminación perfectamente operativo, a condición de manipularlo con libertad, en tanto criterio de división puntual y siempre relativa. Es decir que, para Aristóteles, las aves forman un género cuando se las toma en conjunto, en relación con la variedad de sus formas (nosotros diríamos en tanto clase); pero son una especie toda vez que se las considere en relación con, por ejemplo, los peces en tanto una de la formas de los animales sanguíneos. En la taxonomía linneana, las aves son una clase, sea cual fuere el punto de vista comparativo que adopte el observador; ocupan un sitio, abstracto, que lleva un nombre preciso que designa por sí mismo, unívocamente, su posición en el mundo animal. En Aristóteles, por el contrario, es el punto de vista del zoólogo el que, al situar las aves, o bien por encima de sus variantes polimorfas, o bien por debajo de un conjunto más vasto, determina la pertinencia de los términos “género” o “especie”. Los animales aristotélicos, lejos de quedar inmovilizados en una jaula de denominaciones fijas, son objeto de un discurso de léxico reducido, pero deliberadamente clasificatorio.
La herencia platónica
Aristóteles también es un gran bricoleur. Hereda estas dos palabras, eidos y genos, cuando ya han sido impregnadas de sentido, sobre todo por el empleo que de ellas ha hecho Platón. Forma visible en la lengua arcaica, pero forma inteligible en la tradición de los filósofos, las ideas de Platón son eide perceptibles a otra mirada, la mirada de la inteligencia, gracias al ejercicio de la palabra dialéctica. En cuanto a genos, es una noción extremadamente comprensiva, pues significa nacimiento, descendencia, linaje o raza, en resumen, grupo que se reproduce. Ambas nociones se distinguen y se oponen, pero también se confunden.
Platón da un ejemplo notable de la intercambiabilidad entre eidos y genos, precisamente a propósito de la diferencia sexual. Por una parte, cuando, en el Timeo, cuenta el mito de la fabricación del mundo, evoca una raza de mujeres que habría venido a agregarse a la raza de los hombres, un genos junto a otro genos. Por otra parte, en El político, representa la división del genos anthrópinon, el género humano, en machos y hembras, como la manera más correcta de dicotomizarlo, pues así se obtienen dos partes que son al mismo tiempo dos especies, eide. Es el modelo de división que enuncia Filón en su comentario del Génesis. Pero para Platón, que se alza por encima del enorme esfuerzo de definición del lenguaje filosófico que tiene lugar en Aristóteles, eidos y genos se confunden verdaderamente en la puesta en orden de las diferencias. Veamos palabra por palabra este pasaje de El político:
Sería un error que, al ponerse uno a dividir el género humano (genos anthrópinon) en dos partes, hiciera la división como la mayoría de los de acá suelen hacerla: tomando de un lado, al género (genos) de los Helenos como una unidad independiente, la aíslan aparte de todas las otras razas (gene), y al conjunto de los demás pueblos, aunque son innumerables y no se mezclan ni se entienden entre sí, los designan con el único nombre de “bárbaros”, y así, por esa única denominación, ya se figuran que forman un solo pueblo (genos); o también, lo mismo que si uno creyera dividir el número en dos especies por separar diez mil del total, poniendo aparte esa cantidad como constitutiva de una sola especie (eidos) y luego de dar a todo el resto un solo nombre, ya por la simple denominación pretendiera que también éste resulta un segundo género (genos) distinto de aquél. Con más propiedad, creo yo, y mejor se podría hacer la división por formas específicas (eide) y mitades, si el número se repartiese en par e impar, y el género humano, a su vez, en varones y hembras.
Tomar un genos y cortarlo en dos es una operación que permite obtener dos eide, pero también dos gene.
La jerarquía lógica no está clara, ni podría estarlo jamás, a causa del sistema de división. Con la dicotomía no se sabe cuál es el grado de autonomía de dos “partes” en relación con el todo, él mismo cortado en dos. La definición de cada parte se hace necesariamente por el genos más la determinación dicotómica. Mujer = ser humano en femenino, siendo lo femenino lo contrario de lo masculino. Las mujeres son al mismo tiempo una porción del género humano y una forma opuesta a la forma masculina. Parte de un todo, sin duda; pero también parte contraria a otra parte.
En La República es donde Platón trata de aclarar esta contradicción —la homogeneidad de guardianes y guardianas— en la que el modelo mismo de la ciudad perfecta corre el riesgo de tropezar. Después de haber indicado en El político que la única manera exacta de dividir el género humano en dos es dividirlo en género/especie masculino y género/especie femenino, Platón muestra la incompatibilidad entre esta división correcta en general, desde un punto de vista estrictamente aritmético, y su aplicación concreta al cuerpo social que constituye la ciudad. De un lado, en tanto parte del género humano, del mismo modo en que las perras son una parte del género de los perros, las mujeres deberían desempeñar las mismas tareas que los hombres; por tanto, no presentan ninguna especificidad. De otro lado, los interlocutores del diálogo concuerdan en que a naturalezas diferentes corresponden ocupaciones diferentes y que, por lo demás, la naturaleza de la mujer es distinta de la del hombre. ¿Identidad o alteridad? ¿Parte de un todo o naturaleza específica? Enfrentado a la aporía, Sócrates propone seguir un razonamiento analítico. Ciertamente, al dividir “según las especies”, hay que distinguir macho y hembra. Sólo si se encuentra su diferencia específica es posible identificar la naturaleza de uno y otro género.
Pero, en primer lugar, es menester elegir una división pertinente. Pues la diferencia entre masculino y femenino no debe establecerse en general, para todos sus aspectos y sin discernimiento —como ocurre en El político—, sino según la especificidad de aquello de lo que se habla. En este caso se habla de la organización de la ciudad. Ahora bien, a este respecto no hay nada propio de la mujer en tanto mujer, ni nada exclusivo del hombre por el hecho de ser hombre. En lo que concierne a la ciudad, las “naturalezas” de una y otro se han distribuido de manera idéntica. Sócrates distingue radicalmente la ciudad de lo real biológico: lo político es un dominio autónomo regido por sus propias leyes. El único plano en el cual hombre y mujer se oponen es el plano de la reproducción: la hembra da a luz, el macho engendra. Pero, en relación con el tema en cuestión, el político, esta distinción, sin ninguna otra, resulta pertinente.
Una vez que el plano del político se ha separado del de la reproducción de los cuerpos, Sócrates convoca a su oponente imaginario, quien sostendría que, en la ciudad, debería encargarse a las mujeres una función que les estaría especialmente reservada. Este personaje en el que se encarna el buen sentido tradicional, es invitado a seguir el razonamiento que permite establecer por qué, en la administración del estado, no es legítimo distinguir entre los sexos. Por tanto, ¿qué significa estar dotado o ser apto para alguna cosa? Realizarla con facilidad, superar rápidamente a los maestros, tener un cuerpo que obedezca dócilmente a la voluntad. Ahora bien, ¿es posible observar que el género sexual determine una buena actitud para actividades precisas o a ella se asocie? No. Las mujeres y los hombres están dotados para todo, indistintamente. Pero el género de los varones machos es siempre superior al otro.
En resumen: el género sexual no es pertinente para dividir el género humano al margen del campo de la biología, en el que parir se opone a engendrar. En el terreno de la vida social, en el que únicamente cuentan las aptitudes personales, la determinación sexual carece por completo de valor. ¿Igualdad de derecho, promoción de la mujer, reconocimiento de su valor, de sus capacidades, las mismas que las del hombre? ¿Nos dejaremos hechizar por la palabra platónica? Sí, pero a condición de sobreestimar esto mismo, esta identidad, esta negación de toda alteridad, y de no advertir que en el seno mismo de esta identidad sobrevive impunemente la peor de las diferencias: la desigualdad cuantitativa, la inadecuación, la inferioridad. Se considera homogéneo al género humano desde el punto de vista de la ciudad y de los roles sociales que la constituyen, pero, en su seno mismo, subsiste aún la oposición masculino-femenino, reducida en adelante a la diferencia entre la manera de cumplir las tareas comunes a ambos sexos: mejor para los hombres, menos buena para las mujeres. Desde el punto de vista conceptual, la imagen de la mujer sólo consigue con esto verse sistemáticamente disminuida. Pues, ¿qué hace Sócrates con los dominios de la actividad tradicionalmente femeninos, en los que sólo las mujeres se educan y en los que, en consecuencia, son ellas las que descuellan? Se desentiende de ellos con una broma.
“¿Conoces alguna profesión humana en la que el género masculino no sea superior al género femenino en todos los respectos?”, pregunta a Glaucón. Y prosigue: “No perdamos el tiempo en hablar de tejido y de confección de pasteles y de guisos, trabajos para los que las mujeres parecen tener cierto talento y en los que sería completamente ridículo que resultaran vencidas”. ¿Qué significa exactamente este enunciado? Mediante una grosera decisión de no pertinencia del discurso —no hablemos demasiado de…— despacha la especificidad y la realidad del trabajo femenino. De eso no se habla. No es que se usurpe la reputación de las mujeres en estos dominios, sino todo lo contrario: es completamente cierto que las mujeres son muy buenas cocineras y excelentes hilanderas y tejedoras. Casi se diría que debido a su habilidad y a su competencia en la materia… La materia misma se vuelve insignificante. No se habla del tejido ni de la cocina porque, a causa de la habilidad de las mujeres, son competencias ridículas para los hombres. En resumen, es el sujeto quien valoriza socialmente el saber que practica. Así ocurre con actividades que, para los hombres confirmarían sin duda la buena calidad de su trabajo, y que resultan automáticamente desvalorizadas cuando pueden demostrar la buena calidad del trabajo femenino. Pura discriminación sexista. De la que se hace eco la respuesta aquiescente de Glaucón: “Es verdad que prácticamente en todas las cosas, uno de los dos sexos es muy inferior al otro. No es que no haya muchas mujeres mejores que muchos hombres en muchos aspectos; pero, en general, las cosas son como tú dices”.
El discurso platónico culmina en una verdadera redistribución lógica. En lugar de un género humano cortado en dos partes contrarias y caracterizadas por atributos y funciones opuestos en la ciudad, se observa un género humano que es menester, sobre todo, no dividir en dos y que está compuesto de individuos dotados de aptitudes personales, independientes del género sexual. Del mismo modo en que la ciudad no está formada por familias naturales, tampoco es la reunión de dos mitades de población biológicamente definidas: por debajo de la ciudad sólo hay individuos, sujetos. La desemejanza sexual debe desplazarse, concebida como una variante individual: todo individuo, dada una actividad cualquiera, será más o menos capaz según se trate de un varón o de una mujer.
Una vez aclarada la falta de precisión con que Platón emplea las nociones de género y especie y la dificultad de identificar la especificidad de lo femenino, pasemos a otro punto extremadamente problemático: la doble significación de genos y sus consecuencias lógicas e imaginarias.
El género: ¿clasificación o generación?
Cuando el término genos se interpreta en sentido clasificatorio, designa un grupo susceptible de ser dividido en pares de eidé, de formas específicas. Por tanto, desde este punto de vista, el género ánthropos comprende el hombre y la mujer como dos formas opuestas. Esta división corresponde al resultado de una división dicotómica según las reglas platónicas. Por otro lado, sin embargo, Platón y Aristóteles también entienden el genos como un grupo vivo que se caracteriza por el hecho de que se renueva y se propaga gracias a la generación. Más precisamente: grupo vivo cuya forma se conserva gracias a la generación. Es la génesis la que define literalmente el genos. Pero el que haya dos maneras de pensar el genos —como grupo clasificatorio y como lugar de transmisión de una forma— da lugar a confusión conceptual, pues permite imaginar que cualquier grupo llamado genos es capaz de reproducirse. Platón explota automáticamente este sobreentendido a tal punto que hace decir a uno de los personajes de El banquete, Aristófanes, que los hombres homosexuales forman parte y a la vez descienden del genos de un antepasado doblemente masculino de dónde su elección amorosa.
Pertenecer, pero también derivar genéticamente: la evidencia tradicional de una connotación reproductiva del genos domina sobre el absurdo de una génesis monosexual. Toda la antropogonía del Timeo se cuenta como la aparición sucesiva de diferentes gene. En un primer momento, hay que pensar que había anthropoi que, en realidad, eran sólo andres, hombres o masculinos. Este comienzo del género humano, del genos anthrópinon, no presentaba división sexual. Luego, por una suerte de mutación degenerativa, viene al mundo el genos de las mujeres. Las almas de los varones que se mostraban cobardes se encarnaban después de la muerte en un cuerpo distinto, un cuerpo de mujer. Lo mismo sucede con todas las otras grandes familias de animales: cuadrúpedos, aves, reptiles, corresponderían a otros tantos resultados de la metasomatosis. Los hombres pesados e indiferentes a la verdad se habrían encontrado con un cuerpo de bovino y orientados hacia abajo; los tontos de espíritu ligero habrían dado nacimiento a las aves; los brutos, a los reptiles enteramente aplastados contra el suelo. Con un razonamiento análogo al de Aristóteles cuando explica el nacimiento de una niña en lugar de un muchacho como desviación respecto del modelo masculino, también Platón sitúa el advenimiento de la diferencia sexual en el instante en que, en la historia del hombre, una perfección originaria se desgarra. Un genos nuevo viene entonces a dar cuerpo a la falta.
Al remontar la tradición en sentido contrario, la versión más mítica del origen de las mujeres está construida íntegramente sobre la base de este mismo razonamiento. Al comienzo, los mortales, los hombres anthropoi vivían con los Inmortales, los dioses nacidos de la Tierra y del Cielo, divididos en descendencias paralelas y a veces en conflicto. Los hijos de Crono, de los que Zeus tomó el relevo de su padre, los descendientes de Urano, llamados Titanes, y los hombres que se hallaban ya marcados por la muerte, todos esos seres se codeaban, frecuentaban los mismos lugares, comían juntos. Estos diferentes géneros de seres vivos —unos, inmortales; otros, mortales— formaban, pues, una sociedad homogénea en tanto la felicidad reinaba allí sin reserva. Pero un día ocurrió el accidente. Uno de los dioses, hijo de un Titán, Prometeo, tiene repentinamente la idea de burlarse de Zeus en el reparto de un buey previsto para un banquete común. En lugar de cortar correctamente el animal, separa de huesos y grasas los trozos buenos, oculta bajo la grasa las partes menos nobles y los desechos y presenta el paquete de huesos al propio Zeus. El gran dios, ya soberano del Olimpo, no aprecia la broma de su primo. Presiente el engaño y se venga. Retira el fuego. Extraña represalia que debía castigar a un dios —pues Prometeo lo era—, pero que recae en realidad sobre desdichados sin ninguna responsabilidad. Los hombres, por tanto, comienzan a sufrir las consecuencias de un gesto gratuito e imprevisto de un primo de Zeus, puesto que el fuego es indispensable para alimentarse. Prometeo recupera entonces el precioso instrumento de cocción y, puesto que recuperar es robar, Zeus vuelve a enfadarse. Esta vez decide dar a los hombres, como garante del fuego, un mal: la mujer. Los dioses modelan una criatura artificial, de la que extraerá su origen el genos de las mujeres, destinado a instalarse y a habitar entre los hombres para su mayor desgracia. El género de las mujeres trae a los hombres la avidez del deseo, el final de la tranquilidad y la autosuficiencia. Otra variante del mismo relato precisará la imagen y la idea al decir que la primera mujer se llama Pandora y lleva una caja cerrada de la que, estúpidamente, dejará escapar todos los males que pesan sobre los hombres.
En todos estos relatos, más allá de las diferencias de género literario y de contenido, se descubre un mismo esquema narrativo: las mujeres son un suplemento, una pieza agregada a un grupo social que, antes de su aparición, era perfecto y feliz; ellas forman un genos, un género aparte, como si se reprodujesen por sí mismas; por tanto, no introducen la diferencia sexual en sí —en Hesíodo ya existía lo femenino para las diosas— y la reproducción como si, antes de ellas, hubiera sido imposible la generación, sino que inauguran más bien el desamparo y la aflicción humanos. Lo femenino es la falta. Contraprueba: en un mito antropológico cuyo punto de partida no es un estado de plenitud destinado a la turbación y al decaimiento, sino, por el contrario, un estado en el que todo comienza por la indigencia absoluta, la mujer está ya allí desde el primer momento. Cuando un diluvio extermina la humanidad y todo debe recomenzar a partir de este retorno a la nada, una pareja, un hombre y una mujer, arrojando piedras detrás de ella, darán nacimiento, el uno a los hombres y la otra a las mujeres. Deucalión y Pirra, sobrevivientes de un mundo en que la diferencia sexual ya tenía lugar, reproducen su especificidad, cada uno por su lado y al mismo tiempo.
El rasgo más común a los relatos que ponen en escena el advenimiento de la mujer es, pues, la autonomía de los géneros que denominamos sexuales. Desde el momento en que a un conjunto de seres vivos se le llama genos es posible imaginar libremente que se reproduce en el tiempo. Y se puede ir aún más lejos. Todo un poema de Semónides de Amorgos subdivide el género de las mujeres en una serie de géneros de mujeres caracterizadas cada una por un defecto —glotonería, sensualidad, mendacidad— y cuyo origen es un animal. De un animal —brevemente, un ancestro— derivarían todos los individuos pertenecientes a un género dado. Ahora bien, es Aristóteles quien, de la manera más clara posible, afirma esta independencia imaginaria que aísla todo genos en su capacidad de reproducirse: un genos es la reproducción continua de los seres que poseen la misma forma (1024a, 29-30). Sin embargo, a diferencia de Platón, Aristóteles no se deja arrastrar por el hábito lingüístico que consiste en pensar todo genos como capaz de reproducirse, y trata de plantear como problema teórico y serio la cuestión de saber qué representa la diferencia sexual en relación con las nociones de forma y de generación. Es decir que, para Aristóteles, el hecho de que un genos sea un grupo-que-se-reproduce no autoriza a imaginar libremente un genos monosexual, sino que, por el contrario, exige la inclusión lógica de la diferencia sexual en la noción de genos (para salvar la génesis), sin escindir por ello un genos en dos formas opuestas (para preservar la especificidad). Temible exigencia, cuyas consecuencias es menester rastrear.
¿Es específica la diferencia sexual?
¿O acaso, en el lenguaje de Aristóteles, debe reconocerse una diferencia según la especie (kat’eide) entre machos y hembras? Esta cuestión se plantea en el libro X de la Metafísica, en el contexto de la reflexión sobre los diversos tipos de relaciones entre las cosas. Como se sabe, Aristóteles distingue la diferencia específica esencial; que opone entidades totalmente irreductibles unas a otras por su forma (eidos), y la diferencia accidental, que corresponde a una variación más o menos importante de una misma sustancia. Un hombre y un caballo son diferentes según la forma; un hombre blanco y un hombre negro son distintos por accidente. El color, la materia, las dimensiones de un objeto pertenecen a lo accidental, pues su cambio no afecta la identidad, el ser propio de una cosa (ousía). Pues bien, es precisamente en el curso de una larga argumentación acerca de las relaciones entre sustancia, forma y accidente, esto es, en el corazón mismo de las preocupaciones más teóricas de Aristóteles, donde la cuestión de lo masculino y lo femenino plantea un problema. Se trata, en efecto, de una verdadera aporía.
Antes de hablar a la ligera, como ha hecho Platón y como hará Filón, el filósofo de la naturaleza y del lenguaje se interroga sobre la legitimidad de pensar la sexuación desde el punto de vista de las diferencias formales. La respuesta, digámoslo ya, será negativa. Pero por razones que no tienen nada que ver con las que daríamos hoy. En efecto, es muy sencillo disipar la duda acerca de la naturaleza específica de esta diferencia si se recuerda la definición misma de especie, la definición mixiológica según la cual una especie es una especie porque la misma comporta el crecimiento, esto es, porque los dos sexos le son inherentes. Es posible que, de haber podido Aristóteles dar esta respuesta, ni siquiera habría considerado útil plantear la cuestión, tan sobreentendida parece. Si lo hace, es porque la noción de eidos no implica en absoluto la reproducción, sino que designa la identidad en tanto tal, independientemente de su transmisión. En este genos, en el género-descendencia, es donde se perpetúa la identidad; por tanto, es evidente la confusión del filósofo. Nada prohíbe a priori, en el plano de la definición del concepto de eidos, la sospecha de que caballo y yegua, buey y vaca, hombre y mujer, sean, en cada caso, dos animales específicamente distintos. Cuando la comparación de las formas es el único criterio de juicio, el dimorfismo sexual y la conformación tan desemejante de los aparatos genitales justifican la perplejidad. Diferencia esencial o diversidad accidental: he aquí toda la cuestión, un temible dilema.
A propósito del color, no es difícil identificar la naturaleza accesoria de las variaciones a que da lugar; pero ¿es tan fácil concebir como una simple “coincidencia” una desemejanza que afecta a todos los animales, salvo los que nacen por generación espontánea y que representan una parte ínfima del mundo vivo? ¿Se puede poner en el mismo plano las infinitas particularidades ligadas a la dimensión de un cuerpo y el conjunto coherente de disimilitudes que caracterizan a un individuo de cada dos, regularmente, en toda especie que se tome en consideración? Y, por otra parte, ¿es menester clasificar la polaridad entre un perro y una perra junto con la diferencia entre un perro y un hombre? ¿Justifica el desfase morfológico entre los sexos la certeza de una separación específica, es decir, esencial? Ante la alternativa que él mismo ha establecido, Aristóteles se encuentra en un auténtico aprieto, pues la antinomia masculino-femenino es demasiado importante para ser un “accidente”, pero no lo suficiente como para afectar a la sustancia. La elección es tan incómoda que, a pesar de las apariencias en contrario, Aristóteles no escoge.
La diferencia entre macho y hembra —dice el filósofo— concierne a “la materia y el cuerpo”. En sí mismo, el enunciado es una perogrullada. Es evidente que la mujer y el hombre difieren físicamente. Pero si en este enunciado se viera tan sólo la comprobación de un hecho se desconocería el pensamiento de Aristóteles y el sentido de su solución al enigma sexual. El autor de la Metafísica no destaca una evidencia, sino que busca la condición de una diaphora, de una diferencia en el marco de un esquema abstracto y compulsivo: o bien es específica, o bien es accidental. Si dijera que lo único determinante es la materia (hylé), optaría por la accidental y colocaría la oposición junto a la discordancia existente entre el círculo de bronce y el círculo de hierro, como si se tratara únicamente de matices dimensionales o histológicos, lo cual tornaría inexplicable el dimorfismo de los órganos. Pero decir que lo que constituye la polaridad macho-hembra es la materia y el cuerpo, es agregar a la materia una connotación formal, anatomofisiológica. El dimorfismo queda a salvo, pero se reintroduce subrepticiamente un criterio perteneciente al eidos, pues, ¿qué es para Aristóteles la forma, sino la forma de un cuerpo vivo? ¿Qué es un cuerpo, sino un organismo definido por su disposición anatomofisiológica, es decir, su forma? Un ave y un pez son específicamente diferentes, y lo que manifiesta esa diferencia es precisamente la estructura de sus cuerpos respectivos. Ni puro accidente, ni diferencia específica, la alternancia de lo masculino y lo femenino se sitúa en el espacio intermedio entre uno y otro.
¿Es genérica la diferencia sexual?
Puesto que el concepto de eidos no presupone la reproducción y obedece a un criterio morfológico, nada impide aparentemente a Aristóteles ver dos formas autónomas en cada macho y en cada hembra de un tipo dado. ¿Por qué se niega a ello el filósofo? Precisamente porque los dos sexos existen con vistas a la génesis, o sea, al genos que se define como “reproducción continua de los seres que poseen la misma forma”. En suma, todo genos debe incluir los dos sexos como condición necesaria de la reproducción. Pero, por otra parte, no puede contener más que una forma, que se transmite de un individuo a otro en el tiempo. Para un genos sólo hay una identidad, su identidad. Aristóteles plantea esto como una exigencia teórica. En efecto, desde el momento en que tomamos como punto de partida la definición “genética” de genos, se vuelve imposible operar una división dicotómica en parejas de eide contrarias, tal como la consentiría en cambio una definición puramente clasificatoria de genos como conjunto de eide. Desde un punto de vista moderno, no cabe duda de que podríamos preguntarnos por qué Aristóteles no ha dado una definición francamente mixiológica de genos, fundada en el criterio de la endogamia posible: un genos sería “un grupo que se reproduce” porque los individuos que lo componen pueden acoplarse entre sí. Pero el problema está en que Aristóteles mantiene el criterio de la forma para identificar un genos.

Pareja abrazada de terracota. Estilo helenístico, Madrid. Museo Arqueológico Nacional.
Un genos comprende, pues, dos sexos, pero una sola forma, lo que viene a ser lo mismo que decir que los dos sexos permiten la transmisión de una forma, de un eidos único. Dos sexos para un género, dos sexos para una forma. Evidentemente, si sólo hubiera un sexo, todo sería más simple; la generación sería verdaderamente una transmisión lineal de identidad de un individuo a otro y no se plantearía el problema de romper conceptualmente la diferencia sexual. Hemos visto hasta qué punto se manifiesta en Hesíodo, Semónides y Platón el deseo de ver las cosas de esta manera. Un genos es un linaje de machos o de hembras capaz, por milagro, de perpetuarse. Aristóteles proporciona un fundamento teórico a este deseo: a pesar de la existencia empírica de dos sexos, afirma que en un genos sólo se transmite una forma, la del padre. Para preservar la unidad formal del genos al mismo tiempo que su reproducción, Aristóteles opta por reducir la diferencia. Y lo hace por diferentes medios: reducirla sistemáticamente a una desigualdad cuantitativa o hacerla derivar de una negatividad, de una carencia masculina.
Lo más y lo menos
En sus tratados sobre los animales, Aristóteles examina extensamente los cuerpos femeninos. Para todos los seres que no nacen por generación espontánea, es decir, de la tierra húmeda o de sustancias en descomposición, hay hembras. Y hay dos maneras de identificar las características de los cuerpos femeninos: la analogía y la inferioridad en relación con los cuerpos masculinos. Por una parte, la desemejanza entre machos y hembras es una relación de correspondencia: allí donde los machos tienen un pene, las hembras presentan un útero, que es “siempre doble, así como en los machos los testículos son siempre dos”. Es macho el ser capaz de engendrar en otro ser; es hembra el ser que engendra en sí mismo.
Así, puesto que cada sexo se define por una cierta potencia y una cierta acción y que, además, cada actividad requiere instrumentos apropiados y esos instrumentos son, para las funciones, los órganos del cuerpo, es menester que existan también órganos para el parto y el acoplamiento, y órganos distintos, de dónde la diferencia entre el macho y la hembra.
Aristóteles registra el dimorfismo de los órganos genitales como la consecuencia anatómica de dos modos de engendrar: en otro y en sí mismo. Pero, por otra parte, el cuerpo femenino en su conjunto parece marcado por una serie homogénea de rasgos que manifiestan su naturaleza defectuosa, débil, incompleta.
La hembra es menos musculosa, tiene las articulaciones menos pronunciadas; también tiene el pelo más fino, en las especies que lo tienen, y, en las que no tienen pelo, aquello que hace las veces de tal. Igualmente, las hembras tienen la carne más blanda que los machos, las rodillas más juntas y las piernas más finas. Los pies, en los animales que tienen pies, son más pequeños. En cuanto a la voz, en todos los animales con voz las hembras la tienen siempre más débil y aguda, excepto en los bovinos, entre los cuales las hembras tienen la voz más grave que los machos. Las partes que existen naturalmente para la defensa, los cuernos, los espolones y todas las otras partes de este tipo pertenecen en ciertos géneros a los machos, pero no a las hembras. En algunos géneros estas partes existen en unos y otras, pero son más fuertes y más desarrollados en los machos.
Naturalmente desarmado e incapaz de asegurar su propia defensa, el cuerpo femenino está dotado, además, de un cerebro pequeño:
Entre los animales, el hombre es el que tiene el cerebro más grande en proporción a la talla, y, entre los hombres, los machos tienen el cerebro más voluminoso que las hembras […] Son los hombres quienes poseen mayor número de suturas en la cabeza, y el hombre las tiene en más cantidad que la mujer, siempre por la misma razón, a fin de que esta región respire fácilmente, sobre todo el cerebro más grande.
Este cuerpo está inacabado como el de un niño y carece de semen como el de un hombre estéril. Enfermo por naturaleza, se constituye más lentamente en la matriz, a causa de su debilidad térmica, pero envejece más rápidamente porque “todo lo que es pequeño llega más rápido a su fin, tanto en las obras artificiales como en los organismos naturales”. Todo esto “porque las hembras son por naturaleza más débiles y más frías, y hay que considerar su naturaleza como un defecto natural”.
Por fin llegamos a la razón última de los defectos que se acumulan en el cuerpo de las mujeres: la naturaleza femenina es un defecto natural. Y es que la mujer es ella misma un defecto. Nada podría escapar al registro de la falta en la que se define. Los senos, por ejemplo, podrían verse como más grandes en las hembras que en los machos si se los apreciara desde el punto de vista dimensional que regularmente adopta Aristóteles, pero de inmediato el filósofo los observa con otro criterio, el de la consistencia y la firmeza de los tejidos. Comparados con los músculos pectorales del tórax masculino, aparecen evidentemente, como hinchazones esponjosas, capaces de llenarse de leche, pero inevitablemente blandas y que muy pronto se vuelven fláccidas. Pues la carne masculina es compacta mientras que las mujeres son porosas y húmedas. Por tanto, los senos también son un signo de insuficiencia. Nacida hembra a causa de una suerte de impotencia en su padre, la mujer se caracteriza a su vez por la impotencia, “la de operar una cocción de esperma a partir del alimento elaborado [es decir, la sangre o su análogo en los no sanguíneos], en razón del frío de su naturaleza”.
La comparación con el cuerpo masculino pone en evidencia, pues, dos aspectos del cuerpo de las mujeres: la equivalencia en la diversidad, pero, sobre todo, el defecto, la imperfección sistemática respecto a un modelo. Aristóteles diría que el cuerpo femenino es desemejante del masculino según lo más y lo menos. No debe subestimarse esta manera cuantitativa de medir la desigualdad sexual, pues, para Aristóteles, la diferencia según lo más y lo menos es una categoría precisa, la que distingue un ave de un ave —un gorrión de un águila, por ejemplo— o un pez de un pez. En resumen, es la diferencia entre los animales que pertenecen a un mismo genos. Hay en biología otro tipo de diferencia, opuesta a esta última: la de la analogía. Análogos son el pez y el ave, sean cuales fueren sus propiedades cuantitativas variables —respiración, alimentación, movimiento, etc.—, en la medida en que cada función natural da lugar, en sus respectivos cuerpos, a órganos heterogéneos, pero equivalentes. Lo que en uno es boca será pico en el otro, lo que es aleta para el animal acuático será ala para el volátil. En resumen, la anatomía propia de cada género de seres vivos es una determinación específica de las funciones comunes a todos los animales. Mientras que la diferencia cuantitativa es interna a cada género, la analogía separa un género de otro según la forma, esto es, específicamente.
Ahora bien, como en la Metafísica, la diferencia sexual plantea aquí un problema. En efecto: si la generación es una función natural común a los seres vivos, ¿no debería dar lugar a tantos géneros distintos como anatomías análogas determina? ¿No sería necesario considerar el pene y el cuello del útero, los testículos y los cuerpos de la matriz como realizaciones heterogéneas y equivalentes de una misma función? Cuando habla de aparatos genitales, Aristóteles corre el grave riesgo de tener que sacar esta conclusión: el macho y la hembra deberían percibirse como distintos en cuanto a la forma y dividirse en dos géneros autónomos. Sabemos que si se mantiene la definición de género como reproducción de una forma, esto resulta inadmisible. Y comprendemos cómo, sin renunciar explícitamente a la aporía, Aristóteles la resuelve subrayando y repitiendo que el dimorfismo sexual es una cuestión de más y de menos. Es precisamente con esta condición, la de hacer olvidar la configuración distinta del macho y de la hembra, como estos dos cuerpos terminan por parecer dos variantes cuantitativas de una forma única, el eidos que se reproduce en un genos.
La impotencia de lo frío
Reducir el dimorfismo sexual a un desfase mensurable: he aquí una operación muy ventajosa para la lógica del sistema aristotélico, tal como lo hemos presentado hasta aquí. El genos, en tanto que “generación continua de seres que tienen la misma forma”, queda así protegido de la división. A pesar de la existencia de dos sexos, sólo hay una sola y misma forma atomos, indivisible. Pero esta reductio ad unum no se realiza por la simple yuxtaposición de enunciados de comprobación fáctica: la mujer es pequeña, débil, frágil, tiene menos dientes, menos suturas craneanas, menos voz, etc. Todos estos rasgos distintivos, atentamente observados por el naturalista, sólo son el epifenómeno de una naturaleza, de una physis mutilada. ¿Por qué los cuerpos femeninos están marcados por lo pequeño y lo endeble? Por una falta de calor vital que entraña una debilidad del metabolismo, de la cocción, como dice Aristóteles, lo que explica al mismo tiempo el flujo de las reglas. “En un ser más débil debe producirse necesariamente un residuo más abundante cuya cocción sea menos acabada”. Ese residuo de alimento no elaborado es el líquido sanguinolento que mana del cuerpo femenino una vez por mes.
La sangre de la menstruación es, pues, un signo más del frío femenino, pero no cabe duda de que es el más importante, pues desempeña un papel en la generación. Esa misma sangre, producida por falta de calor, constituye la aportación del animal hembra a la concepción de un hijo. Es el equivalente del esperma masculino, es el esperma sin serlo, porque está crudo. Mientras que el líquido seminal es cocido por el cuerpo masculino a partir de la sangre, la forma última del alimento destinado a los tejidos —pues gracias a su calor vital el macho es capaz de transformar la sangre en esperma—, la hembra se caracteriza por su impotencia, adynamia, para llevar a cabo esta metamorfosis.
Esperma/sangre menstrual: en esta oposición, lo masculino y lo femenino manifiestan a la vez su irreductibilidad recíproca —su analogía, podría decirse, pues el esperma es al macho lo que la menstruación es a la hembra—, y su definición respectiva a partir del proceso único de la cocción, que uno realiza y el otro es incapaz de completar. La diversidad de estas dos sustancias no es otra cosa que el desfase entre dos fases de un mismo fenómeno de cambio. He aquí una prueba: el esperma mal cocido muestra huellas de sangre. No se trata de una teoría de la espermatogénesis que Aristóteles haya inventado, sino que la toma de Diógenes de Apolonia, sin citar jamás su fuente, y que presenta la ventaja principal de permitir, una vez más, la conversión de una desemejanza cualitativa en desfase según lo más y lo menos. Pero adquiere una función teórica suplementaria, clave de bóveda del sistema aristotélico, pues en la metamorfosis de la sangre en esperma se da la consumación de una transformación metafísica. Esta cocción rápida, favorecida por movimientos del coito precisamente antes de la eyaculación, crea una discontinuidad absoluta entre el residuo hemático y su derivado: a partir de ese momento, en el esperma habrá alma, forma, un principio de movimiento.
“Como principios de la generación se podría postular con toda justicia al macho y la hembra, el macho como poseedor del principio motor y generador, la hembra como poseedora del principio material”. Toda la genética aristotélica se desarrolla alrededor de esta división, que se enuncia al comienzo de La generación de los animales. Una “genética salvaje”, cuyo interés no reside tanto en proposiciones axiomáticas como en los procedimientos de argumentación. Releamos atentamente esta frase: “Como principios de la generación se podría postular con toda justicia al macho y la hembra” —la generación, génesis, descansa en dos principios—, “el macho como poseedor del principio motor o generador; la hembra como poseedora del principio material”. He aquí cumplido el giro: en la generación sólo hay un generador, arché genéseos, el padre. Aristóteles ha anunciado dos principios únicamente para retener uno: la hembra está allí, pero para suministrar la materia, la sangre de la menstruación. La maternidad se convierte en el soporte alimenticio y físico de un proceso que depende esencialmente del macho.
Principio del alma, tes psychés arché; principio del movimiento: arché kinéseos; principio de la forma: arché tes eidous. Si el padre es el genitor es porque posee, en su esperma, esa triple potencia (dynamis) activa, poiética. Es “esencia misma del macho” el que el alma sensitiva, es decir, la sensibilidad en tanto propiedad fundamental del animal, se encuentra en el esperma. El macho es quien realiza la generación, pues “es él quien introduce el alma sensitiva, ya sea directamente, ya sea por intermedio del semen”. El principio psíquico es vehiculizado por el esperma gracias a la naturaleza neumática y caliente de éste, consecuencia de su cocción cabalmente cumplida. Entre el padre y el embrión hay, pues, transmisión de alma. Pero el esperma no es únicamente una transferencia de vida: posee un movimiento. Un movimiento que no es físico, sino, podría decirse, biológico. “El semen posee en sí el movimiento que el generador le ha impreso” por el simple hecho de que es el residuo de la sangre y de que la sangre tiende naturalmente a alimentar el cuerpo. El esperma hereda ese poder de hacer crecer y prolonga su acción en beneficio del embrión:
Puesto que el esperma es un residuo y está animado de un movimiento idéntico a aquel por el que el cuerpo crece a medida que en el mismo se distribuyen las parcelas de alimento definitivamente elaboradas (la sangre), cuando penetra en el útero coagula y pone en movimiento el residuo de la hembra imprimiéndole el movimiento del que él mismo está animado.
Por tanto, entre el padre y el embrión hay continuidad de desarrollo. Pero el esperma no es únicamente el soporte de una transferencia de vida y el vector de una fuerza fisiológica: posee el principio de la forma. Precisamente por eso no engendra seres vivos libres de desarrollarse en cualquier sentido, sino seres semejantes a los padres.
Lo esencial de la generación es la forma, la invariancia del eidos. En efecto, el movimiento, lejos de actuar como una pulsión ciega de la materia, se perpetúa en el embrión reproduciendo una forma: “El movimiento de la naturaleza reside en el producto mismo [el embrión] y viene de otra naturaleza que encierra la forma en acto”. La fuerza de crecimiento surge del padre, que es aquello que la materia devendrá en acto, pues a partir de la materia se desarrolla un producto semejante al genitor. Desde este punto de vista, ¿cómo se desarrolla la concepción? “Cuando el residuo seminal de la menstruación ha sufrido una cocción conveniente, el movimiento que viene del macho le hará tomar la forma que le corresponde”. Lo mismo que en la fabricación de objetos artificiales, en la que “lo que viene del artesano por intermedio del movimiento que actúa sobre la materia es la figura, la forma [morphé, eidos]”, así también en la procreación el macho proporciona la forma y el principio del movimiento. “El semen desempeña el papel del artista, pues, en potencia, tiene la forma”. Transmisión, continuidad, homonimia: el hombre engendra al hombre. “Calias o Sócrates difieren de su genitor en la materia, que es distinta, pero son idénticos a él en cuanto a la forma, pues la forma es indivisible”. Sin ser uno solo y el mismo eidos numéricamente, genitor y engendrado son específicamente idénticos.
El padre encarna y transmite el modelo de la especie. En él se encarna la forma única, destinada a transmitirse en un genos. Activo, demiúrgico, produce al hijo a su imagen. Ante él, el cuerpo materno: un lugar, suerte de taller; una sustancia inerte —“lo único que le falta es el principio del alma”—, incapaz de moverse por sí misma y absolutamente pasiva, pues la “hembra, en tanto hembra, es un elemento pasivo” en estado de coger, de recibir la forma del macho. En el líquido sanguinolento de la menstruación no hay psyché, no hay ninguna kinesis, ni eidos alguno. Es el producto de la adynamia, de la impotencia para cocer; por tanto, le falta el neuma, el aire caliente que da la vida. Es material bruto, entra en el proceso de la generación en tanto materia primordial, prote hylé:
La hembra, en tanto hembra, es un elemento pasivo; y el macho, en tanto macho, un elemento activo, y de él parte el principio del movimiento. De manera que si se toma cada uno de estos términos en su sentido extremo, uno en el de agente y motor, el otro en el de paciente y móvil, el producto único que así se forma no puede serlo a la manera del lecho que viene del artesano y de la madera, sino de la bola que surge de la cera y de la forma.
Madera, cera, leche susceptible de sufrir la acción del cuajo: el paradigma técnico muestra sin matices cuál es el lugar de la sangre femenina en la reproducción de la especie.
La materia y el cuerpo
“El macho suministra la forma y el principio del movimiento; la hembra, el cuerpo y la materia”. En el comienzo mismo de La generación de los animales esta definición de la división sexual vuelve a proponer el binomio de cuerpo y materia que acabamos de encontrar en la Metafísica. ¿Qué significa exactamente la presencia virtual del cuerpo en el residuo hemático de las hembras tal como se la recuerda en diversos pasajes? “Las partes del embrión se hallan en potencia en la materia”, escribe Aristóteles. “La parte de la hembra es igualmente un residuo, y un residuo que posee todas las partes en potencia, sin tener ninguna en acto: en ella se encuentran también en potencia las partes por las cuales la hembra se distingue del macho”. En esto se advierte toda la dificultad que encierra el captar la noción aristotélica de cuerpo, de soma. Parece imposible que se pueda pensar el cuerpo de otra manera que en su forma, fuera de su percepción anatómica de objeto diferenciado. Sin embargo, Aristóteles opone el cuerpo-y-la-materia a lo que es eidos. El que las partes del ser por venir se encuentren, en potencia, en el residuo del cuerpo femenino —incluidos los órganos sexuales— significa que el desarrollo de un ser vivo a partir de una sustancia es posible y continuo porque el producto terminado ya existía allí retrospectivamente. Si una cosa se hace, quiere decir que es posible hacerla. Que un animal se forme mediante un proceso continuo y progresivo no se debe a que las partes se agreguen unas a otras, sino a que en la sangre femenina se realiza, se consuma, se actualiza un ser posible.
Lo que es-en-potencia no puede pasar a ser-en-acto sin la acción de un motor que comporte la energía necesaria, así como el motor que posee dicha energía no puede hacerlo con cualquier cosa: si el carpintero no puede hacer un cofre si no es con madera, tampoco se puede hacer un cofre sólo con planchas, sin carpintero.
Decir que el residuo femenino contiene las partes del futuro ser vivo no prejuzga acerca de su naturaleza puramente material: esto subraya su aptitud para extraer de allí lo vivo.
El residuo de la hembra es en potencia lo que el animal será por naturaleza, y porque todos los órganos se encuentran allí en potencia, sin que ninguna esté en acto, es ésta la razón por la cual se forma cada una de las partes, y también porque el agente y el paciente… uno es activo y el otro pasivo. Por tanto, la hembra es la que proporciona la materia; el macho, el principio del movimiento.
Este pasaje es particularmente claro: la sangre de la menstruación contiene las partes del cuerpo del embrión en potencia y no es más que materia.
Las apuestas de la simetría
Por un lado, alma, forma y movimiento; por otro lado, cuerpo, materia y pasividad. La problemática del género, el esfuerzo por identificar la diferencia sexual como variante cuantitativamente mensurable en el seno de un concepto de genos en el que reproducción y unicidad morfológica son compatibles, culmina en la introducción de dicotomías tales que en ellas lo femenino ocupa el lugar de lo negativo, de la alteración y de la falta o carencia.
Pero junto a los empleos míticos de la noción de genos como linaje autónomo y monosexual en Hesíodo, Semónides y Platón, junto a la reducción metafísica que realiza Aristóteles, otro pensamiento, el de los médicos, intenta conciliar una cierta positividad de lo femenino con la exigencia de un doble principio de la generación. Ni autosuficientes, ni reducidos exclusivamente a lo masculino, ambos sexos se oponen según el modo de la simetría. Según los médicos de la escuela de Cnido, la mujer produce, como el hombre, un fluido seminal análogo al esperma masculino, que es una suerte de extracto concentrado de todos los humores corporales y que segrega el cuello del útero exactamente en las mismas condiciones que favorecen la eyaculación masculina:
Entre los hombres, al ser el sexo frotado en el coito y la matriz en movimiento, digo que esta última es dominada como por un picor que aporta placer y calor al resto del cuerpo. La mujer también eyacula a partir de todo el cuerpo, ya sea en la matriz —y la matriz se humedece—, ya sea fuera, si la matriz está más abierta de lo necesario.
El cuerpo femenino contribuye activamente, pues, a la procreación, y es por un fenómeno mecánico de mezcla como tiene lugar la concepción. En el caso de la determinación del sexo del embrión, es resultado de una relación de fuerzas, función de la cantidad:
A veces la secreción de la hembra es más fuerte; a veces, más débil; lo mismo ocurre con la del hombre. El hombre posee a la vez el semen femenino y el masculino, y lo mismo la mujer. El macho es más fuerte que la hembra: por tanto, es menester que provenga de un semen más fuerte.
En consecuencia, hay una desigualdad de “fuerza” entre lo masculino y lo femenino —una diferencia, en términos aristotélicos, según lo más y lo menos— pero cada uno de los sexos posee una sustancia seminal “hermafrodita” en cuyo interior existe lo débil y lo fuerte. Para cada emisión, tanto de un lado como del otro, la proporción de lo fuerte-masculino y de lo débil-femenino no es siempre la misma: así, lo que decide el sexo del hijo es una combinatoria variable. “He aquí lo que sucede: si el semen más fuerte viene de los dos compañeros [el embrión], es masculino; si es el más débil, es femenino”. Sea cual fuere el que domine en cantidad, a él corresponderá el embrión. El factor determinante en la alternativa no parece ser la fuerza inherente al semen masculino en tanto tal, sino, por el contrario, la masa (plethos).
En efecto, si el semen débil es mucho más abundante que el fuerte, este último, dominado y mezclado con el débil, se convierte en semen femenino; si el semen fuerte es más abundante que el débil y éste es dominado, se convierte a semen masculino.
Simetría de las partes en cuestión —los padres son ambos genitores—, predominio cuantitativo de la masa: este modelo es un buen compromiso entre el reconocimiento inevitable de la superioridad masculina en la fuerza del esperma y la afirmación de un equilibrio sustancial entre los sexos de la sexuación. Es el azar de las cantidades lo que, en el fondo, decide la elección. El esperma débil tiene la oportunidad de dominar, a condición, podríamos decir sin forzar demasiado las palabras, de tener la mayoría, pues en el lenguaje político de la democracia, plethos significa literalmente mayoría.
Las oportunidades de heredar
No obstante, el término más interesante de este texto es el verbo que expresa la dominancia, el verbo kratein. Kratein significa prevalecer, en sentido político, una opinión sobre otras en el curso de una discusión y con ocasión de una votación. Kratos es un poder adquirido en un conflicto y coincide a menudo con la victoria. En un contexto más próximo a las cuestiones relacionadas con la determinación sexual, y precisamente en las Suplicantes de Esquilo, kratos es el triunfo que la tropa entera de las cincuenta hijas de Dánao aspira a obtener sobre el ejército de cincuenta varones —sus primos— que las persiguen para forzarlas al matrimonio:
¡No! Que el soberano Zeus me libre de un casamiento cruel con un esposo odiado, como liberó a Io, acabando sus dolores con mano curadora y haciéndole sentir una saludable violencia. Que conceda la victoria a las mujeres (kratos nemoi gynaixin).
En este universo familiar escindido en dos, entre machos y hembras, la solución feliz del conflicto se nombra con el mismo término que no sólo define en el lenguaje médico el predominio de un sexo sobre el otro, sino también en el lenguaje lleno de autoridad de la ley:
Cuando el difunto no haya dispuesto la sucesión, si deja hijas, la sucesión será recibida con ellas. Si no las deja, serán dueños (kurioi) de los bienes los parientes siguientes: los hermanos consanguíneos, en caso de haberlos, y, si hay hijos legítimos de los hermanos, serán éstos los que reciban la parte de su padre. A falta de hermanos o de hijos de hermanos… [laguna], sus hijos recibirán la parte según las mismas reglas; los varones y los hijos de varones tendrán prioridad (kratein) en la misma línea de descendencia, aun cuando sean más lejanos por nacimiento. Si no hay parientes del lado paterno hasta los hijos de primos, los parientes del lado materno heredarán de acuerdo con las mismas reglas. Si no hay parientes en el círculo de éstos, la sucesión corresponderá al pariente más próximo del lado paterno (kurios eina).
Se trata de la ley de sucesión ab intestato que prescribe el destino de los bienes y de las hijas relacionadas con el patrimonio, a falta de herederos directos de sexo masculino (hijas epicleras). Todo el sistema de prelaciones que concierne a un conjunto de herederos posibles hasta el quinto grado canónico en línea paterna y en línea materna del muerto obedece a un único criterio: lo masculino prevalece sobre lo femenino. Es más fuerte que la condición de proximidad, pues un hermano no es más próximo de Ego que una hermana, pero la precede; en cuanto a la línea materna, toda ella es precedida por la paterna, de tal suerte que la hija de un primo del padre desplaza a un hermanastro uterino o a un tío materno. En el caso de que no hubiera ningún candidato a la sucesión dentro del círculo de parientes así delimitado sólo puede buscarse un derechohabiente del lado paterno. Más allá de los hijos de primos, la familia de la madre no es susceptible de suministrar un heredero. Ahora bien, el verbo kratein denota con toda pertinencia el predominio de un sexo sobre el otro. No es ésta la única acepción que recibe en la lengua jurídica —en la que indica, por ejemplo, la toma de posesión de una herencia por un derechohabiente—, pero vale la pena destacar, sin duda, que tres tipos de lenguaje heterogéneos como el de la medicina, el de la tragedia y el del derecho presentan un empleo tan constante de dicha acepción en relación con la alternancia de lo masculino y lo femenino.
He dicho alternancia. Ahora agregaría conflicto, pues en las situaciones que acabo de evocar —el diferendo entre las Danaides y los Egiptiadas, la discriminación entre herederos posibles y la determinación de los sexos en biología— hay una apuesta, una ventaja a tomar, una parte a ganar. Kratein presupone una noción agónica, competitiva, de indecisión entre los sexos: significa el fin de esta perplejidad conflictiva, pero subrayando que ha exigido una opción drástica. Entre los sexos no hay conciliación: uno gana, el otro pierde; uno domina (kratein), el otro es dominado (krateisthai). Pero el antagonismo, hay que decirlo, descansa en la presencia de dos adversarios comparables por su condición y las probabilidades de imponerse. Para que sea posible o necesario, como ocurre en la ley de sucesión, que uno de los dos resulte vencedor, es menester que se reconozca al otro en su dignidad.
Los accidentes de la razón
Si volvemos ahora a la teoría aristotélica, tenemos derecho a conjeturar que el verbo kratein debe estar ausente de ella. En Aristóteles no había lugar para una cuestión conflictiva entre los sexos en el momento de la concepción, pues la partida está ganada a priori. Es el padre el que transmite el alma y la forma gracias al movimiento inscrito en el esperma; el macho, y sólo él, es el principio de la generación, arché tes genéseos. Puesto que la madre no es un genitor, sino que sólo suministra el material inanimado, pasivo y denso que es su sangre menstrual, no puede transmitir una forma propia en competencia con el eidos patrilineal. Pero entonces, ¿cómo se explica el nacimiento de hembras? Mediante la invocación de la eventual debilidad de la dynamis masculina: “Como consecuencia de su juventud, de su vejez o de alguna otra causa del mismo orden”, el padre ve debilitarse su fuerza demiúrgica y su energía creadora. Da forma a un producto imperfecto, defectuoso, de segunda clase, que en lugar de ser su vivo retrato, es el signo de su astenia, de la vacilación de su potencia. La pequeñez y la flaccidez del cuerpo mutilado (anapería) de una hija encarna la carencia del suyo en el momento del coito. De este modelo unilineal en el que la alteridad sexual no es otra cosa que la modificación de lo masculino, Aristóteles extrae la consecuencia última: “Aquel que no se parece a los padres es ya, en cierto sentido, un monstruo (teras), pues en este caso, la naturaleza, en cierta medida, se ha alejado del tipo genérico (génos). El primer alejamiento es el nacimiento de una hembra en lugar de un macho”. La feminidad es la versión defectuosa del eidos que se reproduce en el seno de un genos. Taxonomía y genética encajan perfectamente una en la otra.
Sin embargo, por asombroso que parezca, el verbo kratein interviene en la explicación de la determinación sexual. La idea de una relación de fuerza, de una suerte de cuerpo a cuerpo en que se trata de dominar o de ser dominado por uno u otro principio, es central a la genética aristotélica en ese momento tan delicado en que surge la cuestión de la semejanza. En efecto, ¿cómo justificar el parecido de un niño con su madre o sus antepasados? En este aspecto no basta con el modelo lineal de la degeneración. Es pensable que el nacimiento de una mujer corresponda a un fracaso en la transmisión de la forma del padre. Pero que una hija tenga el rostro de su madre —lo que, según Aristóteles, se observa con harta frecuencia— es un fenómeno que plantea el problema de la forma femenina por sí misma. Reconocer que es posible una proximidad morfológica entre los hijos y su madre significa admitir que existe transmisión por el lado materno y que esta herencia llega a veces a dominar la que viene del lado masculino:
Cuando el residuo seminal de la menstruación ha sufrido una cocción conveniente, el movimiento que viene del macho le hará tomar la forma que le corresponde. […] De suerte que si predomina (kratein) el movimiento producirá un macho y no una hembra, y el producto se asemejará al genitor, no a la madre; si no predomina, toda potencia que le falte también faltará en el producto.
Lo que hace necesaria la noción de una dominancia aleatoria y un antagonismo que oponga dos genitores con las mismas posibilidades de ganar es la consideración —en el cuarto libro de La generación de los animales— de los caracteres individuales. Hasta el momento en que la reproducción concierne a la continuidad de una forma, un eidos que se toma en sentido de especie, lo que cuenta es la duplicación de lo mismo: el hombre engendra al hombre. La homonimia es perfecta, salvo cuando el hombre engendra a la mujer (gyné), pero no se trata de un accidente durante el proceso. Cuando, en cambio, Aristóteles plantea el problema del atavismo y de los rasgos comunes entre madre e hijo, lo que le viene a la mente son seres particulares, sin duda personas humanas, y a tal punto que llega a declarar que “cuando se trata de generación, lo más importante es siempre el carácter particular, individual”. No hay duda de que estamos ante un juicio por lo menos inesperado en un filósofo que sí concibe la génesis como la única oportunidad de inmortalidad para la forma, para el eidos que sobrevive a la muerte de los ejemplares singulares de un genos. Pero hay que comprender que la interpretación de los “aires familiares” constituye un banco de prueba para toda teoría embriológica. Para abordarla, Aristóteles introduce una adaptación en su especulación genética, a la que resulta extraña la afinidad madre-hijo —pues jamás se plantea la cuestión de forma materna—, y de pronto su lenguaje se aproxima al de los médicos.
Entiendo por individuo a Corisco y Sócrates. Ahora bien, así como todo ente se altera al transformarse en cualquier otra cosa, no importa en qué, asimismo ocurre también con la generación, y lo que no ha sido dominado (kratoumenon) debe necesariamente alterarse y transformarse en su contrario, de acuerdo con la potencia de que ha carecido el agente generador y motor para poder dominar. Si se trata de la potencia gracias a la cual ese agente es un macho, nace una hembra; si se trata de aquella por la cual es Corisco o Sócrates, el hijo no se asemeja al padre, sino a la madre. Pues de la misma manera que el término general de madre es lo contrario de padre así también tal o cual madre particular se opone a tal o cual padre particular.
Se reconoce aquí la existencia de una madre que sería un genitor (gennosa). Sin embargo, la semejanza entre madre e hijo no es otra cosa que la alteración de la semejanza entre padre e hijo. En realidad, Aristóteles combina su concepción unilineal del acto de engendrar con una concesión inevitable a la simetría. Es una concesión de bulto, que hace vacilar la coherencia del conjunto, pues esta irrupción de la alteridad femenina, este arranque de resistencia de la materia se produce en uno de cada dos hijos.
Aristóteles reconoce aquí que la madre es un genitor. Lo afirma textualmente al hacer de la mujer el sujeto del verbo gennan, engendrar, lo que es una flagrante infracción al empleo del término. En efecto, gennan designa el papel masculino en la reproducción, en tanto que transmisión de forma y de vida, de alma y de movimiento, en oposición a la función material reservada al cuerpo materno. Gennan es literalmente atributo exclusivo del padre. Ahora bien, la opción de extender la pertinencia y admitir que la madre engendra no es algo insignificante. Es un acto por el cual Aristóteles se rinde a la necesidad de pensar lo femenino en términos positivos. La hembra puede ganar en el conflicto de la determinación sexual porque engendra, lo mismo que el macho. La oportunidad de kratein estriba en la capacidad de gennan. Por tanto, hay dos genitores, dos sexos. Cabe preguntarse cuál ha sido la necesidad de tener que rechazar ferozmente las teorías hipocráticas, puesto que se desemboca en una posición análoga.
La genética aristotélica se despliega en realidad en la tensión entre dos exigencias contradictorias: reducir la generación a una transmisión unilineal de identidad y justificar el fenómeno innegable de la semejanza.
Una asimilación poco defendible
Los médicos, pues, toman distancia respecto de una tradición mítica y filosófica para atribuir al cuerpo femenino poderes espermáticos y fálicos activos. Efectivamente, el semen que secreta el cuerpo femenino duplica el esperma masculino, el útero equivale a un pene y los ovarios se corresponden con los testículos. Ahora bien, ¿qué hay de menos ciego, de menos grave en la teoría de lo femenino que se apoya en esta simetría que coincide en realidad con una asimilación física? Y más aún: ¿por qué esta identidad anatomofisiológica, en cuyo seno se aloja irremisiblemente un desfase según lo más y lo menos, habría de merecer, de parte de la historiadora, una evaluación menos severa que la filosofía política de Platón?
Porque, precisamente, la reducción a lo mismo, holística y unificadora, que Platón teoriza en La República, se inscribe en el proyecto de una sociedad totalitaria. Para asignar a las mujeres un lugar definitivo, útil y controlable es para lo que la ciudad ideal especula sobre sus aptitudes no específicas. Y precisamente a partir del desprecio por los talentos y la excelencia tradicionalmente femeninos —el tejido y la cocina, ¡si es para reír!—, el filósofo otorga su confianza a las virtudes guerreras de las hembras de los guardianes, esos seres dotados de cualidades etológicas comparables a las de las perras. Esos seres que, según la antropogonía del Timeo, deben su advenimiento a la tierra a la cobardía de algunos de los primeros hombres, esos seres que, por tanto, son la encarnación misma de la pusilanimidad humana, y que no podrían acceder al mundo de la guerra y del coraje, viril por definición, sino por analogía con los animales, a saber, por los niveles más bajos de la escala taxonómica. Poco osadas por naturaleza, debido a una falta de audacia que las constituye como tales, las mujeres recibirán desde la más tierna infancia una educación, un verdadero entrenamiento que, al compensar su defecto innato, les permita suministrar prestaciones siempre menos brillantes y gloriosas que las de los andrés.

Fragmento del friso de la fachada oriental del mausoleo de Halicarnaso, atribuido a Escopas, con el tema de la amazonomaquia. 350-335 a.C. Londres, British Museum.
No hace falta decir que cuando se trata de saber y de poder, cuando es cuestión de filósofos encargados de gobernar la ciudad, los interlocutores del diálogo no mencionan para nada a las mujeres. Lo que les interesa para su utopía es sustraer a los niños al dominio de las madres y las nodrizas, responsables de la mala educación de los ciudadanos. Desconfianza y desdén —¡oh, cuán transcultural!— respecto de lo que las mujeres saben hacer tradicionalmente, empezando por la maternidad: eso es lo que el filósofo enseña a la ciudad para el buen uso de su mitad femenina.
Por otra parte, todo lo que Platón dice de las mujeres muestra que nunca representan un fin en sí mismas, que las reglas que formula a su respecto jamás tienen por objetivo su beneficio o interés.
Cada vez que se preconiza la máxima integración, como en Las Leyes, cuando Platón se preocupa por el modo de vida de las mujeres —comidas comunes, residencia, conyugalidad—, el fin buscado no coincide nunca con lo que sería de suponer que constituyen los deseos de esos actores sociales. El objetivo es siempre cívico y colectivo. Y en relación con esas finalidades exclusivas, las mujeres, junto con lo que tienen de propio, parecen desempeñar estructuralmente el papel de obstáculo. Por tanto, son lo que hay que contornear, el peso muerto que es preciso recuperar. Su naturaleza, su gusto por la charlatanería y el secreto las vuelve molestas y peligrosas para la homogeneidad del cuerpo social.
En otras palabras: la homogeneidad atañe a lo coyuntural, a una utilidad social que hay que poner en práctica contra la naturaleza de las mujeres, a pesar de la indiferencia biológica entre engendrar y parir. Más aún, cuando no habla el lenguaje del mito o el de la política, Platón anticipa con toda exactitud a Aristóteles. La generación y sus actores deben pensarse como un gesto técnico, que lleva consigo un “principio a cuya semejanza todo nace”, es decir, un padre, modelo de la forma; una naturaleza que recibe todos los cuerpos, es decir, una madre material y portadora, y un producto terminado, el hijo “metafísico” (Timeo, 50b).
Plutarco: de lo mismo a lo menos
Negar la alteridad para hacer surgir mejor la desigualdad: este mismo razonamiento desemboca, en Plutarco (siglo II de nuestra era), en una concepción del matrimonio enteramente construida sobre la base del deslizamiento de la noción de koinonía, de indivisión, a la de sumisión femenina. En la simbiosis de la conyugalidad, dos esposos deben tener los mismos amigos, los mismos allegados, los mismos dioses, los bienes en común. La naturaleza mezcla los cuerpos de uno y otro, a tal punto que, en los hijos, resultan indiscernibles las partes que provienen de uno o del otro. Así, han de administrar sus bienes “cortando” sus respectivos patrimonios tal como se corta el vino con el agua. Han de llegar a considerar que nada les pertenece a título personal, que todo entre ellos está como amalgamado y perfectamente “ligado”. Pero esta intimidad, tan homogénea que ningún rasgo distintivo marca diferencia alguna entre hombre y mujer, subyace a una relación de fuerzas siempre favorable al marido. Se comparará a éste con el sol, un rey, un maestro, un caballero, en resumen, con un principio activo, mientras que su esposa será una luna (o un espejo), un alumno, un caballo… La única iniciativa que la mujer puede adoptar activamente es la de la seducción, la hechicería, la lujuria… La esposa debe atenerse a una pasividad aquiescente, a una adecuación sistemática al modo de vida de su marido. En suma, la “mezcla” en que consiste la simbiosis conyugal se reduce al renunciamiento de la esposa a todo aquello que hubiera podido o podría pertenecerle como propio: dioses, amigos, ocupaciones, bienes, con vistas a una adaptación mimética a la vida religiosa, económica y social del esposo. Esto se muestra de un modo particularmente abrumador en relación con los bienes, que es donde la evaluación cuantitativa de la “mezcla” se manifiesta con más claridad. El hecho de poner en común los bienes respectivos debe adoptar, en efecto, la apariencia de un patrimonio único e indiviso, pero perteneciente al marido, incluso en el caso en que la mujer haya aportado más que él, puesto que la “mezcla” debe entenderse en el sentido de la krasis entre el agua y el vino, esta bebida a la que se llama vino aun cuando en ella intervenga en mayor cantidad el agua. En el seno de la división, lo femenino ocupa siempre el lugar de la inferioridad —el agua vale menos que el vino— aun cuando su importancia cuantitativa sea dominante. Más exactamente: la indivisión sólo es el medio de hacer desaparecer la especificidad y, en este caso, la real contribución femenina en beneficio exclusivo de lo masculino, verdadera parte para el todo.
Más allá de su explícita normatividad sobre el matrimonio como eliminación intelectual, social y financiera de la mujer, las coniugalia praecepta deben leerse como una de las consecuencias más interesantes, en el plano de la ética y de la razón práctica, del discurso platónico y aristotélico sobre la diferencia sexual.
Únicamente entre los médicos se da una reflexión acompañada de observaciones empíricas que permite establecer un modelo del cuerpo y del comportamiento menos sometido a los imperativos de una coherencia reductora. Es cierto que, como ya lo hemos destacado, lo femenino sigue marcado por la debilidad (pues la parte femenina del semen es menos fuerte, tanto en el hombre como en la mujer). Es cierto que, en la mujer, los tejidos presentan una blandura, una flojedad, una porosidad mayores que en el hombre, características que los hacen particularmente permeables a los líquidos y a los vapores. Todo esto es defecto, pues se trata de una falta de firmeza y, en consecuencia, de rigor muscular. Sin embargo, la idea de que el esperma femenino no desborda energía no constituye sino la reducción, a esta invariante que es la inferioridad, de una genética que apunta tendencialmente a la analogía funcional. La menor fuerza de un esperma reconocido como tal, esto es, como sustancia activa y eficaz, capaz de transmitir la vida, no constituye un defecto tan radical como la impotencia absoluta a la que condena Aristóteles a la sangre menstrual, única aportación materna a la reproducción.
Si se quisiera caracterizar el itinerario filosófico en lo que concierne a lo femenino bastaría con retener un pequeño número de preocupaciones y de ideas conductoras: la preocupación por clasificar la diferencia sexual en relación con otros tipos de diferencia; la tendencia a reducir la oposición por diferentes medios, ya sea transformando la antinomia de dos términos autónomos y equivalentes a simple alteración de uno de ellos, ya sea neutralizando todos los rasgos distintivos —salvo la diferencia fisiológica entre parir y engendrar— bajo la categoría de una naturaleza común, a fin de salvar la inferioridad. Nunca será excesiva la insistencia en este punto: la integración de lo femenino en la esfera de lo mismo —las mismas funciones sociales, las mismas actitudes, los mismos talentos— no desemboca en un generoso reconocimiento de la igualdad, sino, todo lo contrario, en la evaluación de los defectos femeninos que se muestran con tanta mayor “evidencia” cuanto que se recortan sobre un fondo de identidad cualitativa. El homogeneizar conceptualmente los sexos sólo ha servido, desde el punto de vista histórico, para garantizar la condescendencia respecto de uno de ellos y la ceguera sistemática acerca de su valor. El feminismo que reivindica la especificidad, cuya puesta en práctica busca en la separación, al extremo de desear tener hijos entre mujeres como un verdadero genos gunaikón, no se engaña en su desconfianza respecto de la asimilación. Sin embargo, se equivoca en su encierro, en su rechazo del movimiento que, superando el momento de la pura afirmación de una alteridad de principio, representa la única perspectiva verdaderamente digna de las mujeres, igualdad de derechos, reconocimiento del valor, respeto por las diferencias.
Mientras el pensamiento erudito se limite a prolongar con certeza el prejuicio de la inferioridad femenina, mientras la identificación con el modelo masculino sirva para hacer surgir las impotencias de las mujeres, quedaremos atrapados en el sexismo según lo más y lo menos.
Otra forma de discurso, el derecho. Aún está en parte por desarrollar un estudio global sobre el estatus de las mujeres en el derecho griego a partir de los elementos conocidos gracias, entre otras cosas, a las leyes de las ciudades, las inscripciones y los oradores áticos. En este mismo libro, Claudine Leduc estudia diversos aspectos de ese discurso normativo griego en relación con la institución del matrimonio, y los estudios de Claude Vatin, Sarah Pomeroy y Joseph Modrzejewski permiten una aproximación del lugar que los derechos de la época helenística otorgan a las mujeres. Por tanto, en esto el derecho romano tiene el papel central, lo que es coherente con la importancia que este derecho ha conservado para el estatus de las mujeres en muchas sociedades occidentales hasta nuestros días. Lo esencial de lo que se ha escrito y de lo que se sabe del derecho romano versa sobre las “incapacidades” de las mujeres y sobre las “desigualdades” de orden jurídico que las afectan. La interpretación tradicional que se da de ello se sitúa en el terreno social y político: las mujeres son excluidas del mundo de la ciudad. Yan Thomas, jurista de formación, propone desplazar el centro de la cuestión. La exclusión de las actividades políticas, y más en general la exclusión de la función que consiste en deliberar en nombre de otros y para otros (para encarnar una función de interés común) se refiere, como muestra el autor, a una incapacidad mucho más radical: la incapacidad para hacer acceder a la ciudadanía a su descendencia, es decir, la incapacidad para transmitir la legitimidad. Por tanto, el hilo que hay que seguir para comprender la lógica de conjunto del sistema romano es el orden sucesorio. En otros términos: el orden político no es lo principal para la explicación jurídica. A la inversa, partiendo de la división de los sexos y la fijación que la prolonga, es posible encontrar la razón de las exclusiones políticas.
P. S. P.

Tablilla o pinax de arcilla. Probablemente sea la diosa Perséfone. 460 a.C. Museo Nacional de Reggio de Calabria.

Pareja abrazada de terracota. Estilo helenístico, Madrid. Museo Arqueológico Nacional.

Fragmento del friso de la fachada oriental del mausoleo de Halicarnaso, atribuido a Escopas, con el tema de la amazonomaquia. 350-335 a.C. Londres, British Museum.
La división de los sexos en el derecho romano
Yan Thomas
La división de los sexos: una norma obligatoria
La mujer no constituye una especie jurídica aparte: el derecho romano tuvo que resolver innumerables conflictos en los que se hallaban implicadas mujeres, pero jamás intentó formular la menor definición de qué era la mujer en sí —aun cuando, para muchos juristas, el lugar común de su debilidad de espíritu (imbecillitas mentis), de su ligereza mental y de la relativa imperfección de su sexo en comparación con el de los hombres (infirmitas sexus) servía como sistema explicativo completamente natural de sus incapacidades legales. En cambio, para el derecho hay algo primordial: la división de los sexos en tanto tal. Podría creerse que se trata de algo evidente y que la reproducción sexuada constituye un hecho natural que el derecho tiene tácitamente en cuenta en su sistema. Es, sin duda, lo que ocurre en el Código Civil francés y en todos los derechos modernos occidentales, que llevan la recepción de este presupuesto a tal punto de eufemismo que si nos atuviéramos a la letra del texto, podríamos sostener paradójicamente que para los franceses de hoy en día que se van a casar no es requisito pertenecer a sexos diferentes. Por el contrario, en la tradición jurídica romana, lo mismo que para el derecho canónico, las evidencias se enuncian y se repiten, incluso machaconamente. Pues lo que quiere que todos los ciudadanos romanos se dividan y se reúnan en hombres y mujeres, en mares y feminae, no es sólo un hecho, sino una norma. Luego se verá que se trata de una condición completamente explícita del matrimonio. La norma, sin embargo, nos ha quedado claramente indicada en el caso límite en que, según la modalidad casuística del derecho romano, el principio se establece tal como se traza una frontera, para determinar las divisiones que la realidad no deja aparecer: el caso del hermafrodita.
La casuística del hermafrodita
Para los casuistas de Roma, que cultivaban de modo sistemático especies raras en que los hechos se escogían preferentemente como irreductibles a las operaciones de clasificación que se les imponía, y en que, justamente por esta razón, el juicio debía suponer abiertamente lo arbitrario de una elección radical, el hermafrodita constituía un terreno predilecto para confirmar el imperativo de la división sexual. En él descubre el arte jurídico que no hay alternativa a un sistema fundado en la alteridad. En esto, en términos más generales, la lógica de los jurisconsultos obedece al imperativo de todo montaje institucional, que estriba en ordenar la máquina social según el principio de división. Entendemos —con ayuda de los trabajos de P. Legendre sobre la dogmaticidad occidental en su doble tradición romanista y canónica— que la división no se reduce simplemente a un procedimiento de funcionamiento dualista de las sociedades según las estructuras elementales del intercambio y de la reciprocidad, como pretende una cierta antropología estructuralista, fascinada por las parejas de oposiciones multiplicadas en serie, sino que la división sólo es posible en relación con un principio que la funde, distinto de la práctica de la división y necesariamente exterior a ella: es el tercer término, respecto del cual la oposición tiene lugar. En este caso, la regla jurídica que quiere que haya dos sexos. De esta suerte no sólo se garantiza que las operaciones dicotómicas que el derecho pone en acción sean racionales, sino también que estén fundadas. A partir de ahí, los casuistas del Imperio romano, aun cuando —apoyándose, sin duda, en una jurisprudencia republicana (e incluso pontifical) muy anterior— enunciaran la norma de la división de la humanidad en hombres y mujeres, aportaban, con el laboratorio experimental de la casuística, la verificación de que, para resolver las ambigüedades de la naturaleza, no había otra solución que reducirlas a uno u otro de los dos géneros establecidos por el derecho. Al andrógino se lo declaraba necesariamente hombre o mujer, tras un cuidadoso examen de la parte que en él correspondía a cada sexo.
Las cuestiones que se han planteado al respecto no son en absoluto absurdas: sirven para poner en escena, al hilo de la controversia, la verdad del principio de la distinción de los sexos. Por ejemplo, ¿tenía el hermafrodita derecho, en tanto hombre, a casarse y nombrar heredero al hijo póstumo que eventualmente naciera de su esposa legítima (y que, por tanto, le sería atribuido) en los diez meses siguientes a su muerte? Sí, asegura Ulpiano, quien probablemente siga aquí las opiniones anteriores de Próculo y de Juliano, pero “a condición de que en él prevalezcan los órganos viriles”. Así pues, hay que admitir a título de corolario que había hermafroditas mujeres, incapaces de instituir un póstumo (puesto que las mujeres no tenían descendencia legítima), incapaces también, por la misma razón, de tener herederos “suyos”, es decir, descendientes que les sucedieran sin testamento, de pleno derecho y automáticamente. Otra cuestión: ¿podría un hermafrodita asistir como testigo a la apertura de un testamento, lo que, en Roma, era un “oficio viril”? Sí, responden los textos, pero según “la apariencia que presenten sus órganos genitales cuando se los calienta”. La respuesta del derecho, como se advierte, elimina deliberadamente la aporía. El hermafrodita no representa un tercer género. “Se debe decretar que pertenece al sexo que en él sea predominante”: masculino o femenino.
Pero para establecer la radicalidad de esta división hay que abordar aún la hipótesis de que en tal sujeto se presenten ambos sexos por partes iguales, pues hay que clasificarlo necesariamente de una u otra manera. Observemos de paso que se trata de una cuestión estrictamente jurídica, a saber, el planteamiento de un caso indecidible en términos de discriminación natural. Es una cuestión que plantea el derecho romano y que también ha planteado, y abundantemente, el derecho canónico, a propósito de las “irregularidades” corporales que impiden a un hombre recibir el sacramento de la Orden, porque tales irregularidades podrían privarlo de su masculinidad, condición necesaria para la ordenación. Por el contrario, la tradición médica antigua, puesto que no tenía por qué identificar los sexos en función de una norma de división obligatoria, planteaba la existencia del uterque sexus como una verdadera mezcla de géneros en la que no había por qué decidir. La tradición religiosa, por su parte, trataba este fenómeno en términos de prodigio, como lo muestran las abundantes noticias de anales consagradas a la expulsión de los hermafroditas, sobre todo ahogados en el Tíber. Pero el derecho era lo único que podía compeler a integrar a ese ser ambiguo en uno u otro género, aun cuando, por absurdo, fuera compartido por igual entre ambos.
La conjunción de los sexos: advenimiento y perpetuación del vínculo social
El derecho romano, por tanto, ha convertido la división de los sexos en una cuestión jurídica; no la trata como un presupuesto natural, sino como una norma obligatoria. He allí un dato absolutamente indispensable para comprender que las particularidades de la condición jurídica de las mujeres —de lo que se hablará en este capítulo— no encuentren su sentido tan sólo en el mero marco general de la sociedad romana y no pueden relacionarse únicamente, como hacen tantos historiadores, con las evoluciones económicas y sociales, sino que se articulan también indisociablemente según una norma de la complementariedad de lo masculino y lo femenino. En consecuencia, no se trata tanto de su condición de mujeres, como de la función legal que obligatoriamente se imparte a los dos sexos. Nos hallamos aquí ante una estructura indefinidamente reproducible, puesto que su reconducción, organizada por el derecho de la filiación, asegura la reproducción de la sociedad, al instituir a hombres y mujeres como padres y madres (más adelante se verá según qué procedimientos), y reitera en cada nueva generación no ya la vida, sino la organización jurídica de la vida.
El acto en que la sociedad se fundaba no podía representarse de otra manera que según el modelo de aquél gracias al cual se perpetuaba legalmente: todo había comenzado, así como todo volvía a comenzar, con “la unión del hombre y de la mujer”, “coniunctio [o coniugium, o congressio] maris et feminae”. La separación y la unión de los dos sexos, en su legitimidad, pertenecía al orden del fundamento. Por lo demás, ése es el nudo esencial del malentendido que establece la división entre, por un lado, los juristas, y por otro, los historiadores o los sociólogos. En efecto, para los últimos, la idea de fundamento del vínculo social, relegada a la esfera ideológica o mitológica, sólo tiene un alcance simbólico, mientras que, si se considera el funcionamiento real de las parejas jurídicas, se advierte que la apelación a la norma fundacional sirve para realizar, formalmente, la renovación de una entidad social indefinidamente reproducible.
Es aquí, precisamente, donde la conjunción de los sexos desempeña su papel respecto de los dos órdenes complementarios del origen y de la marcha natural de las instituciones. Es frecuente ver a los romanos de la época clásica comenzar por remontarse hasta el advenimiento del vínculo social, tal como sus lejanos antepasados lo habían hecho ya con los mitos, para solemnizar, para dar carácter jurídico, para otorgar valor de institución humana fundamental a la “unión del hombre y la mujer”. Cicerón remitía todo el desarrollo social a ese momento primordial de la conjunción de los sexos. Esta unión era la que producía, en primer lugar, la descendencia, prolongada en múltiples generaciones, hasta la primera escisión de las unidades constituidas en torno a la pareja originaria; y es también ella la que, en círculos cada vez más amplios, multiplicaba las relaciones de la sociedad a través de la alianza, la ciudadanía, la nacionalidad. Igualmente, el agrónomo Columela, retomando, a través de una adaptación latina, el Económico de Jenofonte, fijaba en este primer encuentro carnal el destino de la especie humana. Para los juristas del imperio, el encuentro de los sexos dominaba todo el encadenamiento institucional; en ese encuentro el derecho civil se unía al derecho natural, puesto que, tal como declaran en el tercer siglo los Instituta de Ulpiano, que los Instituta de Justiniano recogen en los mismos términos, de la existencia de las especies vivas derivaba “la unión del macho y la hembra que nosotros, los juristas, llamamos matrimonio”. Cuando el jurista Modestino, más o menos en la misma época, se esforzaba por formular una definición del matrimonio, comenzaba por remitir a la coniunctio maris et feminae, que subordinaba todas las uniones particulares a la universalidad del encuentro de dos géneros y fundaba la legalidad de su acontecer en la institución originaria que tales uniones reproducían en el tiempo.
Sin embargo, si bien el acuerdo carnal se hallaba en el inicio mismo de la constitución del matrimonio, su realización no era esencial al matrimonio, una vez constituido: no hacía al estado jurídico de esposo que la unión se hubiera consumado físicamente. Más adelante se verá qué consecuencias implica, para el papel del hombre y de la mujer en la filiación, la abstracción de un acoplamiento pura y simplemente supuesto. Por ahora, esta particularidad nos servirá para destacar que, si la unión legítima, al margen de su realidad concreta, aseguraba la misma función de que estaban investidos el hombre y la mujer unidos corporalmente, ello se debe a que, en el dispositivo jurídico, la sexualidad se convertía desde el primer momento en normas relativas al estatus. La división obligatoria de los sexos se ponía abstractamente al servicio de una definición legal de sus roles, en un sistema de organización que no dejaba lugar a los azares biológicos y suponía verdaderos, sin necesidad de verificación, los hechos y los actos de naturaleza física a los que se sobreimponía una naturaleza jurídica.
Hombres y mujeres: cuestión de estatus
La naturaleza jurídica del hombre y de la mujer unidos en matrimonio se realizaba plenamente en sus títulos respectivos de padre y madre; más precisamente, en la apelación, que implica toda una serie de caracteres relativos al estatus, de paterfamilias para el hombre y de materfamilias o matrona para la mujer. El que se trate de calificaciones jurídicas relativamente autónomas respecto de las situaciones reales a las que se refieren, y el que no sea siempre exacta la adecuación entre la paternidad y su nombre o entre la maternidad y su título, es algo que se trasluce claramente en el hecho de que en ciertos casos era posible llamar pater y mater a hombres y mujeres sin hijos; y, además en el hecho de que, a la inversa, no todos los hombres con hijos, incluso padres legítimos, tenían necesariamente el estatus de padre. Sin embargo, a diferencia de los hombres, las mujeres, para merecer el título de “madres de familia”, debían estar en condiciones de dar a su marido hijos legítimos. Se ve así aparecer, a ambos lados de la línea divisoria de los sexos, ciertas correspondencias y ciertas disimetrías. En primer lugar, correspondencia de las ficciones, pues los ciudadanos designados como paterfamilias y como materfamilias no eran necesariamente los padres de una progenie de ellos surgida; pero también divergencia, pues si no todos los hombres que tenían hijos o hijas legítimos eran jurídicamente investidos de su función paternal, en cambio —desde el punto de vista del estatus— se reconocía como “madres” a todas las esposas que habían dado hijos o hijas a su marido. Con este reconocimiento obtenían una honorabilidad, una dignidad, incluso una “majestad”, a través de las cuales se manifestaba el brillo cívico, aunque no político, de su función.
Si, como hipótesis inicial, se considera que el sujeto jurídico de la mujer no se comprende fuera del régimen de las relaciones entre los sexos, es menester otorgar la mayor importancia a lo que en el estatus materno corresponde simétricamente al estatus paterno o de él se aparta; es menester empezar por analizar, en la institución misma por cuyo intermedio el hombre y la mujer se unen, es decir, en el matrimonio y en la filiación legítima, que son una y la misma cosa, las equivalencias y las desemejanzas que componen el tejido jurídico de sus relaciones. Para comenzar, ¿por qué la maternidad (al menos en la medida en que se la designa desde el punto de vista del estatus, es decir, como es de suponer, en el interior de la unión conyugal) presenta esa mezcla de ficción social y de verdad —de ficción en tanto una esposa sin hijos recibe el nombre de “madre”, y de verdad en tanto no hay madre de hijos legítimos que no tenga derecho al honor matronal—, mientras que, tratándose del paterfamilias, la posesión de una descendencia obtenida de una esposa no basta para gozar de esa prerrogativa? ¿Cuál es el sentido jurídico de esta relativa heterogeneidad de los hechos que otorgan a la esposa un título asociado a su naturaleza física y al hombre un derecho privado de toda relación con su propia identidad de genitor? ¿Qué es lo que tal disparidad nos enseña acerca de la división funcional de los sexos a la que ha procedido el derecho romano? Por último, ¿en qué encuentra su unidad el estatus jurídico de las mujeres romanas —y más allá de esto, tal vez, el estatus de mujeres en el Occidente de tradición romano-canónica—, a la vista del rol que el derecho de la filiación imparte a su sexo?
Este estatus, en su conjunto, es el resultado de muchas reglas, complejas y sobre todo evolutivas: su coherencia no es evidente. Las incapacidades que integran su parte más original, esa a la que, en todo caso, los historiadores del derecho han dedicado toda su atención, forman un régimen aparentemente caótico. Más adelante volveremos sobre este régimen de las incapacidades, en tanto constituye un sistema bien coherente: entonces veremos que la mujer no era incapaz por sí misma, sino únicamente para representar a otros; que su esfera de acción jurídica no se extendía casi más allá de su propia persona. Y además, para dar sentido a este análisis, es menester relacionar todos los elementos con esta división primordial de los sexos que ha sido nuestro punto de partida. A través de los cambios de ciertas prácticas sociales, a través de las evoluciones legislativas, las modalidades de esta división se ordenan y se adaptan a las transformaciones de la sociedad: eso es evidente. Pero, desde el punto de vista del jurista —que es el que hemos adoptado aquí—, una historia que sólo tuviera por objeto los cambios perdería de vista lo esencial: las estructuras de las que tales cambios sólo son un modo de adaptación en el tiempo. Subsiste la institución que establece entre el sexo masculino y el sexo femenino relaciones diferenciadas, correlaciones dispersas, de las que el régimen de incapacidades —que también evoluciona— no es más que un síntoma.

Relieve en piedra de una hetaira que pertenece al trono Ludovisi. Una mujer desnuda está sentada sobre un cojín tocando el aulós.
Muy a menudo la historiografía trata de las mujeres en términos de desigualdad, de inferioridades jurídicas y políticas y de emancipación. De tal suerte, concibe esta disparidad como característica de una sociedad considerada en bloque: las incapacidades de la mujer romana no serían otra cosa que la traducción institucional de la situación de inferioridad en que las tenía sumidas una sociedad de dominación masculina. A partir del trabajo de P. Gide, que todavía goza de autoridad, se ha hecho clásico el argumento que relaciona este estado de subordinación con una diferenciación de los roles sociales que confinaba a las mujeres a la esfera de las actividades domésticas, para dejar a los ciudadanos varones (la propia asociación de ciudadanías y masculinidad resulta tautológica) el monopolio de las relaciones públicas y de la política. Es indiscutible que la ciudad antigua, tanto la griega como la romana, era, para retomar una expresión de P. Vidal Nacquet, un “club de hombres”. Sin embargo, en el caso de Roma vale la pena preguntarse qué significa exactamente una ciudadanía a la que sólo las mujeres, al traer bastardos al mundo, podían dar acceso. Pues aunque es cierto que el matrimonio era indispensable para la transmisión del derecho de ciudad por vía masculina —aunque es cierto que para poder producir un ciudadano, un hombre necesita fijar su paternidad a través de una esposa legítima—, la ciudadanía también se transmitía, fuera del matrimonio, por mujeres solteras o concubinas: en este caso, la autonomía del derecho materno era perfecta, mientras que no había autonomía alguna del derecho paterno. De tal manera que el adagio historiográfico según el cual “el matrimonio es a la mujer lo que la guerra es al hombre”, si bien puede ser verdadero en el plano de las representaciones sociales, es falso en el plano de las realidades institucionales: en términos rigurosos, el matrimonio es indispensable tan sólo para los hombres, y la sociedad lo había instituido exclusivamente para ellos. Dejemos esto por ahora. Sólo digamos que esta manera de plantear el problema de las relaciones entre lo masculino y lo femenino en el mundo antiguo, por la desigualdad y la exclusión, pone a las mujeres fuera de la ciudad, pero también, y al mismo tiempo, pone la división de lo masculino y lo femenino fuera de la política y del derecho. Los trabajos de N. Loraux sobre la autoctonía ateniense muestran hasta qué punto, por el contrario, pensaron los griegos la oposición de los géneros e intentaron salvarla imaginariamente, desde el momento en que para ellos se trataba de expresar el origen y la esencia de la ciudad como agrupación sexuada.

En la otra cara del trono Ludovisi, otra mujer, una novia velada, saca incienso de una píxide para quemarlo ante el thymaterium que tiene ante ella. Estas dos mujeres representan imágenes del culto a Afrodita, diosa del amor. También reflejan dos estatus de la mujer griega y romana, la hetaira y la mujer casada. Roma, Museo Nacional y Museo de las Termas.
En Roma, la división de los sexos no es un dato primario, sino un objeto sabiamente construido por el derecho. En estas condiciones es difícil contentarse con una problemática de la inferioridad jurídica que considerara esta división misma como ajena a su cuestionamiento, pues es la institución central del derecho, la institución que gobierna la filiación y las sucesiones. En general, el estatus masculino y el femenino no se relacionan sólo con un tipo de organización política y social —la ciudad—, considerada como medio más o menos favorable a la desigualdad entre los sexos; y tampoco la igualdad, a menos que se la historice como tal, es un parámetro en virtud del cual se pueda escribir una historia de las mujeres concebida linealmente como una serie de avances y retrocesos, de emancipaciones y de obstáculos a la emancipación. Estos estatus forman también una arquitectura jurídica en que las diferencias son construidas: y es precisamente a esta construcción a la que hay que interrogar. El estrechamiento de la cuestión cambia a la vez su objeto. No se trata ya de comprender la exclusión de las mujeres en relación con un mundo que les es extraño (ni tampoco su lenta y parcial integración en ese mundo declinado en masculino: a la manera en que hablaban los intérpretes latinos cuando admitían que, en determinados contextos, tal palabra “empleada en sexo masculino se extiende a ambos sexos”); se trata más bien de destacar su relación con los hombres en un derecho que instituye su encuentro, y de analizar los elementos de su régimen de estatus como otros tantos índices de su complementariedad en relación con el régimen de los derechos masculinos.
La mujer, “comienzo y fin de su propia familia”: poder y transmisión
Poder paterno y sucesión continua
Comencemos por el hombre, pues el estatus de la mujer no tiene sentido si no es en relación con el del hombre. Éste es un dato esencial, aparentemente extraño y paradójico, que nos mostrará sobre qué tipo de sujeto edifica el derecho romano la sexualidad. Un padre de familia (paterfamilias) no recibe la calificación de tal por haber engendrado hijos legítimos: se podía tener descendencia sin ser “padre”. A la inversa, se permitía a un hombre llevar este título sin haber engendrado ni adoptado jamás un hijo. Pues, según la terminología jurídica, pero también en el uso corriente de las denominaciones y de las formas de tratamiento, se llamaba paterfamilias tan sólo al ciudadano que ya no estaba bajo la potestad paterna de ningún ascendiente en línea masculina. En adelante, él mismo ocupaba en esta línea la posición del último grado de ascendencia, ya fuera que su padre hubiera muerto, ya que hubiera sido emancipado por su padre o por su abuelo, que habían roto todo vínculo jurídico de potestad con él; él mismo se hallaba —realmente si tenía hijos, y virtualmente si no los tenía— en condiciones de ejercer la potestad de padre sobre su descendencia. El acontecimiento jurídico que hace de un hombre romano un pater no es, pues, el nacimiento de un hijo, sino la muerte de su propio pater, a partir de lo cual deja él de ser un hijo. Junto con la herencia, en el instante en que su vida de sobreviviente tomaba el relevo de la del muerto se le concedían los derechos sobre su descendencia. Sistema perfectamente soldado que no admite ninguna grieta. Pues para que se produjera el relevo era necesario que el vínculo jurídico, vínculo de potestad, no se rompiera, por ejemplo, por una emancipación, una adopción, una reducción a la esclavitud del padre o del hijo, en resumen, por ninguna salida del sucesor fuera de la esfera jurídica potestataria del difunto, antes, hasta e incluso en el momento mismo de su muerte.
Las mujeres eran rigurosamente ajenas a este orden sucesorio. Es cierto que las hijas accedían a la sucesión del padre al igual que los varones, pues, lo mismo que sus hermanos, estaban sometidas a su poder. Esta igualdad sucesoria existe, en principio, desde la ley de las XII Tablas (450 a.C.) y nada, en las prácticas jurídicas imperiales, señala que se la haya cuestionado. Pero la recíproca no es verdadera. Los hijos quedaban excluidos de la sucesión de la madre (salvo mediante rodeos que analizaremos más adelante), porque entre ésta y aquéllos no había ninguna relación jurídica que viniera a sustituir la filiación natural. La filiación materna se reconocía en Roma, por cierto, y es en verdad una pérdida de tiempo querer recordar siempre su importancia, que sólo puede pasar inadvertida al historiador no informado. Y también es inútil relativizar la del vínculo agnático, es decir, el parentesco masculino, cuyo predominio sólo se supone real en los tiempos arcaicos (aunque no contemos con pruebas fehacientes de ello). Pues no se trata aquí —contrariamente a lo que propone una historia sociológica que presta poca atención a las regulaciones jurídicas de lo social—, del parentesco e incluso de la filiación, sino más bien de un artículo de derecho sucesorio que las oculta. No hay sucesión sin potestad paterna: la institución del derecho paterno cubre el parentesco, duplica la filiación al punto de incorporársela por entero o de dejarla subsistir a veces fuera de ella, vacía de contenido jurídico (como cuando, a consecuencia de una adopción, que crea un vínculo de naturaleza potestativa, la filiación anterior sólo permanece como una simple relación “natural” privada de efecto patrimonial). En derecho civil romano, la sucesión que los padres destinan a sus hijos e hijas no obedece, para hablar con rigor, ni al principio de la agnación ni tampoco, más en general, al de la filiación. Requiere además el revestimiento jurídico de la potestad paterna, que hace las veces de vínculo vital entre ascendientes y descendientes.
El caso de los póstumos, al que, por razones de orden teórico, los juristas consagraban un apasionado interés, se regulaba por ese mismo espíritu, merced a una serie de artificios que prolongaban, hasta en el vientre de la mujer encinta, el poder del marido muerto. Por esta razón, como he mostrado en otro sitio, una casuística muy original aislaba, entre los alimentos que absorbía una mujer embarazada para nutrirse y para nutrir su “vientre”, aquellos que, exclusivamente destinados al hijo en ciernes, provenían únicamente del patrimonio de su padre muerto. Esta división puramente ficticia de la naturaleza jurídica de los alimentos es un extraordinario ejemplo del rigor con el que el derecho romano concebía la sucesión masculina: estaba regulada por el poder, por la presencia jurídica continua de un padre bajo cuya dependencia jurídica se debía estar hasta el momento de la sucesión, y que, en el caso límite de los póstumos, debía prolongarse artificialmente hasta el nacimiento mismo. Nada más significativo a este respecto que la manera en que los juristas definían el estado de póstumo, con ayuda de una ficción jurídica formulada como tal como Gayo: “Los póstumos que, de haber nacido en vida del padre, se habrían hallado bajo su potestad, son sus herederos legítimos”.
Para comprender, por antítesis, la naturaleza de la filiación materna y, a través de ella, el papel que el derecho civil impartía a las mujeres, lo más importante es percatarse de que la potencia de que son privadas no se reduce al ejercicio de un “poder” de tipo patriarcal: es inútil perseguir el arcaísmo de una institución acerca de la realidad de cuyo funcionamiento los historiadores-sociólogos se mantienen escépticos. Se trata mucho menos de poder real y de su ejercicio que de la institución artificial, ideal, abstracta, de la filiación masculina (por oposición, se verá esto en la filiación materna); lo que le daba valor jurídico era un vínculo suplementario que el derecho calificaba de “potestad”. Cuando, por una u otra razón, este vínculo se rompía, hijos e hijas quedaban marginados de la sucesión. En tal sistema, los herederos legítimos no eran los primeros descendientes de un antepasado muerto, sino, más precisamente, los descendientes que, en el momento de la muerte del ascendiente, se encontraran todavía bajo su “potestad”. Para marcar la heteronomía que presidía las sucesiones en descendencia, los romanos acuñaron el sintagma “heredero suyo” (heres suus), forjado en los tiempos más arcaicos y todavía vigente en las codificaciones justinianas: designaba al heredero “bajo potestad de quien muere”. Cuando el pretor urbano, a finales de la época republicana, abrió una nueva clase de posibles herederos al acordar la entrega en posesión de bienes a favor de los hijos emancipados —clasificados en la clase de los liberi— hubo que admitir la ficción de que a estos nuevos sucesores, en adelante nombrados junto a los sui, “también se los consideraba haber estado bajo el poder de su padre en el momento de su muerte”. En resumen, cuando el derecho pretoriano completaba el orden tradicional de los sucesores civiles, se creía que se debía incluir, a título de ficción, la permanencia de una potestas imaginaria, sin cuya representación el sistema no podía funcionar.
Aún una palabra más, para decir que este funcionamiento jurídico escapa por completo a los datos sociales con los que se lo querría confundir inmediatamente. Las instituciones que acabamos de describir toman su sentido en relación con otras instituciones —como la concebida antitéticamente— de la sucesión materna. Pero es mal método el compararlas, antes de haber comprendido en qué marco jurídico se integran, con la estrecha zona de los hechos que parece corresponderles. Así ocurre, sobre todo, con la patria potestas, que se halla en el corazón de la división jurídica de los sexos. Es absolutamente inútil, por ejemplo, buscar, a partir de los datos demográficos que nos brindan las inscripciones funerarias, la proporción de los ciudadanos y las ciudadanas que, en su edad adulta, se encontraban todavía bajo potestad de un padre: que hubiera habido muy pocos —supongamos que una cuarta parte— no autoriza, evidentemente, a decir, como hace R. Saller, que en la época imperial clásica esta institución ya casi no tenía importancia práctica y que sólo era una sobrevivencia formal de los antiquísimos tiempos que la habían forjado. Pues entonces, habría que suponer —lo que pocos historiadores se animarían a hacer, por imaginativos que fueran— que los hombres morían más viejos en la época arcaica, ¡en esa época en que la potestad paterna se justificaba todavía por su posible aplicación! Semejante razonamiento sería absurdo, y su absurdo muestra que el problema reside en otro sitio. Una institución nunca es el reflejo de una práctica social, y su importancia no se mide por las verificaciones que permita su inmediata confrontación con los hechos. Si uno se contenta con creer que la “patria potestad” es un poder concreto (lo que también es, pero no sólo eso), se descuidará su papel toda vez que se compruebe que este poder no se ejerce. Pero si, más interesados por los mecanismos de ficción mediante los cuales se rige toda vida social humana, nos lanzamos a descubrir en qué registro opera tal o cual justificación jurídica, nos daremos cuenta enseguida de la eficacia de esta misma potestad; ésta no se descubre en el autoritarismo patriarcal en el que el sociólogo lo esperaría (aun cuando a veces también se la pueda descubrir aquí), sino en las regulaciones sucesorias de la filiación legítima: la potestad es el “vínculo de derecho” (para retomar una famosa fórmula con la que un jurisconsulto definía la obligación) que sustituye al vínculo natural que no basta para la paternidad, contrariamente a lo que ocurre con la maternidad. Vínculo de derecho que, ya se ha visto, no nace del nacimiento del hijo, sino de un hecho jurídico; vínculo que acontecimientos diferentes de la muerte pueden romper; vínculo necesario y suficiente para abrir una sucesión legítima que, patrimonio interpuesto, lo perpetúa.
La falta de sucesión materna no es una cuestión de parentesco
¿Por qué esta organización tan compleja, en la que se ve con toda claridad que la filiación no es una condición suficiente? Tal vez el lector encuentre extraña la insistencia en el análisis del régimen de derechos masculinos en un capítulo de historia de las mujeres. Pero es imposible proceder de otra manera, si es que se quiere aportar una clarificación cierta —y no conformarse con aproximaciones sobre la inferioridad de estatus de las mujeres romanas, o incluso con evidencias falsas extraídas del parentesco agnático que, se cree, habría sido el único parentesco legal— a la cuestión de la intransmisibilidad por línea materna. Tenemos un enorme interés por comprender por qué, en la rama masculina, la transmisión requiere, en el momento mismo en que se opera, la continuidad de un poder: entonces, la ausencia de este mismo poder en la rama femenina podrá situarse en el corazón del estatus femenino.
Este rodeo por los montajes jurídicos que permiten la sucesión de los descendientes en línea masculina era indispensable para comprender mejor las razones por las cuales, en Roma, se excluía de ella a las madres de familia. Si una mujer —y esto desde la época más arcaica hasta el final de la historia del derecho romano, consignado por las compilaciones justinianas— no tenía herederos “suyos” que le hubieran sucedido a su muerte, ello no se debía tan sólo a una razón de parentesco, sino también, y sobre todo, a que el vínculo de filiación entre sus hijos y ella no era absorbido por la técnica institucional de un “poder”. Es verdad que en Roma el derecho de sucesiones legítimas sólo reconocía a los agnados: podía creerse así que la evicción de los maternos era un elemento constitutivo del parentesco. Según la ley de las XII Tablas (450 a.C.), que constituía la base de sustentación de todo el sistema de sucesiones intestadas, únicamente los descendientes por vía masculina (hijos e hijas del padre, nietos y nietas nacidas del hijo del padre, etc.) heredaban en primera línea; en segunda línea heredaban los colaterales del lado paterno, a los que la ley designaba “agnados”. En la clase de los descendientes, se llamaba por igual a muchachos y chicas; en la clase de los colaterales, una evolución cuyo origen ignoramos (o una ley que se puede suponer que fue la ley Voconia de 169 a.C.) terminó por restringir el círculo agnático de posibles herederas a las hermanas consanguíneas; las hijas del hermano, tías paternas y primas patrilaterales quedaban excluidas. En todo caso, si comprendía por igual a mujeres y hombres —por igual a hijas e hijos, hermanas y hermanos—, el derecho sucesorio romano dejaba de lado a todos los parientes por línea materna: los hijos no sucedían a su madre, ni los sobrinos a los hermanos o hermanas de su madre, ni los primos a los hijos de los hermanos o hermanas de su madre. A primera vista nos hallamos, pues, ante un sistema de parentesco que, por lo que hace al derecho sucesorio, no deja espacio alguno al vínculo de filiación materna. Sin embargo, si se reflexiona con calma, el parentesco no basta para dar cuenta de esta evicción. Hace falta, además, una organización jurídica que se superponga al parentesco y que, en cierta medida, lo disimule. Los descendientes llamados a título de sui no se confundían simplemente con los agnados, sino que eran también, y sobre todo, descendientes bajo potestad. Los hijos con los que se rompía este lazo jurídico, como se ha visto, perdían su calidad de herederos. Pero, ¿se debía tal cosa a que, de esa manera, quedaba abolido todo parentesco con ellos? No, sin ninguna duda, puesto que conservaban con su padre un vínculo de filiación que entonces se llamaba “natural”: la naturaleza venía a reemplazar a la carencia de derecho. Este vínculo calificado por la naturaleza se consideraba el sustrato permanente de una filiación despojada de revestimiento jurídico. “Padre natural” se llamaba al padre emancipador, o al padre que había hecho adoptar a sus hijos para ponerlos bajo la potestad de otro. Pero la disolución de la relación potestativa, de la que dependía todo el orden sucesorio, no hacía cesar la filiación misma, que continuaba recibiendo, en otros registros, la sanción del derecho. Solidaridades judiciales, obligación alimentaría, deberes de piedad: todo esto subsistía.
La madre no tiene la patria potestas
Un análisis institucional estricto lleva, pues, a separar del sistema de parentesco propiamente dicho la lógica de los mecanismos sucesorios. Ahora bien, la inexistencia de tal organización jurídica del lado materno es tan determinante para explicar la falta de vocación sucesoria en la descendencia de las mujeres como lo es su existencia para explicar esta vocación en la descendencia de los hombres. No se ha destacado lo suficiente que los textos jurídicos en los que se menciona un fundamento de la ausencia de sucesión materna no evocan solamente el parentesco. Ningún texto dice que los hijos no sean herederos legítimos de su madre únicamente porque ésta fuera su cognado, y no su agnado. Lo que los juristas enfatizaban era más bien que una madre no tenía la patria potestas. Múltiples son las consecuencias de este hecho. Por ejemplo, las mujeres no podían elegir un heredero por adopción: “las mujeres no pueden adoptar de ninguna manera, puesto que ni siquiera sus descendientes naturales están bajo potestad”. Pero, sobre todo, y contrariamente a lo que ocurría con el padre, la madre no poseía “suyos” que dependieran de su potestad en el momento de morir ella y que estuvieran llamados a prolongarla —a lo que habían estado si el derecho, mediante este artificio, los hubiera soldado a la madre e incluido en su dependencia—, a continuar, después de su muerte, la unidad jurídica que habrían constituido con ella en vida. Ésta es la razón por la cual, a la inversa de lo que nos decía Paulo acerca de la continuación, que hacía creer en la identidad del muerto y el vivo cuando el heredero es, de pleno derecho, investido de la herencia paterna, un texto de Gayo nos permite comprender perfectamente la discontinuidad, la ruptura que se producía cuando un hijo tomaba posesión de los bienes de su madre, si ésta lo había inscrito en su testamento. El hijo no tenía la calidad de suus, sino, como cualquier extraño, de heredero ‘externo’; en tanto tal, se le reconocía el derecho de aceptar o de rechazar la sucesión, tras un periodo de deliberación: “a nuestros descendientes instituidos herederos en virtud de nuestro testamento, se los considera ‘externos’ si no se encuentran bajo nuestra potestad. Así, los hijos a los que la madre instituye herederos pertenecen a la categoría de los externos, puesto que las mujeres no tienen a sus hijos bajo su potestad”.
El régimen de la sucesión intestada funciona gracias a dispositivos fabricados a contrapelo del parentesco. De donde esta contraprueba que se encuentra en el derecho antiguo. En una época en que las mujeres todavía se casaban bajo el régimen de la manus (potestad marital), entraban como hijas (filiae loco) en la casa de su marido y le sucedían con los otros descendientes inscritos en su potestad, en la clase de los “herederos suyos”. El derecho podía entonces considerar a las madres como hermanas consanguíneas de sus propios hijos, puesto que, al igual que éstos, pertenecían ellas a la esfera jurídica y a la potestas de un mismo jefe de familia. Por este artificio del derecho se admitía que los hijos heredaran a su madre, pero en tanto la madre era para ellos una agnada. Este ejemplo nos permite ver a qué podía reducirse el parentesco agnático: al vínculo que resulta de haber pertenecido a la esfera de un mismo poder. Si se observa más de cerca la situación, éste es el caso, virtualmente, de todos los agnados herederos: hermanos y hermanas habían dependido de la misma potestad paterna; tíos y tías paternos, y también sobrinos, puesto que el padre de los primeros era el abuelo paterno de los segundos; si el poder del abuelo no había tenido tiempo de ser realmente ejercido en una profundidad de dos generaciones, la de los tíos y la de los sobrinos, se podía considerar que la posibilidad de su ejercicio bastaba para unirse a los parientes que hubiera reducido a la unidad de su dependencia; y lo mismo ocurría para los primos patrilaterales, agnados y herederos entre ellos por haber podido estar en situación de obedecer al mismo abuelo. De manera que, en su conjunto, el orden sucesorio agnático —el orden sucesorio que no deja espacio alguno para la filiación materna— era una construcción jurídica que tenía por eje la unidad y la continuidad del poder.
Lo que confirma este análisis y la prevalencia que se reconocía a la arquitectura institucional es la abundancia casuística que se encuentra en el Digesto a propósito del suus heres, sobre la cuestión del efecto jurídico de las rupturas de continuidad. Un descendiente no podía heredar de un ascendiente si había sido concebido tras la muerte de este último. Este caso se presentaba cuando, desaparecida la generación intermediaria entre ascendiente y descendiente —o ya fuera de su esfera jurídica inicial—, el último hijo no había podido coincidir con la potestas del muerto ni siquiera en el momento de la concepción; entonces no era ni su heredero, ni siquiera su pariente. “Según el uso común”, escribía Juliano (época de Adriano), “se llama parientes a los nietos de aquellos tras cuya muerte fueron concebidos; pero se trata de un uso impropio, de un abuso de lenguaje”. En otros términos, el jurisconsulto estimaba, en un contexto en que sólo contaba la descendencia por vía masculina, que no había parentesco con un abuelo sino a condición de haber podido establecer con él una relación jurídica: la potestas, o bien, en el caso de los hijos póstumos, la ficción que hacía las veces de tal. La regla daba prevalencia absoluta a la simbiosis jurídica por sobre el vínculo de sangre; continuidad jurídica, unidad sin fisuras de potestas o potestas, cuyo principio nos ha sido formulado, una vez más, en un caso límite: aquel en que, eliminada una generación, la del que sobrevivía perdía el contacto con la que la precedía, porque la distancia que las separaba impedía que la cadena genética fuera recubierta por la cadena de las potestades íntimamente soldadas.
He aquí precisamente lo que faltaba a la madre y lo que la excluía de la cadena sucesoria. Nada de potestad abstracta, nada de prolongación en una descendencia que asegurara la perpetuación de una misma entidad jurídica y patrimonial. En torno a esta diferencia esencial se oponían el estatus masculino y el femenino. La filiación materna no se subsumía bajo la abstracción de una prerrogativa jurídica dotada de su duración propia y que sometiera a sus propias regulaciones las relaciones de toda índole que unían a una madre con sus hijos. Cuando la mujer accedía al mismo tiempo que sus hermanos a la autonomía de derecho, porque se había extinguido el poder del ascendiente muerto, no era investida como ellos de esa potestad translaticia que se renovaba en aquellos a quienes una muerte liberaba: de esta potestad sobre la descendencia, que se ejercía por relevo, generación tras generación. Éste es el núcleo del dispositivo de la disociación jurídica de los sexos. Como dice vigorosamente un aforismo de Ulpiano, “la mujer es el comienzo y el fin de su propia familia”: privada de potestad sobre otros, no transmite. La mujer no transmite, pero no es una cuestión de parentesco, ni de filiación.
Ninguna práctica del parentesco unilateral viene a justificar este régimen. La nomenclatura de los parientes basta para probarlo. Y también las reglas relativas al incesto: las prohibiciones matrimoniales se extendían indiferentemente a ambos lados. La interdicción del parricidio, a pesar de una etimología popular (patricida) que no abarcaba más que el asesinato del padre, y a pesar de la resistencia, de la que diversas fuentes dan testimonio, a designar “por abuso” como parricida al asesino de la madre, concernía también a ambos progenitores. Otras fuentes relacionan la designación de este crimen con el asesinato de un parens, palabra que recubría indiferentemente al padre y a la madre, y sabemos sobre todo que los asesinos de una madre sufrían, al igual que los del padre, una pena afín a la conjuración de un prodigio: se los encerraba en un saco cosido y se los arrojaba al Tíber. Igualmente, la obligación alimentaria reconocida en beneficio de los ascendientes era exigible también sin distinción de sexo. O bien, para permanecer en el registro de los deberes que el derecho sancionaba, el respeto religioso debido a ambos padres prohibía emplazar a uno de ellos ante la justicia o más en general, cometer contra ellos un acto de impiedad. Por otra parte, las solidaridades judiciales, fijadas en reglas relativas al testimonio, o en obligaciones de defender o de aportar una acusación, comprendían el conjunto de los cognados en su círculo, sin que se estableciera ninguna jerarquía entre las dos ramas del parentesco. Las prácticas sociales, al menos tal como las percibimos desde la época republicana tardía a través de las fuentes de que disponemos, se pronuncian sistemáticamente en el mismo sentido. Por ejemplo, los usos de la genealogía. Cuando un aristócrata romano enumeraba sus antepasados, no privilegiaba por principio ninguna de las líneas: incluso podía suceder que pusiera por delante la rama materna, en razón de su mayor brillo. En las paredes de los patios se colgaban las mascarillas de los ascendientes de ambos linajes y de ambos sexos; abuelos y abuelas, tíos y tías de ambos lados se representaban por igual en los cortejos fúnebres en los que los parientes de ultratumba seguían el cortejo del muerto. Estaban presentes las madres como los padres.
Por tanto, las prácticas del parentesco no posponían a los parientes maternos, ni las normas sociales y jurídicas los subestimaban. Pero la función de transmitir, en tanto abolía las discontinuidades y generaba la permanencia, se organizó en Roma en función del poder. La “continuación del dominio”, de la que el jurisconsulto Paulo hablaba a propósito de la sucesión masculina, como se recordará, prolongaba en el orden patrimonial la fuerza imperiosa del vínculo en la cual un hombre mantenía a quienes le seguían en su dependencia, desde que él mismo ya no estaba en dependencia de aquellos que le precedían. Así pues, en cierto modo el orden de la potestad trascendía jurídicamente el orden de la vida. El origen de esta inmóvil perpetuación se remontaba a un comienzo del que no quedaba más huella que su nombre. Pero vemos aparecer el hecho cuando se hace ciudadano a un extranjero. La ley, el emperador, otorgaban al mismo tiempo la ciudadanía a la esposa y a los descendientes ya nacidos del nuevo romano, más el derecho de potestad sobre ellos: el encadenamiento de derechos masculinos quedaba así asegurado desde el primer momento. Ahora bien, justamente en la medida de esta autonomía de la institución jurídica, y sólo en esta medida, se podía decir que las mujeres no transmitían: que eran “el comienzo y el fin de su propia familia”. La mujer era amputada de las prolongaciones institucionales de su persona singular.
Testamento de las mujeres y derecho sucesorio pretoriano en favor de los parientes maternos
Sin embargo, fuera de las sucesiones legítimas, la bipolaridad del parentesco romano dejaba a cada uno un amplio margen en la expresión que deseaba donar a los afectos y las obligaciones que tenía respecto de sus parientes. Gracias a los testamentos, podía manifestarse la importancia del vínculo materno y del vínculo con los parientes maternos. Una serie de estudios muy iluminadores de Ph. Moreau han mostrado perfectamente esto en lo que respecta al medio de los notables de Larinum, en Umbría, hacia los años 70-60 a.C. S. Dixon ha analizado la cuestión en la familia de Cicerón: la fortuna de Terencia, la esposa, parecía naturalmente destinada a asegurar el porvenir de sus hijos, más que a volver un día a sus agnados. Las mujeres tenían bienes que transmitir, pues heredaban los bienes de sus padres en pie de igualdad con sus coherederos varones; también eran beneficiarias de testamentos, aun cuando una ley de 169 a.C., la lex Voconia, prohibía que los ciudadanos pertenecientes a la primera clase censitaria inscribieran una mujer como heredera, pues, de una u otra manera, esta ley, en la época de Cicerón, casi no se aplicaba; en efecto, para eludirla bastaba un fideicomiso o un legado que ordenara al heredero masculino entregar una parte de la herencia a una mujer: de manera que, gracias a esta fuente de enriquecimiento, las hijas, las viudas, recibían bienes luego disponibles para sus hijos. Otra fuente de aprovisionamiento patrimonial de las mujeres era la dote que les formaba el padre, sus parientes, los amigos de la familia, y que normalmente volvía a ellos después de la disolución del matrimonio: bienes protegidos, bienes inalienables, bienes en dinero, adornos, esclavos, tierras, edificios, que, en las clases altas, representaban a veces una considerable fortuna. Vemos, por ejemplo, cómo los herederos de Paulo-Emilio, que no tienen suficiente con sus sesenta talentos de oro para restituir la dote de su vida, o cómo Terencia aporta a su marido una dote de cuatrocientos sestercios, suma correspondiente al censo más elevado —el censo ecuestre— en el siglo I antes de nuestra era, o bien incluso cómo Cicerón se encuentra en enormes dificultades financieras para pagar la dote de su hija en tres cuotas anuales (con el simple detalle de que sesenta mil sestercios sólo representaban una fracción de cada tercio), al punto de que, con ocasión del pago de la tercera cuota, en el año 47, lamentaba amargamente que Tulia no se hubiera divorciado un año antes, lo que hizo en el 46, embarazada y con dote.
Sucesiones, testamentos, legados, dotes: las mujeres de las clases ricas poseían seguramente con qué testar. No es éste el sitio adecuado para abordar cómo el uso de sus riquezas les permitía muchas veces neutralizar en su provecho las disposiciones de un poder masculino del que sus incapacidades eran la contrapartida. Tratemos en primer lugar de comprender si las sucesiones testamentarias entre madres e hijos, en tanto manifestaban una elección en detrimento de los agnados —en detrimento, principalmente, de los colaterales paternos— representan un avance del parentesco indiferenciado respecto del sistema que se supone más antiguo, el de la agnación, y cuya importancia habría decrecido con el transcurso de las edades. Pues es lo que suele afirmarse. Los trabajos de S. Dixon sobre las madres romanas, o bien los que J. A. Crook ha consagrado a las sucesiones de las mujeres en el mundo romano, dejan en general la impresión de que la sociedad de la República tardía había cambiado profundamente sus actitudes ante el parentesco: los testamentos aseguraban a los cognados (parientes del lado materno, pero también parientes del lado paterno entre los que el vínculo jurídico de la potestas se había roto: hermanos y hermanas emancipados, etc.) un lugar igual al de aquellos a quienes, en el derecho arcaico, la legítima vocación sucesoria nombraba con carácter exclusivo: los sui bajo potestad y los colaterales paternos. Sobre las ruinas del antiguo derecho se habrían afirmado relaciones jurídicas nuevas entre parientes otrora excluidos. Mejor aún, el edicto del pretor había terminado por poner a los cognados en posesión de los bienes de sus parientes más próximos, y, por tanto, a los hijos en posesión de los bienes de su madre, según un procedimiento que completaba el sistema de las sucesiones legítimas; al margen incluso del testamento, se erigía, como prolongación del derecho antiguo, fundado en la ley, un nuevo derecho de las sucesiones intestadas, fundado en el poder jurisdiccional de los magistrados. ¿Se interpreta todo esto como un estrechamiento de los lazos maternos?
Observemos ya, para comenzar, que cuando se instituyó, a finales de la época republicana, este nuevo derecho sucesorio pretoriano no abolió en absoluto la primacía indiscutida de las vocaciones sucesorias civiles. Cuando el pretor introdujo la transmisión de la posesión de bienes en beneficio de los hijos de la madre y de los parientes por vía materna no fue para establecer la igualdad entre ambos linajes: los cognados no heredaban jamás si no era en ausencia de sui y de agnados, que eran siempre los primeros. Este nuevo orden de herederos posibles sólo venían en segundo término y por defecto. Simplemente, los bienes que, en el sistema antiguo, no encontraban heredero próximo (con el probable límite del séptimo grado) caían en el “clan” (gens). En el nuevo sistema, estos bienes podían ser reclamados por el cognado más cercano: la comunidad gentilicia —a la que aún vemos afirmar sus derechos en el siglo I a.C.— es reemplazada por el parentesco materno más cercano; se la deja de lado en beneficio de los vínculos más íntimos que, desde siempre, habían unido a todo posible heredero con su madre y con los parientes próximos de ésta. Estos vínculos, que tradicionalmente la ley desconocía porque ningún poder los asumía, terminaron por ser sancionados subsidiariamente, una vez agotadas todas las posibilidades del sistema legítimo, siempre en vigor. Por otra parte, el derecho pretoriano tenía tan poca incidencia sobre el derecho legal anterior, que, según el edicto, los hijos no estaban llamados a suceder a su madre como “hijos legítimos” (liberi), sino solamente a título de simples parientes (cognati). En el nuevo orden introducido para completar el antiguo, los liberi constituían la clase de los hijos legítimos a los que su padre había emancipado y que, por esta razón, habían perdido su vocación de herederos “suyos”; el edicto del pretor les restituía sus derechos, como si no hubieran quedado ajenos al dominio del poder en el que habían entrado al nacer: admitiendo, se recordará, la ficción de que jamás habían dejado de estar in potestate. Ahora bien, nada de esto ocurre con los hijos de una mujer. En ningún caso se podía considerar a estos últimos como antiguos sui excluidos de la potestad y restaurados en sus derechos: “Ninguna mujer posee herederos suyos ni deja de poseerlos, por ejemplo, emancipándolos”. Para ellos era imposible restablecer mediante la ficción un estado que nunca había existido. Es por esto por lo que, respecto de su madre, carecían de la calidad jurídica de descendientes, y sólo venían en último término, con los otros cognados.
El problema, por tanto, no estriba en el aflojamiento relativo de los vínculos de agnación en beneficio de los cognados. Tampoco se puede hablar de una superación del antiguo derecho sucesorio fundado en el ejercicio de la potestas. Por cierto que la filiación materna terminaba por ser reconocida en el terreno de la herencia: esto es indiscutible. Pero este hecho no tendría casi sentido en sí mismo (no más que otro “hecho” cualquiera), si, para ser reconocido, no hubiera debido someterse a los rodeos que le imponía la carencia de una “potestad” femenina. Mientras, la historia de los avances del vínculo materno adquiere relieve; se la ve subordinada a formas que (pese a la tendencia que, por prejuicio sociológico, se tiene a creer no esenciales) manifiestan lo esencial: la permanencia de un contraste entre los regímenes de los sexos, la inevitabilidad de las marcas jurídicas de su desemejanza.
¿Cede ante las prácticas testamentarias esta división formal entre lo masculino y lo femenino? El testamento, a buen seguro, permitía dar una realidad patrimonial al vínculo con la madre. En este sentido puede considerárselo como una práctica de parentesco entre otras. Pero ¿estamos autorizados por ello a ver en la emergencia de estas liberalidades en favor de la descendencia de las mujeres el signo de un progreso hacia la igualdad de tratamiento entre ambas ramas? Por cierto que sí, pero a condición de no olvidar que el parentesco romano, ya mucho antes que las fuentes del siglo I a.C., que nos informan acerca de las prácticas testamentarias, había sido bilateral, y que la evicción de la sucesión materna (a la que el derecho pretoriano sólo remedia muy parcialmente) significaba esencialmente que las mujeres no estaban privadas de herederos, pues se les permitía dárselos por sí mismas mediante disposición testamentaria, sino de sucesores que las continuaran de pleno derecho y sin ruptura. La instantaneidad de la sucesión en la descendencia masculina, garantizada por la continuidad del poder, es lo que caracterizaba el sistema hereditario masculino. Cuando una mujer instituía un heredero en su testamento, aun cuando se tratara de su hijo o de su hija, sólo imperfectamente suplía su incapacidad jurídica para transmitir sin ruptura lo que a ella había llegado y lo que de ella provenía: era necesaria su propia decisión, garantizada por la autoridad de su tutor, más la aceptación de sus herederos; entre su muerte y la toma de posesión de la herencia, un tiempo latente interrumpía irremediablemente una transmisión necesariamente discontinua. Ahora bien, esta discontinuidad es precisamente lo que opone la herencia femenina (testamentaria o de derecho pretoriano) a las sucesiones instantáneas.
Paridad de los testamentos materno y paterno respecto de los deberes sociales
Otro problema, completamente distinto, es que los lazos afectivos y sociales con la madre hayan sido sancionados por conductas que se juzgan necesarias, y que las disposiciones de última voluntad tocantes a la transferencia de bienes maternos entre madres e hijos se hayan considerado un deber. Las fuentes nos permiten comprobar tal cosa en el siglo I a.C.: pero ¿registran, desde este punto de vista, un cambio de actitudes? Siempre es tentador imaginar transformaciones profundas. Pero, ¿qué sabemos del uso que las mujeres hacían del testamento en las épocas más antiguas, a partir del momento —probablemente desde el siglo IV a.C.— en que se les acordó el derecho de testar? No sabemos prácticamente nada al respecto. El problema no se plantea ni a propósito de las hijas bajo patria potestad, que no tienen más derechos patrimoniales que sus hermanos, ni a propósito de las mujeres bajo la potestad de un marido, cuyos bienes se confunden con los de éste. Las hijas herederas aún sin casarse se hallaban bajo la tutela de su cognado más próximo (su hermano, su tío paterno): es evidente que estos parientes próximos no las autorizaban a que sacaran de la familia sus bienes, es decir, su parte de herencia.
Quedan las mujeres que habían roto con sus agnados y ya no tenían marido: las viudas, a las que la entrada bajo la potestad de un marido las había sacado de su círculo agnático (pues mediante este acto adquirían la situación jurídica de “hija” respecto del cónyuge), y a las que la muerte de este último había convertido en dueñas de un patrimonio y libres para testar, con la asistencia de un tutor que él había designado, o incluso con la complicidad de un tutor que una disposición testamentaria les había acordado elegir por sí mismas. Éstas son las mujeres que, en realidad, disponían de verdadera libertad testamentaria: las viudas, por tanto, las madres. ¿Qué sabemos de su elección? ¿Privilegiaban a sus agnados o a sus hijos? Seguramente podríamos hablar de una evolución significativa si dispusiéramos de fuentes lo suficientemente precisas antes de Cicerón. Pero no es éste el caso. A través de Cicerón, Plinio el Joven, en ciertas inscripciones de la época imperial, y sobre todo en la abundante casuística del Digesto, vemos a las mujeres testar en favor de sus hijos y sus nietos, o bien en favor de su marido (lo que demuestra que no estaban casadas bajo el régimen de la manus [potestad marital]): en resumen, los herederos eran elegidos preferentemente en la familia conyugal y en la descendencia. Pero en los siglos IV, III y II a.C., la ausencia de documentos nos constriñe al silencio; inútil, pues, hablar de cambios comprobados en el primer siglo: para nosotros, las cosas comienzan en el siglo I antes de Cristo.
Estas actitudes, estas prácticas pertenecían a lo que cabía estrictamente esperar de los officia: los deberes sociales. Pero los juristas que leemos sobre todo a partir de mediados del siglo II de nuestra era subrayan expresamente la igualdad de deberes y derechos en que se encontraban la rama paterna y la materna desde el punto de vista de las obligaciones morales a poner en práctica en un testamento. Hijos e hijas disponían de una acción ante la justicia para atacar como “inoficioso” el testamento de sus padres, en caso de haber sido excluidos injustamente: se juzgaba que tal evicción debía justificarse en falta grave, que se trataba de una sanción estrictamente merecida. Seguramente, lo primero que se examinaba era el testamento del padre, pues, desde siempre, los padres habían tenido el derecho de desheredar a sus hijos. “Pero esta facultad de actuar se reconoce igualmente a aquellos y aquellas que no son descendientes por vía masculina: se impugna también el testamento de la madre, y a menudo ocurre que, en este caso, se gana el pleito”.
Esta paridad se comprueba por lo menos desde la época de Augusto. Este emperador invalidó él mismo el testamento de una mujer que, madre de dos hijos, se había vuelto a casar, en su vejez, y había designado a su segundo marido como único heredero. Hacia finales del reinado de Domiciano, Plinio el Joven es inscrito como coheredero, con otros senadores y caballeros romanos, sobre el testamento de una noble matrona que había elegido no dejar nada a su hijo: éste, considerándose víctima de una injusticia, ruega a Plinio que le ofrezca graciosamente su parte, como testimonio de la iniquidad del testamento de su madre. Se asiste entonces a la siguiente escena: Plinio, el heredero principal, indaga y delibera, rodeado de un consejo de amigos, acerca de las buenas o las malas razones que había tenido la testadora para excluir del beneficio a su hijo, y acepta escuchar los argumentos de este hijo cuya exclusión lo enriquece y que acepta de antemano someterse al juicio de su rival: “Nos ha parecido, Curiano, que tu madre había tenido motivos justos de cólera contra ti”. La ética social, qué duda cabe, consideraba la privación de la herencia materna como un castigo que debía sopesarse muy cuidadosamente. De la misma manera que, a la inversa, exigía que existieran agravios particularmente graves para que permitiera a un hijo excluir de su testamento a su madre. Esto se ve muy bien hacia los años 70 a.C., cuando Cluencio, notable de la ciudad de Larinum, suspende la redacción de su testamento porque no puede mencionar a su madre, que lo detesta, ni hacerle el agravio de pasarla en silencio, lo que posiblemente la opinión pública no comprendería. Es probable que Cluencio hubiera calculado el riesgo de una invalidación de su testamento, para el caso en que la madre le hubiera sobrevivido; la investigación que entonces realizó el tribunal probablemente haya tratado de establecer “si la madre, mediante acciones deshonestas y maniobras indecentes, no ha tendido emboscadas a su hijo, o si no ha ocultado actos hostiles detrás de sus manifestaciones de amistad, o si no se ha comportado más como enemiga que como madre”: estas líneas que leemos en una ley de Constantino, en 321, podrían aplicarse exactamente al caso de Sassia, madre de Cluencio, tres siglos y medio antes.
No vale la pena multiplicar los ejemplos. Las acciones para invalidar testamentos maternos están perfectamente documentadas por las fuentes jurídicas de los siglos II, III y V. A tal punto los deberes derivados de la maternidad se habían aproximado al modelo paterno a la hora de transmitir los bienes a los hijos, que en 197 se ve a Septimio Severo conceder su parte de herencia a un hijo cuya madre había muerto al traerlo al mundo: no había previsto, antes del parto, inscribir en su testamento al hijo por nacer, de manera que el “destino materno”, imprevisible, había puesto al último hijo en desventaja en relación con sus dos hermanos ya instituidos como herederos. Este caso se aproximaba, en realidad, al del póstumo al que su padre no había tenido el cuidado de instituir o de desheredar explícitamente antes de morir: el nacimiento de un heredero “suyo” anulaba el testamento que lo había ignorado y restablecía de pleno derecho la sucesión intestada en beneficio de los descendientes legítimos. No cabe duda de que una madre no tenía herederos “suyos”, y de que el nacimiento de un niño no se inscribía en un orden jurídico necesario al que el testamento estuviera legalmente subordinado. Sin embargo, aun sin anular de pleno derecho este testamento, el derecho imperial terminó por reparar la negligencia materna y restablecer al hijo en su parte sucesoria, “como si todos sus hijos hubieran sido instituidos”.
Disimetría de las formas testamentarias: la desheredación
¿Se pensará que las condiciones se igualan, que los regímenes jurídicos tienden a identificarse? Aparentemente, sí. Pero examinemos las cosas un poco más de cerca. Una madre no tenía que desheredar expresamente a sus hijos, pues éstos no eran continuación jurídica de su persona: no se le exigía que precisara que los excluía de una sucesión que en ellos recaería de pleno derecho, salvo expresión de su voluntad en contra: le bastaba con guardar silencio. Los textos jurídicos nos muestran que los hijos que impugnan por inoficiosidad el testamento materno se quejan de haber sido “descuidados”, “olvidados”. Por el contrario, un padre no podía excluir a sus hijos de su sucesión, a la que la ley los incorporaba, si no era declarando, en una cláusula de desheredación, su voluntad de que no fueran sus herederos. Los herederos bajo potestad —los “herederos suyos”— debían ser eliminados por una fórmula explícita, redactada en el futuro imperfecto, del siguiente tipo: “Titius, mi hijo, será desheredado”. Sin desheredación expresa, la elisión del hijo anulaba de pleno derecho el testamento paterno y restablecía la sucesión intestada: el heredero externo perdía todo, y el hijo eliminado, si había estado bajo potestad, sucedía a la totalidad de los bienes; si se trataba de una hija, no se anulaba el testamento, pero el heredero al que se había pasado en silencio concurría con los herederos externos, por su parte con los herederos sui, es decir, con sus propios hermanos. En el plano de los hechos, pues, el silencio de una madre que se había abstenido de mencionar a sus hijos e hijas equivalía a la declaración mediante la cual un padre los había excluido expresamente: en una sociedad en que los vínculos se afirmaban por igual respecto de ambos padres, la preterición materna se juzgaba equivalente a la negación paterna. Cuando la elección de la exclusión resultaba inicua e inmerecida —por ejemplo, a causa de la impiedad o de la prodigalidad de los hijos—, el magistrado acordaba una acción con tanta facilidad a aquel a quien su madre había omitido como a aquel a quien su padre había desheredado. Tan sólo la historia del derecho permite trascender las evidencias a partir de las cuales las prácticas sociales se contabilizan en hechos. Nos muestra, si se acepta seguir la evolución de los detalles formales que distinguen entre sí actitudes aparentemente semejantes, que se dibujan líneas de división no identificables a simple vista; que diferencias irreductibles distinguen conductas que podrían aproximarse fácilmente si no se prestara atención al plano institucional en el que sus significados se oponen. En este plano, el acto por omisión de una madre significaba exactamente lo contrario del acto formalmente declarado de un padre. Una mujer no tenía más que dejar actuar el derecho para excluir a sus hijos, mientras que un hombre, para desposeerlos, debía detener voluntariamente su curso. La continuidad masculina era primera y no se la interrumpía sino por un acto jurídico expreso: la emancipación, o bien la desheredación. Del lado femenino, por el contrario, lo que preexiste es la discontinuidad. Para sustituirlo era necesario haberlo decidido. Todo, se advierte, nos lleva a esa disimetría entre dos estatus, uno de los cuales comportaba, en su naturaleza jurídica, la función de transmitir, mientras que el otro no.
La “sucesión legítima” materna en el siglo II d.C.
El edicto del pretor sólo había aportado una modificación menor en esta semejanza al introducir una vocación sucesoria subsidiaria en beneficio de los cognados. ¿Cabe decir lo mismo de los senadoconsultos Tertuliano y Orfitiano, el primero tomado a iniciativa de Adriano, y el segundo, en 178, bajo Marco Aurelio? Aquí parece borrarse toda huella de disimilitud. Parece (pero ya se verá que es una apariencia engañosa) establecerse una verdadera igualdad entre las vocaciones sucesorias paterna y materna. ¿Son estas transformaciones legales la expresión de que, tanto en la ley como en las prácticas, en el segundo siglo, se insinúa un progreso de la maternidad en materia de potestad? T. Masiello, por ejemplo, ha mostrado claramente que entre los Antoninos y los Severios la práctica testamentaria reconocía a las viudas la tutela sobre sus hijos e hijas, mientras que, tradicionalmente, la tutela era un “oficio viril” que se prefería dejar a un pariente varón, incluso lejano, antes que a las madres: legalmente, habrá que esperar una ley de Teodosio, en 390, para ver validada esta costumbre. Al parecer, el nuevo derecho sucesorio que se puso en práctica en el siglo II sancionaba hábitos mucho más antiguos, ligados, como se ha visto, a un funcionamiento perfectamente bilateral del parentesco. También es posible que la organización de la familia según el tipo conyugal y nuclear —si ésta fue, como algunos piensan, la realidad familiar en el Imperio romano— concentrara en la descendencia de los dos padres el patrimonio adquirido en el curso de una generación. Pero dejemos de lado la familia nuclear, que se postula sobre todo en razón de una documentación epigráfica sujeta a caución. Es muy imprudente imaginar, como lo hacen ciertos historiadores, que la epigrafía funeraria nos remite a una imagen fiel de la familia: pues no existe ninguna relación necesaria entre los lazos afectivos que se dan convencionalmente a leer sobre las tumbas y las unidades sociales reales. Honrar y llorar exclusivamente al cónyuge, a los hijos, al padre y a la madre, pero casi nunca a los hermanos y hermanas, no indica con certeza la extensión de los grupos familiares: pues, desde este punto de vista, ¿acaso las tumbas de nuestros cementerios modernos no contienen formaciones extraordinariamente extensas, en una sociedad cuyas unidades, sabemos por experiencia, son estrechamente conyugales y nucleares? De la epigrafía funeraria podemos extraer un cierto conocimiento de las convenciones sociales ligadas a la muerte; no le pedimos más de lo que puede dar. Una vez dicho esto, la hipótesis de una nuclearización de la familia romana bajo el Imperio no es desdeñable, ni, en consecuencia, tampoco lo es la de una consagración legal de las relaciones patrimoniales que soldaban entre sí los más próximos, entre los que el padre y la madre, junto con los hijos, ocupan el primer lugar. Examinemos ante todo las dos grandes reformas del siglo II.
Senadoconsulto Tertuliano
El senadoconsulto Tertuliano otorgaba a las madres de tres hijos (de cuatro, cuando se trataba de una manumitida) un derecho sobre la herencia de sus hijos e hijas premorientes. Este derecho chocaba con el obstáculo que interponían los descendientes bajo potestad de este hijo (los herederos “suyos”), y el padre del difunto o de la difunta, pues, en las sucesiones de ascendientes, el padre siempre predominaba sobre la madre. Pero, entre los colaterales, tan sólo los hermanos y las hermanas consanguíneos del muerto entraban en el reparto con su madre común: los otros colaterales agnáticos, tíos, sobrinos, primos, quedaban definitivamente descartados. Por tanto, por primera vez se prefería la madre a los agnados —al menos a los agnados menos próximos— en virtud de una misma ley. Si fuera absolutamente necesario citar un documento en favor de la familia estrecha, sería éste.

Relieve en piedra hallado en Calza, Ostia. Representa una escena de parto, única en su género.
Senadoconsulto Orfitiano
El senadoconsulto Orfitiano instauraba en 178 una sucesión legítima ya no de hijos a madres (medida que, sin ninguna duda, quería ser una incitación a la procreación de hijos por las mujeres libres o manumitidas), sino de madres a hijos. Con esta ley se reconocía al orden sucesorio en la progenitura de las mujeres el mismo rango y el mismo fundamento de legitimidad que al orden sucesorio en la descendencia de los hombres. Las Reglas de Ulpiano, compilación realizada en el siglo IV bajo el nombre del gran jurista Severiano, resumen claramente la amplitud del cambio en el terreno jurídico: “La ley de las XII Tablas no dejaba a los hijos la sucesión de su madre muerta intestada, porque las mujeres no tienen herederos suyos. Pero, más tarde, por una ley que los emperadores Antonino y Cómodo presentaron en el Senado, se decidió que los hijos recibirían las sucesiones legítimas de sus madres, aun cuando éstas no estuvieran casadas bajo el régimen de la manus [esto es, aun cuando no estuvieran bajo la misma potestad paterna que sus hijos, en cuyo caso, según el derecho antiguo, los hijos habrían sucedido a su madre, y viceversa, a título de hermanos y hermanas consanguíneos]. Quedan descartados, en beneficio de los hijos de la difunta, sus hermanos y hermanas consanguíneos, así como todos los demás agnados”.
El heredero de la madre no pertenece siempre a la clase de los “descendientes”
Lo que se instituye por primera vez, y que otros textos nos lo confirman, es una succesio legitima: una sucesión abierta por la ley, y que volvía de pleno derecho a la progenitura de las mujeres, sin que para ello hubiera que acudir, como ocurría en el derecho pretoriano anterior, al rodeo de una entrega de la posesión. Sólo que cuando, en virtud de las facilidades de procedimiento, esta nueva clase de herederos legítimos reclamaba de todos modos la posesión, el pretor no siempre la acordaba a título de la categoría edictal en la que situaba a los liberi del padre, sus descendientes, emancipados o no. Los descendientes de la madre recibían sus bienes en la clase siguiente de los legitimi la reservada tradicionalmente a los colaterales paternos (más, eventualmente, los descendientes paternos que, habiendo dejado pasar el plazo para reclamar su herencia en calidad de hijos legítimos, unde liberi, se conformaban con el rango de los herederos de segundo grado). En resumen, los hijos de la madre quedaban desclasados en relación con los hijos del padre, aunque, a partir de la ley de 178, se convirtieran en los primeros herederos de aquélla. Nuevamente, ¿por qué esta asimetría? ¿Por qué el magistrado continuaba sin admitir que los hijos de la madre figuraran en la misma categoría edictal que los hijos del padre, mientras que, en adelante, tanto los unos como los otros sucedían por igual a los dos padres y con preferencia a cualquier otro heredero? Asombrosa longevidad de ciertas estructuras jurídicas. Incluso la ley parece no tener el poder de derogarlas cuando, en su verbo, quiere oficializar y dar fuerza obligatoria a costumbres bien establecidas. Detrás de las transformaciones de la organización social, incluso de las más significativas (ya se trate del repliegue de la familia sobre la pareja de padres y su progenitura y de la concentración del patrimonio de ambos progenitores en provecho de sus hijos, ya se trate —formularé de buen grado esta hipótesis— de una extensión del concubinato consagrado por una legitimación de los vínculos patrimoniales y sucesorios entre madres e hijos), subsiste una construcción inamovible que se refiere a signos formales. Lejos de ser una superestructura inútil y que se mantiene por mero conservadurismo, tiene sus raíces, por el contrario, en los estratos más profundos, en los más vitales, de la sociedad.
Las leyes no sustituyen la carencia de “potestad” de las madres
Planteemos claramente la cuestión: ¿qué impedía, con posterioridad a la nueva ley, que el pretor unificara en una misma categoría a los hijos de las mujeres y a la descendencia de los hombres? Una cosa es segura: que no se debía a que los derechos respectivos a la herencia del padre y de la madre fueran desiguales, pues la reforma de 178 es radical. A partir de ella, y con prescindencia de todo testamento, los hijos pasaban por delante de los colaterales agnáticos y de los ascendientes de su madre, de la misma manera que, desde el primer momento, los liberi habían sucedido a su padre con absoluta prioridad. No se advierte ninguna razón práctica aparente para relegarlos al segundo orden de los legitimi, puesto que el primer orden de los liberi figuraba, respecto de ellos, como una clase necesariamente vacía: este retroceso —o, mejor, este progreso que ha quedado en suspenso a mitad de camino, del tercer rango de cognados a los que pertenecían anteriormente, al segundo orden de los legítimos, pero sin llevarlos hasta el primer orden de los “descendientes libres” (liberi)— no cambiaba nada el hecho de que, para ellos, este segundo orden se hubiera convertido en el primero. Este segundo ya no era segundo en relación con otros herederos de su madre, ante quienes ahora se les prefería, sino en relación consigo mismos, en tanto también eran los herederos de su padre. Por el lado del padre venían, como siempre lo habían hecho, en primer lugar, en tanto liberi. Por el lado de la madre, venían igualmente en primer lugar, pero en el orden segundo de los legitimi. En el texto ya citado de las Reglas de Ulpiano encontramos la razón de esta extraña disparidad, cuya línea de división pasaba desde ese momento por las mismas personas: “Las mujeres no tienen herederos”. He aquí una norma a la que ya estamos habituados. Pero mientras que ante el senadoconsulto de Orfitiano esta regla explicaba el hecho de que los hijos sólo pudieran suceder a su madre como herederos testamentarios o como cognados, en el tercer rango, después de 178 —y todavía en el siglo IV—, la regla sirve para explicar que el mismo heredero, suus respecto de su padre y, por tanto, inscrito, aun cuando estuviera emancipado, en la clase pretoriana de los descendientes, no puede siempre ser clasificado respecto de su madre, a pesar de haberse convertido en su primer heredero, en esta misma categoría de descendientes.
Vemos entonces a qué punto para comprender tal desemejanza, es menester profundizar el análisis más allá del hecho propiamente patrimonial de la transferencia de bienes en la que toda sucesión desemboca. Pues, en este plano, la diferencia carece prácticamente de sentido. ¿O bien hay que considerar la incapacidad congenital jurídica de las mujeres para prolongarse en los herederos suyos como un fósil arcaico y privado de toda función? Pero, en este sentido, también la potestad de los hombres sobre sus descendientes debería ser un vestigio, lo que, como hemos visto en el orden sucesorio, no era el caso. Una vez más, la pregunta no recae sobre la realidad del derecho en relación con los hechos que parece recubrir inmediatamente. La pregunta concierne más bien a la pertinencia del lugar al que, en último análisis, conviene referir tal institución, aparentemente desprovista de consecuencias prácticas. Ya lo hemos visto antes respecto de la potestad paterna. Para reconocerle su sentido en la larga duración (en lugar de imaginar un estadio arcaico de la institución en que este sentido —Dios sabe cuál— existiría, luego un estadio ulterior en que lo habría perdido, aun cuando la veamos funcionar mejor), ha habido que desplazarla del registro realista de la organización doméstica y patriarcal al mucho menos visible, pero no menos real, de la transmisión masculina de derechos. De la misma manera, la dificultad del senadoconsulto Orfitiano para tratar en el mismo plano, a pesar de la similitud de sus condiciones sucesorias reales, a los hijos de madre y a los hijos de padre, nos invita a reflexionar no ya sobre la igualdad finalmente reconocida a ambas líneas (igualdad cuyos ínfimos detalles vendrán a recordar el arcaico pasado en que todavía no existía), sino, más bien, en un registro completamente distinto de aquel en que parece que debería apoyarse la interpretación realista, la incapacidad propia de las mujeres para subsumir el vínculo de la descendencia en el vínculo de la potestad. A las transformaciones del derecho sucesorio, significativas de cambios importantes en las solidaridades patrimoniales, se opone la perennidad del mundo de organización romano de la división de los géneros. Detrás del surgimiento de una institución nueva (la sucesión legítima de madres a hijos) se descubre, gracias a ciertas distorsiones formales, la perennidad del modo jurídico de administración de la diferencia de los sexos a lo social.
Por legítima que hubiera llegado a ser, la sucesión materna no operaba espontáneamente. Tanto antes como después de esta ley, los hijos y las hijas fueron, para la madre, herederos externos que tenían que hacer explícita su voluntad de recibir bienes de ella. Esta necesaria consecuencia jurídica de la carencia de potestad de las mujeres sobre su familia queda claramente indicada en el texto mismo del senadoconsulto: “Si quieren que la herencia recaiga en ellos”. Como todos los herederos que no eran “suyos”, los hijos tenían que hacer acto de “adición de herencia”. Para ello disponían de un plazo de deliberación a cuya expiración, si habían renunciado, los colaterales agnáticos de la difunta, provisionalmente separados, recuperaban todos sus derechos anteriores: se ve así cómo un hijo repudia la herencia de su madre, y la herencia pasa al hijo del hermano de ésta.
Un caso paradójico: el hijo póstumo de la mujer
Sin embargo, los juristas se esforzaban por extraer todas las consecuencias lógicas de la situación en que se hallaban las mujeres con relación a los hombres: la de tener también ellas herederos legítimos en la persona de sus hijos (los herederos que les daba la ley). ¿Hasta dónde, gracias a esta transformación legal, este estatus femenino se acercaba al masculino? ¿Cómo explicar, a pesar de su fundamental asimetría, una convergencia que debía traducirse, necesariamente, en una aprehensión nueva del vínculo entre la madre y el hijo? ¿Era posible, prescindiendo de una traducción jurídica de este vínculo, en la modalidad masculina y en términos de potestad, incrementar más su naturaleza jurídica y reducir así la distancia que separaba la naturaleza de una madre y la de un padre en el plano del derecho? A mi parecer, ése era precisamente el objeto, puramente imaginario y escolar, de una casuística relativa a la figura, imposible de construir en derecho, del hijo póstumo de la mujer.
Así ocurre, por ejemplo, en el siguiente caso, del que informa Ulpiano:
Si una mujer muere embarazada, y después de su muerte se le abre el vientre para sacar el hijo: este hijo está en condiciones jurídicas de ser admitido en la sucesión pretoriana de su madre como su cognado más próximo (esto es, lo que lo coloca después de los agnados de la madre). Pero, a partir del senadoconsulto Orfitiano, podrá formular su demanda en la clase de los herederos legítimos: se hallaba efectivamente en el vientre de la madre en el momento en que ésta murió.
En otras palabras, en adelante, el hijo extraído de una muerta es su heredero legítimo, de la misma manera que siempre se había considerado hijo póstumo del padre al concebido por un muerto. Esta aproximación se comprueba en otro pasaje de Ulpiano relativo a los testamentos inoficiosos: de la misma manera que el póstumo puede impugnar el testamento del padre que lo haya desheredado, “siempre que se hallara ya en el útero en el momento de su muerte” así también, “el hijo extraído por cesárea del vientre de la madre después de que ésta hubiera escrito su testamento puede impugnar este testamento”. Ya nos hemos encontrado, en una constitución imperial de 197, con esta tendencia del derecho a asimilar la situación del hijo nacido de un muerto a la del hijo cuya madre muere en el momento mismo de su nacimiento. Ahora, la madre muere antes del nacimiento del hijo. Ejemplo que llega a la situación más extrema posible, caso límite mediante el cual los juristas, una vez más, buscan menos resolver dificultades concretas que establecer umbrales en cuyo interior lo improbable, integrado por el derecho, perdiera su carácter enigmático.
A partir de la existencia de la ley que fundaba la sucesión legítima de las madres, simétrica en cierto modo, y por primera vez, a la de la sucesión legítima de los padres, era tentador llevar el mimetismo hasta la evocación de un eventual póstumo materno, contrapartida del póstumo paterno. Lo único es que, mientras que esta última figura, relativamente frecuente en la naturaleza, permitía elaborar la idea de un vínculo paterno ficticio, mantenido durante el tiempo en que el hijo estaba en la matriz y hasta el momento del parto, la figura inversa, naturalmente excepcional, no podía significar sino que aun cuando fuera de una muerta, el niño nacía de una madre, pues de un cuerpo de mujer se lo había extraído: el cadáver era el de la madre; por tanto, el hijo era el heredero. La pertenencia póstuma a un padre estaba sujeta a la fijación legal de los términos de la concepción, y al mantenimiento del hijo por nacer en una dependencia jurídica prolongada hasta su nacimiento, a fin de asegurar esta continuidad de derecho sin la cual la sucesión era imposible. Pero ¿qué podía significar una pertenencia póstuma a la madre, caso, por lo demás, naturalmente absurdo, si un vínculo jurídico con autonomía en su potencialidad de acción no hubiese venido a duplicar el vínculo genético? Seguramente, el senadoconsulto Orfitiano veía a los descendientes de primer grado de toda mujer, y por primera vez, como sus herederos legítimos. Sin embargo, tengamos en cuenta que lo que es legítimo no es el hijo, sino el heredero en que la ley convierte a ese hijo. Pues nos hallamos aquí ante una asombrosa conjugación (asombrosa, a condición, sin duda, de querer asombrarse ante ella) entre la legalidad de la sucesión y la ilegitimidad de la filiación: la hereditas legítima se refería así tanto a los hijos cuyas madres estaban casadas, como a los bastardos nacidos de mujeres sin marido.
La madre tiene herederos, pero no hijos. Los bastardos
Los hijos concebidos indistintamente (vulgo quaesiti, expresión que designa a los hijos nacidos fuera del matrimonio) no están impedidos de reclamar la sucesión legítima de su madre, porque, por el mismo derecho según el cual se destinaran a sus madres sus propias sucesiones (esto es, por el senadoconsulto Tertuliano), se les ha destinado a ellos las de sus madres.
Las Sentencias de Paulo (comienzos del siglo IV) resumen perfectamente una situación que la casuística nos da a conocer ya con anterioridad. Ya Juliano, contemporáneo de Adriano, consideraba que la madre era admitida a la sucesión de todos sus hijos, concebidos en el matrimonio o no. Para obtener este derecho bastaba que, libre de nacimiento, hubiera traído tres hijos al mundo, o que, antigua esclava manumisa, hubiera parido cuatro. La única condición que se requería era que los hijos hubieran nacido de una madre libre: una esclava liberada encinta daba nacimiento a ciudadanos a cuya sucesión, según el senadoconsulto, quedaban legitimadas. Ahora bien, las disposiciones de 178 se apoyaban en la misma indiferenciación jurídica de la maternidad que las que se habían adoptado bajo Adriano: “Se admiten a la sucesión legítima de su madre, como los otros, a los hijos vulgo quaesiti”, declara Ulpiano. Importaba poco que su madre fuera libre de nacimiento o manumisa. Hasta podía haber concebido cuando era esclava, a condición de ser libre en el momento del parto: incluso si —expone la casuística— esta libertad, en el momento del parto, hubiera sido suspendida, a causa del plazo que disponía todavía para liberar a esta mujer, por quien la había recibido en herencia y que estaba, por el testamento, obligado a liberarla.
En el siglo II, pues, la ley no distingue entre maternidad legítima y maternidad natural: los mismos derechos se acordaban a la madre y al hijo, tanto que la concepción se remitiera al matrimonio como que no. Así es siempre en los siglos IV y V. Antes de una constitución de Justiniano, de 519, no se comprueba ningún cambio: pero entonces la ley decreta que, entre los hijos nacidos de una mujer de rango “ilustre”, los procreados en bodas justas debían preferirse a los que lo habían sido fuera del matrimonio; “pues”, dice el texto, “el respeto de la castidad es un deber que incumbe particularmente a las mujeres libres de nacimiento y de rango ilustre, y dejar que se designen bastardos constituye una ofensa a nuestro reino”: razón agregada por la cual, en presencia de hijos legítimos, los ilegítimos perdían todo derecho a la herencia de su madre. Observemos que esta inhabilitación no se habría pronunciado en caso de que la mujer no hubiese concebido sucesivamente en y fuera del matrimonio: se hacía prevalecer entonces una filiación sobre la otra, lo cual muestra que la situación del derecho de los bastardos respecto de su madre no había cambiado en los otros casos. Eso no impide que esta distinción entre dos tipos de filiación materna, incluso limitada a las mujeres de los órdenes superiores, representa una considerable innovación respecto del régimen del derecho romano tradicional: lo aclara por contraste y nos ayuda a comprender lo que este régimen tiene de singular.
Lo importante no es tan sólo que los hijos nacidos fuera del matrimonio no se referían más que a su madre, sino que, mucho más esencialmente aún no existía, desde el punto de vista de la madre, ningún modo jurídico de relación, pues a su respecto no se realizaba ninguna distinción entre los hijos concebidos por un esposo legítimo y los concebidos por cualquier otro: ella era siempre pura y simplemente la madre. No había, respecto de ella, por qué calificar a sus hijos como “hijos según el derecho” (iustus filius), calificación que sólo tenía sentido con relación al padre. Iustus era el hijo que éste había concebido o que se suponía que había concebido de una esposa legítima, durante el matrimonio. A una madre no cabía denominarla iusta, pues su identidad de madre no estaba determinada por el acontecimiento jurídico de sus bodas, sino únicamente por el nacimiento de un niño. En cambio, era necesariamente certa: ese nacimiento bastaba para designarla. La única cualidad jurídica que se podía exigir a una madre era la de ser “madre de ciudadano”, mater civilis: en el contexto en que disponemos de testimonios, esta expresión significa precisamente que la vocación a suceder los bienes de una romana no se reconocía más que a aquellos de sus hijos que, lo mismo que ella, eran ciudadanos romanos, y que se dejaba de lado a los que, por una u otra razón, habían perdido su ciudadanía (aun cuando, a la inversa, escribe Juliano, una romana no recibiera la herencia de los hijos que hubieran pasado a la condición de esclavos una vez liberados, porque, dada la hipótesis de que una mujer libre y ciudadana no tenía hijos o hijas esclavos, esta degradación de estatus hacía que ella “cesara de ser su madre”. Mater civilis: madre ciudadana y madre de ciudadano. Las “sucesiones legítimas” de las mujeres estaban reservadas al marco del derecho de ciudad: para gozar del beneficio de las leyes era menester ser ciudadano. Pero “civil” no definía el vínculo que unía a ellas, contrariamente a iustus filius, que calificaba el origen necesariamente legal del acontecimiento que unía al padre.
¿Es este régimen una innovación del siglo II? ¿Habrá que esperar las reformas sucesorias de Adriano y de Marco Aurelio para reconocer derechos ya sea a la madre, ya a los hijos de la madre, sin que fuera necesario precisar (como ocurrirá a partir de Justiniano) las circunstancias jurídicas de la concepción? Ciertamente, no. Ya una ley de Augusto liberaba de la tutela de sus agnados a las mujeres que habían traído al mundo tres hijos, sin exigirles que estuviesen casadas: sólo debían, sin más precisión, haber “parido tres veces”. Además, a las mujeres de estatus latino que habían “parido tres veces”, un senadoconsulto les acordaba la ciudadanía romana. Esta medida probablemente completaba la ley de la época augustea que acordaba la ciudadanía a los latinos que habían tenido al menos un hijo de su matrimonio con una romana, siempre que este hijo hubiera alcanzado el año de edad. Por tanto, se ve claramente cómo, en el dominio de las ventajas legales conferidas a la paternidad y a la maternidad, la exigencia del iustus filius se opone a la del simple hecho de parir, oposición tanto más clara cuanto que el manuscrito de las Reglas de Ulpiano, donde se menciona este senadoconsulto, precisa que basta con que la mujer haya “traído tres bastardos al mundo”, lectura curiosa y, a mi juicio, falsamente rectificada por los editores del texto, cuando corrigen, sin ninguna razón, “vulgo quaesito<s> ter enixa”, por “mulier quae sit ter enixa” (es decir: “la que ha parido tres veces bastardos”, por “la mujer que ha parido tres veces”).
Vale la pena comparar también estas disposiciones legales con una cláusula testamentaria, inspirada probablemente en ellas, cláusula por la cual se concedía la libertad a una mujer esclava, “a condición de que traiga tres hijos al mundo”. En consecuencia, tanto en derecho privado como en derecho público, el parto libera, el parto naturaliza, el parto emancipa de la tutela, funda vocaciones sucesorias entre la parturienta y la progenitura, entre su progenitura y la parturienta. Por lejos que nos remontemos en el tiempo, no se tiene conocimiento de otro régimen de maternidad fuera de éste. En la época en que los derechos sucesorios entre madres e hijos se regían únicamente por el edicto del pretor a título de cognación, no se establecía ninguna diferencia entre los vulgo quaesiti y los otros. Se permitía reclamar la posesión de la herencia, “a causa del vínculo de sangre”, o “en razón de la proximidad”, “a los hijos vulgo quaesiti de la madre, a la madre de esos hijos, así como a los hermanos entre sí”. Nunca se habla de legitimidad ni de matrimonio para fundar tales derechos. No hay madre por adopción, ni por la concepción en matrimonio legal, ni por ninguna otra institución jurídica: sólo hay madre por parto.
Concepción legítima y nacimiento indeterminado
En el momento del parto, dicen muchos textos, el recién nacido adquiere el estatus en que en ese momento se encuentra la madre: nace esclavo, peregrino o romano según que ésta posea en ese instante la condición de esclava, de peregrina o de romana. Sin embargo, esta adquisición del estatus materno en el nacimiento es combatida por el principio contrario que quiere que el hijo “siga a su padre” (patrem sequitur) cuando ha sido concebido en bodas justas: entonces nace en la condición jurídica en que se hallaba el padre en el momento de la concepción. “Seguir a su padre” o “seguir a su madre”, he aquí dos vinculaciones mutuamente excluyentes: se nace libre o ciudadano, sea de padre o de madre, pero jamás de ambos. Nos hallamos aquí, sobre todo, ante dos modalidades antitéticas de vinculación. El matrimonio confiere el estatus paterno; el nacimiento, el materno; el estatus se adquiere ya sea de un genitor que la ley designa (se supone que el genitor es el marido de la mujer), ya sea de una parturienta que ha concebido indistintamente de no se sabe quién (vulgo). Por esta razón, la expresión que acabo de emplear —“nacimiento ilegítimo”— debe rectificarse de inmediato: no se puede hablar de ilegitimidad si no es a propósito del engendramiento, que sólo es cosa del hombre. La mujer recibe (concipit) el semen, ya sea de un marido de quien es la esposa legítima, ya de un varón cualquiera, indeterminado, que el derecho rehúsa reconocer y que jurídicamente se mantiene como “incierto” (pater incertus). El derecho, pues, califica como legítimo o ilegítimo el momento en que una mujer es fecundada por un hombre (legitime, illegitime concipi); como legal o ilegal, la conjunción de los sexos, la coniunctio maris et feminae, es decir, la unión carnal que, como se recordará, da genéricamente su nombre al matrimonio y a la que en este caso se califica como “coito legítimo” (iustus coitus, legitima coniunctio). Pero el nacimiento mismo escapa a las determinaciones de la ley. De una mujer justa o injustamente fecundada, los textos dicen unánimemente que un hijo “nace” o “sale”: la madre lo hace salir de su cuerpo, lo saca a luz (edere), lo procura (pues éste es el sentido primitivo del verbo que significa dar a luz y parir, pario). Este momento jamás recibe una calificación jurídica: no se caracteriza más que por el acontecimiento del que, entre siete y nueve meses antes, según el cálculo del “tiempo legal” (justum tempus, legitimum tempus), había sido protagonista un hombre.
De estos dos hechos, como admirablemente lo había entendido Bachofen, uno se comprueba inmediatamente, mientras que el otro se reconstruye. Pero la enorme originalidad del derecho consiste en haber edificado, sobre esta diferencia primera, un conjunto de instituciones en las que el contraste entre la naturaleza jurídica del hombre y la de la mujer —contraste captado en la diversidad de los acontecimientos que vinculan a todo ciudadano, respectivamente sea el uno, sea a la otra—se prolonga en un régimen de la filiación y de la sucesión en que el vínculo con el padre tiene una organización abstracta, mientras que el vínculo con la madre, no.
Matrimonio, concepción, parto. La transmisión de estatus
La materfamilias, esposa del paterfamilias
Así aparece la madre en el sistema jurídico romano: jamás se la instituye ni se la determina por derecho. En cambio, el título de “madre de familia”, correlativa de paterfamilias, depende estrechamente del matrimonio. Las fórmulas antiguas nos enseñan, sin lugar a dudas, que, bajo el nombre de materfamilias hay que entender la esposa de un ciudadano plenamente capaz. Así, cuando un romano adoptaba públicamente un hijo ante la asamblea de las curias presidida por el gran pontífice, la fórmula de la ley de adopción, ratificada por los comicios, implicaba la ficción según la cual ese hijo sería tan legítimo “como si hubiera nacido de ese paterfamilias y de su madre de familia”. Igualmente, en el matrimonio arcaico por compra simulada, el hombre preguntaba a la mujer “si quería ser su materfamilias”: su esposa. Es cierto que el marido también era, para su mujer, un “padre”; pero entre estas dos apelaciones no hay ninguna simetría. Pues la pregunta que la mujer dirigía a su futuro esposo tenía un sentido completamente distinto: “¿Y tú, quieres ser mi paterfamilias?” Con ello quería decir que el hombre bajo cuya potestad entraba por este tipo de matrimonio se convertiría para ella, jurídicamente, en un “padre”: un jefe de familia, un amo de casa a cuyo poder ella se sometería, junto con sus hijos. Al dirigirse a él con este título, la mujer, como nos lo confirma una glosa de Servio, quería decir que entraba en su casa como una hija, y que su marido “haría para ella las veces de padre”. Mientras que “padre” cubre el estatus del hombre que posee la plena capacidad jurídica, “madre” se aplica a la esposa que entra bajo la potestad de aquél. Tal es al menos, confirmada por gramáticos, juristas y arqueólogos, la acepción estrictamente especializada de la palabra en la época arcaica, cuando entre marido y mujer se practicaba el acuerdo por el cual ésta se ponía formalmente en la “mano” de aquél. Más tarde, según el lenguaje de los juristas de la época imperial, “madre de familia” designa simplemente a la esposa, la mujer casada incluso al margen de esta convención particular. Pero es cierto que, por principio, la mujer debía su estatus matronal al matrimonio.
Ahora bien, este nombre de la esposa-madre indica mucho más que un simple hecho de sociedad, a saber, que en Roma los hombres consideraban a las mujeres, en lo esencial, en su capacidad para ser madres. A este respecto, nada distingue a Roma de las otras sociedades antiguas, y más en general, de la casi totalidad de las sociedades humanas antes de la emancipación de las mujeres en el mundo industrial contemporáneo. Lo que merece la mayor atención, más allá de todas las generalidades sociológicas que pueda inspirar el tema de la mujer-madre, es un hecho de orden institucional, éste sí absolutamente original: lo que hace que una mujer acceda al rango socialmente reconocido de materfamilias no es ya el parto, sino el matrimonio. Benveniste no había dejado de destacar la singularidad del nombre latino del matrimonio, matrimonium, en tanto significa la “condición legal de mater”: el matrimonio es el estado de madre al que se destina a la muchacha que su padre da, cuando ella toma esposo, y en el que ella misma se compromete personalmente. Sin embargo, el destino de madre de la esposa indica mucho más que una función a la que las mujeres, por su estado, están destinadas. No basta con decir que la mujer está casada para que se convierta en madre, incluso cuando sea consecuentemente verdadero que, según la fórmula legal, un hombre toma mujer “para obtener hijos de ella”, e incluso cuando una de las causas más a menudo comprobadas de repudio, a partir del siglo II a.C., sea la esterilidad de la esposa, o su fecundidad insuficiente. Hay que subrayar además que el derecho, al forjar el nombre de materfamilias para designar a la esposa legítima, construye la maternidad de la mujer como un estatus que se concreta en el único hecho de estar unida a un paterfamilias: el código de las dignidades institucionales desnaturaliza la maternidad para absorberla, en el plano ideal y en el ficticio, en el estado de esposa de un ciudadano importante. Un estatus que, cuando se lo aborda con rigor, presupone realizada por el matrimonio la función que la ciudad asigna a las mujeres púberes: procurar una descendencia a los ciudadanos llenando de hijos a sus maridos. Por esta razón —precisan ciertos textos— se llama “madre de familia” a una esposa que aún no ha procreado. Lo mismo ocurre con la “matrona”, que sólo se distingue de la primera en que no entra en la potestad de su marido y conserva su estatus jurídico previo; también ella lleva un nombre que deriva de mater, a pesar de que no deba su estatus sino a la dignidad que le confiere el matrimonio, “aun antes del nacimiento de los hijos”.
Es verdad que una tradición divergente asocia, en el matrimonio, el título de matrona o de materfamilias a la procreación: un solo hijo dará derecho al primer nombre; varios, al segundo. No obstante, más allá del hecho de que esta tradición sólo se cita para discutirla de inmediato, tiene en su contra los usos ya mencionados de fórmulas arcaicas, y más aún el uso corriente de “matrona” ya en el sentido de esposa legítima, ya, en ciertos textos, incluso en el de “mujer de buenas costumbres”, esto es, aquella que, al no ser actriz, ni prostituta, ni sirvienta de taberna o de posada, tenía derecho a la protección de su dignitas y merecía ser honrada como una esposa.
Padre, madre, he aquí dos estatus jurídicos correlativos (en la medida en que, según el derecho más antiguo, no hay más madre que la esposa de un pater) y, sin embargo, heterogéneos, pues son completamente distintos los acontecimientos por los que la mujer y el hombre acceden a sus respectivos estatus. Ambos estatus, sin duda, dejan un cierto juego a la ficción: un hombre es “padre” sin descendientes, con tal de que no tenga ascendientes; una mujer es “madre” sin hijos a condición de tener un marido. Pero de inmediato se ve aparecer entre ellos, precisamente, una vez más, una irreductible disparidad. La parte de la ficción es mucho menor en el título de materfamilias que en el de paterfamilias. Una mujer situada como esposa en la casa de un ciudadano se convertía en realidad en esa madre que su título de esposa anticipaba y solemnizaba en virtud de los hijos que traía al mundo, mientras que un “padre de familia” no existía jamás si no era como heredero directo de su ascendiente masculino. La función paternal se consumaba en un orden puramente sucesorio, es decir, en una lógica de la transmisión por fallecimiento.
Esta nueva asimetría en el grado de ficción que entrañan los títulos de “padre” y de “madre” permite comprender una singularidad del matrimonio romano. A pesar de su finalidad abiertamente procreadora, a pesar de la presencia explícitamente exigida de ambos sexos, cuyo acoplamiento sirve para designarlo, el matrimonio romano existía jurídicamente aun sin consumarse. La consumación de la unión sexual no era un elemento constitutivo cuya ausencia, como más tarde ocurriría en el derecho canónico, sirviera para declarar inexistente el matrimonio. Tal como comprobaba Ulpiano y lo afirmaban otros juristas, “lo que constituye el matrimonio no es el hecho de yacer juntos, sino el consentimiento”. Veremos que esta regla, lejos de tener que interpretarse —lo que han hecho algunos juristas contemporáneos— como signo de la naturaleza puramente consensual del matrimonio romano (lo que, por otra parte sería lisa y llanamente una interpretación tautológica), remite en realidad a las condiciones diferenciadas del sexo masculino y del sexo femenino en el matrimonio. El que para la existencia del matrimonio romano importara poco que se hubiera consumado o no, no se debía, seguramente, a que el derecho valorara y protegiera en él la virginidad de la esposa, y menos aún a que —como harían los predicadores cristianos a partir del siglo III— se estimara que la castidad de los esposos constituía una vía de perfección de la unión conyugal. Nada de esto en absoluto. Lo que debe verse detrás de esta indiferencia del derecho romano a la realización física de la “coniunctio maris et feminae”, no obstante presuponerla, es otra y muy distinta indiferencia, asociada a la estructura jurídica de la filiación. En esta estructura no tenía cabida el que un padre fuera realmente el genitor de los hijos nacidos de su esposa legítima; interesaba poco incluso que no estuviera en condiciones de procrearlos.
Es preciso volver ante todo a la naturaleza jurídica del vínculo conyugal, que los juristas de Roma definieron de una manera puramente abstracta, sin ninguna referencia a los cuerpos. Ciertamente, la jurisprudencia (y desde época muy antigua la jurisprudencia pontifical, como lo ha mostrado S. Tafaro) había tenido mucho cuidado en establecer las condiciones de pubertad que se exigía al hombre pubes y a la mujer viripotens —esto es, a la mujer “en condiciones de soportar un hombre”—. Para los muchachos, la edad de la pubertad se fijaba en catorce años cumplidos; esta madurez, según ciertas escuelas, debía ser confirmada por un examen corporal: se debía comprobar, según el habitus corporis, que el joven era capaz de engendrar. A las muchachas, por el contrario, se las consideraba siempre núbiles a los doce años cumplidos, sin inspección de su organismo; para ellas, la capacidad fijada a partir de su “edad legal” (legitima aetas), para retomar una expresión del jurisconsulto republicano Servio, era irrefragable y no cedía ante el desmentido de los hechos. Fuentes jurídicas dignas de confianza muestran incluso que se prohibía el examen prenupcial de las jovencitas (Justiniano, en 529, extenderá esta interdicción a los muchachos): lo cual es ampliamente confirmado por los textos de medicina que en este sentido ha estudiado A. Rousselle. A primera vista, pues, la madurez sexual se exigía a ambos esposos a través de la aplicación de un dispositivo que combinaba presupuestos legales y, eventualmente, una verificación de pubertad del joven. He ahí, en el conjunto, un primer orden de datos que, a pesar de dejar de lado el “yacer juntos”, destinan netamente el matrimonio romano a la función de procreación. Para esta función, de una manera u otra, el hombre y la mujer recibían su certificado de aptitud. Pero eran sólo presupuestos de la institución: no se llegaba a exigir que se realizaran.
Por ejemplo, la casuística ilustraba el principio según el cual el matrimonio era perfecto ya antes de toda consumación carnal: una mujer debía guardar luto por un marido con el que se había casado en ausencia y con el que nunca se había encontrado; o bien, ejemplo que D. Dala ha comparado oportunamente con el anterior, una virgen podía intentar acción judicial por la restitución de la dote, aun cuando no hubiera perdido la virginidad en el momento de la disolución del matrimonio: el matrimonio era perfectamente válido, y la propiedad de los bienes dotales se había transferido utilitariamente al marido. Mejor todavía, una constitución atribuida a Zenón hace prevalecer siempre, en 475, el principio romano de la perfección jurídica del matrimonio no consumado. En este caso, el emperador bizantino había repudiado la costumbre egipcia del levirato, en razón de las interdicciones matrimoniales entre afines, y eso a pesar de que la viuda del hermano muerto hubiera quedado virgen, porque, explica el texto de la ley, “sólo por error se ha podido creer que el matrimonio no se ha contraído realmente cuando los esposos no se han encontrado corporalmente”.
Hay hipótesis de escuela que consideran incluso que, a causa de impotencia del marido, el matrimonio pudiera no haberse consumado jamás: no por ello la unión dejaba de ser un matrimonio, y los hijos que la mujer trajera eventualmente al mundo tenían por padre legítimo a su marido. De donde deriva toda una casuística sobre la paternidad del spado, palabra que designa a la vez al eunuco y al impotente. El eunuco no sólo tenía derecho a casarse y a adoptar, sino que también podía, lo mismo que el hermafrodita en quien prevalecían los órganos viriles, como se recordará, instituir un heredero póstumo: por esta operación jurídica, los hijos que nacieran de su esposa le serían legalmente atribuidos.
Como se puede comprobar en la lectura de los textos, el derecho romano aborda fríamente la operación mediante la cual el marido de lady Chatterley se procura el heredero que él mismo era incapaz de engendrar. La presunción de paternidad en beneficio del marido de la madre atribuía al hombre, en todos los casos, una descendencia legítima: la fecundidad de la esposa bastaba para asegurar la paternidad del esposo.
La abstracción del vínculo paterno
En principio, a pesar de las prácticas testamentarias, a pesar incluso de las reformas de derecho pretoriano y de la ley, la mujer carecía de sucesor que continuara su persona tras su fallecimiento. A diferencia del hombre, los descendientes de una mujer no la prolongaban post mortem. En el sistema de la transmisión masculina, cada uno era meramente el eslabón de un proceso ininterrumpido que trascendía su individualidad propia (proceso analizado más arriba como una unión de potestades contiguas). El poder operaba en último análisis como una verdadera correa de transmisión. A su muerte, los detentadores sucesivos de este poder dejaban al heredero “suyo” que aún tenían bajo su potestad con el mismo patrimonio y el mismo poder que ellos mismos habían recibido a la muerte de quien les había precedido. Se ve así hasta qué punto el derecho romano logró llevar el vínculo paterno a la abstracción. Abstracto en su principio mismo, en su origen, lo es más aún en su duración, en su vida. Sólo realiza plenamente su esencia en y por la muerte, cuando la desaparición del padre da lugar al nacimiento del hijo al estatus de paternidad al mismo tiempo que le permite acceder a la autonomía jurídica y al dominio del patrimonio. La presunción de concepción funda una relación en cuyo interior una verdad artificial sustituye por completo a una verdad natural: la verdad institucional de la potestad (que nace, vive y muere de su propio nacimiento, de su propia vida y de su propia muerte) trasciende la verdad supuesta del acto de engendrar. Precisamente por esta razón, la constitución de una dependencia paterna nunca es definitiva. Es cierto que el niño concebido en un matrimonio justo toma el estatus del padre en el nacimiento mismo —recibe, sobre todo, su ciudadanía—, pero la historia de sus relaciones no está determinada de una vez para siempre por el origen del que su vínculo procede. La potestad paterna prosigue su destino aleatorio y frágil, rota tanto como es posible por todos los grados de la capitis deminutio. La esclavitud del padre o del hijo la disuelve; y el mismo efecto tienen la pérdida de la ciudadanía o el paso del hijo a una dependencia jurídica distinta de la de su padre, por adopción, incluso su propia adopción, o por emancipación. De esta suerte, la abstracción del vínculo paterno se confirma en las instituciones derivadas de su fundamento ideal: a la idealización de un origen genético legalmente supuesto se agregan la sublimación de un lazo originario convertido en un poder al que la muerte da nacimiento y renueva, y luego en la autonomía de un destino jurídico en el curso del cual el vínculo perdura o se interrumpe.
“Seguir a la madre”: el cuerpo de la parturienta y el estatus de los hijos bastardos
Cuando los textos hablan, por el contrario, de que el hijo “sigue a la madre” porque su concepción ilegítima hace que adquiera el estatus de la que le dio nacimiento, hay que entender que el parto no sólo es el acontecimiento que determina esta consecuencia, sino que, mucho más que eso, a él se reduce la historia de una solidaridad jurídica íntegramente contenida en este momento único. La serie completa de accidentes en virtud de los cuales el estatus de la madre o el del hijo varían luego en el curso de sus respectivas existencias no altera la naturaleza de un vínculo que, al no haber sido sancionado por el derecho, no puede ser ni artificialmente prolongado, ni roto. Las únicas modificaciones de estatus que para el hijo implica la biografía jurídica de su madre son aquellas que sufre o de las que se beneficia in utero: las que se producen antes del parto en que toma estatus en relación con ella. Así, la esclava manumisa embarazada daba nacimiento a un hijo libre y ciudadano (si era la manumisa de un amo ciudadano romano); del mismo modo, aunque a la inversa, la libre de nacimiento que se convertía en esclava durante el embarazo daba obligatoriamente nacimiento a un hijo esclavo. Esta regla estaba tan firmemente establecida, y era formulada con tanta claridad en su principio (“los hijos concebidos fuera del matrimonio adquieren su estatus el mismo día de su nacimiento”), que fue necesario un escrito especial de Adriano para otorgar la condición de libres a los hijos de una mujer condenada a muerte. En efecto, la ejecución de las mujeres embarazadas se retrasaba hasta después del parto; pero una condena capital también acarreaba automáticamente la degradación servil. Por tanto, el hijo que la condenada llevaba en el vientre debía nacer necesariamente esclavo. De allí el escrito imperial que, mejor que cualquier otro texto, nos muestra el rigor de la norma que no admite excepción.
No siempre se reconoce esta norma en todas sus consecuencias, a causa, sin duda, de los cambios que tuvieron lugar en el curso del siglo IV, y consagrados por Justiniano, en favor de la libertad de los hijos concebidos de una mujer libre o manumisa que durante el embarazo cae al estado servil. El favor libertatis suavizaba así el rigor de la regla clásica según la cual la determinación del estatus no surge de la concepción, sino del nacimiento: se terminó por admitir que el niño concebido en un vientre libre nacía libre, cualquiera fuera la situación de la madre en el momento del parto. Es seguro que esta nueva óptica no puede remontarse a la época en que la regla se formula todavía con todo rigor, lo cual ocurre invariablemente en los siglos II y III. Dentro de este espíritu se da la discusión del caso de la esclava que había sido manumisa durante el embarazo y luego volvía a ser esclava: se terminó por decidir que el niño gozaba entonces de una libertad que le otorgaba el tiempo intermedio (medium tempus) que había pasado en el vientre de una madre sucesivamente esclava, libre y nuevamente esclava.
Durante toda la época clásica, sin embargo, prevalecía la regla que quería que el estatus del hijo sin padre legítimo quedara fijado al cuerpo de la parturienta. De allí la extremada atención que los juristas dedican a los casos límites (una vez más), en que debía observarse con tanta mayor precisión el momento del nacimiento cuanto que este nacimiento repercutía en el estatus de la madre, de la que, al mismo tiempo, el hijo tomaba el suyo. Veamos un caso: Arescusa será manumisa por testamento, a condición de que traiga tres hijos al mundo. Pero ¿qué pasará si pare gemelos por dos veces? ¿Cuál de los dos hijos de la segunda pareja de gemelos nacerá de una madre manumisa, y, por tanto, libre? Del mismo modo, si pare en la primera oportunidad un hijo único, y en la segunda trillizos: ¿cuál de estos últimos nacerá libre de un vientre manumiso por el tercer nacimiento? Es menester examinar, responden los juristas, la serie exacta de los nacimientos, la secuencia precisa que da sucesivamente a luz el tercer hijo, que libera la madre, y el cuarto, que nace libre de una madre ya liberada. Pues
la naturaleza no permite que dos hijos salgan al mismo tiempo del cuerpo de su madre: es imposible que, debido a un orden incierto de los nacimientos, no resulte claro cuál (si el tercero o el cuarto) nace en servidumbre y cuál en libertad. En el momento preciso en que comienza (el penúltimo) parto, se cumple la condición testamentaria y hace que el último hijo nazca del cuerpo de una mujer libre.
Tal es la determinación del estatus por la madre: una cuestión de hecho.
Todos estos acontecimientos, sin embargo, sólo tienen importancia in utero. Pues entonces el hijo se confunde con su madre: “Parte de sus vísceras”, tal como lo definía Ulpiano, no siempre tiene existencia propia. En el momento del nacimiento conservaba, en tanto sujeto en adelante autónomo, la condición jurídica en que se hallaba entonces su madre, con la que él dejaba tan sólo de formar una unidad. Pero, a continuación, puesto que no los unía ningún vínculo de derecho capaz de articular el destino jurídico de uno sobre el del otro, su relación, que para el derecho no era más que una relación de hecho, ya no se modificaba en virtud de los cambios de estatus que les afectaran personalmente. Dado que una mujer no tiene herederos “suyos” —dice un texto—, es decir, herederos bajo su potestad, nunca está en condiciones de perderlos por capitis deminutio. Del mismo modo, los “herederos legítimos” que le daba el senadoconsulto Orfitiano no experimentaban a su respecto los cambios que ella o ellos experimentaran: con la excepción, como se recordará, de la pérdida del derecho de ciudadanía, que los privaba del beneficio de la ley romana, sin perjuicio de un vínculo extraño a la legalidad. La madre o sus hijos podían, por separado, ganar o perder su autonomía jurídica, pasar de la esfera de un poder a la de otro: estas disociaciones no tenían lugar más que en relación con pater, pero jamás entre ellos, cuya relación era ajena al derecho. Por una decisión de la que informa Ulpiano, se llegó incluso a reconocer a los condenados a una pena capital, a pesar de que en ellos la degradación de estatus era máxima, la sucesión legítima de su madre, siempre que una medida de gracia les hubiera restituido la ciudadanía: en este caso, ya no se tenía en cuenta una pérdida provisional de la ciudadanía, a tal punto se había reconocido la independencia del vínculo de naturaleza con la madre respecto de toda elaboración institucional.
Por tanto, nada de solidaridad de estatus entre una madre y sus hijos, fuera de la que produce el nacimiento por contigüidad de dos vidas en el momento mismo en que una procede de la otra. Es así como se transmitía la libertad y la ciudadanía de la madre: por el último contacto de dos cuerpos que se separan. Cada uno de ellos llevaba a continuación su propia existencia en cuanto al estatus, que oscilaba con independencia recíproca: ningún cimiento jurídico (salvo, eventualmente, en la época antigua, el poder de un jefe de familia común a esposa e hijos) los mantenía artificialmente unidos; ningún artificio de derecho establecía entre ellos unidad indisociable alguna, unidad que, por un artificio más, se perpetuara en una sucesión continuada de los vivos a los muertos.
La ciudadanía de origen: ciudad de origen del padre y ciudad materna
Los modos de relación y los modos de sucesión se complementan. Bachofen había comprendido admirablemente la naturaleza de la oposición que el derecho romano pone en práctica entre los principios del vínculo materno y del paterno: uno, físico, o, según su expresión, naturalista (el nacimiento); el otro, inmaterial y abstracto (la concepción). Sólo que —interpretaba Bachofen, de acuerdo con la modalidad evolucionista que dominaba la historia institucional de su época—, la antítesis de estos dos principios y el pasaje de uno al otro: como la marca, que ha dejado el derecho, de la superación del “principio materno” por el “principio paterno”. En realidad, el segundo se articula sobre el primero en el seno mismo de un único sistema legal, y no por desarrollo progresivo: en el matrimonio, la madre determina la paternidad del marido. No nos hallamos ante dos derechos sucesivos, sino ante un régimen perfectamente coherente del ordenamiento de los sexos. Pero el sistema de esta división no aparece tan sólo en el origen, material o espiritual, del vínculo de filiación que une a cada uno con su padre y su madre. También se encuentra en la organización jurídica de su duración. En este sentido, el derecho sucesorio romano presenta el monumento más elaborado del orden sexual que se puso en práctica en Roma desde la época arcaica, al menos desde los tiempos en que, gracias a la ley de las XII Tablas, estamos en condiciones de comprender la relación necesaria existente entre masculinidad, poder y sucesión continua. Este orden es también político, pues gobierna la transmisión de la ciudadanía.
En la época imperial, la ciudadanía romana se comunicaba por el canal de una ciudadanía municipal a la que los juristas daban el nombre técnico de origo, origen. Este sistema fue instituido sin duda en el curso de las primeras décadas del siglo I a.C., cuando se integraron las ciudades y las comunidades itálicas: a partir de entonces, eran romanos de nacimiento todos los que nacían con calidad de ciudadanos de las ciudades pertenecientes a la “patria común”. Los que nacían de un matrimonio legítimo seguían la origo de su padre; los que nacían fuera del matrimonio, seguían la origo de su madre. A primera vista, se trataba de una estructura muy simple: la ciudadanía se transmitía tanto por vía masculina como por vía femenina. Pero la complejidad de esa estructura comienza a desvelarse apenas nos percatamos de la diferencia que separa las temporalidades propias de cada una de las ramas de la filiación cívica. La origo paterna no era el lugar del nacimiento del padre, sino la ciudad de la cual el padre extraía su propio origen paterno, y así sucesivamente, en ascensión sin fin. Del lado masculino, no había límite para esta regresión en el tiempo, o, si se prefiere, para esta inmovilización que el tiempo hacía de la duración. De tal manera que, en el orden político, la continuidad sucesoria se fijaba en un sitio que no era necesariamente el de la residencia, sino el de la pertenencia cívica. Así, la ciudadanía de los ascendientes se prolongaba en la ciudadanía de los descendientes.
¿Funcionaba de la misma manera la origo materna? Un texto de Neracio (jurista de la época de Trajano, a comienzos del siglo II d.C.) nos dice que la madre es quien proporciona el origen primero, la prima origo: “Quien no tiene padre legal extrae de su madre su origen primero, y este origen se cuenta a partir del día en que es traído al mundo”. En un sentido práctico, este texto no puede querer decir otra cosa que la origo adquirida por la madre arranca del momento del parto, que el hijo toma la ciudadanía que posee la madre en ese instante. Pero al calificarla de “primera”, el jurista quiere significar que la ciudadanía local del hijo no le viene de más allá que su madre. En comparación con el texto de Ulpiano ya citado, que nos informaba de que “la madre es el comienzo y el fin de su propia familia”, este fragmento de Neracio nos ayuda a comprender por qué la transmisión femenina es una sola: lo que proviene de la mujer no se inscribe en la sucesión del tiempo, sino que representa un comienzo absoluto.
El régimen de las incapacidades
Comienzo y fin, comienzo absoluto: ¿hay alguna relación entre esta reducción de las mujeres a su propia persona y el régimen de las incapacidades que caracteriza su estatus? En su gran diversidad de naturaleza, y habida cuenta de las evoluciones que cada una de ellas conocía por separado, es difícil hacernos una idea coherente de las múltiples derivaciones que padece la condición jurídica de las mujeres romanas en relación con la de los hombres. La lengua fría de los juristas justificaba todas estas diferencias por la inferioridad natural de las mujeres: por su debilidad congénita, por los límites de sus facultades intelectuales, por su ignorancia del derecho. Por lo demás, este discurso no es exactamente el discurso de los juristas. Catón el Antiguo pronunció en 195 a.C. una arenga de la que es posible que el compilador bizantino Zonaras nos transmitiera una versión más fiel que la que leemos en Tito Livio, completamente reelaborada: se alaba allí una sabiduría propia de las mujeres, hecha de reserva y de moderación. La subordinación natural de las mujeres a los hombres, tema aristotélico que tal vez encuentre su traducción latina en el argumento catoniano de una superioridad (majestas) de los esposos sobre sus esposas, era en todo caso un motivo que Cicerón asociaba a la institución de la tutela legal de las mujeres, por Tácito o los oradores, al matrimonio, etc. Por tanto, bien poca es la originalidad que se encuentra en la ideología misógina de los juristas romanos, así como tampoco hay originalidad en el pensamiento inverso de un Gayo, quien, en la época antonina, declara que el argumento de la ligereza de espíritu de las mujeres no termina de convencerlo: Columela, en su tratado de economía doméstica, reconocía a las mujeres las mismas facultades de memoria y de vigilancia que a los hombres. Estos lugares comunes no presentan demasiado interés para la historia de las instituciones.
Más útil resulta tratar de confeccionar una lista de las afinidades que confieren sentido al conjunto de las incapacidades femeninas y permiten ir un poco más allá de la mera comprobación de la inferioridad de su estatus jurídico en relación con el estatus masculino. Un trabajo reciente de J. Beaucamp (trabajo extremadamente valioso por la utilización que hace de fuentes papirológicas poco conocidas) intentan poner orden en una materia en la que a menudo no se han superado las simples enumeraciones didácticas. Por ejemplo, a las incapacidades propiamente dichas, el autor opone las “protecciones”. Pero ¿hay una diferencia tan grande entre la prohibición de que tradicionalmente se hacía objeto a las mujeres romanas de desempeñar el papel de procurador, de representante (interdicción que corresponde a un régimen de incapacidad) y la prohibición de ser fiadoras de otros, de garantizar las deudas de un tercero, que la ley les impone entre 41 y 65 d.C., prohibición que, por el contrario debería analizarse bajo el concepto de protección? ¿No es la protección, en ambos casos, una suerte de corolario de la incapacidad? Y sobre todo, ¿no puede depender, como en la doble prohibición de postular y de interponerse a favor de otro, de la idea de una incompetencia para actuar en nombre de un tercero, de una incapacidad para ocupar el lugar de otro? La misma obra clasifica también, con gran utilidad, las incapacidades en cuestiones públicas, judiciales y familiares. Este orden tiene al menos el mérito de ser claro y lógico. No obstante, no siempre se impone con la misma evidencia en el funcionamiento real de las instituciones. Por ejemplo, ¿hay una distinción igualmente clara entre la exclusión de determinadas actividades políticas o cívicas y la incapacidad de las mujeres, efectivamente regida por el derecho familiar, para adoptar un ciudadano e incluso para participar como esposas en la adopción a la que proceden sus maridos? ¿No es posible tratar (evidentemente, sin la pretensión de cubrir la totalidad del campo de las incapacidades) de identificar, en este dominio del estatus femenino, las lógicas comunes al derecho privado y al derecho público? ¿E integrar algunos de los elementos de este estatus en todas las otras características, que ya se han evocado, determinantes de la separación jurídica de los sexos?

Fragmento del sarcófago de Cornelius Statius. Se representa la educación del niño: el aprendizaje y los momentos de juego. París, Museo del Louvre.
Carencia de potestad e incapacidad para adoptar
Puesto que he enfocado todo mi análisis en la división de los sexos y en su ordenación en un régimen de transmisión del patrimonio, del poder y de la ciudadanía, comenzaré esta breve exposición sobre las incapacidades femeninas por las que, a mi criterio podría servir como emblema de todas las otras: las mujeres romanas estaban radicalmente excluidas del derecho de adopción. “Las mujeres no pueden adoptar en absoluto”, escribía Gayo, “puesto que ni siquiera tienen bajo su potestad a sus hijos naturales”: pasaje que adquiere toda su significación cuando se sabe, por el parágrafo precedente, que los impotentes y los eunucos, a pesar de su ineptitud física para engendrar, tienen capacidad jurídica para adoptar. He aquí, pues, un acto jurídico, la adopción, que hunde directamente sus raíces en esta “potestad”, de la que ya he explicado suficientemente que las mujeres estaban excluidas por principio.
Pero sobre todo no imaginaremos —como, sin duda erróneamente, han hecho algunos— que la mujer estaba presente en el acto de adopción realizado por su marido. Las fuentes jurídicas dicen explícitamente lo contrario: no sólo “los hombres pueden adoptar hijos aun cuando no tengan esposa”, sino que, incluso si estaban casados, su cónyuge era totalmente extraña a una operación que no la convertía en madre del hijo elegido por su marido. Por esta razón el rito judicial de adopción sólo ponía en contacto al padre y al adoptado: ninguna mujer participaba en él para desempeñar el papel de la madre, ausente por principio. En la modalidad arcaica de adopción ante la asamblea del pueblo, es verdad, el formulario de la ley llamada de adrogación enunciaba la ficción según la cual Lucio Valerio, el adoptado, sería el hijo legítimo de Lucio Ticio, el adoptante, con el mismo derecho que si hubiera nacido de este padre y de su materfamilias, su esposa. Pero en esta fórmula no hay que ver otra cosa que la redacción de una ficción: se consideraba al adoptado como nacido de su padre, lo que implicaba que hubiera debido nacer de una esposa del padre. En este caso, la adopción “imitaba a la naturaleza”, razón por la cual, por lo demás, la diferencia de edad entre el adoptando y el adoptado debía respetar la diferencia mínima que hubiera hecho posible que el primero engendrara al segundo. Pero la esposa no se menciona aquí más que a título de presupuesto necesario para una simulación jurídica. Esta simulación no exige su presencia, ni tan siquiera su existencia real.
Las esposas, en consecuencia, no intervenían en el acto, y el acto no tenía ningún efecto sobre ellas. En el momento del ritual, cuando se aseguraba que existían, tan sólo se estaba fingiendo: la presuposición de existencia no tenía más utilidad que la de servir al artificio del acto. E incluso este artificio sólo se enunciaba en el procedimiento más antiguo, el de la adrogatio ante los comicios curiados. En el procedimiento más reciente de la triple emancipación (venta solemne) del hijo ante el magistrado urbano ya no se la menciona. Y tampoco en la práctica de las adopciones testamentarias, que no sólo estaban prohibidas a las mujeres, sino que las mujeres no eran ni siquiera asociadas a ellas por sus maridos cuando éstos elegían un sucesor de sus bienes, que también debía llevar su nombre. Habrá que esperar a la época de Diocleciano, y luego al derecho del siglo VI para ver, por autorización expresa del emperador, que una mujer obtiene el derecho de considerar como hijo propio a un allegado, elegido por ella, como consuelo y en sustitución de un hijo muerto. Pero durante toda la época clásica el principio de la incapacidad para adoptar no conoció ninguna excepción. Tal ineptitud para tener herederos “suyos”, incapacidad directamente asociada a la falta de potestad de las mujeres.
Carencia de potestad y carencia de tutela
En el mismo orden de ideas, las madres estaban privadas del ejercicio de la tutela de sus hijos menores. Desde siempre las había dejado de lado la ley de las XII Tablas, que concedía esa carga al pariente masculino más próximo de aquel que, por fallecimiento, dejaba fuera de su potestad hijos impúberes. Los impúberes y, cualquiera fuera su edad, las mujeres, pasaban así de la potestad del muerto a la de su agnado más próximo: un hermano, un tío, un primo. Los intérpretes más autorizados del derecho civil consideraban, sin excepción, a partir de la jurisprudencia republicana hasta el siglo II de nuestra era, que tal prerrogativa era tarea exclusivamente masculina, un munus virile. Y así como la mujer no recibía la tutela legítima, tampoco estaba habilitada para designar en su testamento un tutor para sus hijos. Pues no se podía instituir tutor testamentario si no era para los herederos “suyos”, sobre los que aún se detentaba potestad en el momento de morir. Carga transmitida de hombres a hombres, pues; transmitida por quienes detentaban una potestad a quienes, en su lugar, la detentarían provisionalmente sobre los menores, hasta la mayoría de edad de éstos, o sin límite de tiempo sobre las mujeres, incluso púberes, en tanto no estuvieran casadas, en tanto no entraran, por matrimonio, bajo la potestad de un marido.
El jurisconsulto republicano Servio Sulpicio definía la tutela como un poder: como un poder que se ejercía directamente sobre las personas, in capite libero. Pero el tutor, además, agregaba su autoridad a los actos de gestión cumplidos por su pupilo. Mediante esta garantía que le aportaba, el acto recibía de él un complemento de validez con el cual no tenía eficacia. Poder sobre las personas y autoridad para conferir pleno valor a los actos jurídicos de otros: para perfeccionarlos ratificando en ellos las manifestaciones de una voluntad lacunar. De esta tarea de confirmación, de esta consolidación de la actividad de un incapaz, el derecho romano exceptuaba a todas las mujeres. No tanto porque fueran personalmente incapaces, como en razón de los límites de su esfera de acción, que coincidían con los de su propia persona.
Ésta es la norma, que corresponde a una estructura casi inmóvil. La historia de las prácticas, en cambio, nos muestra cambios a veces rápidos en los hechos, y mil formas de adaptaciones del derecho a las transformaciones sociales. Pero tengo que subrayar una vez más que el historiador del derecho perdería de vista su objetivo esencial si se contentara con describir los movimientos dominantes, si no prestara atención, por el contrario, al descubrimiento de qué formas, qué rodeos formales, deben adoptar en la práctica las evoluciones para permitir su permanencia propia a las estructuras que escamotean, pero que no alteran.
La imposibilidad de una tutela de las madres chocaba en Roma con un hábito bien comprobado desde la época republicana: las viudas criaban por sí mismas a sus hijos, controlaban por sí mismas su mantenimiento y su educación hasta la edad adulta. Ya era bastante frecuente que después del divorcio, la mujer, casada nuevamente o no, obtuviera de su primer marido la custodia de los hijos del primer matrimonio, que muy a menudo cohabitaban con los de un segundo matrimonio. Seguramente no era ésta la regla, como lo muestra la retención de una parte de la dote por el marido, proporcionalmente a la cantidad de hijos cuya carga conservaba (retentio propter liberos). Pero era una práctica muy corrientemente admitida. Bajo el Imperio, un rescripto de Antonino Pío acordó incluso a la madre divorciada el derecho de conservar sus hijos contra la voluntad del marido. A fortiori, no había ningún inconveniente para reconocer a las viudas el cuidado de sus hijos menores. Una fórmula testamentaria tipo, citada por Quinto Mucio Escévola hacia los años 100 a.C., prescribe “que se críe a los hijos y las hijas allí donde su madre quiera que se eduquen”. Son innumerables los ejemplos de romanos célebres criados por sus madres: los Graco, Sertorio, Catón de Utica, Octavio, Claudio, Calígula… En todos los casos, necesariamente, las custodia matrum, como la llama una epístola de Horacio, duplicaba la gestión propiamente jurídica del tutor legal o designado por testamento. Séneca lo explica muy claramente a propósito del joven Milicio, que vivió bajo el techo de su mujer hasta la muerte: mientras fue impúber, es decir, hasta los catorce años cumplidos, perteneció a la vez a la “tutela” de su madre (la palabra es jurídicamente inexacta) y a la “cura de sus tutores”. En realidad, se ponía en práctica una doble administración: la de la madre, efectiva; la de sus tutores, nominal. Ahora bien, lo que llama la atención, en la abundancia casuística que regía las dificultades de tan compleja gestión familiar, es el interés de los juristas —y de los emperadores— por preservar el principio de la incapacidad de las mujeres para desempeñar el papel y asumir la responsabilidad de una verdadera tutela. Poseemos muchísimos testimonios de la administración que las madres realizaban de los bienes de sus hijos, recogidos hace ya tiempo por B. Kübler, analizados mucho más recientemente por M. Humbert, por T. Masiello, por J. Beaucamp. Vemos madres que venden tal o cual bien inmueble de su hija, que deciden acerca de su matrimonio, que compran un apartamento para su hijo, que hacen fructificar su patrimonio. No obstante, esta administración no dejaba en suspenso la responsabilidad de sus tutores, que exigían una garantía, es decir, una declaración por la cual la mujer se comprometía a asumir los riesgos de su gestión. Pero no por ello perdían los hijos, en su mayoría, los recursos contra sus tutores, cuyo “oficio”, precisa una advertencia de Papiniano, no podían “infringir” la intercesión de la madre ni aun la voluntad paterna expresada en testamento. En resumen, aunque la madre hubiera administrado en sustitución del tutor (por tutores), sólo se pedían cuentas al tutor masculino, cuyas obligaciones no se habían extinguido.
Por toda suerte de prácticas indirectas, a veces los jefes de familia intentaban confiar a su vida la responsabilidad de los bienes de sus herederos menores. Uno de esos medios consistía en desheredar al hijo en provecho de su madre, quien tenía a su cargo la restitución de los bienes sucesorios del hijo que se había hecho mayor (fideicomiso de restitución). A veces, incluso el marido trataba de designar directamente a su esposa como tutora testamentaria: pero tal disposición no se reconocía válida, salvo por privilegio especial del emperador, obtenido a pedido. No conocemos más que una sola respuesta positiva, bajo el reinado de Trajano. Algunas tradiciones provinciales, sin embargo (en Egipto, sobre todo) reconocían la tutela de las madres: pero el derecho romano las rechaza; los gobernadores reciben la orden de no aplicarlas. Hay que esperar una ley de Teodosio, en 390, para ver cómo la cancillería imperial acepta el pedido de tutela presentado por las mujeres, bajo la condición de que éstas unan a su solicitud el juramento de no volver a casarse. En resumen, en la larguísima duración del derecho romano —desde la época arcaica a finales del siglo IV— se observa, a pesar de las ingeniosas soluciones que en la práctica se inventaron para eludirla una misma estructura de incapacidad, unida a la falta de potestad sobre los demás, pero sobre todo a la estrechez del campo de acción jurídica reservado a las mujeres.
Breve historia de la tutela de las mujeres hasta comienzos del Imperio
Sin embargo, no se consideraba a las mujeres fundamentalmente incapaces para sí mismas, para la administración de sus propios asuntos. Así opina al menos el jurisconsulto Gayo en el siglo II de nuestra era, cuando refuta el argumento tradicional según el cual la “ligereza de espíritu” de las mujeres habría obligado a ponerlas bajo custodia:
No parece que haya habido ninguna razón seria para mantener bajo custodia a las mujeres púberes. Pues lo que comúnmente se aduce —que muy a menudo se equivocan en virtud de su levitas animi y que sería equitativo dejar que las gobernara la autoridad de sus tutores— parece más aparente que real: en efecto, las mujeres púberes tratan por sí mismas sus asuntos y, en ciertos casos, su tutor no interpone su autoridad más que de un modo puramente formal; incluso, a menudo es obligado por el magistrado a constituirse en garantía contra su voluntad.
Gayo agrega que, en los casos en que la tutela legal existía todavía en su época, no tenía más justificación que el interés personal del tutor.
En los años treinta del siglo I de nuestra era sólo quedaban dos situaciones de tutela para las mujeres: cuando habían sido emancipadas por su padre o manumisas por su amo. El padre emancipador o el amo de la manumisa se convertían entonces en tutores de pleno derecho. ¿Qué ventaja les procuraba ese papel? La de controlar los testamentos de sus administradas: puesto que se requería su autorización, podían oponerse a una disposición testamentaria que los excluyera o los perjudicara gravemente. Tal es, según Gayo, la razón de una dependencia que, para las mujeres, no cesaba en la pubertad, sino que se prolongaba durante toda la vida, incluso después de la muerte del padre: la salvaguardia de los intereses sucesorios de los hombres que eran al mismo tiempo sus herederos y sus tutores. En su época, estos intereses ya no se preservaban más que en beneficio de los amos que continuaban controlando a sus antiguas esclavas. Pues la antigua tutela que, desde la ley de las XII Tablas, organizaba el derecho civil en beneficio de los agnados más próximos de las mujeres libres, había sido abolida por Claudio, después de haber sido limitada por Augusto al caso de las mujeres que no habían logrado llevar a buen término tres embarazos. En adelante, tras la muerte de su padre, las mujeres libres de nacimiento escapaban al control de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos. Viudas, escapaban también, después de estas reformas y siempre que estuvieran casadas bajo el régimen de la potestad marital (manus), a la rectificación de sus actos por los agnados que habían adquirido por matrimonio, en lugar de sus antiguos padres; ya no requerían, ni para obligarse, ni para testar, ni para constituir una dote (esto es, para volver a casarse), la autorización de su hijo, respecto del cual se hallaban en posición jurídica de hermana; ni tampoco, en ausencia de hijo, la autorización de los hermanos del marido o de los otros parientes por línea masculina.
La supresión de la tutela agnática realizó, sin duda, en el pleno sentido del término, una emancipación de las mujeres. Sin embargo, esta liberación no consistió tanto en el reconocimiento de una nueva capacidad —que les sería negada en razón de su naturaleza imperfecta— como en la superación del obstáculo de los intereses familiares a los que la sociedad reconocía menos legitimidad que antes. Menos legitimidad porque el centro de gravedad jurídico de la mujer, debido a las transformaciones del derecho matrimonial, se había desplazado del marido y los agnados de su marido a su padre y los agnados de su padre. En el curso de las últimas décadas del siglo I a.C., los matrimonios concluidos con manus —es decir, con la entrada de la mujer bajo la potestad de su marido o del padre de su marido— declinan y luego desaparecen. De su existencia da testimonio todavía Cicerón en dos o tres oportunidades, y en otros dos casos una inscripción de la época augustea, la Laudatio Turiae. Pero sabemos que en la época de Tiberio han desaparecido: entonces no se encuentra ya un solo padre de familia que acepte que su hija se convierta en esposa del flamen de Júpiter, pues, según la tradición, ella debe ponerse en “mano” de este último. Ahora bien, este cambio de régimen había desembocado en una situación paradójica, que hoy nos produce una falsa impresión de arcaísmo. En el derecho más antiguo, las madres de familia gozaban de una autonomía bastante grande: su matrimonio, a causa de la transferencia de potestad que casi siempre lo acompañaba, las emancipaba de su familia paterna: si enviudaban, se abrían ante ellas procedimientos para liberarse del control de sus agnados maritales; si se divorciaban, tenían derecho de exigir, a quien había detentado la manus sobre ellas, que las liberara. Pero, puesto que no abandonaban ya la dependencia jurídica de su parentesco de origen, las mujeres se encontraban definitivamente trabadas, de por vida, por una tutela de la que ni la viudedad ni el divorcio les daban ocasión de liberarse. Entonces comprendemos mejor el alcance de las reformas de Augusto y de Claudio y, a través de ellas, el contexto jurídico-social en el que deben interpretarse las capacidades de las mujeres romanas.
Capacidad para sí misma
Cuando Gayo escribía sus Instituta hacía ya mucho tiempo que se había reparado la degradación de la condición jurídica de las mujeres. Ante todo, Augusto había suprimido todo control de los agnados sobre las mujeres —casadas o no— que habían traído tres hijos al mundo. Los jurisconsultos acomodaban su interpretación de la ley a las realidades demográficas de la época, al no exigir que estos hijos hubiesen sobrevivido al nacimiento: los hijos, incluso los muertos apenas nacidos (y, prevé la casuística, los monstruos) eran de tanta utilidad para su madre como los hijos fuertes y viables; de suerte que lo que desde comienzos del Imperio liberaba a toda mujer de la tutela legal no eran tres vidas, sino tres embarazos llevados a término (cuatro para las manumisas). Luego, Claudio suprimió sin condiciones la tutela agnática para las mujeres que habían nacido libres. En realidad, sólo subsistió la autoridad del amo sobre las manumisas que no habían parido cuatro veces.
La mayor parte de las mujeres, desde el momento en que ya no se encontraban bajo la potestad paterna, gestionaban por sí mismas su patrimonio, salvo la dote, que se confiaba a la administración del cónyuge. Podían disponer sobre todo de su fortuna por testamento, sin pasar por la autoridad de un garante. Hasta Adriano, para ello habían tenido que pasar por la formalidad de la coemptio fiduciaria “testamenti faciendi causa”: sobrevivencia formal del tiempo en que las matronas, para testar libremente, habían tenido que liberarse de la tutela de los agnados de su marido; este último arcaísmo quedó eliminado al comienzo del siglo II de nuestra era. En adelante, la influencia jurídica de los rodeos familiares se limitaba, lo mismo que para los hombres, al poder del paterfamilias: a la muerte de su padre, una mujer poseía una capacidad patrimonial casi comparable a la de sus hermanos.
Sin embargo, antes de estas reformas, en una época en que la mayor parte de las mujeres aún tenían prohibido obligarse a alienar sus bienes sin la aprobación formal (auctoritas) de un garante (auctor), aquellas a las que los avatares de la existencia habían dejado solas y libres de todo control corrían el riesgo de que nadie convalidara debidamente sus empresas. Éste era el caso, por ejemplo, de las matronas divorciadas y liberadas de la manus: no las asistía ningún tutor, ni legítimo, ni testamentario; lo mismo ocurría con las manumisas de un ama, pues las mujeres, como se ha visto, no podían ejercer ese “oficio viril”. Ante estas situaciones y otras comparables (así, por ejemplo, el impúber privado de agnados, si el testamento no había previsto esa carencia), hacia el año 210 d.C. una ley había prescrito instituir un tutor designado por pretor urbano. Más tarde, bajo el Imperio, esta tutela “dativa” fue sistemáticamente administrada por Roma, tanto en Italia como en las provincias. En caso de necesidad, pues, toda mujer podía recibir la asistencia de un tutor que le era suministrado por los órganos de la ciudad. Esta asistencia de un tercero reclutado entre los notables de la ciudad y, por principio, extraño a los intereses de la familia, era puramente nominal. La institución subsistió a pesar de la desaparición de la tutela agnática, sin obstaculizar prácticamente la autonomía de las mujeres: lejos de todo control, la aprobación tutoral no era más que una formalidad de homologación. Los actos de la práctica, por otra parte, dan prueba de que las mujeres tomaban la iniciativa de hacerse dar un garante: libre petitio que basta para mostrar que la ayuda de un tercero (cuyo nombre, por lo demás, proponían ellas al órgano que lo designaba) no sustituía su incapacidad permanente, sino que más bien servía para rodear a sus actos jurídicos de todas las condiciones formales de validez; como escribía Gayo, el tutor, en ciertos asuntos, debía interponer su autoridad “por forma” (dicis gratia). Razón por la cual, por lo demás, las mujeres, a diferencia de los impúberes, no podían intentar acciones con motivo de la tutela. Tampoco podían hacerse indemnizar por una gestión imprudente de que hubiesen sido víctimas; pues ellas mismas administraban sus propios asuntos, sin representante legal que actuara en su lugar; en su caso, el papel del tutor se limitaba a completar solemnemente, con el agregado de su auctoritas, los actos que ellas tenían plena capacidad para concluir.
Un texto nos proporciona una lista de actos para los cuales esta ratificación de pura forma se juzgaba necesaria. En primer lugar, para contratar una obligación, según las modalidades antiguas del derecho civil: es decir, por una promesa solemne y unilateral, que no tiene explícitamente asegurada contrapartida alguna. Luego, para alienar un bien, cuya transferencia requería el acto formal de la mancipación: se trataba de bienes rústicos, edificios y esclavos. Pero esta formalidad de la aprobación tutoral era superflua para contraer matrimonio, para constituir una dote (a menos que no lo fuera según la forma estipulatoria de la promesa), para testar, para contratar, para alienar bienes cuya transferencia no exigiera el rito de la mancipación (es decir, en realidad, todas las mercancías), para hacerse reembolsar una deuda, para aceptar una sucesión.
Gayo tiene razón: las mujeres tratan por sí mismas sus asuntos, ipase sibi negotia tractant. Los actos de la práctica nos muestran que las mujeres del Imperio romano eran perfectamente conscientes de su poder de administrar sus bienes y su capacidad para concluir actos jurídicos, sobre todo cuando gozan del “derecho de los tres hijos”, que las dispensaba incluso de solicitar al magistrado la designación de un tutor “dativo” en las operaciones en las que era necesaria la auctoritas de un comparsa. Ellas hacían la declaración oficial ante los servicios del gobernador, agregando a veces la mención de que sabían escribir, y su declaración era oportunamente registrada en los registros públicos de la oficina.
Esta capacidad jurídica ampliamente entendida explica las actividades artesanales y comerciales en las que parecen haber estaba embarcadas muchas mujeres bajo el Imperio romano, al margen de las grandes domesticidades aristocráticas que ha estudiado S. Treggiari. Es cierto que había oficios específicamente femeninos, como ha mostrado N. Kampen para la ciudad de Ostia: nodrizas, comadronas, actrices, masajistas, tejedoras, costureras, lavanderas; pero algunas —sólo las posaderas, las propietarias de tabernas, más o menos ligadas al mundo de la prostitución— poseían verdaderos comercios. Se conocen mujeres comerciantes (sin hablar de parejas), y a veces incluso de propietarias de barcos, responsables de compañías de navegación. Fuera de las actividades económicas y comerciales, hay que destacar las preocupaciones de orden jurídico que, con referencia a las mujeres del Imperio, da testimonio la masa de los rescriptos que les fueron remitidos por pedido de ellas. L. Huchthausen ha podido calcular en un cuarto del total de rescriptos las respuestas jurídicas enviadas a las mujeres por la cancillería imperial en los siglos II y III de nuestra era. Los requerimientos, que versaban sobre problemas de gestión patrimonial de la máxima diversidad y complejidad técnica, llegaban de todas las provincias y, aparentemente, de todos los medios.
Incapacidad para representar a otro: división de los sexos y “oficios civiles”
En cambio, las romanas continuaron castigadas por una cierta cantidad de interdicciones definitivas, con independencia de los procedimientos de validación a los que estaban a veces sometidos sus actos. Se recordará que les estaban prohibidas la adopción de un hijo o la gestión de una tutela, pues estaban privadas de todo poder sobre los demás. Más en general quedaban alejadas de los “oficios civiles” que aún llevaban el nombre de “oficios viriles”: tanto en derecho privado como en derecho público, ciudadanía y masculinidad se confundían cuando la acción de un sujeto, al exceder su propia persona y su propio patrimonio, atañía a otros en virtud de la capacidad que cada uno tenía de actuar en nombre de un tercero. Tal es precisamente el extenso dominio de los officia prohibidos a las mujeres: en este dominio nos encontramos con la representación, la tutela, la intercesión, la procuración, la postulación en nombre ajeno y, por último, la acción ante la justicia, cuando el interés en litigio no era el del demandante, sino el de la comunidad política (tales como la acusación pública o la acción popular).
Tomemos, por ejemplo, la representación ante la justicia. Las mujeres no podían ser elegidas como representante (procurator) de una de las partes en un proceso porque, dicen los textos, encargarse de la causa de otro es un “oficio” civil, público y viril. Una constitución de Septimio Severo nos aporta incluso esta feliz precisión: “Los asuntos de otro no pueden confiarse a las mujeres, salvo que, por las acciones que les está permitido intentar, persigan su propio interés y su propio beneficio”: es el caso, por ejemplo, de la mujer que, acreedora de un crédito, intenta, a fin de cobrar esa deuda que ahora le pertenece, una acción en nombre del tercero que se la ha cedido, para que el deudor tenga siempre que tratar con un mismo acreedor. Este fragmento, en su alcance estrictamente técnico, nos informa más acerca del estatus de incapacidad de las mujeres, así como sobre la articulación de esta incapacidad en el régimen de la división de los sexos, que muchos desarrollos literarios a través de los cuales a veces se descubren representaciones, pero raramente funcionamientos institucionales reales, sin cuyo conocimiento el interés que se pueda tener en los fantasmas corre el riesgo de caer en la trampa de las ilusiones sin fin. En otros términos, más bien el Código que Juvenal. Más bien la formulación exacta de una regla que pone lo masculino y lo femenino según el criterio de la capacidad que los hombres tienen, y de que las mujeres carecen, para desempeñar otros roles que el propio, para prolongarse en otro, para desmultiplicarse, para separar en ellos, mediante una suerte de duplicación que el derecho instaura en su naturaleza, entre su yo propio y los “oficios”, las funciones que encarnan; antes la asignación de papeles precisamente definidos que los mil trazos a través de los cuales este poeta, aquel satírico, tal o cual analista, recriminan el impudor y el exceso de las mujeres dispuestas a salir de su reserva a comportarse públicamente como hombres, a imponerse fuera de sus hogares. Con todo rigor institucional, más vale intentar comprender este principio subyacente al derecho de las incapacidades: una mujer no tiene otro interés que defender que el propio.
Ni el lugar común de la infirmitas sexus, ni las racionalizaciones que proponen hoy en día ciertos romanistas, cuando distinguen, por ejemplo, entre un régimen de incapacidad y un régimen de protección —entre un régimen de inferioridad civil y otro, por el contrario, privilegiado— explican la unidad del dominio que el derecho romano reserva a los hombres y veda a las mujeres. Si reunimos las modalidades de intervención que pertenecen a la jurisdicción de “oficio” civil y viril encontramos en ellas una estructura común: la de una acción para otro. La representación ante la justicia que no es más que el ejemplo más sencillo de ello. La acusación obedece al mismo principio. De donde la excepción de la prohibición de que se hace objeto a las mujeres de erigirse en acusadoras cuando se trata de vengar a sus parientes más próximos. Postular por otros (es decir, intentar una acción en nombre propio pero por cuenta de un tercero) es también, para la mujer, la asunción contra natura (y contra todo pudor) de un officium masculino. Los juristas interpretan siempre la prohibición de “interceder”, de que aún la hace objeto el senadoconsulto Veleyano (entre 41 y 65 de nuestra era), es decir, de interponerse entre un deudor y su acreedor, de garantizar una deuda, como un caso, entre otros, de su exclusión de los “oficios” civiles y masculinos.
Las incapacidades de derecho público no difieren fundamentalmente en naturaleza de las del derecho privado. Es cierto, siempre se vuelve sobre ello, que la ciudad es un “club de hombres”. Una romana, no obstante, es civis romana y da nacimiento a un civis romanus. Pero de lo que las mujeres están esencialmente privadas, tanto en la política como en las relaciones intersubjetivas, es de asegurar un servicio que trasciende la estrecha esfera de sus intereses propios; lo que desubjetiviza su acción para conferirle el sentido abstracto de una función. Por ejemplo, no es asombroso que una mujer pueda prestar testimonio ante la justicia: su palabra no es menos digna de crédito que la de un hombre. Pero que se le prohíba ser testigo de un testamento no contradice la regla precedente, pues, en este caso, el ciudadano romano testis valida la operación al conferirle su publicidad.
Una última contraprueba de este sistema, coherente según todas las apariencias. En la época del antiquísimo derecho romano, las mujeres no podían redactar testamento —porque el testamento revestía una forma comicial y suponía, pues, una pertenencia a las asambleas políticas—, ni prestar testimonio ante la justicia. En el proceso arcaico, prestar testimonio equivalía a desempeñar un “oficio viril”, en la medida en que los procedimientos judiciales movilizaban, para probar la existencia de un derecho, la garantía del cuerpo cívico y su unidad: la totalidad de los ciudadanos confirmaba el derecho de las partes. Dar testimonio equivalía entonces a instituirse en garante, y, en consecuencia, a asumir por excelencia el papel de un tercero absoluto. De este servicio público, las mujeres estaban excluidas con toda naturalidad. Dejaron de estarlo cuando, lejos de fundar la existencia de un derecho garantizado para todos, el testigo se convirtió, en el proceso, en una modalidad de prueba entre otras. La palabra de una mujer, en este caso, no asumía ya la fuerza abstracta de una mediación: la generalidad de un officium.
¿Cuál es el lugar que ocupan las imágenes de mujeres en una civilización que, como a menudo se subraya, ha otorgado un sitio tan singular a las representaciones figuradas? Si, en la época clásica, un ateniense se paseaba por su ciudad, al atravesar el cementerio veía sonreír a una core envuelta en los pliegues de una túnica de color vivo: la estatua indicaba el emplazamiento de una tumba. Poco después, una gesticulante figura femenina con la cabeza rodeada de serpientes le clavaba sus ojos redondos y le sacaba la lengua: se había cruzado con la mirada de una Gorgona. Si levantaba los ojos hacia el friso del Partenón, percibía las Canéforas, jovencitas, también ellas envueltas, portadoras de los cestos en la procesión de las Panateneas. Cuando el recinto del templo estaba abierto, se sentía aplastado por la majestad de la estatua de la diosa Atenea Partenos, obra de Fidias, que lo dominaba desde sus doce metros de altura, y tal vez prefería el perfil familiar de la diosa encasquetada que todos los días tenía entre los dedos cuando cambiaba sus dracmas. Si se dirigía a cualquier santuario de campana, conocía la diversidad de los innumerables figurines femeninos trazados a toda prisa y depositados como exvotos. Por último, de regreso en el ágora, en el taller del alfarero o en la casa de algún amigo donde terminaba la jornada reclinado en el banquete contemplaba con facilidad mujeres en escenas que hoy llamamos eróticas, sus cuerpos soberbiamente desnudos pintados en las copas que se pasaban entre los bebedores. Las figuras femeninas pueblan la ciudad y sus formas cambian con el capricho del tiempo. Así, en un libro muy interesante sobre las estatuas de Afrodita de la época helenística, Wiltrud Neumer-Pfau ha tratado de precisar los vínculos entre la evolución de la imagen de Afrodita y la posición de las mujeres en la sociedad. Las tentativas de este tipo no son precisamente frecuentes y el análisis que aquí propone François Lissarrague es deliberadamente prudente, pues la ciudad de las imágenes, al igual que la de los textos, es una ciudad del discurso.
P. S. P.

Relieve en piedra de una hetaira que pertenece al trono Ludovisi. Una mujer desnuda está sentada sobre un cojín tocando el aulós.

En la otra cara del trono Ludovisi, otra mujer, una novia velada, saca incienso de una píxide para quemarlo ante el thymaterium que tiene ante ella. Estas dos mujeres representan imágenes del culto a Afrodita, diosa del amor. También reflejan dos estatus de la mujer griega y romana, la hetaira y la mujer casada. Roma, Museo Nacional y Museo de las Termas.

Relieve en piedra hallado en Calza, Ostia. Representa una escena de parto, única en su género.

Fragmento del sarcófago de Cornelius Statius. Se representa la educación del niño: el aprendizaje y los momentos de juego. París, Museo del Louvre.
Una mirada ateniense
François Lissarrague
¿Puede la jarra ser más bella que el agua?
PAUL ÉLUARD
Entre las fuentes de que dispone el historiador de la Antigüedad, los documentos figurativos constituyen un conjunto particular al que no siempre se le saca todo el partido posible. Todos tenemos en mente objetos antiguos, estatuas, relieves, monedas o imágenes pintadas, que hemos visto en los museos o reproducidas en fotografías. Estos documentos, ampliamente difundidos por los manuales y las obras ilustradas, no sirven en general más que como complemento de un análisis que el historiador construye a partir de documentos escritos. Textos, discursos, inscripciones, es lo que constituye la base de su información, y las imágenes tan sólo vienen a aportar un toque de amenidad a la investigación.
El presente capítulo no se propone ilustrar los estudios reunidos en este volumen, sino más bien consagrarse al análisis de una categoría de documentos figurativos: los vasos pintados. Conocemos otros muchos monumentos, esculturas, monedas o terracotas. Pero los vasos griegos, tanto por su cantidad como por su riqueza, constituyen una clase aparte: estas piezas de alfarería están adornadas con imágenes cuya variedad y complejidad permiten constituir series continuas a partir de las cuales es posible comparar múltiples documentos e identificar evoluciones o transformaciones. La riqueza iconográfica de este tipo de objetos merece que nos detengamos en ellos. Las páginas que se leerán a continuación están dedicadas exclusivamente a estos vasos.
Cada sociedad mantiene una relación particular con el universo figurativo, regla a la que por cierto no escapan los tiempos antiguos. Egipto, el Oriente Próximo y Roma, no menos que Grecia, se han rodeado de imágenes y han tenido una visión específica de su propio universo, visión que cada tipo de representación ha elaborado a su manera, según convenciones plásticas distintas y con una variedad de funciones que cumplir. En la propia Grecia, muchos tipos de objetos figurativos obedecen a distintas necesidades: ya sean las famosas Corai de la Acrópolis, estatuas de mármol que las jóvenes de la ciudad ofrecen al santuario de Atenea, ya las placas de terracota de Locres, en Italia del sur, consagradas a Deméter y que representan mujeres que honran a la diosa. Los modos de figuración siguen reglas complejas, que varían según la naturaleza de los objetos, su función, sus usos o sus destinatarios.
La decisión de atenernos aquí a los vasos atenienses de los siglos VI y V a.C. se debe ante todo a que este conjunto no se cierra sobre una sola función, y a que no se limita a una imaginería “femenina”. Por el contrario, podemos intentar señalar cuál es la parte reservada a las mujeres en un repertorio relativamente extenso, en el que los temas que guardan relación con la vida social son muchos y variados, e igualmente trata de identificar, en este conjunto, la articulación de lo masculino y lo femenino.
Las imágenes que adornan estos vasos no deben disociarse de su soporte. La fotografía o el dibujo nos dan una percepción falsa de ellas, que es preciso corregir. No son grafismos planos, sino imágenes sobre vasos. Antes que una imagen para contemplar, el vaso es un objeto manipulable para utilizar y destinado a cumplir una función precisa. Esta última puede variar, y no siempre estamos en condiciones de definirla con certeza, pero en muchos casos es determinante y constituye un índice de lectura primordial de la imagen. Sin entrar en detalles, se puede clasificar sumariamente estos casos según el uso. Ciertas formas muy particulares están reservadas a diversos rituales: matrimonio, funerales, iniciaciones, sacrificio. Otras están ligadas al consumo de vino, al momento en que los hombres beben entre ellos (symposion) —vasos para mezclar, para verter o para beber— y su uso puede considerarse como mayoritariamente masculino. Por último, otras son utilizadas más particularmente por las mujeres, sin que esto sea una regla absoluta: vasos para perfumes, recipientes de afeites o de joyas, vasos vinculados a la limpieza, el adorno o la cosmética. Pero no cabe duda de que las imágenes más estrictamente determinadas por la función del objeto mismo son las que se encuentran en los vasos rituales, mientras que la distinción entre bebida masculina y arreglo personal femenino no puede precisarse de modo radical. No obstante, a la hora de analizar las imágenes que los vasos exhiben debe tomarse en cuenta, al máximo posible, la forma y el uso de los mismos.
Vale la pena precisar —se nos disculpará este recuerdo— que la imagen no es una evidencia fotográfica, que no es espontánea, sino el producto de una elaboración que tiene su propia lógica, tanto en sus funciones como en su construcción. Los pintores proceden a elecciones a partir de la realidad que los rodea: unos temas se representan; otros, no. También eligen qué se ha de mostrar, retienen tal o cual elemento con preferencia a tal o cual otro, manipulan el espacio y el tiempo en imagen a fin de hacer visible lo real. Los silencios de la imaginería, siempre que se los pueda establecer con seguridad, pues a menudo disponemos de una información tan sólo lacunar, son tan significativos como los procedimientos de construcción de la imagen. Así, al proponer aquí una iconografía de las mujeres, no sólo se procurará identificar los signos y las series, sino también los silencios, y se prestará particular atención a la organización plástica de las imágenes que se han retenido y al tratamiento del espacio.
En consecuencia, y en un marco necesariamente limitado y sin pretender explicar todos los documentos disponibles, ni entrar en todas las controversias que hayan podido suscitar, se tratará de esbozar un análisis de los vasos áticos que ponen en escena a mujeres. Precisemos que estos vasos fueron producidos en Atenas, en los siglos VI y V antes de nuestra era, por artesanos pintores y alfareros que trabajaban en el barrio de Cerámico, a las puertas de la ciudad. Fueron descubiertos muy tardíamente, a partir de finales del siglo XVIII, en las necrópolis de Italia del sur, y luego, a partir de comienzos del XIX, en las tumbas etruscas de Toscana. Es esencialmente la pasión de los etruscos por los vasos griegos, en particular por los áticos, y su hábito de enterrar a los muertos en tumbas de cámaras provistas de un importante mobiliario (armas, vasos, joyas), lo que nos ha permitido conocer la producción artesanal de los alfareros atenienses. Estos vasos no son etruscos, como se había creído en un primer momento, así como tampoco son exclusivamente funerarios. Más adelante, en el mismo siglo XIX, se han encontrado los mismos vasos en Grecia, y particularmente en Atenas, en el curso de excavaciones de la Acrópolis y el Ágora de Atenas. En consecuencia, se estudiarán los vasos en tanto productos atenienses del periodo arcaico y clásico (siglos VI-V a.C.) para intentar ofrecer un análisis de las imágenes que ponen en escena diversos tipos de mujeres, ya sea aisladas, ya en relación con los hombres. Pues, como se habrá comprendido, el universo en que estos objetos son producidos es un universo masculino, y la visión que en ellos se encuentre será, ante todo, una visión masculina. Aun cuando tengamos indicios para pensar que las mujeres hayan podido pintar algunas de estas imágenes, aun cuando se compruebe que varias series de objetos son de uso exclusivamente femenino, no deja de ser cierto que la sociedad ateniense está determinada por los ciudadanos, y que, en un sistema pictórico que sólo deja un reducidísimo margen a la iniciativa individual y a lo que nosotros llamaríamos inspiración, la ideología dominante, la que guía las pinturas y su manera de ver, es ante todo masculina. Las imágenes que examinaremos están, pues, doblemente marcadas: no son una transcripción objetiva, sino el producto de una mirada que reconstruye lo real, y esta mirada es una mirada masculina.
El recorrido que nos proponemos seguir a través de las representaciones figuradas —recorrido necesariamente sintético y selectivo, pues no pretendemos explicar todas las series— está determinado en parte por la lógica de los objetos mismos, el vínculo que une la forma del caso y la imagen de la que es portador. Comenzaremos con el matrimonio, que otorgó a la mujer un lugar central y con ocasión del cual se produjeron vasos específicos. Luego se abordará más rápidamente otras formas de rituales —funerarios, domésticos o colectivos —entre mujeres. Por último, el problema del espacio que se asignaba a las mujeres nos conducirá al reagrupamiento de diversas series de imágenes, de la fuente al gineceo, al tocador o al trabajo, bajo la mirada de hombres a quienes parece reservado el espacio del symposion. La representación del ritual en imágenes y la construcción plástica del espacio constituirán, pues, los hilos conductores de este recorrido.
Matrimonio
Una buena cantidad de vasos están decorados con escenas relativas a las ceremonias del matrimonio. Sin embargo, esas escenas son muy variadas y diferentes entre sí; a veces se encuentran ciertos elementos repetidos en distintas imágenes, pero no parece que haya una iconografía canónica del matrimonio; por el contrario, se tiene más bien la impresión de que cada imagen ofrece una versión muy libre del ritual. Las informaciones textuales que poseemos, también ellas incompletas o subjetivas y a veces inseguras, dejan entrever un ceremonial que se descompone en varios momentos. El matrimonio se basa en un acuerdo formal, engyé, entre el novio y el padre de la novia, acuerdo al que se asocia la entrega de una dote por parte de este último. No parece que la joven tenga que pronunciar una sola palabra de consentimiento en este acuerdo celebrado entre suegro y yerno. La transferencia propiamente dicha de la novia es lo que constituye la consumación del matrimonio en la que se realiza la unión, gamos, de la pareja. Mediante esta transferencia la casada cambia de morada, oikos, y de amo, kurios, pasando de su padre a su esposo. Las etapas teóricas de este rito de pasaje —separación, transición, integración— no tienen igual importancia en el imaginario ateniense. Efectivamente, la transferencia es lo que ocupa el mayor lugar; toma la forma de una procesión nocturna, que va de una casa a la otra, ya sea a pie, ya sea en carro; el cortejo comprende parientes y amigos. Una cierta cantidad de personajes desempeña un papel específico: la madre de la novia es una de las portadoras de antorchas; junto a la pareja se mantiene un párochos, un acompañante; la procesión es conducida por un proagetes, un guía; por último, un niño que todavía tiene vivos a sus dos padres —un pais amphitales— acompaña a los esposos.
La imaginería dista mucho de representar cada vez todos estos personajes, ni muestra tampoco todos los momentos característicos de las ceremonias del matrimonio. No hay ni una sola escena figurada que pueda asociarse a la engyé, al acuerdo aprobado entre el padre y el futuro esposo de una jovencita. Tampoco se muestra en imágenes ningún banquete de bodas, con excepción de la comida ofrecida por Pirítoo con ocasión de su matrimonio, comida que degenera en batalla que enfrenta a los Centauros, que tratan de raptar a la joven esposa, y los Lapitas, que la defienden.
Los dos momentos que los imagineros conservan son el de los preparativos de la novia: arreglo personal o baño, y el de la procesión que la conduce de una morada a la otra. Pero es menester precisar de inmediato que estos momentos no corresponden estrictamente a una división del ritual en secuencias cuyo plan nos sería ofrecido por la imagen. Cada imagen se presenta más bien como una construcción: pone en relación diversos actores del ritual, utilizando sus correspondencias de gestos y de miradas; organiza el espacio plástico para hacer captar, a su manera, el pasaje, la transferencia y la integración; por último, otorga un papel esencial a los objetos retenidos: vasos, coronas, ornamentos.
Un cortejo de dioses
En época arcaica, en el estilo llamado de figuras negras —en que los personajes, pintados como siluetas en barniz negro y realzados por incisiones y colores, se destacan sobre el fondo rojo del vaso— lo predominante es el esquema de la procesión. Los novios son trasladados en carro, y con frecuencia se ven dioses presentes en el cortejo, de modo que a veces es posible considerar mítica a la pareja.
En efecto, la tradición iconográfica de las representaciones del matrimonio comienza con el tema de las bodas de Tetis y Peleo, que durante mucho tiempo servirá como paradigma de un cortejo nupcial. Bodas fuera de lo común las de la hija inmortal del divino Nereo, a la que un oráculo había dicho que su hijo sería más poderoso que el padre. Ningún dios quiso casarse con ella; sólo el mortal Peleo consiguió retenerla a pesar de las metamorfosis de Tetis, y hacerla así su mujer; tendrán por hijo a Aquiles. En las bodas de la diosa y el mortal están presentes todos los dioses y acuden a saludar a los esposos.

Boda de Peleo y Tetis (ca. 580). Londres, British Museum, Dinos de figuras negras. 1971, II-1.1.
En un gran vaso para mezclar el vino, un dinos, utilizado en los banquetes, figura también a la derecha la puerta cerrada de la nueva mansión, ante la cual el esposo, Peleo, recibe el cortejo de los dioses invitados a la boda. No entraremos aquí en los detalles de esta larga asamblea divina, pero observaremos que el cortejo conducido por Iris, mensajera de los dioses, está compuesto por un grupo de personajes que van a pie, entre los que se halla Quirón, el buen centauro que educará a Aquiles, y las diosas tutelares del hogar, Hestia y Deméter; sigue una larga fila de cinco carros en que se ve a los dioses, ya en parejas (Zeus/Hera, Posidón/Anfitrite), ya por pares (Apolo/Ártemis, Afrodita/Ares). Acompaña a estos carros, a pie, una serie de figuras femeninas que forman pequeños grupos de divinidades menores: Horas, Musas, Cárites, Moiras. Así, desfilando ante nuestros ojos, y ante los ojos de los bebedores del banquete, frente a los cuales se levantaba aquel vaso, se despliega y se jerarquiza un panteón: las grandes divinidades en carro, por parejas, las figuras secundarias a pie, en grupos, designadas por nombres colectivos, mayoritariamente femeninas. Los dioses son, pues, testigos del matrimonio, del acuerdo que une a una de las suyas, una Nereida, con un mortal; al mismo tiempo, son huéspedes de la nueva morada de Peleo, quien los recibe, con un vaso para beber en la mano, para celebrar esta alianza. Pero de la novia, nada. A Tetis, la que acaba de casarse, no se la ve por ningún sitio en esta imagen; hay que suponer que está en la casa, hacia donde avanzan los dioses, pero que no tiene que dejarse ver.
Una versión ligeramente posterior de la misma escena figura en la zona principal de una famosa crátera del museo de Florencia, el “Vaso François”, y vale la pena comparar ambos vasos. Volvemos a encontrar la misma organización plástica: en un largo friso que da toda la vuelta al vaso, un cortejo divino, primero a pie, luego en carro, avanza hacia la casa de Tetis y Peleo. Este último se halla en la puerta y recibe, ante un altar que destaca el carácter ritual del cortejo, al centauro Quirón, quien lo encabeza, acompañado por Iris y Cariclo, su esposa. La distribución de los dioses en la procesión es muy parecida a la del vaso anterior, pero ha de observarse una variante importante: detrás de Peleo, a la derecha, la morada de los esposos está representada bajo la forma de un pórtico con frontón: entre ambas columnas, la puerta de la casa.
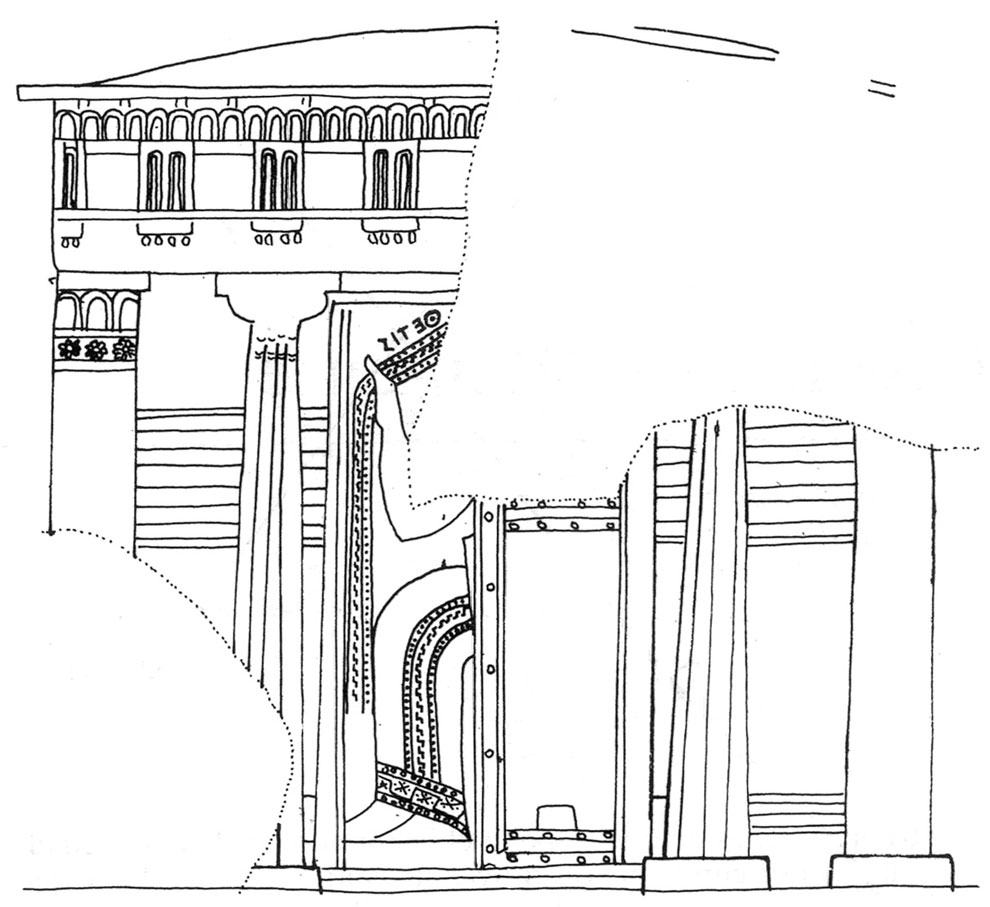
Tetis en su casa (ca. 570). Crátera de figuras negras. Florencia, Museo Arqueológico, F.R. pl. 1.
Pero, a diferencia del vaso precedente, aquí hay una hoja abierta, que permite ver las piernas de un personaje femenino sentado, que levanta un faldón de su vestimenta y cuyo nombre puede leerse debajo: Tetis. Aquí se entrevé a la novia, detrás de la puerta abierta; su rostro estaba probablemente oculto por la otra hoja de la puerta (como el vaso está roto en este sitio, no podemos asegurarlo por completo). El gesto de la mano, levantando el velo de la vestimenta, duplica el efecto de la puerta entreabierta. La novia está allí, en la casa, pero parcialmente oculta; se quita el velo, en un gesto que tiene su equivalente en el ritual del matrimonio, pero no se le puede ver el rostro. Así, tanto la vestimenta como la habitación forman un espacio que encierra el cuerpo de la mujer y le asignan un lugar privado, al margen del espacio público en el que los dioses desfilan y se muestran a los hombres.
De puerta a puerta
En la iconografía del matrimonio, los pintores utilizaron a menudo la puerta para marcar un punto de llegada o un punto de partida, como si, al menos en imagen, todo ocurriera de puerta a puerta.

El carro de los desposados (ca. 430). Píxide de figuras rojas. Londres, British Museum.
Así, en un recipiente de terracota de forma cilíndrica, una píxide, el cortejo nupcial se desarrolla en un friso continuo a partir de una puerta cuya hoja derecha está entreabierta. Una mujer —¿la madre de la novia?— aparece en el vano, vuelta hacia el carro que se aleja. Por su actitud y la orientación de la mirada, determina la puerta como un punto de partida, no como un punto de llegada; pero es todavía una mujer que permanece en el interior. De acuerdo con el esquema arcaico, en esta imagen los novios están en el carro: ella ya ha montado, cubierta la cabeza con un velo; él se le une. Ambos están encuadrados por una mujer y un mozo, portadores de antorchas, seguidos por dos mujeres, una de las cuales lleva un cofrecillo chato sobre la cabeza y sostiene un gran caldero con la mano derecha, mientras que la otra levanta un gran vaso ritual —lebes gamikós—, que forma parte de los objetos que se ofrecen a la novia. Aquí están pintados diversos aspectos: la novia abandona la casa donde viven los suyos; el matrimonio es presentado, de un espacio al otro, como una transferencia lineal cuyo desarrollo es conducido por el novio; la imagen pone de relieve la presentación de dones, transferencia de bienes que acompaña al matrimonio; por último, el cortejo es guiado por un personaje imberbe que lleva un caduceo: es el dios Hermes, el que preside todos los pasajes y cambios de estado. Agreguemos que la tapa de este recipiente está ornada con figuras celestes: el Sol, la Luna y la Noche, que giran en este disco como en la bóveda del cielo; por su estructura, el vaso cilíndrico —de uso específicamente femenino: caja de joyas o de afeites— aproxima dos dimensiones que la lengua griega designa con términos que tienen la misma raíz: el orden celeste, cosmos, y los elementos del arreglo personal, cosmética. Por último, el programa iconográfico del que este vaso es portador exhibe una coherencia posible entre el matrimonio y el orden del mundo.

Cortejo nupcial (ca. 460). Píxide de figuras rojas. París, Louvre, L. 55. Foto Musées Nationaux.
Otra píxide, en el Louvre, presenta un nuevo esquema de la procesión, en el cual no aparece el carro. Es la versión más frecuente en la época clásica, de la que conocemos una cuarentena de ejemplos. También aquí la imagen forma un cilindro continuo sobre el perímetro de la caja de terracota; sin embargo, una puerta completamente cerrada proporciona un punto de referencia. Es imposible saber si hay que colocarla a la izquierda o a la derecha de la procesión, si como punto de partida o como punto de llegada; la ambigüedad parece buscada y convierte con toda claridad a la puerta en signo icónico privilegiado alrededor del cual se juega, para el imaginero, lo esencial del ritual. En esta imagen, a partir de la izquierda, se ve a una mujer que, con los brazos extendidos, arregla los pliegues del vestido de la novia; puede ser la madre, o bien la mujer que se ocupa de la novia, la nympheutria; situada cerca de la puerta, marca el espacio que la joven esposa abandona. Esta última está tocada con una corona y semicubierta por un velo; con una mano sostiene su vestido, mientras que tiende la otra al joven que la precede y la coge por la muñeca. La inmovilidad de la joven contrasta con el movimiento del esposo, que avanza volviéndose hacia su compañera, él encabeza y conduce el cortejo. El gesto de la mano sobre la muñeca —cheir epi karpoù— es la marca ritual de esta toma de posesión que lo instaura en el nuevo amo —kyrios— de la novia. Así, la mujer queda encuadrada, atrapada en una red de gestos que indican la separación y la integración, constitutivas de este rito de pasaje por excelencia que es el matrimonio.
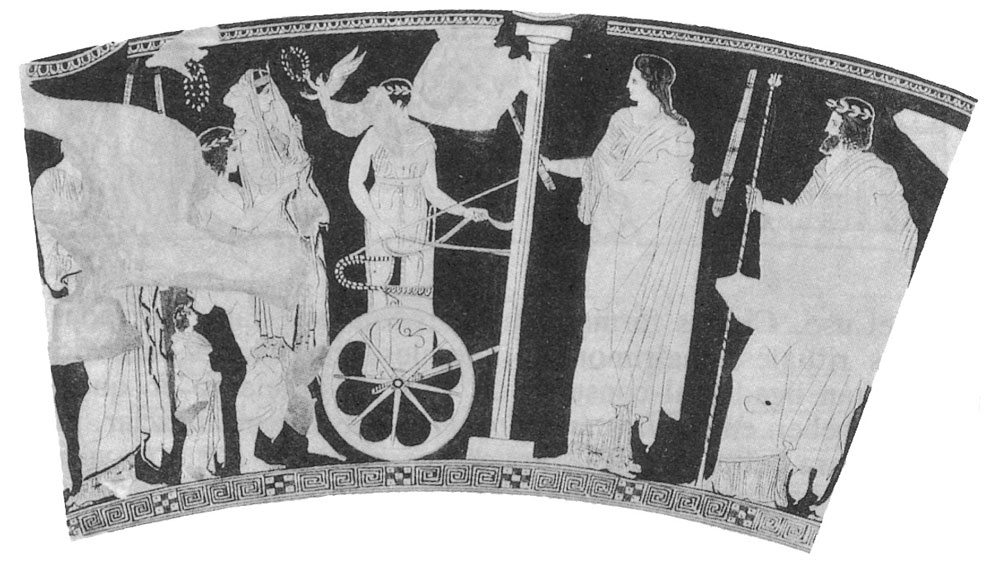
La esposa sube al carro con ayuda del marido (ca. 430). Lutróforo de figuras rojas. Berlín, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, FR, F. 2372 (en Furtwängler, La collection Sabouroff, tab. 58). Foto Lissarrague.
Desfile de carros
Volvemos a encontrar la partida del carro de los novios en un lutróforo del Museo de Berlín. Se trata de un vaso de forma alargada, destinado a llevar el agua para el barro —loutron— de la novia. También aquí, la función del vaso y de su decorado se complementan mutuamente. El cuerpo ofrece una zona estrecha y alta en donde se representa un cortejo nupcial. A la izquierda, bajo un asa, se ve una mujer portadora de antorcha, precedida por un niño coronado, probablemente el pais amphitales, el niño que todavía tiene padre y madre y cuya presencia en el curso de la ceremonia los textos dan como necesaria, pero de la que las imágenes precedentes no suministran ejemplo alguno. El pintor ha escogido representar un cortejo con carro: se ve la rueda y el esqueleto del carro, sobre el cual un auriga de pie se vuelve hacia la pareja; el joven esposo, coronado de laurel, levanta en brazos a la doncella y se dispone a subir al carro. La novia, tocada con una corona, lleva el chitón (la túnica) sobre la cabeza al tiempo que, con la mano izquierda, sostiene una de las partes del velo. Un pequeño Eros en vuelo tiende una corona —¿de mirto?— por encima de la novia, mientras que en el campo de la imagen aparece otra corona, por encima del novio. Bajo el asa de la derecha, una columna indica el cambio de espacio, el pasaje de un lugar a otro; se trata de una solución gráfica menos explícita que la puerta, representada con mayor frecuencia en la serie, pero que libera una superficie pictórica suficiente como para representar dos personajes en el reverso del vaso: una mujer portaantorcha y un hombre con barba que sostiene un cetro que se puede aquí interpretar, si se considera su posición al final del recorrido, como los padres de la novia, y si se considera el cetro en tanto tal, como figuras míticas. Se observará que la columna alrededor de la cual se articula el pasaje no produce ruptura entre una y otra cara: la antorcha que sostiene la mujer de la derecha se encuentra en ambas partes de la pieza; en cambio, los caballos que llevan el carro permanecen invisibles. Semejante elipsis gráfica muestra muy bien que los pintores, llegado el caso, no retienen más que los elementos necesarios a la inteligibilidad de la imagen, sin perseguir un efecto estrictamente ilusionista, ni tratar el espacio como un todo homogéneo y continuo. La imagen es un collage de elementos destinados a producir un sentido. Aquí la rueda y la columna bastan y sobran para expresar el pasaje. Se observará el movimiento de la pareja: el joven levanta a la novia, es él quien tiene la iniciativa de lo que parece ser un apacible rapto; no un secuestro, como se verá, sino un acto de toma de posesión análogo al gesto de la mano sobre la muñeca. Por último, un nuevo elemento: la presencia de Eros en esta imagen. Pequeño personaje esbelto y alado, en la imaginería ática. Eros es un joven adolescente, no el angelote regordete, el putto cuyo modelo ha impuesto el arte romano. Volveremos sobre esta figura, pero por ahora nos limitaremos a indicar que Eros viene a embellecer a la novia, al aureolarla de hojas y subrayar, para el espectador del vaso, la convergencia de las miradas hacia el interior de la imagen: todos los actores están vueltos a la esposa cuyo rostro se perfila, al mismo tiempo semioculto y realzado por su velo. Pero la imagen no respeta la secuencia temporal —cortejo, recibo, levantamiento del velo—, pues combina tiempos distintos y sucesivos. El rapto de la novia se construye como un espectáculo cuya legitimidad garantizan, por intermediación de Eros, los propios dioses.
Flores, Eros y Nike
Como se acaba de ver, la forma del vaso y su iconografía suelen ir unidas, aunque en distinto grado. Junto a la píxide, caja de perfumes y joyas, y al lutróforo, destinado a llevar el agua lustral, está también el lebes gamikós, es decir, el “brasero nupcial”, suerte de cuba que descansa sobre un pie elevado. Forma parte de los vasos rituales empleados con ocasión de las ceremonias de matrimonio, y no parecen tener otro empleo; es uno de los regalos que se envían a la novia.
En un vaso de este tipo, en Copenhague, se representa no ya el cortejo, sino una escena en torno a la novia, sentada en el centro de la composición. Tiene en el regazo un lebes gamikós, sin duda obsequio reciente; por encima de ella, suspendida, una cofia, sakkos. Una mujer le presenta otros dos vasos: uno, oblongo, es un vaso para perfume, un alabastron; el otro, montado sobre un pie, se asemeja a una píxide. Detrás de la novia, otra mujer sostiene con una mano en alto una flor cuyo dibujo se ha borrado; entre esta mujer y la novia se yergue un gran adorno floral estilizado que termina en una palmeta en pimpollo. Este elemento decorativo, cuyo lugar habitual en un vaso está limitado casi siempre a las zonas secundarias, no figuradas, del mismo —las asas o el cuello, por ejemplo— pone de relieve el papel de las flores y los perfumes en el marco del matrimonio. Aquí hace su aparición de manera desproporcionada y visualmente incoherente, pues contradice la distinción entre el dibujo ilusionista y el ornamento que sirve de marco, para destacar mejor la belleza y la función estetizante de la imagen, como un signo que pone a la mujer en relación con el mundo floral. El botón —más que signo fálico, como se ha querido creer— aparece como el signo del vegetal listo para expandirse, para dar al mismo tiempo flor y perfume.

Regalo de boda (ca. 450). Lebes de figuras rojas. Copenhague, National Museum, Department of Near Eastern and Classical Antiquities, A 9165. Foto Lennart Larsen.
En el reverso de este vaso figuran una mujer portadora de fuego y otra mujer que sostiene un cetro que quizá sea, también aquí, una figura divina que sirve como testigo del matrimonio que se está celebrando. Bajo las asas se encuentra un elemento floral análogo al de la cara principal, pero, podríamos decir, en su lugar “normal” y, por tanto, más banal. Acompaña a dos figuras femeninas aladas que vuelan horizontalmente y convergen hacia la novia, también ellas portando fuego. En la imaginería ática, estas figuras abstractas pueden identificarse con otras tantas Nikai, término que suele traducirse aproximativamente como Victorias. Se las encuentra en diversas oportunidades en la serie de los matrimonios, y está claro que es imposible reducir su valor al de la Victoria, en sentido militar, que a veces se ve levantar el trofeo del vencedor. Más bien parece que se trate de la idea de un acuerdo divino, y más precisamente del relativo al de una realización favorable, que esta presencia implica. Se ha visto ya la simetría posible entre guerra y matrimonio, desde el punto de vista del hombre y de la mujer. En ambos casos, Nike indica una culminación positiva, un triunfo querido por los dioses.

Matrimonios míticos (ca. 420). Epínetron de figuras rojas. Atenas, Museo Arqueológico Nacional.
Un vaso paradigmático (o el matrimonio, todo un programa)
Un último objeto, más complejo, nos permitirá captar mejor aún las múltiples dimensiones que se ponen en juego en la imaginería del matrimonio. No se trata exactamente de un vaso, sino de un utensilio de terracota, un epínetron, cuya forma —suerte de teja terminada en un cascarón— obedece a un uso preciso: como indica el detalle de otro epínetron de Atenas, está hecho para cubrir la rodilla y el muslo, y sirve para hilar la lana que se enrolla en la parte superior, no decorada, de este utensilio. Por tanto, nos hallamos ante un objeto utilitario, asociado a la actividad doméstica de las mujeres. El ejemplar que ahora nos ocupa ha sido encontrado en una tumba de Eretria, y su calidad permite suponer que este objeto de lujo quizá no haya sido utilizado; no obstante, su función está presente, simbólicamente. Tres escenas decoran este objeto y forman un programa complejo que nos proporciona una visión muy rica de diversos matrimonios míticos. Alrededor del busto femenino que cierra la extremidad del epínetron, un friso circular representa el momento en que Peleo se apodera de Tetis y la coge por el talle mientras ella se metamorfosea en hipocampo. Nereo se mantiene de pie a la derecha, cetro en mano, mientras que las hermanas de Tetis, atemorizadas, huyen hacia su padre. En los largos lados se exhiben dos escenas en las que no se ve ningún hombre adulto. La primera presenta quizá los preparativos para la boda de Harmonía, hija de Ares y Afrodita, que ha de casarse con Cadmo, rey de Tebas. Se ve aquí, nombradas por inscripciones, a la izquierda, a Afrodita sentada ante su hijo Eros, luego a Harmonía sentada, enmarcada por Peito (la Persuasión) y Core (la Doncella). La novia se vuelve y mira a la derecha a Hebe —la Juventud— que mira a su vez a Hímero —el Deseo—, quien, sentado, sostiene un cofrecito y tiende a Hebe un vaso de perfumes. Los personajes de esta imagen son tanto figuras míticas como alegorías que escenifican algunos de los valores asociados al matrimonio: Persuasión, Juventud, Harmonía, pero también Eros y su doble, Hímero, el Deseo. Afrodita es al mismo tiempo la madre de la novia y la diosa cuya competencia se extiende precisamente a estos dominios: seducción, belleza juvenil, deseo amoroso. No se trata de la dimensión conyugal, que sería dominio de Hera, sino todo lo que corresponde al encanto, la gracia, la belleza asociada al tocador y a los perfumes, exclusivamente del lado femenino.
La segunda imagen lateral está consagrada a Alcestis, la esposa ejemplar de Admeto, rey de Tesalia, la que aceptará ir al Hades en lugar de su marido. Pero nada evoca aquí ese episodio. Alcestis está a la derecha, apoyada sobre el lecho nupcial que figura ante la puerta abierta sobre el espacio de la casa. En el interior de esta cámara, cuyo espacio está indicado por una columna, Alcestis se mantiene de pie frente a cinco mujeres, todas nombradas por inscripciones. Hipólita está sentada, con un pájaro en la mano, delante de Astérope. A la izquierda, Teo y otra mujer se ocupan en disponer ramilletes en los vasos que se ofrecen a la novia —dos lebetes gamikói— y un lutróforo. Entre ellas, Caris, la Gracia, se levanta parte de la túnica. En el campo observamos dos coronas y un espejo. Parecería que el momento evocado fuera el de la entrega de regalos, al día siguiente al del matrimonio, epaulía. Alcestis, ya dueña de casa, es representada en el marco de su nueva morada, en el interior de su habitación.
La imagen del rapto de la esposa divina —Tetis— contrasta con las dos escenas exclusivamente femeninas que establecen un paralelismo entre los preparativos y la recepción. Aquí, nada de cortejo, sino tan sólo mujeres; la elección de estos personajes no es aleatoria: de la misma manera que Alcestis es el modelo de esposa abnegada hasta la muerte, Harmonía seguirá a su esposo Cadmo hasta el final y, lo mismo que él, será transformada en serpiente. Imágenes de mujeres, paradigmas míticos del matrimonio y alegoría de ciertos valores que lo constituyen, en un objeto de hilar la lana. De esta manera, el trabajo doméstico se asocia con una visión del matrimonio que podría tenerse por femenina, pero que en realidad vehicula, ilustrándolos del lado femenino, los valores masculinos del matrimonio: violencia del rapto por Peleo, fidelidad al esposo, belleza y seducción.
En el jardín de Afrodita
La multiplicación de las personificaciones femeninas es una de las características de la imagineria de la segunda mitad del siglo V. Se ve aparecer entonces, sobre todo en el círculo del pintor de Meidias, una serie de representaciones de Afrodita y de sus compañeras que pone en práctica valores análogos a los que acabamos de analizar y que no están ligados exclusivamente al matrimonio, sino también a los poderes de esta diosa.

En el jardín de Afrodita (ca. 410). Lecito de cuerpo aribálico y figuras rojas. Londres, British Museum, E 697 (en Furtwängler Reichhold, tab. 78). Foto Lissarrague.
Así, en un vaso de perfumes de forma extrañamente ancha y pesada, un lecito de cuerpo aribálico se ve a la diosa sentada, vuelta hacia Eros, posada sobre un hombro de aquélla. La rodean cinco mujeres cuyos tocados varían, pero que no presentan ningún atributo capaz de distinguirlas. Una serie de inscripciones indica sus nombres y hace efectivo el juego de las alegorías: se ve sucesivamente, de izquierda a derecha, a Kleopatra —Pariente Noble— con una flor y un collar, a Eunomía —Buen Orden— apoyada sobre Paidiá —Juego—, quien lleva a su vez un collar. Peito —Persuasión— adorna un recipiente sacrificial, mientras que Eudaimonía —Felicidad— recoge frutos. En esta imagen, en la que se multiplican frutos y joyas, no se desarrolla ninguna acción específica, si se prescinde del gesto de Peito, que parece indicar algún ritual preparatorio. Todas estas mujeres están vueltas en dirección a Afrodita, y las miradas convergen en Eros; la imagen parece evocar un mundo paradisíaco, un jardín apacible donde diversas figuras femeninas declinarán las múltiples virtudes de Afrodita, garantía de amor feliz.
Los valores estéticos que conducen a semejante representación de Afrodita ya se muestran efectivos en el periodo anterior al desarrollo de las alegorías femeninas. El lugar de las coronas, las flores, los ornamentos, la intervención de Eros en el cortejo nupcial, concurren a embellecer la representación de la novia. El ritual privilegia el instante del desvelamiento, que la esposa ofrece en espectáculo al esposo y a los suyos. La imagen reelabora a su manera esta dimensión espectacular de la mirada puesta en la joven recién desposada, multiplicando los signos capaces de realzar estéticamente la representación.
Se puede terminar esta primera serie de análisis en torno a las imágenes del matrimonio observando que el tratamiento del ritual en imagen no se reduce a la mera descripción. Los pintores elaboran, a partir de los múltiples elementos de su cultura, a menudo utilizando paradigmas mitológicos, imágenes que procuran hacer visibles, estatizándolos, los valores simbólicos en juego en las prácticas sociales y los rituales que representan, en particular en el matrimonio, donde la novia se convierte en espectáculo.
Rituales
Hay otros rituales que también constituyen el objeto de representaciones figuradas. Esquemáticamente, se los puede clasificar en rituales privados, familiares, por los cuales comenzaremos, y en rituales unidos a fiestas públicas, colectivas, de los que algunos son exclusivamente femeninos.
Rituales funerarios
En la serie de imágenes consagradas a los rituales funerarios se vuelve a encontrar una cierta cantidad de rasgos en común con la de los matrimonios, sobre todo la estrecha relación entre la forma del vaso y su decorado, así como la atención particular que se presta a la disposición de los personajes en el espacio. El lugar de las mujeres está netamente determinado por estos rituales, así como la distribución de los roles entre hombres y mujeres.
LOS RITUALES
Lo imaginario no rescata todos los momentos del ritual. La preparación del cadáver no se muestra jamás, y la inhumación o la introducción en el ataúd son excepcionales. Los pintores, desde los inicios mismos de la pintura en vaso, parecen haber retenido dos esquemas: la exposición del muerto, próthesis, y su traslado al cementerio, ekphorá. Se trata de modelos iconográficos muy antiguos que aparecen desde que se adopta un estilo figurativo, en la época geométrica. En efecto, a mediados del siglo VIII a.C. se desarrolla una cerámica pintada en la que se representan animales, pájaros, caballos, cérvidos, además de escenas figuradas, esencialmente funerarias. Son los grandes vasos, ánforas, cráteras o hidrias, que sirven para marcar el emplazamiento de las tumbas, como las estelas. Se comprueba, pues, que la imaginería ática arranca con la figuración de los muertos, y más exactamente, con el ritual funerario, en los objetos destinados a honrar a los difuntos. Más que la memoria del muerto, lo que se celebra es la piedad de los vivos respecto de ellos.
Los esquemas establecidos desde esta fecha perduran en la época arcaica y clásica, de manera muy conservadora, como parece lógico tratándose de una iconografía que deja poco espacio a la innovación o a la fantasía.

Saludo al difunto (ca. 500). Lutróforo de figuras rojas. París, Louvre, CA 453. Foto Musées Nationaux.
Así, un gran lutróforo de figuras rojas de alrededor de 490 muestra tres escenas complementarias: en el cuello, en el cuerpo y en la predela. En el cuello, repetida en todo su contorno, la misma imagen: dos mujeres, una de las cuales lleva un lutróforo, análogo al vaso que sirve de soporte a la pintura; es el mismo vaso que se veía asociado al baño de la recién casada, pero con una iconografía diferente. La otra mujer, con las manos sobre la cabeza, se lamenta arrancándose los cabellos. En la parte baja del vaso, en la predela, una serie de caballeros, quizá en relación con la condición social del difunto, y el cortejo que acompaña los funerales. Sobre el cuerpo, en la zona principal, se representa al difunto, estirado sobre un lecho. Sólo se ve la cabeza, apoyada en un cojín, la mandíbula sostenida por una suerte de mentonera; el resto del cuerpo está envuelto, oculto por una mortaja. Cuatro mujeres rodean el lecho, una de las cuales sostiene la cabeza del difunto, que parece ser el punto focal de la escena, mientras que las otras tres se lamentan, tirándose de los cabellos. Al pie del lecho, del otro lado del cuerpo del vaso, cinco hombres se encuentran; los dos primeros, a la derecha, vuelven la espalda al lecho y, con el brazo extendido, saludan a los tres que llegan, a cuyo frente va un adolescente.

Mujeres de luto (ca. 540). Pínax de figuras negras. Berlín, Pergamonmuseum, F. 1813 (en Antike Denkmäler, tab. 9). Foto Lissarrague.
Otras placas funerarias muestran aspectos análogos. A veces están hechas para contemplar en serie, yuxtapuestas sobre la tumba.
Una placa del museo de Berlín, de alrededor del año 540, y que pertenece a un conjunto desdichadamente muy fragmentario de por lo menos quince placas, muestra un grupo de ocho mujeres reunidas. Cinco están sentadas, cara a cara, mientras que las otras tres están de pie. No se trata de una próthesis: ni lecho, ni cadáver visibles, y las mujeres no gesticulan; están serias y como recogidas. La mujer que está de pie en el centro ofrece un niño a su compañero de la derecha, mientras que la de la izquierda presenta un lienzo blanco. En primer plano, también en el centro, una mujer cubierta por un velo se distingue de las otras: en la mano derecha, cerca de la mejilla, tiene un mechón de pelo, signo de duelo. Frente a ella, otra mujer cuyo tocado difiere del de todas las demás, parece más joven. Dada la función funeraria de este cuadro hay que suponer, sin duda, que estas mujeres deploran entre ellas la muerte de la madre del pequeño que se transmiten y que tienen ahora a su cargo. Estas figuras no presentan ninguna distinción de edad; en efecto, el código figurativo de los vasos áticos puede marcar más fácilmente las edades masculinas que las femeninas; los hombres son imberbes, barbados, canosos o calvos, y estos signos corresponden a las clases de edad, tan importantes en la ciudad, y sobre todo en la guerra; en cambio, las mujeres, aparentemente, no tienen edad; lo único que importa es su condición de casadas o no. En la placa de Berlín, la imagen, muy excepcional, evoca probablemente la muerte de una joven madre cuyo hijo es aquí confiado a las mujeres de la familia; tal vez haya que reconocer en primer plano a la madre y a la hermana de la difunta.
LAS OFRENDAS EN LA TUMBA
La imaginería confiere un lugar importante a otro aspecto de los rituales funerarios: no ya el momento de los funerales, sino el del depósito de las ofrendas en la tumba. Al parecer, se trata de una función esencialmente femenina. Muchos vasos muestran a mujeres de pie ante una estela para depositar allí coronas, ínfulas o pequeños vasos para perfumes que llevan en grandes cestos planos. A veces se ve unas mujeres que se preparan para la visita a la tumba, aunque no se puede determinar con exactitud cuál es su condición: ama o sirvienta, madre o hija. En la mayor parte de los casos, estas escenas están representadas en vasos de perfumes —lecitos—, ellos mismos depositados como ofrenda; forma y decorado están también aquí estrechamente ligados, pues el ritual pone en escena su propio funcionamiento.

Ofrendas en la tumba (ca. 450). Lecito de fondo blanco. Atenas, Museo Nacional. De Riezler, tab. 23.
Así, en un lecito de Atenas se ve a la derecha una mujer que avanza con un cesto hacia la estela ceñida por una ínfula y al pie de la cual se depositan vasos y coronas sobre los escalones. Frente a ella, a la izquierda, se ve a un hombre joven, de pie, con túnica, armado de una lanza, que la mira llegar. Como indica la comparación con otros vasos del mismo tipo, puede que no se trate de una visita masculina, sino de la figura de un muerto, que la imagen hace presente. La estela de piedra se levanta para señalar la tumba y conservar la memoria del difunto; es el punto de encuentro entre vivos y muertos, el lugar en que las mujeres van a depositar ofrendas y mantener el recuerdo del desaparecido. En el vaso, la estela sirve como articulación entre la imagen del difunto que se ha hecho visible y la de la mujer que ha ido a honrarlo.
EL RETORNO DEL GUERRERO
Junto a estas representaciones, estrechamente ligadas a los rituales funerarios, hay un importante conjunto de imágenes que escenifican el regreso del guerrero muerto, conducido por uno de sus compañeros de armas. A veces, este grupo está aislado otras veces, lo acompañan inscripciones que remiten a la epopeya, pues nombran a Aquiles muerto y llevado por Áyax. Lo más frecuente es que el grupo permanezca anónimo y, tal vez, enmarcado por figuras complementarias: otros guerreros —hoplitas y arqueros— o “civiles” —ancianos y mujeres—. Nos detendremos aquí en este último punto. En la mayoría de los casos, quienes preceden el grupo, lo reciben o gesticulan, son mujeres, como las lloronas en torno al lecho de la próthesis. Estas imágenes no tienen nada que ver con lo que sabemos de las prácticas atenienses en la guerra, en que se recoge y se incinera colectivamente a los muertos en el propio campo de batalla, para enviar luego a la ciudad tan sólo las cenizas. Estas imágenes se refieren a la epopeya, la manipulación de cadáveres es individual y sirve para escenificar un empleo privado, familiar, de la muerte mediante la heroización del difunto.
Las mujeres tienen una parte esencial en la imaginería funeraria, tanto en la figuración misma de los rituales, donde se las ve lo más cerca posible del difunto, como en las escenas de ofrenda, donde asumen, con más frecuencia que los hombres, la tarea de mantener la relación con los muertos. Incluso en la guerra, dominio masculino por excelencia, se las presenta para recibir al muerto convertido en héroe. Pero su papel en torno al guerrero no se limita a este momento de duelo.
EL ARMAMENTO
Escenas de partida
La serie que acabamos de evocar pertenece a un conjunto mucho más amplio, que pone en relación mujeres y guerreros, en particular en escenas de partida o de armamento. En efecto, la guerra no es mera cuestión de hombres; puesto que concierne a la ciudad entera, implica la participación de las mujeres.
En la escenificación de la partida vemos con harta frecuencia armarse a un guerrero: equipado con una coraza que le cubre el torso, por lo general está cubriéndose la pierna con una greba, una protección metálica de la tibia. El resto de la panoplia está compuesto por un casco y un escudo redondo, una espada y una lanza: es lo que constituye el equipo del hoplita, el infante que va al combate en apretadas filas, de modo que cada escudo cubra en parte el del vecino y todos formen así un frente sin intersticios. Los pintores no muestran en imagen la falange, sino más bien guerreros aislados en el momento de la partida, y el lugar que las mujeres ocupan en estas escenas de armamento es más importante de lo que dan a entender los documentos escritos. En efecto, muy a menudo es una mujer quien se encuentra de pie ante el hoplita, sosteniendo la lanza, el escudo y el casco.
En esta serie de partidas se ve también otras figuras que encuadran al hoplita en el momento de armarse: arqueros o un anciano, es decir, figuras secundarias que representan un tipo de guerra marginal o, como en el caso del anciano, la clase de edad que ya no sirve para el combate. La imagen enfrenta así a los que parten —arqueros y hoplitas— y a los que se quedan, esto es, mujeres y ancianos. En la guerra, la relación masculino/femenino se define mediante una estricta distribución de los roles que no deja a la mujer al margen de los acontecimientos. Pero, ¿cuál es el estatus de esta mujer que arma al hoplita? ¿Madre o esposa? La ausencia de signo iconográfico para distinguir las edades impide discernir con exactitud.
Lo mismo que en el caso del retorno del muerto, también hay un modelo mitológico para las escenas de armamento: el episodio en el que Tetis entrega las armas a su hijo Aquiles. Por tanto, podría creerse que es una madre la que arma a su hijo, de acuerdo con la idea de que las mujeres están hechas para dar guerreros a la ciudad. Sin embargo, no cabe duda de que hay que matizar: la historia de Aquiles impone la elección de su divina madre. La iconografía de Héctor, el héroe troyano, es más compleja. En las imágenes más antiguas se lo ve enmarcado por sus padres: Príamo lo mira y Hécuba le entrega el casco. En consecuencia, es la madre la que arma a su hijo. Pero, en cambio, en un vaso más tardío, Héctor es armado y se vuelve hacia Príamo. A la izquierda, una mujer le tiende una copa profunda, un fiale, para la libación de la partida; una inscripción le asigna el nombre de Andrómaca. Entre una imagen y otra, los personajes han cambiado, Andrómaca reemplaza a Hécuba, pero también ha cambiado el gesto: la madre arma al hijo, la esposa prepara la libación. De la confrontación de estos dos modelos ha de retenerse la ambigüedad de la condición de la mujer en las escenas anónimas, al mismo tiempo que el carácter fuertemente codificado de estas representaciones, lo cual les otorga un valor casi ritual. Los roles y las posiciones de los personajes son constantes, y la presencia de un altar doméstico viene a veces a acentuar este carácter ritual.

Partida y plegaria ante el altar (ca. 530). Ánfora de figuras negras. Roma, Museo de Villa Giulia, 693. Sopraintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Roma.
En un ánfora de la Villa Giulia un hoplita de barba, a la izquierda, con la lanza y el escudo, deposita en un altar una ofrenda vegetal al tiempo que pronuncia el comienzo de una plegaria: onaxs, señor. Sobre él, una inscripción lo nombra como Hipomedonte, uno de los siete contra Tebas, compañero de Adrasto. Frente a él, una mujer —Policaste (nombre desconocido en otros sitios)— tiende un casco y una ínfula. La escena, que evoca la epopeya tebana, confiere, gracias a la ofrenda y a la piedra, una dimensión religiosa muy acusada a este momento esencial en la iconografía de la guerra.
Estas escenas de partida siempre son individuales y contrastan con el carácter colectivo de la guerra. En ellas aparece la mujer junto al hogar y a las armas que se entregan, en una serie de representaciones que desarrollan una ideología de la guerra en la que se exaltan los valores heroicos y los paradigmas míticos, al tiempo que se la presenta con una dimensión que la liga al hogar doméstico, al oikos.
LIBACIÓN
Más tarde, en el siglo V, los imagineros privilegian, como ya se ha visto a propósito de las representaciones de Héctor, el momento de la libación.
En una copa de Berlín se representa en el centro a un joven imberbe, con lanza y escudo. A la derecha, un anciano bar

Partida y libación (ca. 430). Copa de figuras rojas. Berlín, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, F. 2535.
budo, apoyado en un bastón, espectador de la escena, probablemente el padre del hoplita, representa a los que no parten. A la izquierda, una mujer vierte de un cántaro en el fiale que le tiende el joven guerrero. El acto de la libación otorga a la mujer un rol esencial, pues casi siempre es ella quien lleva el vaso ritual. La libación es un momento breve que marca la actividad humana, que señala un instante de articulación y puede aparecer como gesto aislado o bien insertarse en secuencias rituales más complejas. Desde este punto de vista, podríamos compararla con el signo de la cruz en la práctica católica: en ambos casos se trata de un marcador espaciotemporal. Pero no es un gesto individual: la libación es intercambio. Señala los vínculos que unen a los participantes entre sí y con los dioses; con ocasión de una partida o de un retorno, dicho gesto actualiza estas relaciones y es notable que en el contexto de la guerra la mujer desempeñe en el ritual ese papel, ciertamente auxiliar, pero indispensable.

Libación en presencia de Atenea (ca. 460). Enócoe de figuras rojas. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale, T. 308. Aurigemma, Spina tab. 162. Foto Lissarrague.
Otra variante —única— asocia los temas evocados, libación y armamento en una construcción que pone en escena a Atenea, diosa guerrera y protectora de la ciudad. A la izquierda, una mujer sostiene el cántaro y la copa de las libaciones. Entre ambos personajes, en tierra, un casco descansa sobre un escudo. Esta composición es susceptible de una doble lectura: las armas pueden ser las de la diosa, y la libación no dirigirse sino a ella, o bien pueden sugerir un guerrero ausente o muerto, al que se dedica una libación. Aquí, en todo caso, sólo quedan dos figuras femeninas —la una, mortal; la otra, divina— para evocar el mundo de la guerra. Obsérvese que el vaso que sirve de soporte también es un cántaro, análogo al que sostiene la oficiante.
El lecho, la guerra
Un lecito del museo de Berlín establece un paralelismo entre hombre y mujer en una única escena de partida que se presta a una doble lectura: una mujer, de pie, portadora de un niño fajado, ante un hombre armado de una lanza y que sostiene el casco con la mano derecha; ambos personajes están frente a frente. Es evidente que la imagen, que representa de modo excepcional un grupo familiar —padre, madre y niño pequeño— sugiere la famosa escena de despedida de Héctor y Andrómaca en la Ilíada; pero, si éste es el caso, no se retienen demasiados detalles del texto. De cualquier modo, es posible ver allí, al margen de toda referencia mitológica, la confrontación de dos estatus, uno masculino y otro femenino: a los hombres, la guerra; a las mujeres, los hijos.

El lecho de guerra (ca. 450). Lecito de fondo blanco. Berlín, Antikenmuseum. De Riezler, tab. 15.
Aquiles transportado por Áyax, Tetis llevando armas a su hijo, Héctor saludando a Andrómaca, son otros tantos episodios que se prestan a ser transpuestos en imágenes de guerreros anónimos, junto a los cuales la mujer desempeña un papel importante, en la continuidad del oikos, del espacio doméstico y familiar. Aparece como la madre de niños que serán a su vez guerreros, de acuerdo con una ideología masculina que hace del hoplita la protección de la ciudad.
Habría que insistir aquí en la escasez de escenas “maternales” en la serie de vasos áticos. Son mucho más frecuentes en las estelas funerarias esculpidas a finales del siglo V y del IV: puesto que conmemoran a los difuntos en su relación con los vivos que los lloran, estas estelas son más personales y las inscripciones que en ellas leemos precisan la identidad del muerto y sus vínculos de parentesco. Muchas estelas evocan mujeres que han muerto de parto o jovencitas fallecidas demasiado pronto, antes de sus bodas. Nada de esto aparece en los vasos. La función de estas imágenes, más genéricas, no es la de representar individuos específicos, sino más bien la de evocar modelos míticos o momentos paradigmáticos de la vida social.
Las imágenes de la maternidad son rarísimas en los vasos. Se conocen algunas imágenes en las que se asocia madre e hijo, casi siempre en escenas de interior, entre mujeres, pero la mayoría de las representaciones de niños pertenece a una serie en la que figuran aislados, jugando entre ellos, en pequeños vasos rituales que les son ofrecidos con ocasión de la fiesta de las Antesterias. Para los pintores de vasos, la maternidad no es un tema iconográfico pertinente. No hablemos de escenas de parto: al margen del caso de Zeus, al que Hefesto —rodeado de diosas comadronas, las Eileitías— acude para ayudarle, con un hachazo, a parir por la cabeza a su hija Atenea —lo cual constituye una impresionante serie de inversiones en relación con el parto normal—, no hay ninguna otra representación del nacimiento. Asuntos de mujeres no se han de mostrar, carecen de interés para los pintores, a quienes no les preocupa el funcionamiento biológico del cuerpo. Incluso las escenas de amamantamiento son excepcionales; a veces se ve a Afrodita alimentar a su hijo Eros, pero este tema sólo aparece muy raramente.
Rituales de mujeres
Junto a importantes series consagradas a los rituales familiares desde el matrimonio a los funerales, otras imágenes, muy variadas y que forman series menos numerosas, escenifican prácticas colectivas relacionadas con los espacios religiosos marcados por una presencia divina: estatua, efigie o altar sacrificial. En la mayor parte de los casos es difícil referir estas imágenes a una fiesta precisa entre las tantas que sugiere el calendario ático; no entraremos aquí en las controversias que sostienen los historiadores de las religiones. Tal vez no sea eso lo que más importa. En cambio, trataremos de prestar atención a las mujeres en estas diversas series, y en particular en los rituales exclusivamente femeninos.
COROS
La música y la danza ocupan un lugar preponderante en la vida cultural griega y son muchas las fiestas en las que se organizan coros destinados a honrar a los dioses. Se han conservado huellas de formas corales muy variadas; la poesía lírica griega está casi siempre enteramente ligada a este tipo de canto. Hoy nos es difícil restituir con precisión el ritmo, la música y la coreografía, pero algunas imágenes conservan la huella de determinadas ejecuciones corales, y se observará que en su mayoría son femeninas: sobre un centenar de ejemplos conocidos, cerca de ochenta muestran coros de mujeres o de niñas.

Coros femeninos (ca. 460). Fiale de fondo blanco, Boston, Museum of Fine Arts, inv. 65.908.
Un buen ejemplo de ello es el que encontramos en una copa sin pie del Museo de Boston. La forma de este vaso —un fiale— lo relaciona con el acto de la libación y confiere una dimensión religiosa suplementaria a la escena que decora el interior del mismo: una tañedora de aulós (especie de flauta de lengueta) está de pie ante un altar encendido. La llama indica la actividad sacrificial en curso. A la derecha del altar, en tierra, un cesto de donde surgen ínfulas. Este kálathos evoca el trabajo de la lana, actividad específica de las mujeres que acuden a depositar este instrumento de su trabajo como ofrenda junto al altar de los dioses. Por encima del cesto hay una ínfula suspendida, ampliamente desplegada, adorno y ofrenda a la vez, signo de consagración que volvemos a encontrar en múltiples contextos. No se indica aquí el destinatario de estas ofrendas. Al pintor no le interesa representar la figura divina, sino el acto ritual en sí mismo. No se trata de contemplar la divinidad a través de la imagen, sino de admirar el espectáculo de esta danza femenina: en todo el contorno del vaso, un coro de siete mujeres se dan la mano y avanzan formando una cadena abierta; la superficie discoidal de la copa es utilizada para traducir el recorrido espacial alrededor del altar. La organización de la imagen traduce bien la triple etimología —científicamente discutible, pero viva en el imaginario— que los griegos mismos proponen de la palabra chorós, coro: asociada al verbo chairein, gozar, es un momento de fiesta y de regocijo; en relación con el término chôros, espacio circular, adquiere un valor espacial vinculado con el trayecto de la danza; por último, se puede encontrar allí la palabra cheir, la mano, que destaca la estructura del grupo de mujeres que avanzan en cadena cogidas de la mano. La divinidad es honrada mediante la ofrenda del trabajo femenino, la música, probablemente del canto y la danza que une a las mujeres, aparentemente de la misma edad, en un grupo homogéneo y las convierte en una colectividad, más que en una serie de individuos.
EN TORNO AL SACRIFICIO
El altar, bomós, constituye a menudo el punto focal de la actividad ritual. En el sacrificio cruento, la mujer, cuando está presente, ocupa el papel de la canéfora, la portadora del canoûn, cesto sacrificial que contiene los granos que se arrojan al fuego, las ínfulas con las que se cubre al animal sacrificado y el cuchillo que servirá para matarlo. Es un objeto de paja, que se caracteriza por presentar tres picos elevados.

Portadora de cesto sacrificial (ca. 480). Lecito de figuras rojas. París, Louvre, CA 1567. Foto Musées Nationaux.
Muchas imágenes representan este tipo de portadora; así, en un lecito del Louvre, una mujer de pie avanza hacia el altar con un cesto de tres puntas sobre el brazo izquierdo; detrás de ella, una columna marca el espacio de un santuario. La imagen no da más detalles y sólo retiene ese movimiento de la mujer hacia el altar, como un pictograma mínimo que basta para calificarla al recordar su función ritual.
LAS ADONIAS
Otras series de imágenes son más explícitas en lo que respecta a la descripción de la actividad en curso y permiten captar nuevos aspectos del papel religioso de las mujeres. Una de estas series hace una muy tardía aparición en el repertorio, hacia la segunda mitad del siglo V. Los gestos rituales que en ellas se ven son tan particulares que se la puede relacionar, sin riesgo de error, con la fiesta de las Adonias, una fiesta exclusivamente femenina.

Los jardines de Adonis (ca. 390). Lecito de cuerpo aribálico y figuras rojas. Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, B39. Foto Museum.
En un lecito de Karlsruhe en forma de aríbalo, se ve, entre dos mujeres que asisten a la escena, en el centro una mujer subida sobre el primer peldaño de una escalera. A la derecha, Eros, joven alado, le tiende un ánfora rota por la mitad, con el cuello hacia abajo y que contiene brotes tiernos. En tierra, otra ánfora rota e invertida; a la izquierda, una frutera de donde salen plantas. Es el momento en que se está a punto de llevar encima del techo de las casas esos vasos que contienen efímeros “jardines de Adonis”, según un ritual oriental fundado, se dice, por Afrodita para conmemorar la muerte prematura del bello Adonis. En esta imagen se puede considerar a la mujer que sube al techo como una ateniense, ayudada por Eros en posición de servidor, o como la propia Afrodita, a quien acompaña su hijo. No se trata en absoluto de un ritual agrario de fertilidad, sino más bien de una inversión de las fiestas de Deméter: apenas asome de la tierra, la vegetación se asará al calor del verano, sin dar frutos; muy pronto aparecen los brotes, para morir enseguida; por último, he aquí negadas las formas habituales del espacio agrícola, que es precisamente lo que la imagen pone de relieve: estos jardines no están en plena tierra, sino en vasos rotos; no crecen en el suelo, sino en los techos. Se celebra la muerte prematura de Adonis por medio de jardines que expresan metafóricamente el marchitamiento del héroe. Llegado de Oriente, el ritual parece exclusivamente femenino y se lo representa en vasos de perfumes que hacen evidente sobre todo el lazo con Afrodita y Eros y ofrecen una visión más idílica de la fiesta que la que da el misógino punto de vista de Aristófanes.
LAS OSAS
Otra serie, ya estudiada en el capítulo de las iniciaciones femeninas, se relaciona, sin ninguna duda, con los rituales de Ártemis en Braurón. Son pequeñas cráteras, depositadas en el santuario a modo de ofrenda. Representan la carrera de las doncellas en torno al altar o sus preparativos; cada ejemplar es diferente de los otros y su estado fragmentario dificulta el análisis, no obstante lo cual se conservará también aquí la estrecha relación entre iconografía y función del vaso. Es la imagen del ritual celebrado en honor de Ártemis y que las jovencitas consagran a la diosa.
RITUALES DIONISIACOS
Por último, agregaremos a estas series un conjunto de más de setenta vasos en los que se ve a un grupo de mujeres alrededor de una efigie de Dioniso danzando o manipulando el vino. Tampoco aquí hay acuerdo acerca de la fiesta a la que se alude: Leneanas o Antesterias. Faltan los elementos decisivos, pero una cierta cantidad de rasgos constantes indica con toda claridad la dimensión ritual de estas representaciones. Cada imagen se organiza alrededor de una efigie desmontable de Dioniso, formada por una máscara —que a veces se lleva en un cesto— colgada de un poste adornado de hiedra y cubierto con una vestimenta plegada. La máscara es casi siempre frontal y fija la mirada del espectador en el centro de la representación. A veces, cuando se la ve de perfil, está duplicada. Ante esta imagen del dios suele figurar una mesa sobre la cual hay vasos para mezclar el vino y el agua, stamnoi. Los actores, en torno a Dioniso, son únicamente mujeres.

Danza alrededor de la pilastra de Dioniso (ca. 490). Copa de figuras rojas. Berlín, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 2290.
Es así como en una copa de Berlín, la más célebre de esta serie, que contiene varias características excepcionales, se ve la máscara de Dioniso de perfil, enmarcada por ramajes, y una rica vestimenta bordada que oculta el poste. Delante de la estatua, a la derecha, un altar visto de perfil, manchado con la sangre de los sacrificios y adornado con una minúscula imagen pintada de un personaje sentado. A la izquierda de este conjunto estatua/altar, una mujer toca el aulós y con su música arrastra la danza desenfrenada de una decena de mujeres que bailan en círculo en todo el contorno del vaso, con los cabellos revueltos, dando vueltas cada una sobre sí misma, y no en un movimiento de conjunto, en cadena, como ocurre en el vaso de Boston. La danza alrededor de la máscara de Dioniso, con la que cada una, por turno, se encuentra cara a cara, parece constituir un elemento esencial de este ritual dionisíaco.
En el extremo opuesto de estas escenas de trance colectivo, otras imágenes, más frecuentes, se concentran en la manipulación del vino.
En un stamnos de la Villa Giulia se encuentra la misma efigie de Dioniso: máscara, esta vez frontal y situada en el centro de la imagen, túnica que cubre el poste adornado con ramajes de hiedra, pasteles redondos a la altura de los hombros. En primer plano, una mesa tiene panes redondos y dos stamn

Boda de Peleo y Tetis (ca. 580). Londres, British Museum, Dinos de figuras negras. 1971, II-1.1.
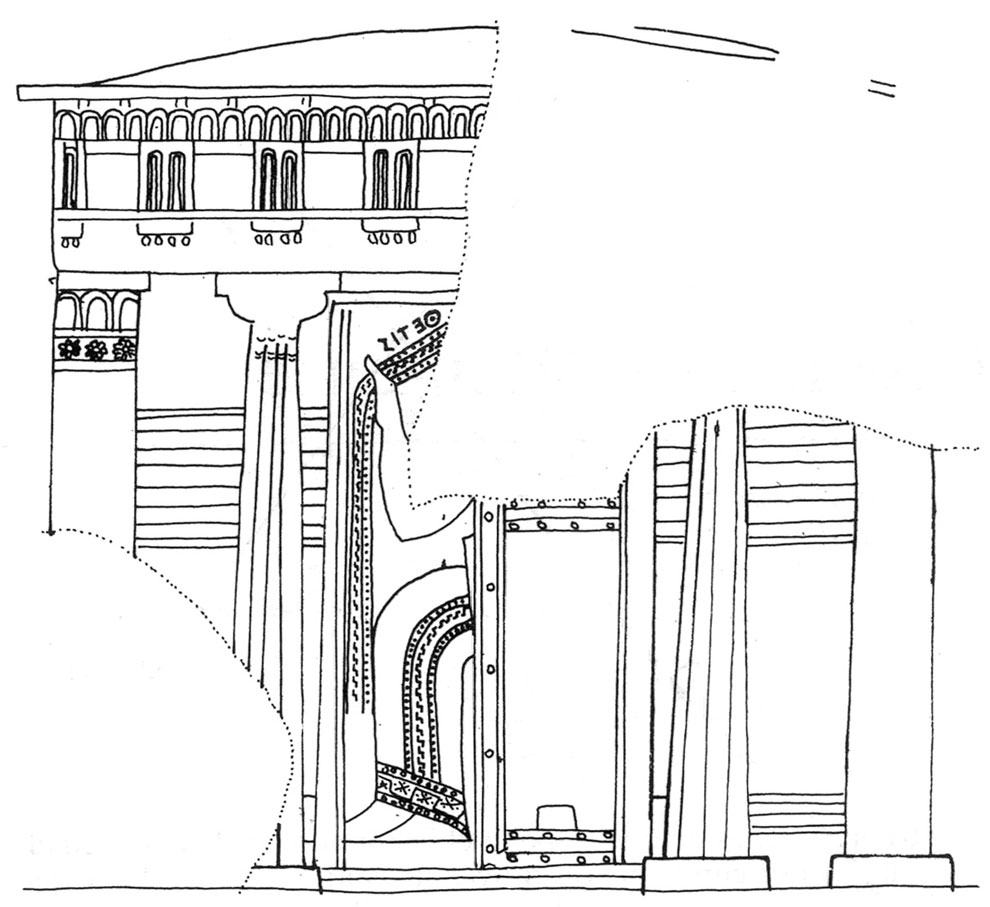
Tetis en su casa (ca. 570). Crátera de figuras negras. Florencia, Museo Arqueológico, F.R. pl. 1.

El carro de los desposados (ca. 430). Píxide de figuras rojas. Londres, British Museum.

Cortejo nupcial (ca. 460). Píxide de figuras rojas. París, Louvre, L. 55. Foto Musées Nationaux.
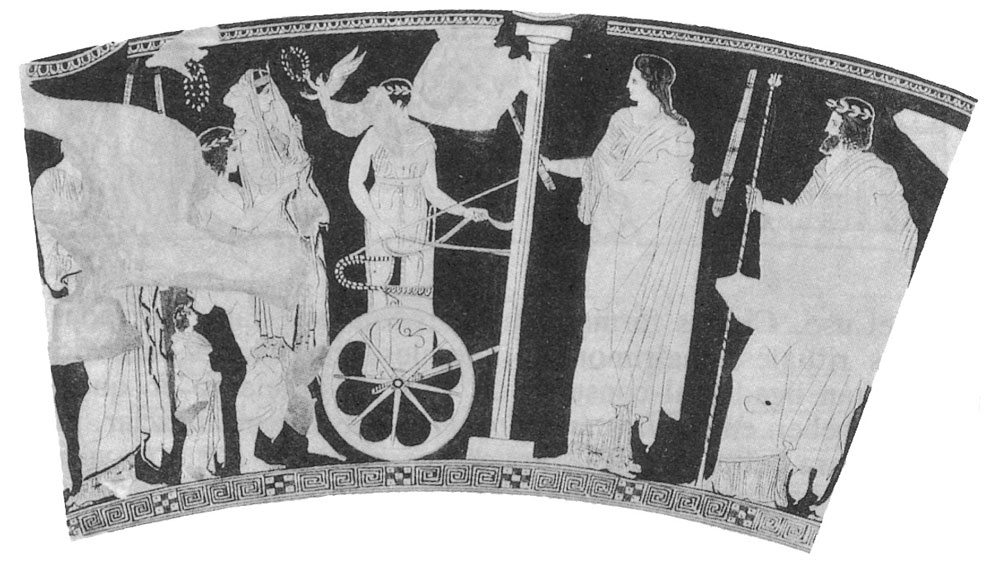
La esposa sube al carro con ayuda del marido (ca. 430). Lutróforo de figuras rojas. Berlín, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, FR, F. 2372 (en Furtwängler, La collection Sabouroff, tab. 58). Foto Lissarrague.

Regalo de boda (ca. 450). Lebes de figuras rojas. Copenhague, National Museum, Department of Near Eastern and Classical Antiquities, A 9165. Foto Lennart Larsen.

Matrimonios míticos (ca. 420). Epínetron de figuras rojas. Atenas, Museo Arqueológico Nacional.

En el jardín de Afrodita (ca. 410). Lecito de cuerpo aribálico y figuras rojas. Londres, British Museum, E 697 (en Furtwängler Reichhold, tab. 78). Foto Lissarrague.

Saludo al difunto (ca. 500). Lutróforo de figuras rojas. París, Louvre, CA 453. Foto Musées Nationaux.

Mujeres de luto (ca. 540). Pínax de figuras negras. Berlín, Pergamonmuseum, F. 1813 (en Antike Denkmäler, tab. 9). Foto Lissarrague.

Ofrendas en la tumba (ca. 450). Lecito de fondo blanco. Atenas, Museo Nacional. De Riezler, tab. 23.

Partida y plegaria ante el altar (ca. 530). Ánfora de figuras negras. Roma, Museo de Villa Giulia, 693. Sopraintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, Roma.

Partida y libación (ca. 430). Copa de figuras rojas. Berlín, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, F. 2535.

Libación en presencia de Atenea (ca. 460). Enócoe de figuras rojas. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale, T. 308. Aurigemma, Spina tab. 162. Foto Lissarrague.

El lecho de guerra (ca. 450). Lecito de fondo blanco. Berlín, Antikenmuseum. De Riezler, tab. 15.

Coros femeninos (ca. 460). Fiale de fondo blanco, Boston, Museum of Fine Arts, inv. 65.908.

Portadora de cesto sacrificial (ca. 480). Lecito de figuras rojas. París, Louvre, CA 1567. Foto Musées Nationaux.

Los jardines de Adonis (ca. 390). Lecito de cuerpo aribálico y figuras rojas. Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, B39. Foto Museum.

Danza alrededor de la pilastra de Dioniso (ca. 490). Copa de figuras rojas. Berlín, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 2290.
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Penguinkids
Penguinkids Recomendaciones
Recomendaciones Tienda: Argentina
Tienda: Argentina

