Índice
Portadilla
Índice
Plano de la bahía de Cádiz
Plano de Cádiz en 1811
Dedicatoria
Citas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Agradecimientos
Sobre el autor
Arturo Pérez-Reverte en digital
Créditos
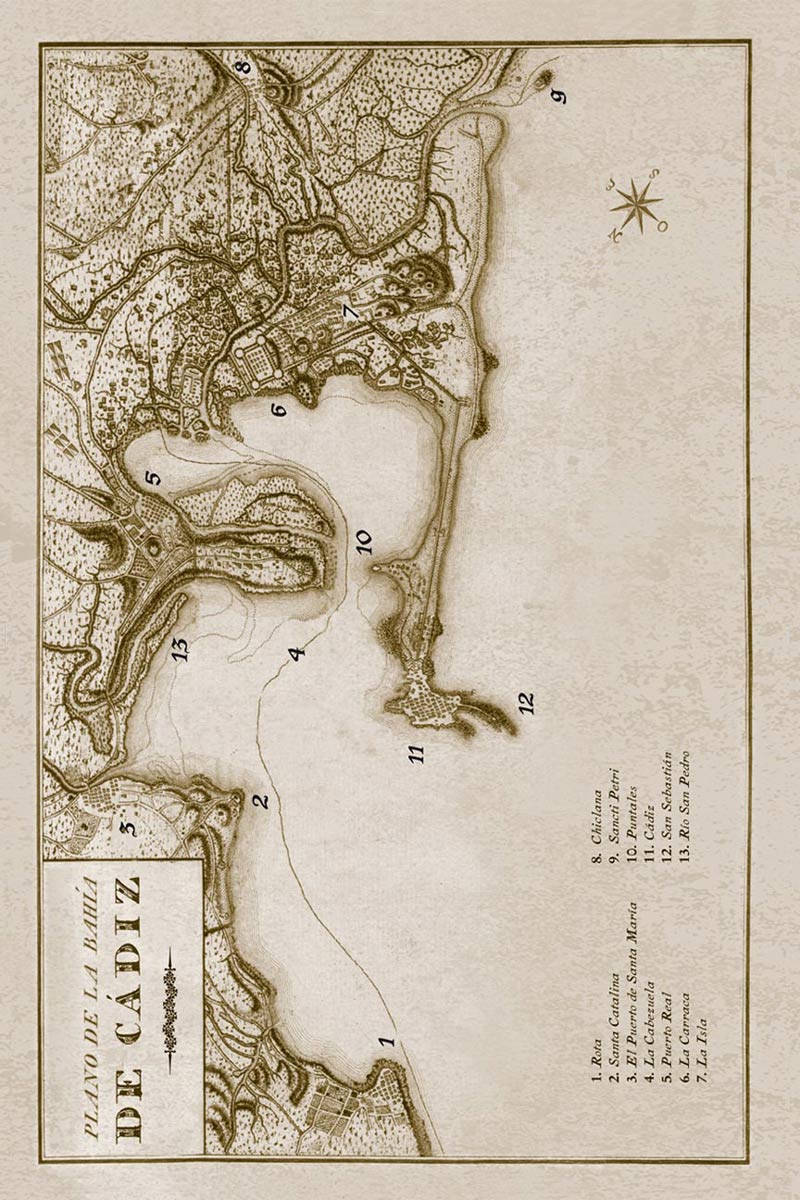
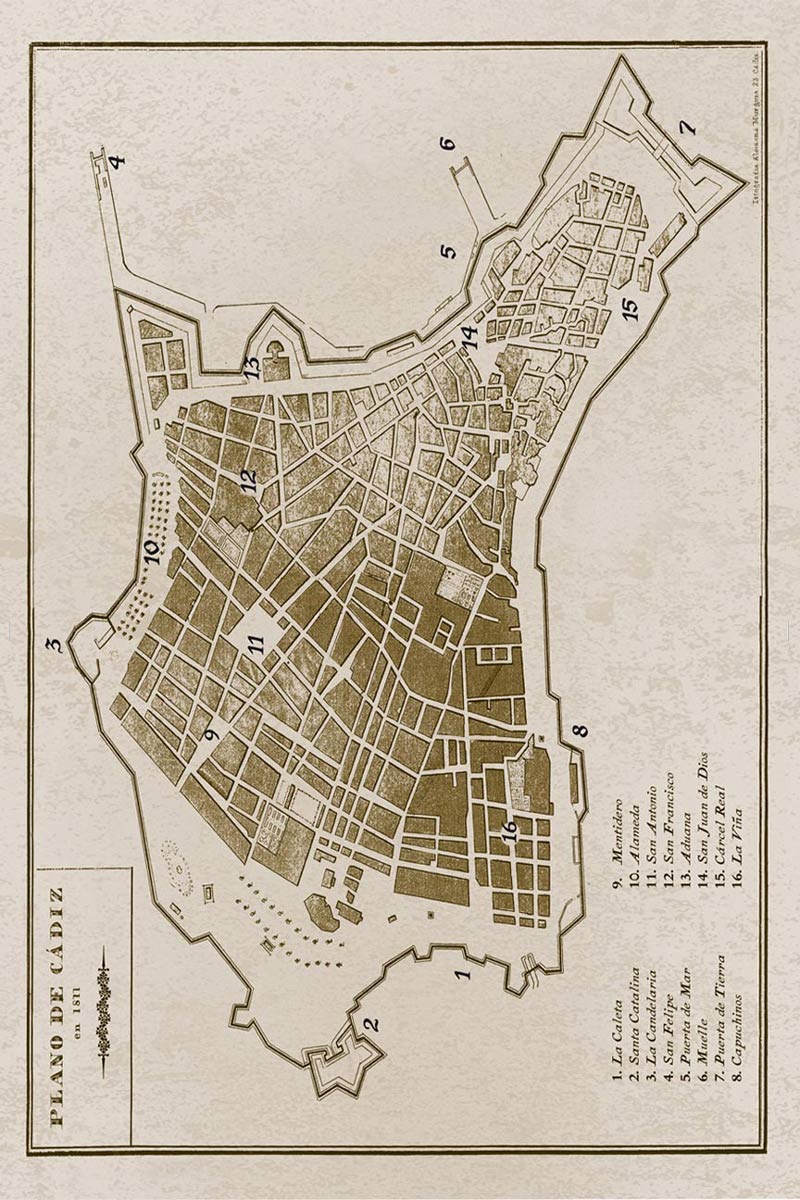
A José Manuel Sánchez Ron,
amicus usque ad aras.
Si se trata de penetrar en los misterios de la naturaleza, es muy importante saber si es por impulsión o atracción que los cuerpos celestes actúan los unos sobre los otros; si es alguna materia sutil e invisible la que opera sobre los cuerpos impulsándolos unos sobre otros, o si están dotados de una cualidad escondida y oculta gracias a la cual se atraen mutuamente.
Leonard Euler
Cartas a una princesa alemana. 1772
Todo puede suceder si lo maquina un dios.
Sófocles
Ayax
1
Al decimosexto golpe, el hombre atado sobre la mesa se desmaya. Su piel se ha vuelto amarilla, casi traslúcida, y la cabeza cuelga inmóvil en el borde del tablero. La luz del candil de aceite colgado en la pared insinúa surcos de lágrimas en sus mejillas sucias y un hilo de sangre que gotea de la nariz. El que lo golpeaba se queda quieto un instante, indeciso, el vergajo en una mano y la otra quitándose de las cejas el sudor que también le empapa la camisa. Después se vuelve hacia un tercero que está de pie a su espalda, en penumbra, apoyado en la puerta. El del vergajo tiene ahora la mirada de un perro de presa que se disculpara ante su amo. Un mastín grande, brutal y torpe.
Con el silencio se oye de nuevo, a través de los postigos cerrados, el Atlántico batiendo afuera, en la playa. Nadie ha dicho nada desde que los gritos cesaron. En el rostro del hombre que está en la puerta brilla, avivada dos veces, la brasa de un cigarro.
—No ha sido él —dice al fin.
Todos tenemos un punto de ruptura, piensa. Pero no lo expresa en voz alta. No ante su estólido auditorio. Los hombres se quiebran por el punto exacto si se les sabe llevar a él. Todo es cuestión de finura en el matiz. De saber cuándo parar, y cómo. Un gramo más en la balanza, y todo se va al diablo. Se rompe. Trabajo perdido, en suma. Tiempo, esfuerzo. Palos de ciego mientras el verdadero objetivo se aleja. Sudor inútil, como el del esbirro que sigue enjugándose las cejas con el vergajo en la otra mano, atento a la orden de seguir o no.
—Aquí está todo el atún vendido.
El otro lo mira obtuso, sin comprender. Cadalso, se llama. Buen nombre para su oficio. Con el cigarro entre los dientes, el hombre de la puerta se acerca a la mesa, e inclinándose un poco observa al que está sin sentido: barba de una semana, costras de suciedad en el cuello, en las manos y entre los verdugones violáceos que le cruzan el torso. Tres golpes de más, calcula. Tal vez cuatro. Al duodécimo todo resultaba evidente; pero era preciso asegurarse. Nadie reclamará nada, en este caso. Se trata de un mendigo habitual del arrecife. Uno de los muchos despojos que la guerra y el cerco francés han traído a la ciudad, del mismo modo que el mar arroja restos a la arena de una playa.
—No fue él quien lo hizo.
Parpadea el del vergajo, intentando asimilar aquello. Casi es posible observar la información abriéndose paso, despacio, por los estrechos vericuetos de su cerebro.
—Si usted me lo permite, yo podría...
—No seas imbécil. Te digo que éste no ha sido.
Todavía lo observa un poco más, muy de cerca. Los ojos se ven entreabiertos, vidriosos y fijos. Pero sabe que no está muerto. Rogelio Tizón ha visto suficientes cadáveres en su vida profesional, y re
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Novela romántica
Novela romántica Poesía
Poesía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Tienda: Perú
Tienda: Perú

