Contenido
Notas de la autora
PRIMERA PARTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SEGUNDA PARTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TERCERA PARTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Epílogo
La autora
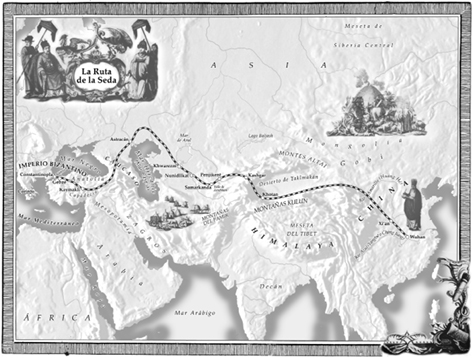
A mis padres, a mi hermana...
«El tiempo es una cierta parte de la eternidad. No hay ventaja alguna en conocer el futuro; al contrario, es doloroso atormentarse sin provecho. No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños.»
MARCO TULIO CICERÓN
«Descubrir lo desconocido no es una especialidad de Simbad, de Erico el Rojo o de Copérnico, no hay un solo hombre que no sea un descubridor. Empieza descubriendo lo amargo, lo salado, lo cóncavo, lo liso, lo áspero, los siete colores del arco iris y las veintitantas letras del alfabeto; pasa por los rostros, los mapas, los animales y los astros; concluye por la duda o por la fe, y por la certidumbre, casi total, de su propia ignorancia.»
JORGE LUIS BORGES
Notas de la autora
Hace siete años escribí mis primeras notas de autora y lo hice con la siguiente reflexión:
«El tiempo no es un barco que aparece de pronto sobre la línea del horizonte, sin pasado, sin memoria; antes ha vivido otras singladuras, ha recorrido otras extensiones, y ese trayecto continúa presente.»
Solo en mis mejores sueños me hubiera atrevido a pensar que la historia que vas a leer, querido lector, sería galardonada con el premio Néstor Luján de novela histórica y que su recorrido sería tan longevo y feliz.
Es por ello que, en primer lugar, deseo darte las gracias. Gracias por tu fidelidad y confianza, por tu cariño, por cada aportación y mirada que enriquecen mi universo literario y personal.
Gracias, muchísimas gracias, a Ediciones B por darle una nueva oportunidad a mi primera obra narrativa, por permitirme, después de publicar cuatro novelas más, regresar sobre mis propios pasos. Sobre todo porque creo que lo hago siendo más sabia, más conocedora de mis debilidades y fortalezas.
Aquella primera vez, en febrero del 2008, me hallaba en plena escritura cuando se impuso una pausa forzosa. Albert, uno de mis hijos, tuvo un accidente muy grave. Durante unas semanas tuve que concentrarme en respirar y coger fuerzas. Ahora tengo muy presente la noche que retomé la historia. Instalada en el hospital, era incapaz de recordar cuáles eran las circunstancias que rodeaban a mis personajes. Pasé pantallas hasta la última línea, donde se explicaba la lucha entre la vida y la muerte del protagonista. La situación era muy parecida a la que vivía mi hijo Albert. En La princesa de jade, a Úrian se le iba la vida ante la mirada impotente de todos aquellos que le querían. Una maldita infección ganaba terreno y ninguno de los remedios parecía ser capaz de detenerla.
Por unos momentos me pareció una broma de mal gusto y estuve a punto de cerrar el ordenador y lanzarlo todo por la borda. Pero no fue así como sucedió. En diferentes hospitales, junto a la cama, reemprendí el camino, confiada, hasta el desenlace de mi novela.
Seguramente, la historia que escribí habría sido parecida. Pero el tono, la sensibilidad, el aprendizaje y la lucha que acompañaron la escritura fueron decisivos. La complicidad con mi hijo la marcó muy de cerca. Hoy sé que el dolor no fue gratuito para ninguno de los dos.
Mi afán por la documentación me hizo viajar a París, al Museo Guimet de las Artes Asiáticas, para observar de cerca estatuillas chinas de la época, leer buenas traducciones de poesía china o ensayos sobre las mujeres en el siglo VI, siempre teniendo en cuenta las diferentes culturas que se daban cita en mis escenarios. Fue una experiencia extraordinaria dar vida a la Capadocia basándome en estudios como los de Gregorio Nazianzo y visitar de nuevo el Bósforo retrocediendo quince siglos en el intento de tomar el pulso a sus gentes y la vida que transitaba en sus costas.
Me interesó estudiar al general Belisario y a la emperatriz Teodora, o leer los estudios de Plinio el Viejo. También conocer otros muchos personajes históricos, emperadores, historiadores o filósofos que detenían mi pluma y me pedían que les hiciese un hueco en la novela. Estaba inmersa en un recorrido fascinante, una primera Ruta de la Seda, mucho antes de la que conocimos más tarde gracias a Marco Polo.
La novela ha suscitado muchas lecturas desde que fue publicada por primera vez, pero para mí siempre será aquella ficción que me permitió entender la escritura como una metamorfosis de la existencia. Como siempre digo cuando hablo de ella, La princesa de jade intenta profundizar en el viaje como metáfora de vida, nada más y nada menos.
¡Gracias por acompañarme en esta gran aventura!
COIA VALLS
Junio de 2015
PRIMERA PARTE
«Ya no soy yo, sino otro que recién acaba de empezar.»
SAMUEL BECKETT
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Novela romántica
Novela romántica Poesía
Poesía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Tienda: Perú
Tienda: Perú

