Preludio[*]
«Las partículas elementales de los organismos»
Elemental, querido Watson —dijo—. Es uno de aquellos casos en los que quien razona puede producir un efecto que le parece notable a su interlocutor, porque a este se le ha escapado el pequeño detalle que constituye la base de la deducción.[1]
Sherlock Holmes al doctor Watson, en «El jorobado», de sir ARTHUR CONAN DOYLE
La conversación tuvo lugar en el transcurso de una cena en octubre de 1837.[2] Seguramente ya habría anochecido y las farolas de gas iluminarían las calles del centro de Berlín. Sobreviven solo algunos recuerdos dispersos de la velada. No se tomaron notas ni se intercambió ninguna correspondencia científica. Lo que queda es la historia de dos amigos, compañeros de laboratorio, hablando de experimentos durante una comida informal y lo compartido sobre una idea crucial. Uno de los comensales, Matthias Schleiden, era botánico. Tenía en la frente una cicatriz llamativa y desfigurante, la huella dejada por un intento de suicidio en el pasado. El otro, Theodor Schwann, un zoólogo, llevaba unas patillas que le llegaban hasta la papada. Ambos trabajaban bajo la supervisión de Johannes Müller, el eminente fisiólogo de la Universidad de Berlín.
Schleiden, un abogado convertido en botánico, había estado estudiando la estructura y el desarrollo de los tejidos vegetales. Se había dedicado a «recolectar heno» («Heusammelei»),[3] como decía él, y recogido cientos de especímenes del reino vegetal: tulipanes, Leucothoe, abetos, gramíneas, orquídeas, salvia, Linanthus, guisantes y docenas de tipos de lirios. Su colección era muy preciada por los botánicos.[4]
Aquella noche, Schwann y Schleiden hablaron de fitogénesis, es decir, del origen y el desarrollo de los vegetales. Y lo que Schleiden comentó a Schwann fue lo siguiente: al examinar todos sus especímenes de plantas, había encontrado una «unidad» en su estructura y organización. Durante el desarrollo de los tejidos vegetales —las hojas, las raíces, los cotiledones—, una estructura subcelular, llamada núcleo, se volvió notoriamente apreciable. (Schleiden no conocía la función del núcleo, aunque reconoció su forma característica).
Pero quizá lo más sorprendente fue que había una marcada uniformidad en la estructura de los tejidos. Cada parte de la planta estaba construida, como una especie de patchwork, a partir de unidades autónomas e independientes: las células. «Cada célula tiene una doble vida —escribiría Schleiden un año más tarde—, una vida del todo independiente, dedicada únicamente a su propio desarrollo, y otra vida como consecuencia de haberse convertido en parte de una planta».
Una vida dentro de otra vida. Un ser vivo independiente —una unidad— que forma parte del todo. Un ladrillo viviente contenido en un ser vivo mayor.
Los oídos de Schwann se aguzaron. Él también había observado la presencia notoria del núcleo, pero en las células de un animal en desarrollo, un renacuajo. Y también había apreciado la uniformidad en la estructura microscópica de los tejidos animales. La «unidad» que Schleiden había observado en las células vegetales era, quizá, una unidad más fundamental común a todos los seres vivos.
En su mente comenzó a formarse un pensamiento incipiente pero radical, un pensamiento que daría un vuelco a la historia de la biología y la medicina. Quizá esa misma noche, o poco después, invitó a Schleiden (o posiblemente le arrastró) al laboratorio del anfiteatro anatómico, donde Schwann guardaba sus especímenes. Schleiden miró por el microscopio. El aspecto que presentaban los animales en desarrollo en su estructura microscópica,[5] incluido el núcleo notoriamente visible —confirmó—, era casi idéntico al de los vegetales.
Los animales y los vegetales presentaban aparentemente grandes diferencias como organismos vivos. Sin embargo, según habían apreciado tanto Schwann como Schleiden, la similitud de sus tejidos bajo el microscopio era asombrosa. La corazonada de Schwann había sido acertada. Durante aquella velada en Berlín, recordaría este más tarde, los dos amigos habían coincidido en una verdad científica universal y esencial: tanto los animales como los vegetales poseían un «medio común de formación a través de las células».[6]
En 1838 Schleiden plasmó sus observaciones en un extenso artículo titulado «Contribuciones a nuestro conocimiento de la fitogénesis».[7] Un año después Schwann continuó el trabajo de Schleiden en los vegetales con su libro sobre las células animales: Investigaciones microscópicas sobre la concordancia en la estructura y el crecimiento de los animales y los vegetales. Tanto los vegetales como los animales, según Schwann, estaban organizados de forma similar: como un «agregado de seres totalmente individualizados e independientes».
En estas dos obras fundamentales, publicadas con unos doce meses de diferencia, el mundo de los seres vivos quedó unificado por un elemento único y bien definido. Schleiden y Schwann no fueron los primeros en observar las células ni en darse cuenta de que estas eran las unidades básicas de los organismos vivos. La agudeza de su comprensión radicaba en la propuesta de que había una unidad básica de la organización y la función común a todos los seres vivos. «Un nexo de unión» que conecta las diferentes ramas de la vida, escribió Schwann.[8]
A finales de 1838 Schleiden dejó Berlín para ocupar un puesto en la Universidad de Jena.[9] Y en 1839 Schwann también se marchó para trabajar en la Universidad Católica de Lovaina,[10] en Bélgica. A pesar de su separación tras abandonar el laboratorio de Müller, mantuvieron una animada correspondencia y amistad. Su trabajo original sobre los fundamentos de la teoría celular se remonta indudablemente a Berlín, donde habían sido compañeros, colaboradores y amigos entrañables. Habían encontrado, en palabras de Schwann, las «partículas elementales de los organismos».
Este libro es la historia de la célula. Es una crónica del descubrimiento de que todos los organismos, incluidos los seres humanos, están constituidos por estas «partículas elementales». Es la historia de cómo las agrupaciones cooperativas y organizadas de estas unidades vivas autónomas —tejidos, órganos, aparatos y sistemas— permiten que se desarrollen mecanismos fisiológicos complejos: la inmunidad, la reproducción, la sensibilidad, la cognición, la capacidad de reparar y rejuvenecer. Por otro lado, es también la historia de lo que sucede cuando las células se vuelven disfuncionales, lo que hace que nuestros cuerpos pasen de la función celular normal a la patología celular: el mal funcionamiento de las células que provoca el mal funcionamiento del organismo. Y, por último, es la historia de cómo nuestro profundo conocimiento de la fisiología y la patología de la célula ha suscitado una revolución en la biología y la medicina que ha dado lugar al nacimiento de medicamentos transformadores y de seres humanos transformados por estos medicamentos.
Entre 2017 y 2021 escribí tres artículos para la revista New Yorker.[11] El primero trataba sobre la medicina celular y su futuro; en concreto, sobre la creación de linfocitos T modificados por ingeniería genética para atacar ciertos cánceres. El segundo se refería a una nueva visión del cáncer basada en la idea de la ecología celular —no de las células cancerosas aisladas, sino del cáncer in situ— y de por qué ciertos lugares del cuerpo parecen mucho más hospitalarios para el crecimiento maligno que otros. El tercero, escrito en los primeros días de la pandemia de COVID-19, trataba sobre cómo se comportan los virus en nuestras células y cuerpos, y cómo podría ese comportamiento ayudarnos a entender la devastación fisiológica provocada por algunos virus en los seres humanos.
Reflexioné sobre los vínculos temáticos de estos tres artículos. En todos ellos la historia de las células y la ingeniería celular parecían ocupar un lugar central. Había una revolución en marcha y una historia (y un futuro) que no se había escrito: la de las células, la de nuestra capacidad para manipularlas y la de la transformación de la medicina a medida que se desarrolla esta revolución.
A partir de la semilla de esas tres publicaciones, este libro creció solo formando tallos, raíces y zarcillos. La crónica comienza en las décadas de 1660 y 1670, cuando un solitario vendedor de telas holandés y un polímata inglés poco ortodoxo, que trabajaban de manera independiente a algo más de trescientos kilómetros de distancia, miraron por sus microscopios caseros y descubrieron el primer indicio de las células. Nos traslada a un presente en el que los científicos manipulan células madre humanas para reinfundirlas en pacientes con enfermedades crónicas potencialmente mortales, como la diabetes y la anemia falciforme, y en el que insertan electrodos en los circuitos celulares de cerebros de hombres y mujeres con enfermedades neurológicas resistentes a tratamientos. Y nos lleva al precipicio de un futuro incierto, en el que algunos científicos «inconformistas» (de los cuales uno fue condenado a tres años de cárcel y ha sido inhabilitado de por vida para realizar más investigaciones) están diseñando embriones genéticamente modificados y utilizando el trasplante de células para difuminar los límites entre lo natural y lo artificial.
Me baso en una gran variedad de fuentes: entrevistas, interacciones con pacientes, paseos con científicos (y sus perros), visitas a laboratorios, observaciones a través de un microscopio, conversaciones con enfermeras, pacientes y médicos, fuentes históricas, artículos científicos y cartas personales. Mi propósito no es escribir una historia completa de la medicina ni del nacimiento de la biología celular. La obra de Roy Porter, The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity (El mayor beneficio para la raza humana: una historia médica de la humanidad);[12] The Birth of the Cell (El nacimiento de la célula),[13] de Henry Harris, y Müller’s Lab (El laboratorio de Müller), de Laura Otis, son relatos ejemplares. Esta es la historia de cómo el concepto de «célula» y nuestra comprensión de la fisiología celular han modificado la medicina, la ciencia, la biología, las estructuras sociales y la cultura. Culmina con la visión de un futuro en el que aprenderemos a manipular estas unidades para darles nuevas formas, o quizá incluso a crear versiones sintéticas de células y partes de seres humanos.
Inevitablemente, en esta versión de la historia de la célula hay vacíos y lagunas. La biología celular está ligada de modo inextricable a la genética, la anatomía patológica, la epidemiología, la epistemología, la taxonomía y la antropología. Los aficionados a determinados nichos de la medicina o de la biología celular, legítimamente interesados en un tipo de célula, podrían haber contemplado esta historia por un ocular muy diferente; los botánicos, bacteriólogos y micólogos sin duda echarán de menos un enfoque más centrado en los vegetales, las bacterias y los hongos. Adentrarse en cada uno de estos campos de forma metódica significaría entrar en laberintos que se bifurcan en otros laberintos. He trasladado muchos aspectos de la historia a las notas a pie de página y a las notas al final del libro. Animo a los lectores a que las lean con atención.
A lo largo de este viaje, conoceremos a muchos pacientes, incluidos algunos míos. Algunos se nombran; otros han optado por el anonimato, y sus nombres y los datos que podrían identificarlos se han eliminado. Siento una gratitud inconmensurable hacia estos hombres y mujeres que se han aventurado en territorios inexplorados, confiando sus cuerpos y mentes a un reino de la ciencia incierto y en evolución. Y siento una alegría igualmente inconmensurable por ser testigo de cómo la biología celular está cobrando vida en un nuevo tipo de medicina.
Introducción
«Siempre volveremos a la célula»
No importa las vueltas que demos,
al final siempre regresaremos a la célula.[1]
RUDOLF VIRCHOW, 1858
En noviembre de 2017 vi morir a mi amigo Sam P. porque sus células se habían rebelado contra su cuerpo.[2]
Le habían diagnosticado un melanoma maligno en la primavera de 2016. El cáncer le había aparecido por primera vez cerca de la mejilla como un lunar en forma de moneda, de color morado oscuro y rodeado por una aureola. Su madre, Clara, una pintora, fue la primera en advertirlo durante unas vacaciones a finales del verano, en Block Island. Había intentado persuadirlo —y luego le había rogado y amenazado— para que acudiera a un dermatólogo, pero Sam era un activo y ocupado periodista deportivo de un importante periódico, con poco tiempo para preocuparse por una molesta mancha en la mejilla. Cuando lo vi y exploré en marzo de 2017 —yo no era su oncólogo, pero un amigo me había pedido que examinara su caso—, el tumor había crecido hasta convertirse en una masa oblonga del tamaño de un pulgar, y había signos de una metástasis cutánea. Cuando palpé el tumor, Sam hizo una mueca de dolor.
Una cosa es toparse con un cáncer, y otra muy distinta, ser testigo de su movilidad. El melanoma había empezado a recorrer la cara de Sam hacia la oreja. Si uno se fijaba bien, había trazado su avance como cuando un buque se desplaza en el agua, dejando tras de sí una estela de puntos de color morado.
Incluso Sam, el periodista deportivo que se había pasado la vida informando sobre la velocidad, el movimiento y la agilidad, estaba sorprendido por el ritmo con el que avanzaba el melanoma. ¿Cómo, me preguntó insistentemente —cómo, cómo, cómo—, era posible que una célula que había permanecido perfectamente inmóvil en su piel durante décadas hubiera adquirido de repente las habilidades de una célula capaz de correr por su cara mientras se dividía furiosamente?
Pero las células cancerosas no «inventan» ninguna de estas habilidades. No crean algo nuevo, sino que se apropian de ello, o, mejor dicho, las células más aptas para la supervivencia, el crecimiento y la metástasis se seleccionan de forma natural. Los genes y las proteínas que las células utilizan para generar los elementos estructurales necesarios para el crecimiento son apropiaciones de los genes y las proteínas que usa un embrión en desarrollo para alimentar su feroz expansión durante los primeros días de vida. Las vías que sigue la célula cancerosa para desplazarse a través de los vastos espacios corporales se requisan de las vías que permiten el movimiento a las células intrínsecamente móviles del organismo. Los genes que posibilitan la división celular desenfrenada son versiones distorsionadas y mutadas de los genes que posibilitan la división celular en las células normales. El cáncer, en resumen, es la biología celular vista en un espejo patológico. Y, como oncólogo, soy en primer lugar un biólogo celular, pero un biólogo celular que percibe el mundo normal de las células reflejado e invertido en un espejo.
A finales de la primavera de 2016, a Sam le recetaron un medicamento para transformar sus propios linfocitos T en un ejército para luchar contra el ejército rebelde que estaba creciendo en su cuerpo. Podemos explicarlo así: durante años, quizá décadas, el melanoma de Sam y sus linfocitos T habían coexistido, ignorándose mutuamente. Su malignidad era invisible para su sistema inmunológico. Millones de linfocitos T habían pasado por delante del melanoma todos los días y se habían limitado a seguir su camino, como transeúntes que vuelven la cara ante una catástrofe celular.
Se esperaba que el fármaco recetado a Sam revelase la invisibilidad del tumor e hiciera que sus linfocitos T reconocieran el melanoma como un invasor «extranjero» y lo rechazasen, del mismo modo que los linfocitos T rechazan las células infectadas por microbios. Los transeúntes pasivos se convertirían en agentes activos. Estábamos modificando las células de su organismo para hacer visible lo que antes era invisible.
El descubrimiento de esta medicina «reveladora» fue la culminación de ciertos avances cruciales en biología celular que se remontan a la década de 1950: la comprensión de los mecanismos utilizados por los linfocitos T para diferenciar lo propio de lo ajeno; la identificación de las proteínas que estas células inmunitarias utilizan para detectar a los invasores extraños; el descubrimiento de las vías por las que nuestras células normales evitan ser atacadas por este sistema de detección; el modo en que las células cancerosas se apropian de este mecanismo para hacerse invisibles, y la invención de una molécula que despojaría a las células malignas de su manto de invisibilidad.
Casi inmediatamente después de que Sam comenzara su tratamiento, se desató una guerra civil en su cuerpo. Sus linfocitos T, sensibilizados ahora ante la presencia del cáncer, se lanzaron al ataque de las células malignas, y su venganza provocó nuevos ciclos de venganza. El forúnculo rojizo de su mejilla se volvió caliente una mañana porque las células inmunitarias se habían infiltrado en el tumor y habían desencadenado un ciclo de inflamación; después las células malignas recogieron su campamento y se retiraron, dejando los restos humeantes de sus fogatas. Cuando volví a verlo unas semanas más tarde, la masa oblonga y la estela de puntos habían desaparecido. En su lugar solo quedaba el residuo moribundo de un tumor, arrugado como una gran pasa. Estaba en remisión.
Tomamos un café juntos para celebrarlo. La remisión no solo había cambiado a Sam físicamente; le había recargado el ánimo. Por primera vez en semanas, vi que los surcos de preocupación de su rostro se relajaban. Se rio.
Pero luego las cosas se complicaron: abril de 2017 fue un mes cruel. Los linfocitos T que atacaron el tumor se volvieron en contra de su propio hígado, provocándole una hepatitis autoinmune, una inflamación hepática que a duras penas podía controlarse con fármacos inmunosupresores. En noviembre descubrimos que el cáncer —en remisión unas pocas semanas antes— se había extendido a la piel, los músculos y los pulmones, escondiéndose en otros órganos y encontrando nuevos nichos para sobrevivir al ataque de las células inmunitarias.
Sam mantuvo una férrea dignidad a lo largo de estas victorias y reveses. A veces su humor mordaz parecía ser su propia forma de contraataque: desecaría el cáncer hasta morir. Un día que lo visité en su mesa en la sala de redacción, le pregunté si quería ir a un lugar privado —al aseo de hombres, por ejemplo— para que me mostrara los nuevos tumores que le habían salido. Se rio con ligereza. «Cuando lleguemos al baño, se habrán ido a otro sitio. Será mejor que los veas mientras estén aún aquí».
Los médicos redujeron la ofensiva inmunitaria para controlar la hepatitis autoinmune, pero entonces el cáncer volvió a desarrollarse. Al iniciar de nuevo la inmunoterapia para atacar el cáncer, la hepatitis fulminante reapareció. Era como observar una especie de deporte de lucha con fieras: si conteníamos a las células inmunitarias, las fieras se desbocaban para atacar y matar. Si las liberábamos, atacaban indiscriminadamente tanto al cáncer como al hígado. Sam murió una mañana de primavera, unos seis meses después de que le palpara el tumor por primera vez. Al final, el melanoma ganó.
En una ventosa tarde de 2019, asistí a un congreso en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Casi un millar de científicos, médicos y expertos en biotecnología se congregaron en un auditorio de piedra y ladrillo en Spruce Street. Estaban allí para debatir los avances en una audaz frontera de la medicina: el uso de células modificadas genéticamente y trasplantadas a los seres humanos para curar enfermedades. Se habló de manipulaciones en linfocitos T, de nuevos virus que pueden introducir genes en las células y de los próximos grandes pasos en el trasplante celular. Por el lenguaje usado, tanto dentro como fuera del escenario, parecía como si la biología, la robótica, la ciencia ficción y la alquimia se hubieran fusionado en una noche de éxtasis y dieran a luz a un niño precoz. «Reiniciar el sistema inmunitario». «Ingeniería celular terapéutica». «Persistencia a largo plazo de las células injertadas». Era un congreso sobre el futuro.
Pero el presente también estaba allí. Sentada unas pocas filas por delante de mí, se encontraba Emily Whitehead, que entonces tenía catorce años, uno más que mi hija mayor. Tenía el pelo de color castaño y despeinado, llevaba una camisa amarilla y negra y unos pantalones oscuros, y se encontraba en su séptimo año de remisión de una leucemia. Estaba contenta de saltarse un día de escuela, me comentó su padre, Tom. Emily sonrió al escucharlo.
Era la paciente número 7, tratada en el Hospital Infantil de Filadelfia. Casi todos los asistentes la conocían o sabían de ella: había cambiado la historia de la terapia celular. En mayo de 2010 le habían diagnosticado una leucemia linfoblástica aguda. Esta leucemia, una de las formas de cáncer que avanza con mayor rapidez, suele afectar a niños pequeños.[3]
El tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda es uno de los regímenes de quimioterapia más intensivos jamás concebidos: una combinación de siete u ocho fármacos, de los cuales algunos se inyectan directamente en el líquido cefalorraquídeo para eliminar las células cancerosas escondidas en el cerebro y la columna vertebral. Aunque los daños colaterales del tratamiento —entumecimiento permanente de los dedos de las manos y los pies, lesiones cerebrales, retraso en el crecimiento e infecciones potencialmente mortales, por nombrar solo algunos— pueden ser desalentadores, el tratamiento cura a alrededor del 90 % de los pacientes pediátricos. Por desgracia, el cáncer de Emily se hallaba en el 10 % restante y no respondió a la quimioterapia habitual. Tuvo una recaída a los dieciséis meses del tratamiento. Se la incluyó en la lista de espera para recibir un trasplante de médula ósea —la única opción de curación—, pero su estado empeoró mientras esperaba un donante adecuado.
«Los médicos me dijeron que no buscara en Google sus posibilidades de supervivencia —me contó Kari, la madre de Emily—. Así que, por supuesto, lo hice de inmediato».
Lo que Kari encontró en internet era escalofriante: de los niños que recaen pronto o que recaen por segunda vez, casi ninguno sobrevive. Cuando Emily llegó al Hospital Infantil a principios de marzo de 2012, casi todos sus órganos estaban invadidos por células malignas. La atendió un oncólogo pediátrico, Stephan Grupp, un hombre amable y corpulento con un expresivo bigote en constante movimiento, y entonces se decidió que participaría en un ensayo clínico.
El ensayo de Emily consistía en infundirle sus propios linfocitos T. Pero estos tenían que ser armados, mediante terapia génica, para que reconocieran y destruyeran el cáncer. A diferencia de Sam, que había recibido fármacos para activar sus células inmunitarias dentro de su cuerpo, los linfocitos T de Emily se habían extraído y cultivado fuera de su organismo. Esta forma de tratamiento había sido desarrollada por el inmunólogo Michel Sadelain, del Instituto Sloan Kettering de Nueva York, y por Carl June, de la Universidad de Pensilvania, basándose en los trabajos anteriores del investigador israelí Zelig Eshhar.
A poca distancia de donde habíamos estado sentados se encontraba la unidad de terapia celular, unas instalaciones abovedadas, cerradas, con puertas de acero, salas estériles y estufas de incubación. Allí, grupos de técnicos de laboratorio procesaban las células obtenidas de montones de pacientes que participaban en los estudios clínicos y luego las conservaban en congeladores en forma de cuba. Cada congelador llevaba el nombre de un personaje de Los Simpsons, la comedia televisiva de dibujos animados; una parte de las células de Emily estaba congelada en Krusty, el payaso. Otra parte de sus linfocitos T se habían modificado para que expresaran un gen capaz de reconocer y destruir su leucemia, se habían cultivado en el laboratorio para aumentar su número exponencialmente y luego devuelto al hospital para infundirlos de nuevo en Emily.
Las infusiones, que se llevaron a cabo durante tres días, transcurrieron básicamente sin complicaciones. Emily chupaba un polo de hielo mientras el doctor Grupp le infundía las células en las venas. Por la noche, ella y sus padres se fueron a casa de una tía que vivía cerca. Las dos primeras noches estuvo jugando y su padre la paseó llevándola a caballito. Al tercer día, sin embargo, se derrumbó: vomitó y le subió la fiebre hasta una temperatura alarmante. Los Whitehead la llevaron al hospital. La situación empeoró rápidamente. Sus riñones fallaron. Emily entraba y salía del estado inconsciente, al borde de un fallo multiorgánico.
Nada parecía funcionar, me dijo Tom. Trasladaron a su hija de seis años a la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde sus padres y Grupp estuvieron toda la noche en vela.
Carl June, el médico y científico que también trataba a Emily, me confesó: «Creíamos que iba a morir. Escribí un correo electrónico al rector de la universidad diciéndole que uno de los primeros niños tratados estaba a punto de fallecer. El ensayo había terminado. Guardé el correo electrónico en mi buzón de salida, pero nunca llegué a enviarlo».
Los técnicos de laboratorio de la Universidad de Pensilvania trabajaron toda la noche para determinar la causa de la fiebre. No encontraron signos de infección, pero sí concentraciones elevadas en la sangre de unas moléculas llamadas citocinas, que se segregan durante la inflamación activa. En concreto, la concentración de una citocina conocida como interleucina 6 eran casi mil veces superior a la normal. A medida que los linfocitos T destruían las células cancerosas, liberaban una tormenta de estos mensajeros químicos, como una muchedumbre alborotada que arroja panfletos incendiarios sin control.
Sin embargo, por un extraño azar del destino, la hija del doctor June sufría una forma de artritis juvenil, una enfermedad inflamatoria. Él conocía la existencia de un nuevo fármaco, autorizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos apenas cuatro meses antes, que era capaz de bloquear la interleucina 6. Como un último intento, Grupp presentó una solicitud a la farmacia del hospital pidiendo permiso para utilizar el nuevo tratamiento para una indicación no autorizada. Esa misma tarde la junta concedió la autorización para usar el fármaco, y Grupp inyectó a Emily una dosis en la UCI.
Dos días después, en su séptimo cumpleaños, Emily se despertó. «¡Bum! —explicó el doctor June, sacudiendo las manos en el aire—. ¡Bum! —repitió—. Se desintegró. Hicimos una biopsia de la médula ósea veintitrés días después, y estaba en remisión completa».
«Nunca he visto a un paciente tan enfermo mejorar tan deprisa», me contó Grupp.
El acertado tratamiento de la enfermedad de Emily y su sorprendente recuperación salvaron a la terapia celular. Emily Whitehead sigue en esa absoluta remisión hasta el día de hoy. No hay cáncer detectable en su médula ni en su sangre. Se considera curada.
«Si Emily hubiera muerto —me dijo June—, es probable que todo el ensayo se hubiera suspendido». Esto quizá habría retrasado la terapia celular una década o incluso más.
Durante una pausa en las sesiones del congreso, Emily y yo nos unimos a una visita al recinto médico dirigida por el doctor Bruce Levine, uno de los colegas del doctor June. Es el director fundador del centro de Pensilvania donde se modifican, controlan y producen los linfocitos T, y fue uno de los primeros en manipular las células de Emily. Allí, los técnicos de laboratorio trabajaban solos o en parejas, examinando cajas, optimizando los protocolos, trasladando las células a otras estufas de incubación, esterilizándose las manos.
El centro podría haber sido también un pequeño monumento a Emily. Había fotografías de ella pegadas en las paredes: Emily a los ocho años, con coletas; Emily a los diez, sosteniendo una placa; Emily a los doce, mellada y sonriendo junto al presidente Barack Obama. En un momento de la visita, vi a la Emily de verdad observando por la ventana el hospital de enfrente. Casi podía divisar la sala de la UCI en la esquina donde había estado confinada durante casi un mes.
La lluvia caía a cántaros, cubriendo de gotas las ventanas.
Me pregunté cómo se sentiría, sabiendo que había tres versiones de ella en el hospital: la que estaba aquí hoy, saltándose la escuela; la de las fotos, que había vivido y casi muerto en la UCI, y la que se encontraba en el congelador de Krusty, el payaso, en la sala de al lado. «¿Te acuerdas de cuando entraste en el hospital?», le pregunté. «No —dijo ella, mirando la lluvia—. Solo me acuerdo de cuando me fui».
Mientras observaba el avance y el retroceso de la enfermedad de Sam, así como la notable recuperación de Emily Whitehead, supe que también estaba asistiendo al nacimiento de un tipo de medicina en la que las células se estaban reconvirtiendo en herramientas para combatir la enfermedad: la ingeniería celular. Pero también era la repetición de una historia centenaria. Estamos constituidos por unidades celulares. Nuestras vulnerabilidades son fruto de las vulnerabilidades de las células. Nuestra capacidad para modificar o manipular células (las células inmunitarias, tanto en el caso de Sam como en el de Emily) se ha convertido en la base de una nueva clase de medicina, si bien esta medicina se encuentra aún en la fase de gestación. Si hubiéramos sabido cómo armar a las células inmunitarias de Sam de forma más eficaz contra su melanoma sin desencadenar un ataque autoinmune, ¿estaría vivo ahora, con su cuaderno de espiral, escribiendo artículos deportivos para un periódico?
Dos nuevos seres humanos, ejemplos de la manipulación y la ingeniería de las células. Emily, para quien nuestra comprensión de las leyes de la biología de los linfocitos T fue suficiente para contener una enfermedad letal durante más de una década y, con suerte, durante toda su vida. Sam, para quien parece que todavía nos falta aprender algo esencial sobre cómo equilibrar la acción de los linfocitos T contra el cáncer y contra el propio organismo.
¿Qué nos deparará el futuro? Permítanme una aclaración: he utilizado la expresión «nuevo ser humano» a lo largo del libro y en el título. La uso en un sentido muy preciso. No me refiero de forma explícita al «nuevo ser humano» que se encuentra en las visiones de ciencia ficción del futuro: una criatura potenciada por inteligencia artificial, robóticamente mejorada, equipada con infrarrojos, que toma píldoras azules y coexiste felizmente en el mundo real y el virtual: Keanu Reeves con una túnica negra. Tampoco me refiero a un ser «transhumano», dotado de habilidades y facultades aumentadas que trascienden las que poseemos actualmente.
Me refiero a un ser humano reconstruido con células modificadas que, tanto en su aspecto como en la manera en que se siente, es básicamente como usted y como yo. Una mujer con una depresión paralizante, resistente a los tratamientos, en la que se estimulan las células nerviosas (neuronas) con electrodos. Un joven que se somete a un trasplante experimental de médula ósea con células modificadas genéticamente para curar su anemia de células falciformes. Un diabético de tipo 1 al que se le infunden sus propias células madre para que produzcan la hormona insulina y mantengan una concentración sanguínea normal de glucosa, el combustible del cuerpo. Un octogenario al que, tras múltiples infartos, se le inyecta un virus que se instalará en su hígado y reducirá de forma permanente el colesterol que obstruye las arterias, disminuyendo así el riesgo de otro episodio cardiaco. Aquí hablo de mi padre, al que se le podrían haber implantado neuronas, o un dispositivo de estimulación neuronal, que habrían estabilizado su marcha y evitado que sufriera la caída que le llevó a la muerte.
Estos «nuevos seres humanos», así como las técnicas celulares utilizadas para crearlos, me parecen mucho más emocionantes que sus homólogos imaginarios de ciencia ficción. Las alteraciones realizadas son para aliviar el sufrimiento, mediante una ciencia que tuvo que elaborarse de modo artesanal y modelarse con un trabajo y un amor insondables, y técnicas tan ingeniosas que desafían la credibilidad: como fusionar una célula cancerosa con una célula inmunitaria para producir una célula inmortal que cure el cáncer; o extraer un linfocito T del cuerpo de una niña, manipularlo genéticamente con un virus para convertirlo en un arma contra la leucemia y transfundírselo después. Conoceremos a estos nuevos seres humanos en prácticamente todos los capítulos de este libro. Y, a medida que aprendamos a reconstruir cuerpos y partes de estos con células, los encontraremos en el presente y en el futuro: en cafés, supermercados, estaciones de tren y aeropuertos; en nuestro barrio y en nuestras propias familias. Los encontraremos entre nuestros primos y abuelos, nuestros padres y hermanos y quizá en nosotros mismos.
En poco menos de dos siglos —desde finales de la década de 1830, cuando los científicos Matthias Schleiden y Theodor Schwann propusieron la teoría de que todos los tejidos animales y vegetales estaban formados por células, hasta la primavera en la que Emily se recuperó—, un concepto radical se ha extendido por toda la biología y la medicina, afectando prácticamente a todos los aspectos de las dos ciencias y transformando ambas para siempre. Los órganos vivos complejos eran conjuntos de unidades diminutas, autónomas y autorreguladas: compartimentos vivos, por así decirlo, o «átomos vivientes», como los llamó el microscopista holandés Antonie van Leeuwenhoek en 1676.[4] Los seres humanos eran ecosistemas de estas unidades vivas. Éramos conjuntos pixelados, ensamblados, y nuestra existencia era el resultado de una aglomeración cooperativa.
Éramos una suma de partes.
El descubrimiento de las células y el replanteamiento del cuerpo humano como un ecosistema celular anunciaron también el nacimiento de un nuevo tipo de medicina basada en la manipulación terapéutica de las células. Una fractura de cadera, un paro cardiaco, una inmunodeficiencia, la demencia de Alzheimer, el sida, la neumonía, el cáncer de pulmón, la insuficiencia renal, la artritis..., todo ello podía concebirse como el resultado de células, o de sistemas de células, que funcionan de manera anormal. Y también podrían percibirse como posibilidades para aplicar las terapias celulares.
La transformación de la medicina que ha hecho posible nuestro nuevo conocimiento de la biología celular puede dividirse a grandes rasgos en cuatro categorías.
La primera es el uso de fármacos, sustancias químicas o estímulos físicos para alterar las propiedades de las células: sus interacciones, su intercomunicación y su comportamiento. En esta primera categoría se incluyen los antibióticos contra los gérmenes, la quimioterapia y la inmunoterapia contra el cáncer, así como la estimulación de las neuronas con electrodos para modular los circuitos de las células nerviosas en el cerebro.
La segunda es la transferencia de células de un cuerpo a otro (incluso a nuestro propio cuerpo), ejemplificada por las transfusiones de sangre, el trasplante de médula ósea y la fecundación in vitro (FIV).
La tercera es el uso de células para sintetizar una sustancia —la insulina o los anticuerpos— que produce un efecto terapéutico en una enfermedad.
Y, más recientemente, ha aparecido una cuarta categoría: la modificación genética de las células, seguida del trasplante, para crear células, órganos y cuerpos dotados de nuevas propiedades.
Algunos de estos tratamientos, como los antibióticos y las transfusiones de sangre, están tan arraigados en la práctica de la medicina que no se nos ocurre pensar en ellos como «terapias celulares». Pero surgieron a partir de nuestra comprensión de la biología celular (la teoría de los gérmenes, como pronto veremos, fue una ampliación de la teoría celular). Otros tratamientos, como la inmunoterapia para el cáncer, son avances del siglo XXI. Y otros más, como la infusión de células madre modificadas para la diabetes, son tan nuevos que aún se consideran experimentales. Sin embargo, todos ellos —los antiguos y los nuevos— son «terapias celulares», pues están estrechamente ligados a nuestra comprensión de la biología celular. Y cada uno de estos avances ha cambiado el curso de la medicina y, a la vez, la manera en que concebimos al ser humano y su vida.
En 1922 un niño de catorce años con diabetes de tipo 1 fue sacado de un coma —resucitado, se podría decir— gracias a una infusión intravenosa de insulina extraída de las células pancreáticas de un perro. En 2010, cuando Emily Whitehead recibió su infusión de linfocitos T con receptor quimérico para el antígeno (linfocitos T-CAR, por las siglas en inglés de chimeric antigen receptor),[5] o doce años más tarde, cuando los primeros pacientes con anemia falciforme sobreviven sin la enfermedad, con células madre sanguíneas modificadas genéticamente, estamos pasando del siglo del gen al siglo de la célula, que se solapa con el anterior y continúa.
La célula es la unidad elemental de la vida. Pero esto plantea una pregunta más profunda: ¿qué es la «vida»? Puede que uno de los dilemas metafísicos de la biología sea que todavía no hemos logrado definir aquello que precisamente nos define. La definición de la vida no puede captarse por una sola propiedad. Como dijo el biólogo ucraniano Serhiy (o Sergey, como solían llamarle) Tsokolov: «Cada teoría, hipótesis o punto de vista adopta las definiciones de la vida de acuerdo con sus propios intereses y premisas científicas. Hay cientos de definiciones convencionales de la vida dentro del discurso científico, pero ninguna ha sido capaz de lograr un consenso».[6] (Y Tsokolov, que desgraciadamente murió en la plenitud de su vida intelectual en 2009, lo sabía bien, ya que esto fue la piedra particular en su zapato. Era astrobiólogo: su trabajo de investigación tenía que ver con la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Pero ¿cómo se puede encontrar vida si los científicos no consiguen definir el propio término?).
La definición de la vida, tal y como existe ahora, se parece a un menú. No es una cosa, sino una serie de cosas, un conjunto de comportamientos, una serie de procesos, no una sola propiedad. Para estar vivo, un organismo debe tener la capacidad de reproducirse, desarrollarse, metabolizar, adaptarse a los estímulos y mantener su medio interno. Los seres vivos pluricelulares complejos también poseen lo que yo llamaría propiedades «emergentes»:[7] propiedades que surgen de sistemas de células, como mecanismos para defenderse de lesiones e invasiones, órganos con funciones especializadas, sistemas fisiológicos de comunicación entre órganos e incluso la capacidad de percibir y sentir y las funciones intelectuales. Y no es casualidad que todas estas propiedades se apoyen, en última instancia, en las células, o en los sistemas de células.[8] En cierto sentido, pues, podría definirse la vida como aquello que tiene células, y las células, como aquello que tiene vida.
La definición recursiva no es disparatada. Si Tsokolov se hubiera topado con su primer ser astrobiológico —por ejemplo, un alienígena ectoplásmico de Alfa Centauri— y hubiese querido saber si estaba «vivo» o no, podría haber preguntado si cumplía el menú de propiedades de la vida. Pero también podría haber planteado esta cuestión al ser: «¿Tienes células?». Es difícil imaginar la vida sin células, al igual que es imposible imaginar que las células no tengan vida.
Tal vez este hecho subraye la importancia de la historia de la célula: necesitamos entender las células para entender el cuerpo humano. Las necesitamos para entender la medicina. Pero, sobre todo, necesitamos la historia de la célula para contar la historia de la vida y nuestra propia historia.
Pero ¿qué es en definitiva una célula? En un sentido estricto, una célula es una unidad viva autónoma que funciona como una máquina descodificadora de un gen. Los genes proporcionan instrucciones —un código, si se prefiere— para fabricar proteínas, las moléculas que realizan prácticamente todo el trabajo en una célula. Las proteínas hacen posibles las reacciones biológicas, coordinan las señales dentro de la célula, constituyen sus elementos estructurales y activan y desactivan genes para regular la identidad, el metabolismo, el desarrollo y la muerte de la célula. Son los actores principales de la biología, las máquinas moleculares que hacen posible la vida.[*]
Los genes, que contienen los códigos para fabricar proteínas, se encuentran físicamente en una molécula helicoidal de doble cadena llamada ácido desoxirribonucleico (ADN), que está empaquetada dentro de las células humanas en estructuras en forma de madeja denominadas cromosomas. Por lo que sabemos hasta el momento, el ADN está presente en el interior de todas las células vivas (a no ser que haya sido expulsado de ellas). Los científicos han buscado células que utilicen moléculas distintas del ADN para contener sus instrucciones —el ARN, por ejemplo—, pero hasta ahora no han encontrado ninguna célula que contenga sus instrucciones en el ARN.
Cuando hablo de descodificar, quiero decir que las moléculas de una célula leen ciertas secciones del código genético, del mismo modo que los músicos de una orquesta leen las partes que les corresponden en una partitura musical —el canto particular de la célula—, permitiendo así que las instrucciones de un gen se manifiesten físicamente en una proteína. O, dicho de un modo más simple, un gen contiene un código y la célula descifra ese código. Así, la célula convierte la información en forma, y el código genético, en proteínas. Un gen sin una célula carece de vida: es como un manual de instrucciones guardado en una molécula inerte, una partitura musical sin ningún músico que la interprete, una biblioteca desierta sin nadie que lea los libros que guarda. Una célula aporta materialidad y fisicidad a un conjunto de genes. Una célula da vida a los genes.
Pero la célula no es una mera máquina descodificadora de genes. Tras descifrar el código sintetizando un conjunto determinado de proteínas encriptadas en sus genes, se transforma en una máquina integradora. Utiliza este conjunto de proteínas (y los productos bioquímicos elaborados por ellas) para empezar a coordinar su función, su comportamiento (movimiento, metabolismo, señalización, aporte de nutrientes a otras células, reconocimiento de agentes extraños), para lograr las propiedades de la vida. Y ese comportamiento, a su vez, se manifiesta como el comportamiento del organismo. El metabolismo de un organismo depende del metabolismo celular. La reproducción de un organismo depende de la reproducción celular. La reparación, la supervivencia y la muerte de un organismo dependen de la reparación, la supervivencia y la muerte de las células. El comportamiento de un órgano, o de un organismo, depende del comportamiento de la célula. La vida de un organismo depende de la vida de la célula.
Y por último, una célula es una máquina que se divide. Las moléculas de la célula —de nuevo las proteínas— son las que inician el proceso de duplicación del genoma. La organización interna de la célula cambia. Los cromosomas, donde se encuentra físicamente el material genético de la célula, se dividen. La división celular es lo que impulsa el crecimiento, la reparación, la regeneración y, en última instancia, la reproducción, entre las características funcionales y definitorias de la vida.
Me he pasado toda mi carrera trabajando con células. Cada vez que observo una al microscopio —refulgente, brillante, viva—, rememoro la emoción que sentí al observar la primera. Un viernes por la tarde del otoño de 1993, aproximadamente una semana después de haber llegado como estudiante de posgrado al laboratorio de Alain Townsend, en la Universidad de Oxford, para estudiar inmunología, había triturado un bazo de ratón y colocado el puré teñido de sangre en una placa de Petri junto con factores para estimular los linfocitos T. Pasó el fin de semana y el lunes por la mañana encendí el microscopio. Entraba tan poca luz en la sala que ni siquiera tuve que bajar las cortinas (en Oxford siempre hay poca luz —si la Italia sin nubes era un país ideal para los telescopios, la Inglaterra brumosa y oscura parecía hecha a medida para los microscopios—) y puse la placa bajo el objetivo. Desplazándose bajo el medio de cultivo, había masas de linfocitos T translúcidos, con forma arriñonada, que poseían lo que solo puedo describir como un brillo interior y una plenitud luminosa, los signos de las células sanas y activas. (Cuando las células mueren, el brillo se atenúa y se arrugan y se vuelven granulares, o picnóticas, para usar la jerga de la biología celular).
«Parecen ojos devolviéndome la mirada», susurré para mí. Y, entonces, para mi gran asombro, el linfocito T se movió, deliberadamente, con un propósito, buscando una célula infectada que pudiera purgar y destruir. Estaba vivo.
Años más tarde, me fascinó poder ser testigo de la revolución celular que estaba teniendo lugar en los seres humanos. Cuando conocí a Emily Whitehead en un pasillo iluminado por fluorescentes a la salida del paraninfo de la Universidad de Pensilvania, fue como si me hubiera permitido entrar en un portal que unía el pasado con el futuro. Antes de convertirme en oncólogo, me formé primero como inmunólogo, luego como científico especializado en células madre y, finalmente,[*] como biólogo del cáncer. Emily encarnaba todas estas vidas pasadas, no solo las mías, sino, lo que es más importante, las vidas y los trabajos de miles de investigadores mirando por miles de microscopios durante miles de días y noches. Encarnaba nuestro deseo de llegar al corazón luminoso de la célula, de comprender sus misterios, que resultan tan cautivadores. Y también encarnaba nuestra dolorosa aspiración de asistir al nacimiento de un nuevo tipo de medicina —las terapias celulares— basada en descifrar la fisiología celular.
Ver a mi amigo Sam en su habitación del hospital y contemplar las sacudidas de su remisión y recaída semana tras semana fue un acicate: no por ser algo que te llena de emoción, sino por comprender lo mucho que aún queda por aprender y conocer. Como oncólogo, me ocupo de las células que se han vuelto rebeldes; células que han invadido espacios donde no deberían existir; células que se multiplican sin control. Estas células distorsionan y anulan los comportamientos que describo en este libro. Intento comprender por qué y cómo sucede. Podría considerarse que soy un biólogo celular atrapado en un mundo al revés. Por eso, la historia de la célula es una historia que está ligada al propio entramado de mi vida científica y personal.
Mientras escribía con frenesí desde los primeros meses de 2020 hasta 2022, la pandemia de COVID-19 seguía extendiéndose de un modo salvaje por todo el mundo. Mi hospital, mi ciudad adoptiva, Nueva York, y mi país de origen se desbordaron con los cuerpos de los enfermos y los muertos. En febrero de 2020 las camas de la UCI del Centro Médico de la Universidad de Columbia, donde trabajo, estaban llenas de pacientes que se ahogaban en sus propias secreciones, con ventiladores mecánicos que forzaban la entrada y salida de aire de sus pulmones. El comienzo de la primavera de 2020 fue especialmente sombrío: Nueva York se convirtió en una metrópolis irreconocible, azotada por el viento, con las calles y avenidas vacías, donde la gente se escondía de la gente. En la India la ola más letal se produjo casi un año después, en abril y mayo de 2021. Los cuerpos se quemaban en los aparcamientos, en los callejones, en los suburbios y los parques infantiles. En los crematorios los fuegos ardían tan a menudo y con tanto ímpetu que las rejillas metálicas que sujetaban los cuerpos se corroían y fundían.
Al principio me quedé en un consultorio del hospital y luego, cuando la clínica del cáncer se redujo a su mínima expresión, me aislé con mi familia en casa. Mirando hacia el horizonte por la ventana, volví a pensar en las células. La inmunidad y sus inconvenientes. La viróloga Akiko Iwasaki, de la Universidad de Yale, me dijo que el principal trastorno provocado por el SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2) era una «respuesta inmunitaria desajustada», una desregulación de las células inmunitarias.[9] Ni siquiera había oído el término antes, pero su magnitud me golpeó: en esencia, la pandemia también era una enfermedad de las células. Sí, estaba el virus, pero los virus sin las células son inertes, no tienen vida. Nuestras células habían despertado la epidemia y le habían insuflado vida. Para comprender las características clave de la pandemia, debíamos comprender no solo la idiosincrasia del virus, sino también la biología de las células inmunitarias y sus inconvenientes.
En esa época, parecía que todos los caminos y avenidas de mi pensamiento y mi ser me llevaban de vuelta a las células. No estoy seguro de hasta qué punto invoqué este libro para que cobrara vida y hasta qué punto el libro exigía ser escrito.
En El emperador de todos los males escribí sobre la dolorosa búsqueda de la cura del cáncer o de su prevención. El gen fue impulsado por el afán de descodificar y descifrar el código de la vida. La armonía de las células nos lleva a un viaje muy diferente: entender la vida a partir de su unidad más simple, la célula. Este libro no trata de la búsqueda de una cura ni de descifrar un código. No hay un adversario único. Sus protagonistas quieren entender la vida comprendiendo la anatomía de la célula, su fisiología, su comportamiento y sus interacciones con las células circundantes. La música de la célula. Y el objetivo médico de ellos es encontrar terapias celulares, utilizar las unidades estructurales de los seres humanos para reconstruirlos y repararlos.
En vez de un planteamiento cronológico, tuve que optar por una estructura muy diferente. Cada parte del libro aborda una propiedad fundamental de los seres vivos complejos y explora su historia. Cada parte es una minihistoria, una cronología del descubrimiento. Cada parte ilumina una propiedad fundamental de la vida (la reproducción, la autonomía, el metabolismo) que depende de un sistema particular de células. Y cada una contiene el nacimiento de una nueva tecnología celular (por ejemplo, el trasplante de médula ósea, la FIV, la terapia génica, la estimulación cerebral profunda, la inmunoterapia), que surge de nuestro conocimiento de las células y desafía nuestras ideas sobre cómo estamos constituidos los seres humanos y cómo funcionamos. El libro es en sí una suma de partes: la historia objetiva y la historia personal, la fisiología y la patología, el pasado y el futuro —así como una crónica íntima de mi propio crecimiento como biólogo celular y médico—, todo amalgamado para formar una unidad. La organización es celular, podría decirse.
Cuando empecé este proyecto en el invierno de 2019, decidí al principio dedicarlo a Rudolf Virchow. Me sentía cautivado por este médico y científico alemán introvertido, progresista, de voz suave, que, resistiendo a las fuerzas sociales patológicas de su época,[10] promovió el librepensamiento, fue un abanderado de la salud pública, despreció el racismo, editó su propia revista, se labró un camino único y autónomo en la medicina y dio origen a una comprensión de las enfermedades en los órganos y los tejidos basaba en las disfunciones de las células, la «patología celular», como él la describió.[11]
Finalmente, me decidí por un paciente, un amigo, tratado por un cáncer con una nueva forma de inmunoterapia, y por Emily Whitehead, dos pacientes que habían abierto nuevas vías en nuestra comprensión de las células y la terapia celular. Ellos estuvieron entre los primeros en experimentar nuestros primeros intentos de usar las células en la terapia humana y transformar la patología celular en medicina celular, en parte con éxito y en parte sin él. A ellos y a sus células está dedicado este libro.
Primera parte
El descubrimiento
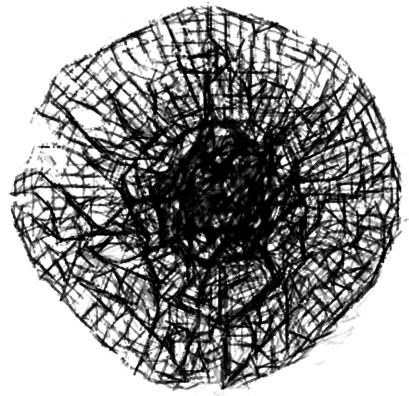
Todos empezamos siendo células únicas.
Nuestros genes difieren, aunque de manera insignificante. La forma en que se desarrollan nuestros cuerpos es diferente. Nuestra piel, nuestro pelo, nuestros huesos, nuestro cerebro presentan distintas características. Las experiencias vitales de cada persona son muy diferentes. Perdí a dos tíos por enfermedades mentales. Perdí a mi padre por una espiral mortal como consecuencia de una caída. Una rodilla, por la artritis. A un amigo —a tantos amigos—, por el cáncer.
Sin embargo, a pesar de las enormes diferencias entre nuestros cuerpos y experiencias, todos coincidimos en dos características. En primer lugar, que surgimos de un embrión unicelular. Y, en segundo lugar, que de esa célula se formaran múltiples células, las que componen los cuerpos de todos nosotros. Estamos constituidos por las mismas unidades materiales y somos como diferentes pepitas de materia constituidas por átomos idénticos.
¿De qué estamos hechos? En la Antigüedad, algunos creían que procedíamos de la sangre de la menstruación que se transformaba en cuerpos al coagularse. Otros creían que ya veníamos preformados: éramos seres en miniatura que simplemente se expandían, como globos con forma humana inflados para un desfile. Algunos pensaban que los seres humanos se esculpían con barro y agua de río. Otros pensaban que evolucionábamos de manera paulatina en el útero, pasando de renacuajos a criaturas con boca de pez y, por último, a seres humanos.
Pero, si observáramos bajo un microscopio la piel o el hígado de unos y otros, encontraríamos que somos sorprendentemente parecidos. Y nos daríamos cuenta de que todos estamos constituidos por unidades vivas: las células. La primera célula dio lugar a más células, y luego se dividió para formar muchas más, hasta crear poco a poco el hígado, el intestino y el cerebro, todas las elaboradas estructuras anatómicas del cuerpo.
¿Cuándo nos dimos cuenta de que los seres humanos estaban compuestos por unidades vivas independientes? ¿O de que estas unidades son la base de todas las funciones que el cuerpo es capaz de realizar, es decir, de que nuestra fisiología depende, en última instancia, de la fisiología celular? Y, a la inversa, ¿cuándo nos planteamos que el destino y el futuro de nuestra salud estaban íntimamente ligados a los cambios en estas unidades vivas? ¿Que nuestras enfermedades son consecuencia de la patología celular?
Estas cuestiones, así como la historia de un descubrimiento que afectó y transformó radicalmente la biología, la medicina y nuestra concepción del ser humano, son las que abordaremos en primer lugar.
La célula original
Un mundo invisible
El verdadero conocimiento es ser consciente de la propia ignorancia.[1]
RUDOLF VIRCHOW,
carta a su padre, hacia la década de 1830
Demos gracias, en primer lugar, a la débil voz de Rudolf Virchow.[2] Este nació en Prusia, en la región de Pomerania (repartida en la actualidad entre Polonia y Alemania), el 13 de octubre de 1821. Su padre, Carl, era agricultor y tesorero de la ciudad. Se sabe poco de su madre, Johanna Virchow, de soltera Hesse. Rudolf era un estudiante aplicado y brillante, reflexivo, atento y dotado para los idiomas. Aprendió alemán, francés, árabe y latín, y su rendimiento escolar fue reconocido con matrículas de honor.
A los dieciocho años, escribió su trabajo de graduación del bachillerato, «Una vida llena de trabajo y esfuerzo no es una carga sino una bendición», y comenzó a prepararse para iniciar una carrera en el clero. Quería ser pastor y predicar en una congregación, aunque le preocupaba su voz débil. La fe emanaba de la fuerza de la inspiración y la inspiración de la fuerza de la elocución. ¿Qué pasaría si nadie lograba oírle cuando intentara proyectarse desde el púlpito? La medicina y la ciencia parecían profesiones más indulgentes para un chico introvertido, estudioso y de voz suave. Al graduarse en 1839, recibió una beca militar y decidió estudiar medicina en el Instituto Friedrich-Wilhelms de Berlín.
El mundo de la medicina en el que Virchow se adentró a mediados del siglo XIX podría dividirse en dos partes: la anatomía y la patología; la primera se hallaba relativamente avanzada, y la segunda, en un estado aún confuso. En el siglo XVI los anatomistas empezaron a describir con mayor precisión las formas y estructuras del cuerpo humano. El anatomista más conocido de todos fue el científico flamenco Andreas Vesalio,[3] profesor de la Universidad de Padua, en Italia. Era hijo de un boticario y llegó a París en 1533 para estudiar y practicar la cirugía. Encontró la anatomía quirúrgica sumida en un caos absoluto. Había pocos libros de texto y ningún mapa sistemático del cuerpo humano. La mayoría de los cirujanos y sus estudiantes se orientaban, grosso modo, en las enseñanzas anatómicas de Galeno, el médico romano que vivió entre el 129 y el 216 d. C. Los antiguos tratados de anatomía humana de Galeno basados en estudios sobre animales habían quedado muy desfasados y, a decir verdad, eran a menudo incorrectos.
El sótano del hospital Hôtel-Dieu de París, donde se diseccionaban cadáveres humanos en descomposición, era un espacio sórdido, sin aire y mal iluminado, con perros medio salvajes merodeando bajo las camillas para roer los desechos, una «carnicería», como describiría Vesalio una de esas salas de anatomía. Los catedráticos se sentaban en «sillas elevadas [y] graznaban como grajos —escribió—, mientras sus ayudantes cortaban y escarbaban en el cuerpo de forma aleatoria, eviscerando órganos y partes como si extrajeran el relleno de algodón de un muñeco».[4]
«Los médicos ni siquiera se molestaban en cortar —escribió Vesalio con amargura—, pero aquellos barberos, en quienes se delegaba el oficio de la cirugía, eran demasiado poco instruidos para entender los escritos de los profesores de disección. [...] Se limitan a trocear las cosas que deben mostrarse siguiendo las instrucciones del médico, quien, sin haber tocado en su vida un escalpelo, lo único que hace es dirigir el barco con comentarios, y no sin arrogancia. Y así todas las cosas se enseñan mal, y los días transcurren en tontas disputas. En ese tumulto, se exponen menos hechos a los espectadores que los que un carnicero podría enseñar a un médico en su carnicería». Y concluía sombríamente: «Salvo los ocho músculos del abdomen, tristemente destrozados y en el orden incorrecto, nadie me ha mostrado jamás un músculo, ni tampoco un hueso, y mucho menos la sucesión de nervios, venas y arterias».
Frustrado y confundido, Vesalio decidió crear su propio mapa del cuerpo humano. Se dedicó a asaltar las morgues cercanas al hospital, a veces dos veces por día, para proveer de muestras su laboratorio. Las tumbas del cementerio de los Inocentes, a menudo descubiertas, con los cadáveres reducidos a los huesos, le proporcionaban muestras perfectamente conservadas para los dibujos de los esqueletos. Y paseando cerca de Montfaucon, el enorme patíbulo de tres pisos de París, divisaba los cadáveres de los reos que colgaban en las horcas. De manera clandestina, arramblaba con los cuerpos recién colgados, cuyos músculos, vísceras y nervios estaban lo bastante intactos como para poder diseccionarlos capa por capa y trazar un mapa de la situación de los órganos.
Los intrincados dibujos que Vesalio realizó durante la década siguiente transformaron la anatomía humana.[5] En ocasiones, dividía el cerebro en secciones horizontales, como un melón cortado desde un extremo, para crear imágenes semejantes a las que podrían obtenerse con un moderno escáner de tomografía axial computarizada (TAC). Otras veces disponía los vasos sanguíneos sobre los músculos o abría los músculos en colgajos, como una serie de ventanas anatómicas que uno podría imaginarse atravesando para descubrir las superficies y capas que se encuentran por debajo.
Podía dibujar el abdomen humano visto de abajo arriba, como el escorzo del cuerpo de Cristo de Andrea Mantegna, el pintor italiano del siglo XV, en La lamentación sobre Cristo muerto, y cortar el dibujo en «rodajas», al modo de una imagen obtenida por resonancia magnética. Colaboró con el pintor y grabador Jan van Kalkar para llevar a cabo los dibujos más detallados y delicados de la anatomía humana que existían. En 1543 publicó sus trabajos anatómicos en siete volúmenes titulados De Humani Corporis Fabrica (El tejido del cuerpo humano).[6] La palabra «tejido» del título daba a entender su textura y propósito: se presentaba el cuerpo humano tratado como materia física, no como un misterio; hecho de tejido, no de espíritu. Por un lado, era un libro de texto de medicina, con casi setecientas ilustraciones, y, por otro, un tratado científico, con mapas y diagramas que sentarían las bases de los estudios anatómicos humanos durante siglos.
Casualmente, se publicó el mismo año que la «anatomía de los cielos» del astrónomo polaco Nicolás Copérnico,[7] el monumental libro Sobre las revoluciones (de los orbes celestes), que presentaba un mapa del sistema solar heliocéntrico, donde situaba a la Tierra girando en una órbita y al Sol firmemente en su centro.
Vesalio había colocado la anatomía humana en el centro de la medicina.
Pero mientras que la anatomía, el estudio de los elementos estructurales del cuerpo humano, realizó avances radicales, la patología —el estudio de las enfermedades humanas y sus causas— no adquirió tal desarrollo. Era un universo disperso y sin mapas. No existía un libro de patología semejante, ni una teoría común para explicar las enfermedades: nada de revelaciones ni revoluciones. Durante los siglos XVI y XVII, la mayoría de las enfermedades se atribuían a los miasmas: vapores venenosos que emanaban de las aguas residuales o del aire contaminado. Los miasmas transportaban partículas de materia en descomposición llamadas miasmata, que penetraban de alguna manera en el cuerpo provocando su deterioro. (Una enfermedad como la malaria todavía expresa esta historia en su nombre, que procede de la contracción de las palabras italianas mala y aria, es decir, «mal aire»). Los primeros reformadores de la salud se centraron, pues, en la reforma sanitaria y la higiene pública para prevenir y curar las enfermedades. Construyeron sistemas de alcantarillado para evacuar los residuos o abrieron conductos de ventilación en las casas y las fábricas, para evitar que la niebla contagiosa de los miasmas se acumulara en el interior. La teoría parecía estar envuelta en una lógica indiscutible. Muchas ciudades, en proceso de rápida industrialización e incapaces de hacer frente a la afluencia de trabajadores y sus familias, eran escenarios malolientes de esmog y aguas residuales, y la enfermedad parecía seguir el rastro de las zonas más pobladas y que peor olían. Las oleadas recurrentes de cólera y tifus acechaban los barrios más pobres de Londres y sus alrededores, como el East End (hoy en día resplandeciente con sus tiendas y restaurantes que venden delantales de exquisito lino y caras botellas de ginebra de destilería única). La sífilis y la tuberculosis proliferaban. El parto era un acontecimiento aterrador, con una clara probabilidad de que no concluyera con un nacimiento, sino con la muerte del niño, de la madre o de ambos. En los barrios más ricos de la ciudad, donde el aire estaba limpio y las aguas residuales se evacuaban de manera adecuada, prevalecía la salud; mientras que los pobres, que vivían en zonas llenas de miasmas, sucumbían inevitablemente a la enfermedad. Si la limpieza era el secreto de la salud, la enfermedad debía ser una característica de la suciedad o la contaminación.

Un grabado de la obra De Humani Corporis Fabrica (1543), de Vesalio, que muestra su método de representar cortes progresivos de una estructura anatómica para resaltar las relaciones entre las subestructuras que se encuentran por encima y por debajo, algo parecido a lo que podría obtenerse con un escáner moderno de TAC. Obras como De Humani Corporis Fabrica, ilustrado por Jan van Kalkar, revolucionaron el estudio de la anatomía humana, pero en la década de 1830 no existía ningún libro de texto de fisiología o patología con un rigor comparable.
Pero, mientras la idea de la contaminación por emanaciones y de los miasmas parecía estar impregnada de un tinte de verdad —y proporcionaba una justificación perfecta para segregar aún más los barrios ricos y los pobres de las ciudades—, la comprensión de la patología estaba plagada de enigmas peculiares. ¿Por qué, por ejemplo, una mujer que daba a luz
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Penguinkids
Penguinkids Recomendaciones
Recomendaciones Tienda: Argentina
Tienda: Argentina

