Contenido
Portada
Dedicatoria
Lema
I. EL BORDE DENTADO
1
II. EL CAMINO PEDREGOSO
2
III. EL GATITO EN EL RINCÓN
3
4
5
IV. FIGURACIONES DE UN JOVEN
6
7
8
9
10
11
V. LOS PLATOS ROTOS
12
13
14
15
16
VI. EL CAJÓN SECRETO
17
18
19
20
VII. LA VALLA EN ZIGZAG
21
22
23
24
25
26
VIII. LA RAPOSA Y LOS GANSOS
27
28
29
30
31
IX. CORAZONES Y MOLLEJAS
32
33
34
35
36
37
X. LA DAMA DEL LAGO
38
39
40
XI. ÁRBOLES CAÍDOS
41
42
43
44
XII. EL TEMPLO DE SALOMÓN
45
46
47
XIII. LA CAJA DE PANDORA
48
49
XIV. LA LETRA X
50
XV. EL ÁRBOL DEL PARAÍSO
51
52
53
Epílogo de la autora
Agradecimientos
Créditos
A Graeme y Jess
No importa lo que haya ocurrido durante estos años, Dios sabe que soy sincero cuando digo que mentís.
WILLIAM MORRIS,
La defensa de Ginebra y otros poemas
Para mí no hay tribunal.
EMILY DICKINSON,
Cartas
No puedo decirte qué es la luz, pero sí puedo decirte qué no es. [...] ¿Cuál es el motivo de la luz? ¿Qué es la luz?
EUGÈNE MARAIS,
El alma de la hormiga blanca
I
EL BORDE DENTADO
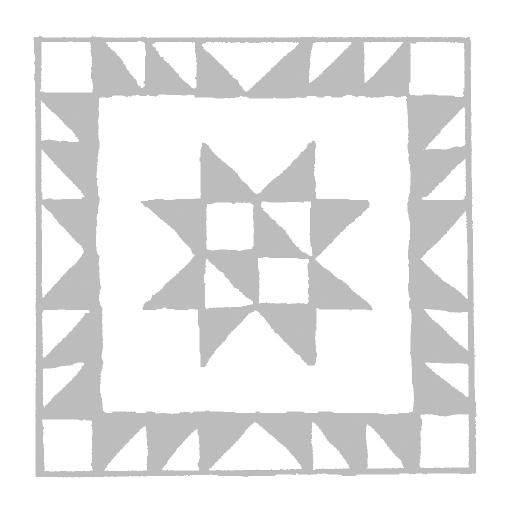
En el momento de mi visita sólo había cuarenta mujeres en el penal. Eso dice mucho en favor de la formación moral del sexo más débil. El principal objetivo de mi visita al departamento era ver a la célebre asesina Grace Marks, de la que no sólo había oído hablar en los periódicos, sino también por boca del caballero que la defendió en su juicio y cuyo hábil alegato la salvó de la horca en la que su desventurado cómplice terminó su carrera delictiva.
SUSANNA MOODIE,
Life in the Clearings, 1853
Ven a ver
las verdaderas flores
de este doloroso mundo.
BASHO
1
En la grava crecen peonías. Brotan entre los sueltos guijarros grises, sus capullos otean el aire como si fueran ojos de caracoles, y después se hinchan y se abren hasta convertirse en unas flores grandes de color rojo oscuro, tan brillantes y relucientes como el raso. Finalmente estallan y caen al suelo.
En el instante que precede a su desintegración son como las peonías del jardín delantero de la casa del señor Kinnear, sólo que aquéllas eran de color blanco. Nancy las estaba cortando. Lucía un vestido de tono pálido, con un dibujo de capullos rosados y falda de triple volante, se cubría la cabeza con una cofia de paja que le ocultaba el rostro. Llevaba una cesta plana para poner las flores y se inclinaba desde las caderas como una señora, manteniendo el talle erguido. Al oírnos, se volvió a mirarnos y se llevó la mano a la garganta como si se hubiera sobresaltado.
Agacho la cabeza mientras camino siguiendo el ritmo de mis compañeras que, con la vista fija en el suelo, recorren en silencio, de dos en dos, el perímetro del patio dentro del cuadrado que forman los altos muros de piedra. Cruzo las manos delante; las tengo agrietadas y con los nudillos enrojecidos. No recuerdo ni una sola vez en mi vida en que no las haya tenido así. Las punteras de mis zapatos asoman y se esconden por debajo del dobladillo de la falda, azul y blanco, azul y blanco, mientras las suelas hacen crujir la tierra del sendero. Esos zapatos se me ajustan mejor que ningún otro par que haya tenido.
Estamos en el año 1851. En mi próximo aniversario cumpliré veinticuatro años. Llevo encerrada aquí desde los dieciséis. Soy una reclusa modélica y no causo problemas. Eso es lo que dice la esposa del alcaide, yo misma lo he oído. Escuchar sin que lo adviertan se me da muy bien. Si me comporto y no rechisto puede que al final me dejen salir, pero no es fácil portarse bien y no rechistar, es como quedarse agarrada al borde de un puente después de caer al vacío; parece que no te mueves, que simplemente estás allí colgada, pero tienes que emplear toda tu fuerza.
Contemplo las peonías con el rabillo del ojo. Sé que no tendría que haber ninguna; estamos en abril y las peonías no florecen en abril. Ahora hay tres más que han brotado en el camino justo delante de mí. Alargo furtivamente la mano para tocar una de ellas. Es seca al tacto y me doy cuenta de que está hecha de tela.
Después veo allí delante a Nancy, de rodillas, con el cabello alborotado y la sangre bajándole hacia los ojos. Lleva alrededor del cuello un pañuelo de algodón estampado con flores azules, arañuelas las llaman; es mío. Levanta el rostro; extiende las manos hacia mí implorando compasión; en los lóbulos de las orejas luce los aretes de oro que yo le envidiaba, pero que ahora ya no le envidio. Nancy se los puede quedar, pues esta vez todo será distinto, esta vez yo correré en su auxilio, la levantaré del suelo y le secaré la sangre con mi falda, rasgaré mi enagua para hacer una venda y nada de todo eso habrá ocurrido. El señor Kinnear regresará a casa por la tarde; lo veremos acercarse cabalgando por la avenida de la entrada; McDermott se hará cargo de su caballo, él entrará en el salón y yo le prepararé el café y Nancy se lo servirá en una bandeja tal como a ella le gusta servirlo y él dirá: qué café tan bueno, y por la noche saldrán las luciérnagas en el huerto y sonará música a la luz de la lámpara. Jamie Walsh. El chico de la flauta.
Ya casi he llegado junto a Nancy, al lugar donde está arrodillada. Pero no cambio el paso, no echo a correr, sigo caminando en fila de a dos; después Nancy sonríe pero sólo con la boca; sus ojos están cubiertos de sangre y cabello. Acto seguido se desparrama en manchas de color, como un montón de rojos pétalos de tela sobre la grava.
Me cubro los ojos con las manos porque ha oscurecido de repente y un hombre permanece ahí de pie con una vela, bloqueando los peldaños que conducen arriba; los muros del sótano me rodean y sé que jamás saldré de aquí.
Eso es lo que le conté al doctor Jordan cuando llegamos a esta parte de la historia.
II
EL CAMINO PEDREGOSO
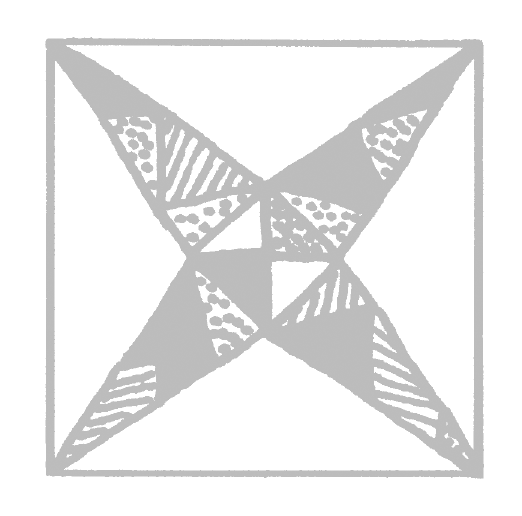
El martes sobre las doce y diez, en la Cárcel Nueva de esta ciudad, James McDermott, el asesino del señor Kinnear, sufrió la máxima pena prevista por la ley. Hubo una gran concurrencia de hombres, mujeres y niños que esperaban con ansia la ocasión de presenciar los últimos estertores de un congénere pecador. No podemos adivinar qué suerte de sentimientos se apoderaron de las mujeres que acudieron en tropel, de lejos y de cerca, a través del barro y la lluvia, para presenciar el horrendo espectáculo. Nos atrevemos a decir que no fueron unos sentimientos muy delicados o refinados. El desventurado criminal hizo gala en aquel terrible instante de la misma frialdad y arrogancia que había caracterizado su conducta desde su detención.
Toronto Mirror,
23 de noviembre de 1843
|
Delito |
Castigo |
|
Hablar y reír |
6 azotes; látigo de nueve colas |
|
Hablar en el lavadero |
6 azotes; látigo de cuero sin curtir |
|
Amenazar con machacar el cerebro de un recluso |
24 azotes; látigo de nueve colas |
|
Hablar con los carceleros sobre asuntos no relacionados con su trabajo |
6 azotes; látigo de nueve colas |
|
Quejarse de las raciones al ser requerido por los guardias a sentarse |
6 azotes; látigo de cuero sin curtir y régimen a pan y agua |
|
Mirar alrededor con aire distraído en la mesa del desayuno |
Pan y agua |
|
Abandonar el trabajo e ir al retrete estando allí otros reclusos |
36 horas en la celda de castigo a pan y agua |
|
LIBRO DE CASTIGOS, |
|
|
|
|
|
Grace Marks, alias Mary Whitney |
James McDermott |
|
Tal como comparecieron en el Palacio de Justicia. Acusados del asesinato del señor Thomas Kinnear y de Nancy Montgomery |
|
2
LOS ASESINATOS DEL SEÑOR THOMAS KINNEAR Y DE SU AMA DE LLAVES NANCY MONTGOMERY EN RICHMOND HILL Y LOS JUICIOS DE GRACE MARKS Y JAMES MCDERMOTT Y EL AHORCAMIENTO DE JAMES MCDERMOTT EN LA CÁRCEL NUEVA DE TORONTO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1843
Grace Marks era criada,
dieciséis años tenía,
con McDermott, mozo de cuadra,
a Thomas Kinnear servía.
Thomas Kinnear era un caballero,
llevaba una vida muy desahogada,
y mucho quería a su ama de llaves.
Nancy Montgomery se llamaba.
Oh, Nancy, no desesperes,
a Toronto he de ir,
saco dinero del banco
y vuelvo enseguida a ti.
Nancy no es de noble cuna,
no es princesa ni es reina,
pero viste de raso y seda
lo mismo que si lo fuera.
Nancy no es de noble cuna,
pero como esclava me trata,
tantas tareas me impone
que he de morir agotada.
Grace amaba al señor Kinnear,
McDermott prendado estaba de ella.
Los amores que aquí se cuentan,
los llevaron a la tragedia.
Quiéreme a mí, amada Grace.
Ay, no, que no puede ser,
a menos que mates por mí
a Nancy Montgomery.
El mozo con una gran hacha
a Nancy la bella golpeó.
Abrió la puerta del sótano
y hacia abajo la arrojó.
No me mates, McDermott,
no me mates, por Dios.
No me mates, Grace Marks,
mis tres vestidos te doy.
Que no es sólo por mí,
ni por el hijo que llevo,
es por mi amor, Thomas Kinnear,
que el sol quiero ver de nuevo.
Del cabello la agarró McDermott,
Grace Marks de la cabeza.
Juntos la estrangularon,
juntos pudieron con ella.
¿Qué he hecho? ¡Ay de mí!
¡Perdida mi alma, voy a morir!
Si la vida queremos salvar,
a Thomas Kinnear debemos matar.
¡Ay, no, te lo ruego!
¡Ay, no me causes ese dolor!
Yo te lo niego. Recuerda,
me hiciste promesas de amor.
McDermott, en la cocina
al señor Kinnear aguardaba.
Allí le atravesó el corazón
con un solo tiro de bala.
Resonó la voz del buhonero:
vendo un vestido de lino irlandés.
Mejor no te acerques,
que ya tengo tres.
A su hora llegó,
el carnicero a la casa.
Mejor no te acerques,
que carne hay demasiada.
Le robaron a Kinnear la plata,
el oro también le quitaron,
le robaron el carro y el caballo,
y a Toronto con ellos se marcharon.
Era ya noche cerrada,
cuando su rumbo cambiaron,
y camino de los Estados Unidos,
en barco el lago cruzaron.
De la mano de McDermott
y con una audacia ejemplar,
Grace en el hotel de Lewiston
Mary Whitney se hizo llamar.
En el sótano los cadáveres hallaron,
el de ella con la cara renegrida,
bajo una gran cuba acostado,
el de él, tendido boca arriba.
El alguacil Kingsmill salió en su busca,
y en otro barco zarpó,
cruzó veloz el gran lago,
y en Lewiston se plantó.
Llevaban seis horas durmiendo,
tal vez seis horas o más,
cuando llegó el alguacil,
y a su puerta fue a llamar.
¿Quién es?, preguntó Grace,
¿qué queréis de mí?
Mataste al buen Thomas Kinnear
y a Nancy Montgomery.
Grace Marks ante el juez,
todos los cargos negó.
No vi que la estrangulara,
ni que a su amigo derribara.
Él a todo me obligó.
Y dijo que si lo denunciaba,
con su fiel escopeta de caza,
sin dudarlo me mataba.
Dijo McDermott al juez:
solo no actué yo,
todo fue por Grace Marks,
pues ella me lo pidió.
Jamie Walsh testificó
y toda la verdad juró decir.
El vestido de Nancy lleva hoy Grace,
¡hasta su cofia se atreve a lucir!
En lo alto del patíbulo,
a McDermott ahorcaron.
Y en una oscura prisión,
a Grace encerraron.
Horas estuvo el mozo colgado,
hasta que bajaron su cuerpo y se lo llevaron.
Y en una sala de la facultad,
en muchos pedazos lo cortaron.
De la tumba de Nancy nació un rosal,
de la de Thomas Kinnear, una enredadera.
Altos y recios ambos crecieron,
y entrelazados permanecieron.
Grace Marks por sus pecados
a cárcel fue condenada.
Su vida habrá de pasar,
en Kingston encerrada.
Y si algún día Grace se arrepiente
y expía sus pecados con dolor,
en la hora de su muerte
verá en su trono al Redentor.
Lo contemplará en su trono
y sus males se disiparán.
Él lavará la sangre de sus manos,
que blancas y puras se tornarán.
Blanca como la nieve,
ya liberada y camino del cielo,
en el Paraíso, Grace
al fin hallará su consuelo.
III
EL GATITO EN EL RINCÓN

Es una mujer de estatura mediana, de tipo esbelto y elegante. Su rostro irradia una melancolía desesperanzada muy dolorosa de contemplar. Su tez es clara y, antes de que la desalentada tristeza la hiciera palidecer, debió de haber sido resplandeciente. Tiene los ojos de un intenso color azul, el cabello cobrizo y un semblante que sería bien parecido de no ser por una barbilla larga y curvada que le confiere, como a casi todas las personas aquejadas de este defecto facial, una expresión taimada y cruel.
Grace Marks te mira a hurtadillas y de soslayo; sus ojos nunca se encuentran directamente con los tuyos y, tras una mirada furtiva, ésta siempre baja hacia el suelo. Parece una persona muy por encima de su humilde condición.
SUSANNA MOODIE,
Life in the Clearings, 1853
La cautiva alzó el rostro; era tan suave y dulce
como el de una santa de mármol o el de un niño de pecho;
¡tan suave y dulce era, tan lindo y fresco,
que ni el dolor podría arrugarlo ni el pesar ensombrecerlo!
La cautiva levantó la mano y a la frente se la acercó:
«Me han golpeado —dijo— y ahora me aflige el dolor;
pero vuestros hierros y grilletes de poco os servirán,
y aunque de acero fueran, retenerme no podrán.»
EMILY BRONTË,
«La prisionera», 1845
3
1859
Estoy sentada en el canapé de terciopelo morado del salón del alcaide; siempre ha sido el salón de la esposa del alcaide, aunque no siempre ha sido la misma esposa, pues cambian a los alcaides según la política. Mantengo las manos plegadas sobre el regazo tal como debe ser, aunque no llevo guantes. Los guantes que yo quisiera tener serían blancos y suaves y se me ajustarían sin una sola arruga.
Estoy muchas veces en este salón, donde retiro las cosas del té y quito el polvo de las mesitas, del alargado espejo con un marco de uvas y zarcillos de parra, y también del piano y del reloj de pie que vino de Europa y en el que un sol de color naranja dorado y una luna plateada entran y salen según la hora del día y la semana del mes. Lo que más me gusta del salón es el reloj, a pesar de que mide el tiempo y yo de eso tengo de sobra.
Pero jamás me había sentado en el canapé, un mueble que está reservado a los invitados. La esposa del concejal Parkinson decía que una dama nunca debe sentarse en una silla de la que acaba de levantarse un caballero, aunque no explicaba por qué. Pero un día Mary Whitney me dijo: pues porque todavía conserva el calor de su trasero, boba; lo cual era un comentario muy vulgar. Por eso no puedo permanecer en este canapé sin pensar en todos los traseros de señora que se han sentado en él, todos ellos blancos y delicados como unos trémulos huevos pasados por agua.
Las visitas llevan vestidos de tarde con hileras de botones hasta el cuello y rígidos miriñaques debajo. Es un milagro que puedan sentarse y, cuando caminan, nada roza sus piernas bajo las faldas hinchadas, excepto la ropa interior y las medias. Son como cisnes y se deslizan sobre unos pies invisibles; o como las medusas de las aguas del puerto rocoso que había cerca de nuestra casa cuando yo era pequeña, antes de emprender el largo y triste viaje a través del océano. Tenían forma de campana, con volantes, y se movían con una gracia encantadora bajo el agua, pero cuando se quedaban varadas en la playa y se secaban al sol, no quedaba nada de ellas. Y eso es lo que son las señoras: sobre todo agua.
Cuando llegué aquí no había miriñaques de alambre; eran de crin de caballo, pues los otros aún no se habían inventado. Los veo colgados en los armarios siempre que entro para arreglar las habitaciones y vaciar los orinales. Son como jaulas de pájaros; pero ¿qué es lo que está enjaulado? Las piernas, las piernas de las señoras, unas piernas encerradas para que no puedan salir y rozar los pantalones de los caballeros. La esposa del alcaide nunca dice «piernas», aunque los periódicos sí hablaron de las piernas al escribir que las de Nancy asomaban por debajo de la cuba de lavar la ropa.
No vienen sólo las señoras medusas. Los martes discuten la Cuestión Femenina y la emancipación de esto o de aquello con personas reformistas de uno u otro sexo, y los jueves se reúnen los del Círculo Espiritista para tomar el té y conversar con los muertos, lo cual es un consuelo para la esposa del alcaide, a quien se le murió un hijo de corta edad. Pero más que nada vienen las señoras. Se sientan y toman sorbitos de sus tacitas, y la esposa del alcaide hace sonar una campanita de porcelana. No le gusta ser la esposa del alcaide, preferiría que el alcaide dirigiera algo que no fuera una prisión. El alcaide tenía amigos lo bastante buenos como para conseguir que lo nombraran alcaide, pero no para otra cosa.
Por consiguiente, aquí está ella, obligada a sacar el mayor provecho posible de su posición social y de sus logros. Y yo, que no sólo soy un objeto de temor, tal como podría serlo una araña, sino además de caridad, represento también uno de sus logros. Entro en el salón, hago una reverencia, me muevo de un lado a otro con la boca cerrada y la cabeza inclinada y recojo las tazas o las distribuyo, según los casos, y ellas me miran con disimulo por debajo de sus cofias.
Sólo quieren verme porque soy una asesina célebre. Al menos eso es lo que se ha escrito. Cuando lo vi por vez primera me extrañó, pues se habla de una célebre cantante, una célebre poetisa, una célebre espiritista o una célebre actriz, pero ¿qué es lo que se tiene que celebrar en un asesinato? Pese a todo, es muy duro que te apliquen la palabra «asesina». La palabra posee un opresivo olor a almizcle, como el de las flores marchitas de un jarrón. A veces, de noche, me la susurro: «asesina», «asesina». Y me parece que cruje como una falda de tafetán sobre el suelo.
La palabra «asesino» es simplemente brutal. Como un martillo o un trozo metálico e informe. Si sólo existen estas dos alternativas, prefiero ser una asesina que un asesino.
A veces, cuando quito el polvo del espejo de los racimos de uva, me miro en él aunque sé que lo hago por pura vanidad. A la luz vespertina del salón, mi piel es de un color malva pálido, como el de una magulladura descolorida, y mis dientes son verdosos. Pienso en todas las cosas que se han escrito sobre mí: que soy un demonio inhumano, que soy la víctima inocente de un sinvergüenza que me forzó en contra de mi voluntad y con riesgo de mi propia vida, que era demasiado ignorante para saber lo que hacía y que el hecho de ahorcarme sería un asesinato judicial, que me gustan los animales, que soy muy guapa y tengo una tez preciosa, que tengo los ojos azules, que tengo los ojos verdes, que tengo el cabello cobrizo y que lo tengo también castaño, que soy alta y que no supero la talla media, que visto bien y con modestia, que robé a una muerta para vestir así, que soy rápida y diligente en el trabajo, que soy de talante arisco y temperamento litigioso, que parezco una mujer de una condición muy superior a la mía, humilde, que soy una buena chica de naturaleza dócil y nada malo se ha dicho de mí, que soy astuta y taimada, que soy de mente débil y poco más que una idiota. Y yo me pregunto cómo puedo ser todas esas cosas tan distintas al mismo tiempo.
Fue mi propio abogado, el señor Kenneth MacKenzie, el que les dijo que yo era casi una idiota. Me enfadé con él por eso, pero él me dijo que tendría más oportunidades de salvarme si no parecía demasiado inteligente. Me dijo que defendería mi causa lo mejor que pudiera, pues, cualquiera que fuera la verdad acerca de lo ocurrido, yo era poco más que una niña en el momento de los hechos y él suponía que todo se reducía a la cuestión del libre albedrío y si uno lo aceptaba o no. Aunque no saqué casi nada en claro de lo que declaró, era un caballero muy amable y debió de hacer una buena defensa. Los periódicos escribieron que tuvo una actuación heroica con casi todas las probabilidades en contra. Sin embargo, no sé por qué lo llamaron «defensa», pues él no defendió nada, sino que trató de que todos los testigos parecieran inmorales o malintencionados o, en su defecto, equivocados.
No sé si se creyó una sola palabra de lo que conté.
Cuando me retiro del salón con la bandeja, las señoras examinan el álbum de recortes de la esposa del alcaide. Pues te aseguro que yo estoy a punto de desmayarme, dicen, y tú dejas que esta mujer ande suelta por tu casa, debes de tener unos nervios de acero, los míos no lo resistirían. Bueno, una tiene que acostumbrarse a estas cosas en nuestra situación, nosotros somos prácticamente unos prisioneros, como sabéis, pero tenemos que compadecernos de estas pobres e ignorantes criaturas, a fin de cuentas la educaron para criada, y es bueno mantenerla ocupada; es una costurera extraordinaria, muy hábil y experta, nos resulta muy útil en este sentido, sobre todo con los vestidos de las muchachas, se le dan muy bien los adornos y, en circunstancias más propicias, hubiera podido ser una excelente auxiliar en una sombrerería.
Como es natural, sólo puede estar aquí durante el día, yo no quisiera tenerla en casa de noche. Ya sabes que estuvo algún tiempo en el manicomio de Toronto, hace unos siete u ocho años, y, aunque parece que se ha recuperado por completo, nunca se sabe cuándo puede volver a desmandarse. A veces habla sola y canta en voz alta de una manera muy rara. No hay que correr riesgos, los carceleros se la llevan al anochecer y la encierran como está mandado, de lo contrario, yo no podría pegar ojo. No te lo reprocho, la caridad cristiana tiene un límite, una serpiente no muda sus manchas y nadie podría acusarte de no haber cumplido con tu deber y no haberte mostrado debidamente compasiva.
El álbum de recortes de la esposa del alcaide descansa sobre la mesa redonda cubierta por un chal de seda estampado con unas ramas que parecen unos zarcillos entrelazados con flores, frutos rojos y pájaros azules; en realidad, es un árbol muy grande y, cuando lo miras un buen rato, los zarcillos empiezan a doblarse como si los moviera el viento. El chal se lo envió desde la India su hija mayor, que está casada con un misionero, algo que no quisiera para mí. Allí la gente se muere muy pronto, si no por culpa de los levantiscos nativos —como en Kanpur, donde atacaron y ultrajaron de un modo horrible a unas damas respetables, que tuvieron suerte de que las mataran y las libraran de su ignominia; piensa en la vergüenza que hubieran pasado—, por culpa de la malaria, que te pone la piel de color amarillo y después te provoca la muerte en medio de unos terribles delirios; en cualquier caso, antes de que pudieras dar media vuelta, ya estarías enterrada bajo una palmera en tierra extraña. He visto imágenes de aquella gente en el libro de grabados orientales que saca la esposa del alcaide cuando quiere derramar una lágrima.
En la misma mesa redonda hay un montón de gacetas femeninas Godey con las modas que vienen de los Estados Unidos y también los álbumes de recuerdos de las dos hijas menores. La señorita Lydia me dice que soy un personaje romántico, pero es que las dos son tan jóvenes que apenas saben lo que dicen. A veces me pinchan y me gastan bromas; me dicen: Grace, ¿por qué nunca sonríes ni te ríes? Y yo contesto: supongo, señorita, que es porque ya he perdido la costumbre, la cara ya no se me tuerce en esa dirección. Aunque, si me riera en voz alta, a lo mejor no podría parar y, además, estropearía la idea romántica que tienen de mí. Las personas románticas nunca se ríen, lo sé por las ilustraciones.
Las hijas guardan toda suerte de cosas en sus álbumes, pequeños retales de sus vestidos, trocitos de cintas, imágenes recortadas de las revistas, las ruinas de la antigua Roma, los pintorescos monasterios de los Alpes franceses, el puente viejo de Londres, las cataratas del Niágara en verano y en invierno, que por cierto me gustaría ver, pues todos dicen que son algo impresionante, y retratos de lady Tal y lord Cual de Inglaterra. Y sus amigas les escriben cosas con su elegante caligrafía, «para Lydia, de su amiga que lo será para siempre, Clara Richards»; «a mi queridísima Marianne en recuerdo de un pícnic maravilloso a orillas del azulísimo lago Ontario». Y también poemas:
Así como la hiedra afectuosa
brinda su abrazo al robusto roble,
así, fiel de verdad, te aseguro,
es mi amistad, eterna y noble. Tu fiel Laura.
O:
No quieras echarte a llorar,
aunque de ti me aparte ahora,
pues no puede haber distancia
cuando dos almas son una sola. Tu Lucy.
Esta señorita se ahogó poco después en el lago cuando su barco zozobró durante una tormenta, y sólo se encontró de ella un arca con sus iniciales en tachones de plata; aún estaba cerrada y, a pesar de la humedad, nada se perdió y a la señorita Lydia le dieron un pañuelo como recuerdo.
Cuando a la tumba me lleve la muerte
y todos mis huesos se pudran,
recuérdame si esto leyeres,
para que en el olvido no me hunda.
Éste iba firmado, «siempre estaré contigo en espíritu, tu devota “Nancy”, Hannah Edmonds», y confieso que la primera vez que lo vi tuve miedo, a pesar de que se trataba, naturalmente, de otra Nancy. Aun así, lo de los huesos podridos... ahora ya lo deben de estar. Tenía toda la cara negra cuando la encontraron y debía de oler muy mal. Hacía mucho calor, estábamos en el mes de julio, pero, con todo, es curioso que se descompusiera enseguida; lo normal habría sido que se conservara más tiempo en la zona reservada a los quesos y la mantequilla, pues allí abajo se suele estar muy fresco. Desde luego, me alegro de no haber estado presente, porque me hubiera resultado muy doloroso.
No sé por qué la gente tiene tanto empeño en que la recuerden. ¿De qué le va a servir? Hay ciertas cosas que todo el mundo debería olvidar y no volver a hablar de ellas.
El álbum de recortes de la esposa del alcaide es muy distinto. Claro que ella es una mujer adulta y no una muchacha; por eso, a pesar de lo mucho que le gusta recordar, lo que ella quiere recordar no son violetas o una merienda campestre. Nada de Queridísima, Amor y Encanto, nada de Amigas Eternas, a ella esas cosas no le interesan; lo que hay allí dentro son todos los criminales famosos, los que han sido ahorcados o los que han sido conducidos aquí para que expíen sus culpas, porque esto es un penal y, durante tu estancia aquí, tienes que arrepentirte y siempre te irán mejor las cosas si dices que te arrepientes, tanto si tienes algo de que arrepentirte como si no.
La esposa del alcaide recorta los crímenes de los periódicos y los pega en las páginas del álbum; incluso escribe para que le envíen periódicos antiguos en los que se habla de crímenes cometidos antes de que ella naciera. Es su colección. Es una señora y todas coleccionan cosas actualmente. Por eso ella tiene que coleccionar algo y se dedica a eso en lugar de arrancar helechos o prensar flores, y además le gusta horrorizar a sus amistades.
De modo que he leído lo que dicen de mí. Ella misma me enseñó el álbum de recortes, supongo que quería ver mi reacción; pero he aprendido a no mover ni un solo músculo del rostro y abrí los ojos con expresión ausente, como los de una lechuza a la luz de una antorcha, y con lágrimas amargas le dije que me había arrepentido y ahora era una persona distinta y le pregunté si quería que retirara el servicio de té. Pero desde entonces he echado muchas veces un vistazo al álbum cuando estoy sola en el salón.
Muchas cosas son mentira. Decían en el periódico que yo era analfabeta, pero ya entonces sabía leer un poco. Me enseñó mi madre a edad muy temprana, antes de que se sintiera demasiado cansada para poder hacerlo, y yo bordé un dechado con restos de hilo: A de asno, B de barco. Mary Whitney solía leer conmigo en casa de la esposa del concejal Parkinson cuando remendábamos la ropa, y he aprendido muchas cosas más desde que estoy aquí porque lo que te enseñan tiene una finalidad. Quieren que puedas leer la Biblia y también algunos tratados, pues la religión y los azotes son los únicos remedios para la naturaleza depravada y hay que tener en cuenta la inmortalidad de nuestra alma. Es curioso la cantidad de crímenes que contiene la Biblia. La esposa del alcaide tendría que recortarlos y pegarlos todos en su álbum.
También decían cosas que eran verdad. Decían que yo tenía buena reputación y era cierto, pues nadie se había aprovechado jamás de mí aunque lo habían intentado. Sin embargo, decían que James McDermott era mi amante. Lo escribieron allí mismo en el periódico. Creo que es repugnante escribir esto.
Eso es lo que de verdad les interesa, tanto a los caballeros como a las señoras. No les importa que yo matara a una persona, hubiera podido rebanar docenas de cuellos y se habrían quedado tan tranquilos; es lo que admiran en un soldado, lo escuchan casi sin pestañear. No, su principal interés es saber si yo era realmente una amante y ni siquiera están seguros de si quieren que la respuesta sea afirmativa o negativa.
Ahora no estoy hojeando el álbum de recortes, pues podrían entrar de un momento a otro. Permanezco sentada con las ásperas manos cruzadas y la mirada baja, contemplando las flores de la alfombra turca. O algo que tendrían que ser flores. La forma de los pétalos es como la de los diamantes de un juego de naipes, como los de las cartas extendidas sobre la mesa del señor Kinnear cuando los caballeros habían estado jugando la noche anterior. Dura y angulosa, pero de color rojo, de un profundo e intenso color rojo. Gruesas lenguas estranguladas.
Hoy no se espera la visita de las señoras sino la de un médico. Está escribiendo un libro. A la esposa del alcaide le gusta conocer a la gente que escribe libros, libros cuyo objetivo es el progreso, así demuestra que es una persona liberal y con opiniones avanzadas, y hoy en día la ciencia está haciendo tantos adelantos, y qué decir de los inventos modernos y el Palacio de Cristal y tantos conocimientos mundiales reunidos, que cualquiera sabe dónde estaremos todos dentro de cien años.
Cuando hay un médico siempre es mala señal. Aunque ellos no maten directamente, significa que la muerte anda cerca y, en este sentido, son como cuervos. Pero este médico no me hará daño, la esposa del alcaide me lo ha prometido. Sólo quiere medirme la cabeza. Está midiendo la cabeza de todos los delincuentes del penal para ver si, por medio de las protuberancias de su cráneo, puede adivinar qué clase de delincuentes son, si son rateros o estafadores o malversadores o lunáticos criminales o asesinos, aunque la señora no ha añadido: como tú, Grace. De esta manera, podría encerrarse a esta gente antes de que tuviera la oportunidad de cometer un delito; piensa en lo mucho que mejoraría el mundo con eso.
Tras haber ahorcado a James McDermott hicieron un molde de yeso de su cabeza. También lo he leído en el álbum de recortes. Supongo que para eso lo querían, para mejorar el mundo.
Y diseccionaron su cuerpo. Cuando lo leí por primera vez no sabía qué significaba «diseccionar», pero no tardé en averiguarlo. Lo hicieron los médicos. Lo cortaron en pedazos como un cerdo que quiere conservarse en sal, para ellos igual hubiera podido ser un trozo de tocino. Rebanaron con un cuchillo el cuerpo que yo había oído respirar y el corazón que había oído palpitar; la idea me resulta insoportable.
No sé qué hicieron con su camisa. ¿Era una de las cuatro que le vendió Jeremiah, el buhonero? Deberían haber sido tres o cinco, pues los números impares dan más suerte. Jeremiah siempre me deseaba suerte, pero a James McDermott jamás se la deseaba.
Yo no vi el ahorcamiento. Lo colgaron delante de la cárcel de Toronto y tú habrías tenido que verlo, Grace, me dicen los carceleros, habría sido una lección para ti. Me lo he imaginado muchas veces, el pobre James, de pie, con las manos atadas y el cuello al aire mientras le colocaban la capucha sobre la cabeza como a un gatito al que van a ahogar. Por lo menos tuvo a un sacerdote al lado, no estuvo completamente solo. De no haber sido por Grace Marks, les dijo él, nada de todo aquello habría ocurrido.
Estaba lloviendo y un inmenso gentío aguardaba de pie en medio del barro; muchos se habían desplazado desde muy lejos. Si no me hubieran conmutado la pena de muerte en el último minuto, habrían presenciado cómo me ahorcaban también a mí con el mismo ávido placer. Había muchas mujeres y señoras; todos querían verlo, querían aspirar la muerte como si fuera un perfume exquisito; cuando lo leí, pensé: si eso es una lección para mí, ¿qué es lo que tengo que aprender?
Ahora oigo sus pisadas, me levanto rápidamente y me aliso el delantal. Después oigo la voz de un hombre desconocido: es usted muy amable, señora, y la esposa del alcaide contesta: estoy encantada de poder ayudarlo, y él repite: muy amable.
Después cruza la puerta y veo una barriga voluminosa, una levita negra, un chaleco ajustado, unos botones de plata y un corbatín pulcramente anudado, pues sólo lo miro hasta la barbilla. Después él dice: no tardaré mucho, pero le agradecería, señora, que estuviera usted presente en la estancia, no basta con ser virtuoso, hay que parecerlo. Se ríe como si fuera un chiste, pero yo le noto en la voz que me tiene miedo. Las mujeres como yo siempre son una tentación para ellos, porque a falta de testigos pueden hacer lo que quieran con nosotras, y luego nadie nos cree por mucho que digamos.
A continuación veo su mano, una mano que parece un guante relleno de carne cruda, una mano que se introduce en la boca abierta de un maletín de cuero. Sale reluciendo y me doy cuenta de que ya he visto anteriormente una mano como ésta; levanto la cabeza, lo miro directamente a los ojos, mi corazón se encoge y da puntapiés dentro de mí; después me pongo a gritar.
Porque es el mismo médico, justo el mismo, el mismísimo médico de la levita negra con su maletín lleno de cuchillos relucientes.
4
Me calmaron arrojándome un vaso de agua fría a la cara, pero yo seguí gritando a pesar de que el médico ya se había ido. Me sujetaron dos criadas de la cocina y el chico del jardinero, que se sentó sobre mis piernas. La esposa del alcaide había mandado llamar a la supervisora del penal, que se presentó con dos carceleros. La supervisora me propinó un fuerte bofetón y entonces me callé. En realidad, no era el mismo médico, simplemente se le parecía. La misma fría y codiciosa mirada y el mismo odio.
Es la única manera de tratar los ataques de histerismo, puede estar usted segura, señora, dijo la supervisora, tenemos mucha experiencia con esta clase de ataques, ésta era muy propensa a sufrirlos, pero nunca tuvimos contemplaciones con ella, intentamos corregirla y creíamos que ya se había enmendado; a lo mejor le ha vuelto otra vez el antiguo trastorno, pues, por mucho que digan allá en Toronto, hace siete años era una loca de atar y tiene usted suerte de que no tuviera tijeras ni objetos cortantes a mano.
Después los carceleros me llevaron medio a rastras al edificio principal de la cárcel y me encerraron en esta habitación hasta que volviera a ser la misma de siempre; eso es lo que dijeron ellos, por más que yo les dije que me encontraba mejor porque el médico ya no estaba allí con sus cuchillos. Les expliqué que me daban miedo los médicos, eso era todo; temía que me abrieran con sus cuchillos de la misma manera que muchas personas temen a las serpientes, pero ellos me dijeron: ya basta de trucos, Grace, tú lo que querías era llamar la atención; él no te iba a abrir, no tenía cuchillos. Tú sólo has visto unos calibradores para medir cabezas. Le has dado un susto de muerte a la esposa del alcaide, pero le está bien empleado porque te mima más de la cuenta, te ha convertido casi en un animalito doméstico, ¿verdad?, y ahora nuestra compañía ya no te basta. Pues tanto peor para ti, tendrás que aguantarte porque ahora van a tratarte de otra manera durante algún tiempo, hasta que decidan lo que hay que hacer contigo.
Esta habitación sólo tiene un ventanuco alto con barrotes en la parte interior y un jergón de paja. Hay un mendrugo de pan en un plato de hojalata y un cántaro de loza con agua y un cubo de madera vacío que sirve de orinal. Me pusieron en una habitación como ésta antes de enviarme al manicomio. Les dije que no estaba loca, que me habían tomado por otra, pero no me escucharon.
En cualquier caso, no hubieran sabido lo que era estar loca, pues muchas de las mujeres del manicomio no estaban más locas que la reina de Inglaterra. Muchas estaban muy cuerdas cuando no bebían, pues la locura les venía de la botella, una clase de locura que yo conocía muy bien. Una de ellas estaba allí para huir de su marido, que la dejaba llena de morados de las palizas que le daba; el loco era él, pero nadie lo encerraba; otra decía que se volvía loca en otoño porque no tenía casa y en el manicomio se estaba calentito y, si no se las hubiera arreglado para volverse loca, se habría muerto congelada. Pero en primavera, cuando hacía buen tiempo, recuperaba la cordura y entonces se podía ir a pasear por el bosque y a pescar, porque como era medio piel roja todo eso se le daba muy bien. A mí me gustaría hacerlo, pero no sé, y además me dan miedo los osos.
Pero había otras que no fingían. A una pobre irlandesa se le había muerto toda la familia, la mitad de hambre durante la gran hambruna y la otra mitad del cólera en el barco que la traía aquí; y ella vagaba sin rumbo llamándolos por sus nombres. Me alegro de haber dejado Irlanda antes de que todo eso ocurriera, pues los sufrimientos que ella describía eran terribles, con los cadáveres amontonándose por todas partes sin que nadie los enterrara. Otra mujer había matado a su hijo y éste la seguía por todas partes, tirando de su falda; a veces ella lo tomaba en brazos y lo besaba y otras veces se ponía a gritar al verlo y lo apartaba a golpes con las manos. Ésa me daba miedo.
Otra era muy religiosa y se pasaba el rato rezando y cantando; tras enterarse de lo que decían que yo había hecho, me incordiaba siempre que podía. De rodillas, me decía, no matarás, pero siempre queda la gracia de Dios para los pecadores, arrepiéntete, arrepiéntete ahora que todavía estás a tiempo, de lo contrario te espera la condenación. Era como el predicador de una iglesia; una vez hasta intentó bautizarme con sopa de repollo y me echó una cucharada sobre la cabeza. Cuando protesté, la celadora me miró severamente con los labios tan apretados y rectos como la tapa de una caja y me dijo: bueno, Grace, convendría que le hicieras caso; que yo sepa, nunca te has arrepentido de verdad a pesar de lo mucho que tu endurecido corazón lo necesita; entonces me enfurecí de repente y me puse a gritar: ¡yo no hice nada, yo no hice nada! ¡Fue ella, ella tuvo la culpa!
¿A quién te refieres, Grace?, me preguntó, cálmate si no quieres que te demos baños fríos y te pongamos la camisa de fuerza; miró a la otra celadora como diciendo: ahí tienes. ¿Qué te dije? Loca como un cencerro.
Todas las celadoras del manicomio eran gordas y fuertes y tenían unos brazos muy gruesos y unas barbillas que descendían rectas hasta los pulcros cuellos blancos, y llevaban el cabello recogido y enrollado hacia arriba como una cuerda desteñida. Hay que ser fuerte para ejercer allí de celadora, por si alguna loca se te echa encima por detrás y empieza a tirarte del pelo; pero nada de todo eso servía para suavizar su carácter. A veces nos provocaban, sobre todo justo antes de que vinieran visitas. Querían demostrar lo peligrosas que éramos, pero al mismo tiempo lo bien que nos dominaban, pues eso las hacía parecer más valiosas y expertas.
Así pues, dejé de contarles cosas. No le decía nada al doctor Bannerling, que entraba en la habitación cuando yo permanecía atada en la oscuridad con bufandas en las manos. Estate quieta, he venido a examinarte, de nada te servirá mentirme. Y tampoco les decía nada a los otros médicos que me visitaban, oh, qué caso tan asombroso, decían, como si yo fuera un ternero con dos cabezas. Al final, dejé de hablar por completo, excepto para contestar educadamente cuando se dirigían a mí, sí señora, no señora, sí, y no señor. Después me enviaron de nuevo al penal tras haberse reunido, con sus levitas negras: ejem, en mi opinión, mi respetado colega; discrepo, señor. Como es natural, no podían admitir ni por un instante que se habían equivocado al encerrarme allí.
Las personas que se visten de una determinada manera nunca se equivocan. Además, nunca se tiran pedos. Mary Whitney solía decir: si alguien se tira un pedo en la habitación donde ellos están, puedes estar segura de que lo habrás hecho tú. Y, aunque no lo hayas hecho, más te vale no decirlo, de lo contrario te reprocharán tu insolencia, patada en el trasero y a la calle.
Mary hablaba muy mal. Decía «semos» en lugar de «somos». Nadie le había enseñado a expresarse. Yo antes también hablaba de esta manera, pero en la cárcel he aprendido mejores modales.
Estoy sentada en el jergón de paja. Hace un ruido como de murmullo. Como el agua en la orilla. Me desplazo de un lado a otro para escucharlo. Podría cerrar los ojos y pensar que estoy al borde del mar en un día seco sin demasiado viento. Allá lejos, al otro lado de la ventana, alguien está cortando leña, me imagino el hacha bajando, un invisible destello y un sonido sordo, pero ¿cómo sé que es leña lo que en realidad están cortando?
Hace frío en esta habitación. No tengo chal y me rodeo el torso con los brazos porque ¿quién si no podría hacerlo? Cuando era más joven solía pensar que, si consiguiera estrecharme el torso con los brazos lo bastante fuerte, me reduciría de tamaño, pues nunca había suficiente sitio para mí ni en casa ni en ningún otro lugar y, si lograra empequeñecerme, cabría con más holgura.
Me asoma el cabello por debajo de la cofia. Cabello pelirrojo de ogresa. Una bestia salvaje, dijo el periódico. Un monstruo. Cuando vengan con mi comida, me pondré el cubo de los orines en la cabeza y me esconderé detrás de la puerta y así les daré un buen susto. Si lo que quieren es un monstruo, l
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Penguinkids
Penguinkids Recomendaciones
Recomendaciones Tienda: Argentina
Tienda: Argentina



