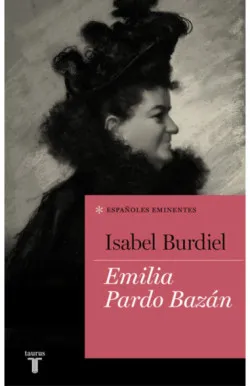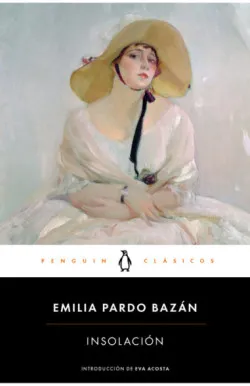Emilia Pardo Bazán regresa del olvido
Hija de una familia gallega noble, obligada por la época a ser autodidacta, feroz defensora del acceso a la educación para las mujeres, autora de intervenciones periodísticas y políticas de gran influencia, en sus novelas abordó temas como la separación matrimonial y el trabajo de las mujeres en las fábricas, a la vez que se codeaba con la élite intelectual española. Escritora, dramaturga, editora, periodista, crítica, poeta, conferencista, quizá la más ilustre de una generación de mujeres precursoras de sus derechos y del feminismo, y, sin duda, una de las novelistas más importantes de fines de siglo XIX. A cien años de su muerte, María Montesinos (actual ganadora del premio de novela histórica Pozuelo de Alarcón y autora de «Una pasión escrita», retrato ficcional de aquella generación) recuerda todos los motivos correctos por los que Emilia Pardo Bazán regresa hoy del olvido.
Por María Montesinos

Retrato de Emilia Pardo Bazán por Joaquín Vaamonde Cornide (1896). Museo de Belas Artes, A Coruña.
Escucha este artículo en el podcast de LENGUA:
Por MARÍA MONTESINOS
En un esbozo autobiográfico escrito a modo de prólogo para Los pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán contaba que un día se topó en A Coruña con varios grupos de cigarreras que salían de la fábrica de tabaco y se preguntó si habría alguna novela bajo los trajes de percal y los raídos mantones. Me la imagino a ella en ese momento, muy tiesa y peripuesta, observando a distancia la escena con esos ojos negros e incisivos que tenía, mientras una idea comenzaba a abrirse paso en su cabeza. Sí, le respondió el instinto: «Donde hay cuatro mil mujeres hay cuatro mil novelas de seguro: el caso es buscarlas». Y con la misma curiosidad y determinación que la llevaron a estudiar a los grandes autores de filosofía y de la literatura europea para cubrir las enormes lagunas de su formación autodidacta —«Apenas pueden los hombres hacerse idea de lo difícil que es para una mujer adquirir cultura y llenar los claros de su educación», decía— se dedicó durante dos meses a visitar a diario la fábrica de tabaco para estudiar a esas mujeres, escuchar sus conversaciones, «cazar al vuelo frases y modos de sentir».
De ahí nacería su tercera novela, La Tribuna, publicada en 1882, que levantó casi el mismo revuelo en los círculos literarios de Madrid que su serie de artículos La cuestión palpitante, por defender con buen sentido y desparpajo el naturalismo de Zola, que muchos tachaban de inmoral y nauseabundo. Tenía treinta y un años, dos hijos todavía pequeños y un marido, José Quiroga, con el que se había casado a los dieciséis y que no entendía ese afán intelectual suyo que la llevaba a encerrarse en el despacho a estudiar, leer, escribir y cartearse con numerosos señores del mundo académico y cultural del momento. ¿Dónde se había visto eso? Y ahora, por si fuera poco, se enteraba de que su mujer estaba en boca de todos por esas cosas escandalosas que se empeñaba en publicar. No sé si don José le llegaría a prohibir que siguiera escribiendo —sinceramente, lo dudo; a poco que conociera a su mujer, sabría que era inútil—, pero lo cierto es que dos años después el matrimonio se separó y Emilia Pardo Bazán se dedicó a desarrollar su ambición literaria sin más trabas que las que sufría por su condición de mujer.
Emilia y otras pioneras
Como reflejo en mi novela Una pasión escrita, hubo otras muchas mujeres de la época con aspiraciones literarias dedicadas a la escritura, pero pocas se atrevieron a enfrentarse de una forma tan convencida y rompedora como «la condesa» a la imagen de mujeres virtuosas, entregadas por completo a su papel de esposas y madres, que les exigía la sociedad. La mayoría debían ocultarse o fingir y mantener un discurso público muy distinto al que mantenían en privado con el que defender su honor y respetabilidad por encima de su pasión por las letras. Sería injusto juzgarlas ahora: es muy probable que no gozaran de solvencia económica para sostenerse por sí mismas ni contaran con el apoyo incondicional de unos padres que alentaran sus inquietudes intelectuales, como sí le ocurrió a doña Emilia. Sobre ese apoyo, ella construyó una autoestima a prueba de bombas. Tenía tal confianza en sus capacidades, en su criterio y en su valía como escritora y como mujer, que jamás dudó de que pudiera medirse intelectualmente en un plano de absoluta igualdad con los hombres de su tiempo que ella admiraba. Al revés, tal era su ansia de conocimiento, que buscaba esas compañías masculinas sin detenerse a pensar en si era apropiado o no para su buen nombre. Era inteligente, afectuosa, alegre, espontánea, muy segura de sí misma y tan ambiciosa en su carrera literaria como cualquiera de sus colegas varones.
Pocas veces se quejó de las críticas que vertían sobre ella por su condición de mujer. Por supuesto que era consciente, pero las combatió con más obras, más argumentos, más esfuerzo por lograr el reconocimiento que se merecía. No existía todavía en España ni el menor atisbo de un movimiento feminista, aunque sí corría un runrún entre algunas literatas que comenzaban a reivindicar en sus artículos la igualdad con los hombres —sobre todo en la educación tan escasa que recibían—. Aun así, no pasaban de ser palabras sobre el papel, casi ninguna se podía permitir el llevarlas a la práctica en su vida cotidiana. Doña Emilia, sin embargo, hacía lo contrario: practicaba la igualdad con los hombres a diario porque no concebía que fuera de otra manera.
Pocas veces se quejó de las críticas que vertían sobre ella por su condición de mujer. Por supuesto que era consciente, pero las combatió con más obras, más argumentos, más esfuerzo por lograr el reconocimiento que se merecía. No existía todavía en España ni el menor atisbo de un movimiento feminista, aunque sí corría un runrún entre algunas literatas que comenzaban a reivindicar en sus artículos la igualdad con los hombres —sobre todo en la educación tan escasa que recibían.
Por eso en la última década del XIX se postuló para entrar en la Real Academia de la Lengua (la rechazaron, por supuesto) y, unos años después, solicitó hacerse socia en el Ateneo de Madrid (no lo consiguió hasta 1906, aunque en mi novela narro el acontecimiento que supuso que dicha institución accediera a que Rosario Acuña presentara allí sus poemas en 1884); por eso la condesa de Pardo Bazán acudía a tertulias, conferencias, reuniones literarias en las que se codeaba con otros literatos, sin temor a que la calificaran de mujer pública; no le preocupaba. Por eso durante su relación amorosa con Galdós, ella justificó su desliz sexual con el joven Lázaro Galdiano, equiparándolo a las aventurillas que también mantenía don Benito durante las temporadas que ella pasaba en A Coruña. Por eso viajó con frecuencia a París ¡sola!, animada por el deseo de estudiar y conocer, y se introdujo por sí misma en los círculos literarios de aquella ciudad donde conocería a su admirado Víctor Hugo, que tanto le decepcionó en persona. Hizo de su prolífica actividad literaria e intelectual, su vida; publicó una veintena de novelas, más de seiscientos cuentos e incontables artículos periodísticos; impartió numerosos cursos y conferencias en España y fuera de España. Y a pesar de las críticas que nunca faltaron, fue una de las novelistas más populares y respetadas de la época —junto con Benito Pérez Galdós.
Fue una avanzada a su tiempo. Una de las novelistas más populares y respetadas de una época dominada por los hombres. Una mujer excepcional que, en cualquier otro país, habría ocupado un lugar prominente en su cultura y su historia. Al menos ahora que se cumple el centenario de su muerte, tengo la sensación de que comenzamos a recuperar y valorar lo inmensa que fue su figura y su labor cultural.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Recomendaciones
Recomendaciones Tienda: Argentina
Tienda: Argentina