
TODO EL MUNDO RECUERDA EL AÑO 1866 por un fenómeno inexplicable que maravilló a la población, desató rumores inquietantes y alarmó en especial a la gente de mar.
Desde el mes de junio de ese año, varios barcos se habían encontrado en el mar con una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, muchísimo más grande y rápido que una ballena.
Las descripciones coincidían bastante en cuanto a la forma y tamaño de ese objeto, a la enorme potencia y velocidad de sus movimientos, y a la vida de la que parecía estar dotado.
Estas noticias excitaron profundamente a la opinión pública y el monstruo se puso de moda: tuvo espacio en los periódicos, aparecieron chistes y obras de teatro, y se hizo un lugar junto a otros portentos marinos imaginarios como Moby Dick, la terrible ballena blanca, o el gigantesco Kraken, cuyos tentáculos podían atrapar un barco de quinientas toneladas y arrastrarlo a los abismos del océano.
La novedad enardeció los ánimos durante un tiempo y creó grandes polémicas entre los que negaban su existencia, y los que creían firmemente en ella. Pero después pareció caer en el olvido durante unos meses, hasta que se produjeron nuevos acontecimientos.
Ya no se trató entonces de disputas científicas ni de la curiosidad popular, sino de un peligro efectivo. El 5 de marzo de 1867, el vapor Moravian, procedente de Canadá, tropezó durante la noche con algo que le destrozó la quilla. Pero gracias a las excelentes condiciones de su casco no se fue a pique con sus doscientos treinta y siete pasajeros.
Este hecho, aunque grave, hubiera quedado quizá olvidado, como otros, si tres semanas después no le hubiese pasado lo mismo a otro barco: el vapor Scotia, de la famosa compañía Cunard.
El 13 de abril el Scotia se encontraba a quinientos cincuenta y cinco kilómetros del cabo Clear, en el sur de Irlanda, navegando tranquilamente rumbo a Liverpool. A las cuatro y diecisiete minutos de la tarde, mientras los pasajeros estaban reunidos en el gran salón, se produjo un choque en el casco, detrás de una de las ruedas motrices.
El impacto habría parecido poca cosa si no fuese por los gritos de los marineros que subieron al puente exclamando:
—¡Nos hundimos! ¡Nos vamos a pique!
Los pasajeros se asustaron, pero el capitán los tranquilizó diciéndoles que no existía peligro inminente, porque el Scotia, dividido en siete compartimentos estancos por medio de tabiques herméticos, podía resistir una vía de agua.
Una vez contenido el pánico, el capitán bajó a la bodega y vio que uno de los compartimentos estancos se había inundado. Mandó parar máquinas, y un buzo comprobó que había un boquete de dos metros de ancho en el casco. Era una vía de agua que no podía taponarse en el mar, y el Scotia, con las ruedas casi sumergidas, tuvo que continuar su viaje en esas condiciones.
Con tres días de retraso, que inquietaron vivamente a la población de Liverpool, el barco logró llegar a puerto. Los ingenieros que revisaron el Scotia no podían creer lo que veían. A dos metros y medio por debajo de la línea de flotación encontraron una abertura regular en forma de triángulo isósceles. El corte de la plancha era de una limpieza perfecta: una taladradora no lo habría hecho mejor.
El instrumento que la había producido tenía que ser muy duro, y debía de haber sido empujado con una fuerza increíble para poder perforar de esa manera una chapa de acero de cuatro centímetros de grosor y después retirarse sin más.
Desde que se divulgó este último suceso, todos los naufragios sin causa conocida se atribuyeron al monstruo. Justa o injustamente, fue acusado de todas las desapariciones inexplicables, se le culpó de hacer más peligrosas las comunicaciones entre los diversos continentes; la opinión pública lo condenó, y exigió que los mares fuesen liberados de esa pesadilla a cualquier precio.

EN LA ÉPOCA EN QUE SE PRODUJERON ESTOS ACONTECIMIENTOS, yo era profesor suplente del Museo de Historia Natural de París.
Me había pasado los últimos seis meses en Nebraska, en el Medio Oeste de Estados Unidos, ocupado en una expedición científica, y llegué a Nueva York hacia finales de marzo. Mi regreso a Francia estaba fijado para los primeros días de mayo y entretenía la espera clasificando las preciosas muestras de minerales, plantas y animales que había recolectado. Fue entonces cuando se produjo el incidente del Scotia.
Conocía el asunto y lo seguía con atención. ¿Cómo no iba a hacerlo? Mi libro Los misterios de los grandes fondos submarinos me había convertido en experto en un tema del que se sabía muy poco aún, había leído y releído todos los diarios americanos y europeos, el asunto me intrigaba, pero todavía no era capaz de formarme una opinión.
A mi llegada a Nueva York, la polémica estaba más candente que nunca. Al misterio ya solo le quedaban dos soluciones posibles: o era un monstruo de una fuerza colosal o un buque submarino de gran potencia.
Pero esta última hipótesis, muy admisible después de todo, tampoco prosperó. Era poco probable que un simple particular tuviera a su disposición un ingenio mecánico de esa naturaleza.
Solamente un gobierno podría financiar y construir una máquina destructiva semejante. Y en estos desastrosos tiempos no era imposible que alguno lo intentase. Pero todos lo negaron.
Además, guardar el secreto de esa máquina también sería muy difícil para un estado, ya que sus acciones son hoy en día obstinadamente vigiladas por las potencias rivales.
Volvió pues el monstruo a flote, pese a las burlas con que lo acribillaba la prensa, y con él, las más absurdas fantasías.
Dado que yo estaba, por así decirlo, a mano, fui consultado sobre la controversia. Mientras pude, no me pronuncié. Pero después de lo del Scotia, me vi obligado a tomar partido. Y así, «el honorable Pierre Aronnax, profesor del Museo de París», fue emplazado por el periódico New York Herald a formular una opinión.
Tuve que ceder, y analicé la cuestión desde todos los puntos de vista. Reproduzco aquí la conclusión de un artículo muy denso que publiqué en el número del 30 de abril:
Así pues —decía yo—, tras haber examinado una por una las diversas hipótesis viables, es necesario admitir la existencia de un animal marino de una extraordinaria potencia. Por ejemplo, un narval gigante.
El narval común o unicornio de mar es un mamífero marino, un cetáceo que puede alcanzar una longitud de dieciocho metros, y está armado con un largo diente de marfil duro como el acero. El Museo de la Facultad de Medicina de París posee una de estas defensas.
Multiplicad por diez esas dimensiones, dad al cetáceo una fuerza proporcional a su volumen, aumentad del mismo modo la longitud de su defensa, y obtendréis un animal con el tamaño, el instrumento y la potencia necesarios para perforar el casco de acero de un vapor.
Por eso, y hasta disponer de más datos, yo me inclino por pensar que se trata de un unicornio marino de dimensiones colosales, armado con un verdadero espolón, como las fragatas acorazadas.
Así podría explicarse este fenómeno inexplicable, a no ser que no haya nada, a pesar de lo que se ha descrito, lo que también es posible.
Estas últimas palabras eran una cobardía por mi parte, pero quería cubrir hasta cierto punto mi dignidad de profesor.
Mi artículo gustó, sobre todo porque permitía pensar en animales monstruosos.
El mar es precisamente el único medio en el que pueden producirse y desarrollarse esos gigantes, para los que elefantes o rinocerontes, los mayores animales terrestres, no son más que enanos. Y es posible que algún cambio en los fondos marinos haya hecho que uno de sus habitantes se vea obligado a subir de vez en cuando a las aguas más superficiales.
Pero me estoy dejando llevar hacia especulaciones que ya no puedo sostener. Lo repito, la opinión quedó formada y el público admitió sin más discusión la existencia de un ser prodigioso.
Muchos vieron en ello un problema puramente científico. Otros, más prácticos y con intereses directos en los negocios marítimos, propusieron dar caza al monstruo a fin de asegurar las comunicaciones navales.
Estados Unidos fue el primer país en tomar medidas enérgicas. En Nueva York se hicieron los preparativos para emprender una expedición destinada a perseguir al narval. Una fragata muy rápida, la Abraham Lincoln, al mando del comandante Farragut, fue equipada para hacerse a la mar lo más pronto posible.
Pero, como suele ocurrir, bastó que se hubiera tomado la decisión de perseguir al monstruo para que este desapareciera. Nadie volvió a oír hablar de él durante dos meses. Se podría decir que el unicornio marino conocía los planes contra él y se escondía.
La impaciencia iba en aumento cuando el 2 de julio un vapor de la línea de San Francisco a Shanghái notificó haber visto al animal en el Pacífico Norte.
La fragata estaba lista. Los víveres y el carbón estaban a bordo. La tripulación, completa. No había más que encender las calderas y zarpar.
Tres horas antes de que la Abraham Lincoln abandonase su muelle en Brooklyn, recibí una carta redactada en estos términos:
Al Sr. Aronnax,
Profesor del Museo de París
Fifth Avenue Hotel
Nueva York
Señor:
Si quiere usted unirse a la expedición de la Abraham Lincoln, el gobierno de la Unión vería con agrado que Francia estuviese representada por usted en esta empresa. El comandante Farragut tiene un camarote a su disposición.
Muy cordialmente le saluda
J. B. Hobson,
Secretario de la Marina de los Estados Unidos de América
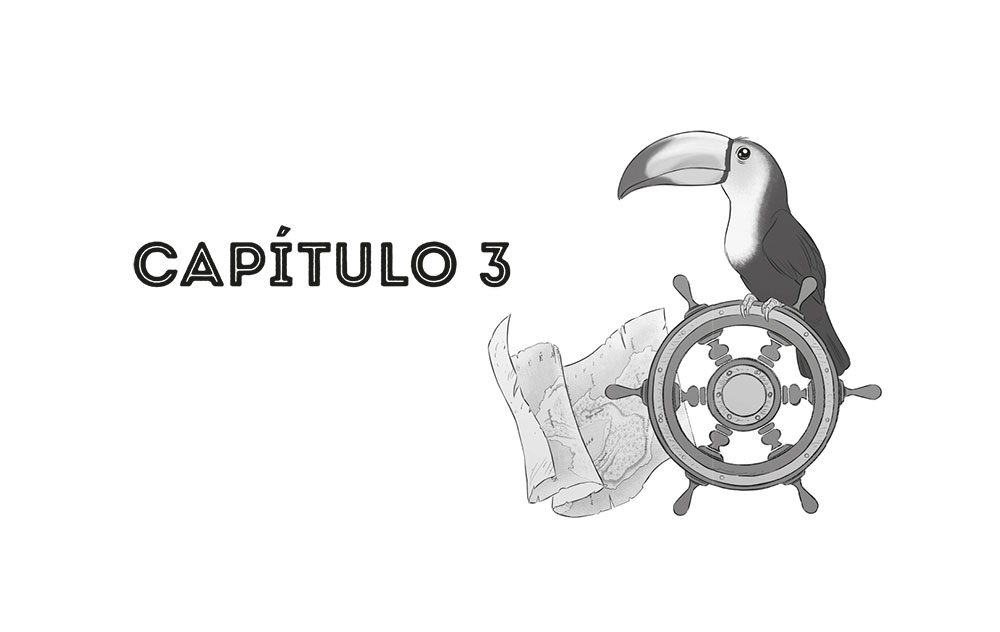
TRES SEGUNDOS ANTES DE RECIBIR LA CARTA DE J. B. Hobson, no tenía yo más intención de perseguir al unicornio marino que de cruzar el legendario Paso del Noroeste en el Ártico. Tres segundos después de haberla leído, supe que mi verdadera vocación consistía en dar caza a aquel monstruo.
—¡Conseil! —exclamé con voz impaciente.
Conseil era mi asistente, un joven a quien yo tenía en gran aprecio y que me acompañaba en todos mis viajes. Era de origen flamenco, tranquilo, metódico, cuidadoso, poco asustadizo, muy mañoso y, a pesar de su nombre —que significa «consejo» en nuestra lengua—, nada aficionado a dar consejos, aunque se los pidiesen.
El contacto con los científicos había convertido a Conseil en todo un experto en las complejas clasificaciones de las ciencias naturales. Y el muchacho era el mejor y más digno de los jóvenes.
Llevaba diez años acompañándome en mis expediciones por todo el mundo. Nunca se quejó de la duración o la fatiga de un viaje, nunca puso reparos en preparar su maleta para ir a cualquier país. Gozaba, por otra parte, de una salud de hierro, tenía músculos sólidos y nunca perdía los nervios.
Tenía treinta años, diez menos que yo, y un solo defecto: me trataba con una formalidad algo enojosa, y se dirigía a mí únicamente en tercera persona.
—¡Conseil! —repetí, agitado por los preparativos del viaje.
Por lo común, no preguntaba a mi ayudante si le convenía o no seguirme. Tan seguro estaba de poder contar con él. Pero esta vez se trataba de una expedición peligrosa y que podía prolongarse indefinidamente. Por eso creí que hasta Conseil tendría motivos para meditarlo despacio.
—¡Conseil! —grité por tercera vez.
Conseil apareció.
—¿El señor me llama? —dijo al entrar.
—Sí, muchacho. Prepárate, deprisa. Partimos dentro de dos horas.
—Como el señor guste —respondió con tranquilidad Conseil.
—No hay un instante que perder. Mete en mi maleta todos mis utensilios de viaje, la ropa, las camisas, los calcetines, todo lo que quepa, ¡y pronto!
—¿Y las colecciones del señor? —observó Conseil.
—Más tarde nos ocuparemos de ellas.
—¡Cómo! ¿Y los esqueletos del señor?
—Los guardarán en el hotel.
—¿Y el babirusa vivo del señor?

—También cuidarán del cerdo salvaje. Por otra parte, daré orden para que manden a Francia todo nuestro zoológico.
—¿Luego no volvemos a París? —preguntó Conseil.
—Sí, bueno... —respondí evasivamente— ... pero dando un rodeo.
—El rodeo que el señor quiera.
—¡Oh! ¡Será poca cosa! Un camino algo menos directo y nada más. Tomaremos pasaje en la fragata Abraham Lincoln.
—Como convenga al señor —respondió sosegadamente Conseil.
—Ya sabes, amigo, que se trata del monstruo, del famoso narval... Vamos a librar los mares de él... Una misión gloriosa... arriesgada también.
—Lo que el señor haga, haré yo —respondió Conseil.
—Piénsalo bien, porque no quiero ocultarte nada. Es uno de esos viajes de los que no siempre se vuelve.
—Como el señor guste.
Un cuarto de hora después ya estaban listas las maletas. Seguro que no faltaba nada, porque Conseil clasificaba la ropa tan bien como los mamíferos.
Tras pagar la cuenta del hotel, ordenar el envío a París de mis colecciones y dejar dinero suficiente para alimentar al babirusa hasta entonces, Conseil y yo fuimos en coche hasta el muelle donde la Abraham Lincoln ya estaba soltando torrentes de humo por sus dos chimeneas.
Subí a bordo y pedí ver al comandante Farragut.
—¿El señor Pierre Aronnax? —me dijo.
—El mismo —respondí—. ¿El comandante Farragut?
—En persona. Sea bienvenido, profesor. Su camarote le aguarda.
Dejé al comandante al cuidado de las maniobras y me hice guiar al camarote que me estaba destinado.
Mientras Conseil nos instalaba convenientemente, volví al puente para observar cómo zarpábamos.
En ese momento, Farragut hacía largar las últimas amarras. Si me hubiera retrasado un cuarto de hora, o incluso menos, la fragata se habría marchado sin mí, y me hubiera perdido aquella expedición extraordinaria.
El comandante mandó llamar al ingeniero.
—¿Tenemos bastante presión? —le preguntó.
—Sí, señor —respondió el ingeniero.
—Go ahead! —exclamó el oficial al mando de la fragata.
A esta orden, transmitida a la sala de máquinas, los maquinistas accionaron la rueda motora. El vapor silbó. Las palas de la hélice batieron las aguas, la Abraham Lincoln se separó de los muelles atestados de curiosos y avanzó majestuosa entre un centenar de botes y naves auxiliares que la escoltaban. A las ocho de la tarde ya surcaba a todo vapor las sombrías aguas del Atlántico.

EL COMANDANTE FARRAGUT ERA UN BUEN MARINO, digno del buque bajo sus órdenes. Estaba convencido de la existencia del cetáceo que íbamos a cazar y no consentía que se discutiese a bordo sobre esa cuestión. El monstruo existía y él libraría los mares de su presencia. O Farragut mataba al narval o el narval mataba a Farragut. No había alternativa.
Los oficiales de la fragata estaban de acuerdo con su jefe, y daba gusto oírles hablar, discutir y calcular las diversas probabilidades de un encuentro.
La tripulación no deseaba otra cosa que encontrar al unicornio marino, arponearlo e izarlo a bordo. Todos vigilaban el mar con mucha atención. Por otra parte, el comandante había anunciado una importante recompensa para quien descubriese al monstruo. Figúrense cómo se ejercitaban los ojos a bordo de la Abraham Lincoln. Incluidos los míos.
Farragut había equipado su fragata con los mejores aparatos utilizados en la caza de ballenas. Poseíamos todas las armas conocidas, desde el arpón de mano hasta las balas explosivas. También contábamos con un cañón especial en la proa.
No faltaba en la Lincoln ningún medio de destrucción. Pero aún tenía una cosa mejor. Tenía a Ned Land, el rey de los arponeros.
Land no tenía rival en su peligroso oficio. Rayaba los cuarenta años, medía un metro ochenta, era fuerte, hablaba poco y se enfadaba mucho cuando lo contrariaban. Su físico y el poder de su mirada llamaban la atención.
Creo que el comandante Farragut había acertado al enrolar a aquel hombre, pues él solo valía por toda la tripulación, tanto por su buen ojo como por su brazo.
Debo confesar que Ned Land, originario del Quebec canadiense y de habla francesa, me cobró cierto afecto. Poco a poco, se aficionó a charlar conmigo, y yo me complacía escuchando sus aventuras en los mares polares. Su narración tenía fuerza épica, y refería con poesía natural sus pescas y combates.
Pero sobre el monstruo marino, Ned era el único a bordo que no compartía la convicción general y hasta evitaba tratar del asunto. Un día, cuando llevábamos tres semanas navegando y nos dirigíamos hacia el cabo de Hornos para entrar en el océano Pacífico, le pregunté directamente.
—¿Cómo puede no estar convencido de la existencia del cetáceo que perseguimos? ¿Por qué se muestra tan incrédulo? ¿Es que tiene razones que desconozco?
El arponero me miró durante algunos instantes sin responderme, y finalmente dijo:

—Tal vez, señor Aronnax.
—Sin embargo, usted, que es ballenero de profesión y está familiarizado con los grandes mamíferos marinos, debería ser el último en dudar.
—Está equivocado, profesor —respondió Ned—. He perseguido muchos cetáceos, pero por más potentes y bien armados que fuesen, ni sus colas ni sus defensas hubieran podido abrir grandes boquetes en las planchas de acero de un vapor.
—Pero, Ned, se citan barcos atravesados de parte a parte por el diente de un narval.
—Serían buques de madera —respondió el canadiense—, y por mucho que digan, yo no he visto ninguno. Por eso, y hasta que se pruebe lo contrario, niego que ballenas, cachalotes o unicornios marinos puedan producir ese efecto.
—Escuche, Ned...
—No, profesor, no. Todo lo que quiera, menos eso.
—Sí, señor Land, lo repito con una convicción apoyada en la lógica de los hechos. Creo en la existencia de un mamífero poderoso y provisto de una defensa córnea cuya fuerza de penetración es extraordinaria.
—¡Hum! —exclamó el arponero moviendo la cabeza, con el ademán de un hombre que no va a dejarse convencer.
—Fíjese —repliqué—, que si existe ese animal, si habita las profundidades del océano, posee necesariamente un organismo cuya solidez desafía toda comparación.
—¿Y por qué esa solidez? —exclamó Ned.
—Porque se necesita una fuerza incalculable para mantenerse en las capas profundas resistiendo la enorme presión que ejerce el agua sobre su cuerpo. Suponga ahora cuál deberá ser la resistencia de su osamenta y el poder de su organismo para contrarrestar tales presiones.
—Pues esos animales —respondió Ned Land—, si existen, deben de estar fabricados con planchas de acero de veinte centímetros, como las fragatas acorazadas.
—En efecto, Ned. Imagine entonces los destrozos que puede producir semejante masa, lanzada a toda velocidad sobre el casco de un buque.
—Ciertamente... que sí... tal vez —repuso el canadiense, pero sin querer rendirse.
—Y bien, ¿le he convencido?
—De una cosa, sí, señor, y es que, en el caso de existir animales de esos en el fondo del mar, deben ser tan fuertes como usted dice.
—Pero si no existieran, arponero cabezota, ¿de qué modo explica el accidente sufrido por el Scotia?
—Quizá se explique... —dijo Ned vacilando.
—Continúe.
—¡Porque... no es verdad! —exclamó el canadiense.
Pero esta respuesta, me dije, no demostraba otra cosa que su obstinación.

LA FRAGATA SIGUIÓ LA COSTA SURESTE DE AMÉRICA a muy buen ritmo, de modo que el 6 de julio dobló el cabo de Hornos y al día siguiente puso rumbo al noroeste, ya en el océano Pacífico.
—¡Abre el ojo, abre el ojo! —repetían los marineros.
Y los abrían desmesuradamente. Los ojos y los catalejos, algo deslumbrados por la perspectiva de la recompensa.
No era yo el que menos atención prestaba, aunque el premio no fuera, en mi caso, el principal incentivo. Solo concedía unos minutos a la comida y algunas horas al sueño, y apenas me movía de cubierta, indiferente al sol y a la lluvia.
Miraba hasta gastar mi retina mientras Conseil, siempre flemático, me decía en tono sereno:
—Si el señor no forzara tanto los ojos, creo que vería mucho mejor.
El tiempo entretanto se mantenía favorable, y el viaje se hacía en las mejores condiciones.
Ned Land seguía mostrando su incredulidad y solo vigilaba cuando estaba de servicio o había ballenas a la vista. Y, sin embargo, su portentosa potencia visual nos hubiera prestado grandes servicios. De hecho, lo regañé a menudo por su indiferencia.
—¡Bah! —respondía—. No hay nada, señor Aronnax, y aunque lo hubiese, ¿qué probabilidad tenemos de verlo? Puede que ese animal haya sido visto en el Pacífico Norte; pero eso fue hace dos meses, y a su narval no le gusta quedarse mucho tiempo en los mismos parajes, ¿verdad?
No sabía yo qué responder a esto, porque era evidente que navegábamos a ciegas. Nuestras posibilidades de ver y capturar al monstruo eran, pues, en realidad, muy limitadas. Sin embargo, nadie dudaba todavía del éxito.
El 27 de julio cruzamos el ecuador. Habíamos llegado a los mares centrales del Pacífico. El comandante Farragut creía que era mejor frecuentar las aguas profundas y mantenernos alejados de tierra firme, ya que, según los informes, el narval parecía evitarla. Tras reabastecerse de carbón, la fragata se dirigió a los mares de China.
¡Estábamos por fin en el escenario de las últimas hazañas del monstruo! Toda la tripulación estaba sobreexcitada. A bordo no se comía, no se dormía. Veinte veces al día, un error de apreciación o una ballena caprichosa nos mantenían en un estado de violenta exaltación que no podía durar eternamente.
Y, en efecto, la reacción llegó. Durante tres meses, tres meses en los que cada día duraba un siglo, la Abraham Lincoln surcó todos los mares del Pacífico Norte, desde las playas del Japón a las costas americanas, navegando a toda máquina tras ballenas que parecían prometedoras, y explorando todos los rincones. ¡Y nada!
Nada que se asemejara a un narval gigantesco, ni a un islote submarino, ni al despojo de un naufragio, ni a un escollo fugaz, ni a cualquier otra cosa sobrenatural.
Llegó el desaliento. De pronto, los más ardientes partidarios de la empresa se volvieron sus más encarnizados detractores, y sin la obstinación del comandante Farragut, la fragata habría tomado inmediatamente el camino de vuelta.
Sin embargo, no tenía sentido prolongar mucho tiempo aquella búsqueda inútil. Ni el barco ni su tripulación tenían nada que reprocharse. Por tanto, ya no quedaba otra alternativa que regresar.
Aun así, el comandante se mantuvo firme. Los marineros no ocultaron su descontento y el servicio se resintió de ello. No quiero decir que hubiese rebelión a bordo; pero llegó el momento en que Farragut, como Colón en su primer viaje, tuvo que pedir a la tripulación tres días de espera. Si en ese plazo el monstruo no aparecía, la fragata volvería a casa.
Esta promesa se hizo el 2 de noviembre, y tuvo como primer resultado reanimar a todo el mundo.
Pasaron dos días. La Abraham Lincoln navegaba a poca velocidad, empleando todos los cebos imaginables para despertar la atención del monstruo, si es que estaba por allí. Pero solo se acercaron tiburones.
Cuando la fragata se detenía, sus botes se alejaban en todas direcciones para aumentar la superficie explorada. Pero seguíamos sin novedad.
Al día siguiente, a las doce, expiraba el plazo.
Las islas del Japón quedaban entonces a menos de cuatrocientos kilómetros. La noche se acercaba y el mar estaba tranquilo.
En ese momento yo estaba a proa. Conseil, a mi lado, miraba adelante. La tripulación oteaba el horizonte, que poco a poco se iba oscureciendo.
Al fijarme en Conseil, me pareció que quizá, por primera vez, estab
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Thriller juvenil
Thriller juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Ebooks
Ebooks Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Noticias
Noticias Tienda: Chile
Tienda: Chile

