¿Dónde están estos enemigos? ¡Capuleto! ¡Montesco!
Ved qué calamidad ha caído sobre vuestro odio,
porque el cielo encuentra medios de matar vuestras alegrías con el amor.
WILLIAM SHAKESPEARE,
Romeo y Julieta, V, III
Qué sonido es ese que se oye en la altura
Murmullo de lamento maternal
Qué hordas encapuchadas son esas que hormiguean
Por llanuras infinitas, tropezando en las grietas
De una tierra limitada por el raso horizonte
Qué ciudad es esa sobre las montañas
Chasquidos y reformas y llamas en el aire violeta
Torres que se derrumban
Jerusalén Atenas Alejandría
Viena Londres
Irreales.
T. S. ELIOT, La tierra baldía, V
Nota sobre la transliteración
y otras convenciones lingüísticas
Existen al menos siete sistemas distintos de transcripción del chino mandarín al alfabeto latino. En general, puede decirse que hacia el final del período que abarca este libro se pasó de utilizar el sistema anglosajón denominado Wade-Giles a emplear un sistema universal llamado pinyin, en parte como respuesta a la propia adopción oficial de este último por la República Popular China y la Organización Internacional de Normalización. Así, por mencionar solo el ejemplo más evidente, Pekín pasó a escribirse Beijing.
Aquí, siguiendo el consejo de algunos colegas especializados en historia de Asia, he adoptado el sistema pinyin a pesar del evidente riesgo de anacronismo que ello comporta. Las excepciones las constituyen aquellas transliteraciones clásicas que han llegado a resultar demasiado familiares al lector como para que su reemplazo produzca otra cosa que confusión, como Chiang Kai-shek (en pinyin Jiang Jieshi), Nankín (Nanjing) o Cantón (Guangzhou), además de la propia Pekín. Parecidos problemas presenta la transliteración de los nombres rusos, donde también aplicamos las reglas hoy generalizadas.
En este contexto, merece la pena hacer un breve comentario sobre la importancia del nombre de «Manchuria». Esta era la denominación contemporánea japonesa y europea de tres provincias nororientales de China, Liaoning, Jilin y Heilongjiang, y pretendía subrayar la historia de la región como hogar ancestral de la última dinastía imperial, la Qing. La región no formaba parte integrante de la China anterior a dicha dinastía, algo que al parecer tenía su importancia para los futuros colonizadores rusos y japoneses.
Por último, los nombres japoneses se transcriben de la manera habitual en Japón, posponiendo el nombre de pila, como en «Ferguson Niall».
Mapas
MAPA 1. El Enclave de Asentamiento judío en Rusia
MAPA 2. El Imperio austro-húngaro antes de la Primera Guerra Mundial
MAPA 3. La diáspora alemana en la década de 1920
MAPA 4. Fronteras políticas después de los Tratados de Paz de París, c. 1924
MAPA 5. Los imperios asiáticos en el otoño de 1941
MAPA 6. Manchuria y Corea
MAPA 7. La Segunda Guerra Mundial en Asia y el Pacífico, 1941-1945
MAPA 8. El Imperio nazi en su momento de máxima expansión, otoño de 1942
MAPA 9. El Enclave de Asentamiento judío en Rusia y el Holocausto
MAPA 10. Partición de Alemania, 1945















Agradecimientos
Aunque este libro se basa en gran medida en fuentes secundarias, decidí rastrear determinadas cuestiones hasta sus fuentes primarias. Al hacerlo, tanto yo como mis investigadores tuvimos la fortuna de poder contar con la colaboración de numerosos archivos públicos y privados. Los documentos de los Royal Archives del castillo de Windsor se citan con el gracioso permiso de Su Majestad la Reina de Inglaterra. Los documentos del Rothschild Archive se citan con el permiso de los administradores del archivo. Doy las gracias asimismo al personal de los archivos siguientes: Archivio Segreto Vaticano; Auswärtiges Amt, Berlín; Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Universidad de Yale; Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle, París; Imperial War Museum, Londres; Landeshaupt-archiv, Coblenza; Library of Congress, Washington; Centro de Investigación Memorial, Moscú; National Archives, Washington; National Archives, Kew, Londres; National Archives, College Park, Maryland; National Security Archive, Universidad George Washington, Washington; Centro de Investigación y Documentación, Sarajevo; Rothschild Archive, Londres; Archivo Público Ruso, Moscú; Royal Archives del castillo de Windsor, y United States Holocaust Museum Library and Archives, Washington.
La gestación del presente volumen ha durado al menos diez años, y ha habido muchas manos que han contribuido al trabajo. Al menos una docena de estudiantes han ayudado en las investigaciones durante sus vacaciones, entre ellos Sam Choe, Lizzy Emerson, Tom Fleuriot, Bernhard Fulda, Ian Klaus, Naomi Ling, Charles Smith, Andrew Vereker, Kathryn Ward y Alex Watson. Ameet Gill empezó con esta misma dedicación parcial y luego pasó a investigar a tiempo completo para Blakeway Productions, mientras que Jason Rockett se convirtió en mi ayudante de investigación cuando me trasladé a Harvard. Ambos han realizado su trabajo de manera soberbia. Pero estoy en deuda con todos mis investigadores: no solo me han ayudado a escarbar, sino también a construir.
No todos los documentos y textos relevantes estaban escritos en lenguas que yo era capaz de leer. Me gustaría, pues, dar las gracias a los siguientes traductores por su trabajo: Brian Patrick Quinn (italiano); Himmet Taskomur (turco); Kyoko Sato (japonés); Jaeyoon Song (coreano); Juan Piantino y Laura Ferreira Provenzano (español).
Muchos estudiosos respondieron generosamente a las peticiones de ayuda de mis investigadores. En particular, quisiera dar las gracias a Anatoly Belik, investigador del Museo Naval Central de San Petersburgo; Michael Burleigh, que generosamente leyó diversos borradores y ofreció su consejo desde las primeras fases del proyecto; Jerry Coyne, de la Universidad de Chicago; Bruce A. Elleman, del Naval War College de Newport (EEUU); Henry Hardy, del Wolfson College de Oxford; Jean-Claude Kuperminc, de la Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle de París; Sergio Della Pergola, de la Universidad Hebrea de Jerusalén; Patricia Polansky, de la Universidad de Hawai; David Raichlen, de la Facultad de Antropología de Harvard; Bradley Schaffner, del Departamento de Eslavo de la Biblioteca Widener de Harvard, y Mirsad Tokaca y Lara J. Nettelfield, del Centro de Investigación y Documentación de Sarajevo.
Me gusta decir que, en su versión inglesa, este es un libro Penguin a ambos lados del Atlántico. Distintos equipos integrados por personal de talento han trabajado tanto en Londres como en Nueva York muy presionados por los plazos para poder convertir mi manuscrito inicial en un libro terminado. En Londres debo mencionar ante todo a Simon Winder, mi editor. Él y su homólogo de Nueva York, Scott Moyers, lucharon con todas sus fuerzas por mejorar el texto; no podría haber deseado mejor consejo editorial. Michael Page realizó un magnífico trabajo como corrector de estilo. También debo dar las gracias (en Londres) a Samantha Borland, Sarah Christie, Richard Duguid, Rosie Glaisher, Helen Fraser y Stefan McGrath. En Nueva York, Ann Godoff jugó un inestimable papel a la hora de pulir la forma y el sentido de la obra.
Al igual que mis dos libros anteriores, La guerra del mundo se escribió paralelamente a la creación de una serie documental de televisión. Una cosa no habría podido existir independientemente de la otra. Resultaría imposible aquí dar las gracias a todos los responsables de la serie en seis capítulos realizada por Blakeway Productions para el Channel 4 de la televisión británica —para eso están los créditos que aparecen al final de cada documental—, pero sería un error no reconocer la labor de aquellos miembros del equipo de televisión que de una forma u otra contribuyeron al libro además de a la serie: Janice Hadlow, que estuvo presente en su creación, y su sucesora en el Channel 4, Hamish Mykura; Denys Blakeway, el productor ejecutivo; Melanie Fall, la productora de la serie; Adrian Pennink y Simon Chu, los directores; Dewald Aukema, el director de fotografía; Joanna Potts, la ayudante de producción; y Rosalind Bentley, la documentalista. Me gustaría asimismo expresar mi gratitud a Guy Crossman, Joby Gee, Susie Gordon y —por último, aunque no en último lugar— Kate Macky. Entre las numerosas personas que nos ayudaron a filmar la serie, hubo varios «manitas» que se las apañaron para ayudarme también en las investigaciones de cara al libro. Vaya mi agradecimiento a Faris Dobracha, Carlos Duarte, Nikoleta Milasevic, Maria Razumovskaya y Kulikar Sotho, así como a Marina Erastova, Agnieszka Kik, Tatsiana Melnichuk, Funda Odemis, Levent Oztekin, Liudmila Shastak, Christian Storms y George Zhou.
Tengo la inmensa fortuna de tener en Andrew Wylie al mejor agente literario del mundo, y en Sue Ayton a su equivalente en el ámbito de la televisión británica. Vaya también mi agradecimiento a Katherine Marino, Amelia Lester y todo el resto del personal de las oficinas de Londres y Nueva York de la Agencia Wylie.
Varios historiadores se prestaron generosamente a leer los borradores de diversos capítulos. Quisiera dar las gracias a Robert Blobaum, John Coatsworth, David Dilks, Orlando Figes, Akira Iriye, Dominic Lieven, Charles Maier, Erez Manela, Ernest May, Mark Mazower, Greg Mitrovich, Emer O’Dwyer, Steven Pinker y Jacques Rupnik. Ni que decir tiene que todos los errores, tanto de datos como de interpretación, que aún pueda contener el texto deben atribuírseme exclusivamente a mí.
Dado que el presente volumen es obra de un estudioso itinerante, mis deudas de gratitud para con las instituciones académicas son más numerosas de lo habitual. Sus orígenes se hallan en el Jesus College de Oxford, y, en consecuencia, debo dar las gracias a mis antiguos colegas en dicha institución, especialmente al entonces director, sir Peter North, y a la tutora de historia, Felicity Heal, así como a otros miembros antiguos y actuales —especialmente David Acheson, Colin Clarke, John Gray, Nicholas Jacobs y David Womersley—, quienes me ayudaron a aclarar mis ideas sobre toda una serie de temas que van desde la etnicidad al imperio. Los tesoreros, Peter Mirfield y Peter Beer, saben bien de qué forma el College me ayudó financieramente, además de intelectualmente, y por ello les estoy también agradecido. El respaldo administrativo fundamental vino de la mano de Vivien Bowyer y de su sucesora, Sonia Thuery. Tengo asimismo una especial deuda de gratitud con el director y los miembros del claustro del Oriel College, quienes, gracias a Jeremy Catto, me proporcionaron generosamente refugio frente a las inclemencias de Oxford después de renunciar a mi tutoría en el Jesus College.
En la Universidad de Nueva York tuve la fortuna de pasar dos años muy productivos compartiendo ideas (entre otros) con David Backus, Adam Brandenburger, Bill Easterly, Tony Judt, Tom Sargent, Bill Silber, George Smith, Richard Sylla, Bernard Yeung y Larry White. He contraído asimismo una gran deuda con John y Diana Herzog, así como con John Sexton y William Berkeley, quienes me persuadieron de que probara a enseñar historia a los alumnos de empresariales.
Cada año, mi mes de retiro en la Hoover Institution de Stanford me da la oportunidad de no hacer nada más que leer, pensar y escribir. Sin ella jamás habría podido terminar el manuscrito. Doy las gracias, pues, a John Raisian, el director, y a su excelente personal, en especial a Jeff Bliss, William Bonnett, Noel Kolak, Celeste Szeto, Deborah Ventura y Dan Wilhelmi. Entre los miembros del claustro de Hoover que me han ayudado, a sabiendas o sin saberlo, se incluyen Martin Anderson, Robert Barro, Robert Conquest, Larry Diamond, Gerald Dorfman, Timothy Garton Ash, Stephen Haber, Kenneth Jowitt, Norman Naimark, Alvin Rabushka, Peter Robinson, Richard Sousa y Barry Weingast.
Ha sido en Harvard, no obstante, donde finalmente el libro ha visto la luz, y es con Harvard con quien tengo mi mayor deuda. Estoy especialmente agradecido a Larry Summers, Bill Kirby y Laura Fisher, quienes tomaron la iniciativa de persuadirme de que me trasladara a Cambridge. La Facultad de Historia de Harvard es una maravillosa comunidad académica de la que formar parte; mi agradecimiento a todos sus miembros por su acogida y su apoyo, especialmente al antiguo presidente, David Blackbourn, y al presidente actual, Andrew Gordon. Los nuevos colegas que han contribuido con sus sugerencias a la elaboración de este libro son demasiado numerosos para enumerarlos aquí. La Facultad cuenta con muy buen personal administrativo; doy las gracias en particular a Janet Hatch, así como a Cory Paulsen y Wes Chin, que supieron perdonar mis numerosos pecados burocráticos de omisión y comisión. El Centro de Estudios Europeos está resultando ser un hogar ideal; no puedo elogiar lo bastante a Peter Hall, su director, y a su excelente personal, especialmente a la directora ejecutiva, Patricia Craig, además de Filomena Cabral, George Cumming, Anna Popiel, Sandy Seletsky y Sarah Shoemaker. Al otro lado del río Charles he encontrado otro medio enormemente estimulante en la Escuela de Negocios de Harvard. Su antiguo decano, Kim Clark, y el decano actual, Jay Light, fueron lo bastante atrevidos como para aceptar la idea de un cargo compartido, cosa que les agradezco. Doy las gracias a todos los miembros del departamento de «Empresa y gobierno en la economía internacional» por iniciarme en el método del estudio de casos, en particular a Rawi Abdelal, Regina Abrami, Laura Alfaro, Jeff Fear, Lakshmi Iyer, Noel Maurer, David Moss, Aldo Musacchio, Forest Reinhardt, Debora Spar, Gunnar Trumbull, Richard Vietor y Louis Wells. Por último, doy las gracias a todos mis estudiantes de la Sección H, que escalaron conmigo la curva de aprendizaje —a veces delante de mí—, y, obviamente, a la familia Tisch por su generosidad a la hora de dotar mi cátedra.
Lo que hace adictivo a Harvard (me doy cuenta al escribir estas líneas) es que allí el estímulo proviene de todas partes. Aparte de las instituciones a las que estoy oficialmente afiliado, existen otros numerosos entornos en los que he podido perfeccionar y mejorar los argumentos aquí planteados: el Centro Belfer de Ciencia y Asuntos Internacionales, de Graham Allison; el Seminario de Economía y Seguridad, de Martin Feldstein; el Seminario de Política, de Harvey Mansfield; el Seminario de Seguridad Internacional en el Instituto Olin de Estudios Estratégicos, de Stephen Rosen; el Centro Weatherhead de Asuntos Internacionales, de Jorge Domínguez, y el Taller de Historia Económica, de Jeffrey Williamson, sin olvidar el comedor de Lowell House y —por último, aunque ni mucho menos en último lugar— el incomparable salón Cambridge de Marty Peretz.
Pero la vida transatlántica tiene sus inconvenientes, aparte del jet lag. Para mi esposa Susan y nuestros hijos, Felix, Freya y Lachlan, este libro ha sido un desagradable rival, que me ha arrastrado hacia costas remotas o simplemente me ha confinado a mi estudio durante demasiados fines de semana y días de vacaciones. Les pido perdón por ello. Al dedicarles a ellos LA GUERRA DEL MUNDO, confío en haber hecho un gesto mínimo para preservar la paz del hogar.
Cambridge, Massachusetts, febrero de 2006
Introducción
Las casas se desplomaban al derretirse bajo sus efectos, arrojando llamaradas; los árboles se convertían en fuego con gran estruendo ... Ya habrá imaginado el lector la rugiente oleada de miedo que sacudió la mayor ciudad del mundo en el amanecer del lunes; la corriente de fuga se convirtió con rapidez en un torrente, que estalló en un tumulto enfurecido en los alrededores de las estaciones de tren ... ¿Soñaban que podrían exterminarnos?
H. G. WELLS, La guerra de los mundos
EL SIGLO LETAL
Publicada en los umbrales del siglo XX, La guerra de los mundos (1898), de H.G. Wells, es mucho más que un temprano exponente de la ciencia ficción; es también una especie de relato moral darwiniano, y al mismo tiempo una obra de singular clarividencia. En el siglo posterior a la publicación de su libro, escenas como las que imaginó Wells se harían realidad en ciudades de todo el mundo; no solo en Londres, donde Wells situó su relato, sino también en Brest-Litovsk, Belgrado y Berlín; en Esmirna, Shanghai y Seúl.
Los invasores se aproximan a las afueras de una ciudad. Sus habitantes tardan en comprender su vulnerabilidad. Pero los invasores poseen armas letales: vehículos blindados, lanzallamas, gas venenoso, aviones..., que utilizan de manera indiscriminada y despiadada tanto contra soldados como contra civiles. Las defensas de la ciudad se ven superadas. Mientras los invasores se acercan, reina el pánico. La gente huye de sus casas en medio de la confusión; enjambres de refugiados obstruyen las carreteras y líneas férreas, y así facilitan la tarea de su exterminio. La gente es sacrificada como animales. Finalmente, lo único que queda son ruinas humeantes y montones de cadáveres resecos.
Wells imaginó toda esta destrucción y muerte mientras pedaleaba por las pacíficas poblaciones de Woking y Chertsey, en los alrededores de Londres, con su recién adquirida bicicleta. Es sabido (y ahí reside su genialidad) que él atribuyó todo aquello a los marcianos. Sin embargo, cuando más tarde aquellas escenas se hicieran realidad, los responsables no serían los marcianos, sino otros seres humanos, aunque a menudo justificaran sus matanzas calificando a sus víctimas de «ajenas» o «infrahumanas». No sería, pues, una guerra entre mundos lo que presenciaría el siglo XX, sino más bien una «guerra del mundo».
Los cien años transcurridos a partir de 1900 constituyeron sin duda el período más sangriento de la historia moderna, mucho más violento, tanto en términos relativos como absolutos, que cualquier época anterior. En las dos guerras mundiales que dominaron el siglo murió un porcentaje de la población mundial significativamente mayor que el de cualquier conflicto anterior de magnitud geopolítica comparable (véase figura I.1). Aunque los conflictos entre «grandes potencias» fueron más frecuentes en siglos anteriores, las dos guerras mundiales no tuvieron parangón ni en gravedad (número de muertos en el campo de batalla por año) ni en concentración (número de muertos en el campo de batalla por nación y año). Desde cualquier ángulo, la Segunda Guerra Mundial constituyó la mayor catástrofe de origen humano de todos los tiempos. Y sin embargo, pese a toda la atención de la que han sido objeto por parte de los historiadores, las guerras mundiales representaron solo dos de los numerosos conflictos que estallaron durante el siglo XX. Aparte de ellas, más de una docena de guerras superaron el umbral del millón de muertos.1 Así, por ejemplo, puede compararse perfectamente el número de víctimas causado por las guerras genocidas —o «politicidas»— libradas contra la población civil por el régimen de los Jóvenes Turcos durante la Primera Guerra Mundial, por el régimen soviético desde la década de 1920 hasta la de 1950, y por el régimen nacionalsocialista en Alemania entre 1933 y 1945, por no hablar de la tiranía de Pol Pot en Camboya. No hubo un solo año, antes, durante o después de las guerras mundiales, que no presenciara una violencia organizada a gran escala en una u otra parte del mundo.

¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo tan sangriento al siglo XX, y especialmente a los cincuenta años transcurridos entre 1904 y 1953? El hecho de que esta época resultara tan excepcionalmente violenta puede parecer paradójico. Al fin y al cabo, los cien años posteriores a 1900 representaron un período de progreso sin precedentes. En términos reales, se ha calculado que entre 1500 y 1870 la media global del producto interior bruto per cápita —una medida aproximada de la renta media individual teniendo en cuenta las fluctuaciones del valor del dinero— aumentó en poco más del 50 por ciento, mientras que entre 1870 y 1998 se multiplicó por un factor de más del seis y medio. Dicho de otro modo, entre 1870 y 1998 la tasa anual compuesta de crecimiento fue casi trece veces superior a la del período comprendido entre 1500 y 1870. A finales del siglo XX, gracias a numerosos avances tecnológicos y nuevos conocimientos, los seres humanos tenían como media vidas más largas y mejores que en cualquier otra época de la historia. En una parte sustancial del mundo, los hombres lograban evitar la muerte prematura gracias a la mejora en la nutrición y el control de las enfermedades infecciosas. En 1990 la esperanza de vida en el Reino Unido era de sesenta y seis años, mientras que en 1900 era solo de cuarenta y ocho. La mortalidad infantil se había reducido a la vigésimo quinta parte. Los hombres no solo vivían más, sino que cada vez eran más altos y fuertes. La vejez era menos miserable: en la década de 1990, la tasa de enfermedades crónicas entre los estadounidenses de sesenta a setenta años era aproximadamente una tercera parte de la de principios de siglo. Un número cada vez mayor de personas lograban huir de lo que Karl Marx y Friedrich Engels denominaban «la imbecilidad de la vida rural», de modo que entre 1900 y 1980 el porcentaje de la población mundial que vivía en grandes ciudades había aumentado en más del doble. Al trabajar de manera más eficiente, la gente había visto multiplicarse a más del triple la cantidad de tiempo de ocio disponible. Quienes dedicaban ese tiempo libre a hacer campaña en favor de la representatividad política y la redistribución de la renta lograban un éxito considerable. En 1900 apenas podían considerarse democráticos a la quinta parte de los países del mundo; en la década de 1990 la proporción había aumentado a más de la mitad. Los gobiernos dejaron de limitarse a proporcionar solo los bienes públicos fundamentales de la defensa y la justicia, y surgieron nuevos estados del bienestar que se comprometían a eliminar «la necesidad ... la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad», como señalaba en 1944 William Beveridge.
Para explicar, en el contexto de todos esos avances, la extraordinaria violencia del siglo XX, no basta decir sencillamente que ahora había un mayor número de gente viviendo más junta que antes, o que se disponía de armas más destructivas. No cabe duda de que resultaba más fácil perpetrar asesinatos en masa arrojando explosivos de alta potencia sobre ciudades superpobladas de lo que había sido antaño pasar a cuchillo a poblaciones rurales dispersas. Pero si esta fuera una explicación suficiente, el fin de siglo habría sido más violento de lo que fueron sus comienzos o su período intermedio. En la década de 1990 la población mundial superó por primera vez los 6.000 millones de personas, una cifra que representa más del triple de la que había cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en la última década del siglo se produjo también un marcado descenso del número de conflictos armados. Las tasas más altas registradas de movilización militar y de mortalidad en relación con la población total se produjeron claramente en la primera mitad del siglo, durante e inmediatamente después de las dos guerras mundiales. Por otra parte, es obvio que hoy el armamento es mucho más destructivo que en 1900; y sin embargo, gran parte de la peor violencia del siglo se perpetró con las armas más toscas: fusiles, hachas, cuchillos y machetes (sobre todo en África central en la década de 1990, pero también en Camboya en la de 1970). Elias Canetti trató una vez de imaginar un mundo en el que «todas las armas fueran abolidas y en que en la siguiente guerra solo se permitiera morder». Pero ¿acaso podríamos estar seguros de que en tal mundo, radicalmente desarmado, no habría genocidas? Para comprender, pues, por qué los últimos cien años fueron tan destructivos con la vida humana, debemos buscar los motivos que subyacen a esos crímenes.
Cuando yo era estudiante, los libros de texto de historia ofrecían toda una serie de explicaciones a la violencia del siglo XX. A veces la relacionaban con la crisis económica, como si las depresiones y las recesiones pudieran explicar el conflicto político. Uno de los artificios favoritos consistía en relacionar el auge del desempleo en la República de Weimar con el aumento del voto nazi y la «toma» del poder de Adolf Hitler, lo que a su vez se suponía que explicaba la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, me preguntaba, ¿acaso el rápido crecimiento económico no ha resultado en ocasiones tan desestabilizador como la crisis económica? Luego estaba la teoría de que fue un siglo presidido por la lucha de clases, y que las revoluciones constituyeron una de las principales causas de la violencia. Pero ¿acaso las divisiones étnicas no fueron en realidad más importantes que la supuesta lucha entre el proletariado y la burguesía? Otro argumento era que los problemas del siglo XX fueron consecuencia de distintas versiones extremas de ideologías políticas, especialmente el comunismo (o socialismo extremo) y el fascismo (o nacionalismo extremo), así como de otros «ismos» anteriores, en especial el imperialismo. Pero ¿qué hay del papel de los sistemas tradicionales como las religiones, o de otras ideas y presupuestos aparentemente de índole no política y que, sin embargo, tuvieron implicaciones violentas? Por otra parte, ¿quiénes combatieron en las guerras del siglo XX? En los libros que leí de estudiante, los principales papeles los desempeñaban siempre estados-nación: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, Estados Unidos, etc. Pero ¿acaso es menos cierto que algunas de esas entidades políticas, o todas ellas, tenían en cierta medida un carácter multinacional antes que nacional; es decir que, de hecho, eran imperios antes que estados? Y sobre todo, los viejos libros de texto relataban la historia del siglo XX como una especie de arduo y doloroso —aunque en última instancia placentero— triunfo de Occidente. Los héroes (las democracias occidentales) se vieron enfrentados a toda una serie de villanos (los alemanes, los japoneses, los rusos); pero al final el bien triunfó siempre sobre el mal. Las guerras mundiales y la guerra fría eran, pues, obras morales representadas en un escenario global. Pero ¿realmente lo fueron? ¿Y de verdad Occidente ganó esa guerra de cien años que fue el siglo XX?
Permítaseme reformular esos preliminares pensamientos de estudiante en términos más rigurosos. En las siguientes líneas expondré mi opinión de que las explicaciones tradicionales de los historiadores a la violencia del siglo XX son necesarias, pero no suficientes. Los cambios en la tecnología, especialmente la creciente destructividad del armamento moderno, tuvieron su importancia, de eso no cabe duda; pero no fueron sino meras respuestas al deseo profundamente arraigado de matar de manera más eficiente. De hecho, a lo largo del siglo no se da absolutamente ninguna correlación entre la destructividad del armamento y la incidencia de la violencia.
Tampoco las crisis económicas pueden explicar los violentos trastornos del siglo. Como ya hemos señalado antes, quizás la cadena causal más familiar de la historiografía moderna es la que lleva de la Gran Depresión al auge del fascismo, y, luego, al estallido de la guerra. Sin embargo, esta placentera historia no resiste un examen meticuloso. No todos los países afectados por la Gran Depresión se convirtieron en regímenes fascistas, ni tampoco todos los regímenes fascistas se enzarzaron en guerras de agresión. La Alemania nazi desencadenó la guerra en Europa, pero solo después de que su economía se hubiera recuperado de la Depresión. La Unión Soviética, que empezó la guerra en el bando de Hitler, no se había visto afectada por la crisis económica mundial, y sin embargo acabó movilizando y perdiendo a más soldados que cualquier otro contendiente. No es posible discernir ninguna regla general que valga para todo el siglo en su conjunto. Algunas guerras se produjeron después de períodos de crecimiento; otras fueron causa antes que consecuencia de crisis económicas. Y también hubo algunas graves crisis económicas que no desembocaron en guerras. Ciertamente, hoy es imposible sostener (aunque los marxistas hayan tratado de hacerlo durante mucho tiempo) que la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una crisis del capitalismo; por el contrario, esta puso fin abruptamente a un período de extraordinaria integración económica global con un crecimiento relativamente alto y una inflación relativamente baja.
Obviamente, se puede argumentar que las guerras ocurren por razones que no tienen nada que ver con la economía. Eric Hobsbawm considera lo que él califica de «corto siglo XX» (1914-1991) como «una era de guerras religiosas, aunque las religiones más militantes y sedientas de sangre fueran ideologías seculares de origen decimonónico». En el otro extremo del espectro ideológico, Paul Johnson culpaba de la violencia del siglo «al auge del relativismo moral, el declive de la responsabilidad personal [y] el rechazo de los valores judeocristianos». Sin embargo, el auge de nuevas ideologías o el declive de antiguos valores no pueden considerarse en sí mismos causas de violencia, por muy importante que sea comprender los orígenes intelectuales del totalitarismo. Durante la mayor parte de la historia moderna ha habido una amplia oferta de sistemas de creencias extremos, pero solo en ciertos momentos y en determinados lugares estos han sido objeto de adhesión y guía de actuación de manera generalizada. El antisemitismo constituye un buen ejemplo de ello. Asimismo, atribuir la responsabilidad de las guerras a un puñado de hombres dementes o malvados equivale a repetir el error que ya ridiculizara Tolstói en Guerra y paz. Puede que un megalómano ordene a sus hombres que invadan Rusia, pero ¿por qué estos le obedecen?
Tampoco resulta convincente atribuir primordialmente la violencia del siglo al surgimiento del moderno estado-nación. Aunque las entidades políticas del siglo XX desarrollaron capacidades de movilización de masas sin precedentes, dichas capacidades tanto podían explotarse, y de hecho así se hacía, con fines pacíficos como violentos. Es cierto que en la década de 1930 los estados podían ejercer un «control social» mayor del que habían ejercido jamás. Empleaban a legiones de funcionarios públicos, recaudadores de impuestos y policías. Proporcionaban educación, pensiones y, en algunos casos, subsidios de enfermedad y desempleo. Regulaban, cuando no poseían directamente, los ferrocarriles y las carreteras. Si querían reclutar a todos los ciudadanos varones jóvenes aptos para el servicio militar, podían hacerlo. Sin embargo, todas estas capacidades se desarrollaron aún más en las décadas posteriores a 1945, al tiempo que la frecuencia de las guerras a gran escala disminuía. De hecho, en las décadas de 1950, 1960 y 1970 fueron generalmente los países dotados de un estado del bienestar más extenso los que menos probabilidades tuvieron de verse envueltos en guerras. Al igual que había sido una revolución previa en el arte de la guerra la que había transformado inicialmente al estado moderno, del mismo modo bien pudo haber sido la guerra total la que hizo al estado del bienestar, creando aquella capacidad de planificación, dirección y regulación sin la que el «Plan Beveridge» o la «Gran Sociedad» de Lyndon B. Johnson habrían sido inconcebibles. De lo que no cabe duda es de que no fue el estado del bienestar el que hizo a la guerra total.
¿Tan importante era el modo en que se gobernaban los estados? Se ha puesto de moda entre los politólogos postular una correlación entre democracia y paz, argumentando que las democracias tienden a no hacerse la guerra mutuamente. Obviamente, partiendo de esta base el auge de la democracia a largo plazo durante el siglo XX debería haber reducido la incidencia de la guerra. Puede que de hecho haya reducido la incidencia de la guerra entre estados; hay, no obstante, al menos algunas evidencias de que a las oleadas de democratización de las décadas de 1920, 1960 y 1980 les siguió un aumento del número de guerras civiles y de guerras de secesión. Esto nos lleva a una cuestión fundamental. Considerar los conflictos del siglo XX puramente en términos de guerras entre estados equivale a olvidar la importancia de la guerra organizada en el seno de los propios estados. El ejemplo más notorio es, obviamente, la guerra desatada por los nazis y sus colaboradores contra los judíos, en la que perecieron casi 6 millones. Paralelamente, los nazis trataron de aniquilar a otra serie de grupos sociales que consideraban que «no merecían vivir», en especial a los enfermos mentales y homosexuales alemanes, a la élite social de la Polonia ocupada, y a los pueblos sinti y romaní. En conjunto fueron asesinadas más de 3 millones de personas pertenecientes a estos otros grupos. Antes de que se produjeran estos hechos, Stalin había perpetrado actos de violencia comparables contra determinadas minorías nacionales de la Unión Soviética, además de ejecutar o encarcelar a millones de rusos culpables o meramente sospechosos de disidencia política. De los aproximadamente 4 millones de no rusos que fueron deportados a Siberia y Asia central, se calcula que al menos 1,6 millones murieron como resultado de las privaciones que se les infligieron. La estimación mínima del total de víctimas de toda la violencia política en la Unión Soviética entre 1928 y 1953 es de 21 millones. Sin embargo, el genocidio2 precede en el tiempo al totalitarismo. Como veremos, las políticas de reasentamiento forzoso y asesinato deliberado dirigidas contra las minorías cristianas en los últimos años del Imperio otomano equivalían plenamente a un genocidio según la definición del término establecida en 1948.
En resumen, pues, la extrema violencia del siglo XX fue muy diversa, y no siempre adoptó la forma de un choque de hombres armados. Del total de muertes atribuidas a la Segunda Guerra Mundial, al menos la mitad fueron de civiles. A veces estos fueron víctimas de la discriminación, como cuando se seleccionó a personas para matarlas en función de su raza o clase social; en otros casos fueron víctimas de la violencia indiscriminada, como cuando las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses bombardearon ciudades enteras hasta reducirlas a escombros. A veces murieron a manos de invasores extranjeros; otras, a manos de sus propios vecinos. Es evidente, pues, que cualquier explicación de la tremenda escala de las matanzas tiene que ir más allá del ámbito del análisis militar convencional.
Hay tres elementos que me parecen necesarios para explicar la extrema violencia del siglo XX, y en particular por qué una parte tan importante de ella tuvo lugar en ciertos momentos, especialmente a principios de la década de 1940, y en determinados lugares, concretamente Europa centro-oriental, Manchuria y Corea. Dichos elementos pueden resumirse como: conflicto étnico, inestabilidad económica e imperios decadentes. Por conflicto étnico entiendo la presencia de importantes discontinuidades en las relaciones sociales entre ciertos grupos étnicos, y más concretamente la ruptura de unos procesos de asimilación a veces ya bastante avanzados. En el siglo XX este proceso se vio estimulado sobremanera por la difusión del principio hereditario en las teorías sobre diferencias raciales (aun cuando dicho principio estaba desapareciendo del ámbito de la política), y por la fragmentación política de diversas regiones «fronterizas» de población étnicamente mixta. Denomino inestabilidad económica a la frecuencia y amplitud de cambios en la tasa de crecimiento económico, los precios, los tipos de interés y el empleo, con todas las tensiones y disfunciones sociales que ello comporta. Y finalmente, al hablar de imperios decadentes aludo a la descomposición de los imperios multinacionales europeos que habían dominado el mundo a principios de siglo, y el desafío que supuso para estos el surgimiento de nuevos «estados-imperio» en Turquía, Rusia, Japón y Alemania. Esa es también la idea que tengo en mente cuando identifico «el declive de Occidente» como el acontecimiento más importante del siglo XX. Por muy poderoso que fuera Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial —en el apogeo de su imperio tácito—, seguía siéndolo mucho menos de lo que lo habían sido los imperios europeos cuarenta y cinco años antes.
ACERVOS GÉNICOS
No sin razón, Hermann Göring calificó explícitamente la Segunda Guerra Mundial como «la gran guerra racial». Y así fue de hecho como la experimentaron muchos de sus contemporáneos. La importancia que se daba entonces a las ideas relativas a las diferencias raciales parece hoy bastante extraña. La moderna ciencia genética ha revelado que los seres humanos son extraordinariamente iguales. En lo que se refiere a nuestro ADN, somos, sin la menor sombra de duda, una sola especie, cuyos orígenes se remontan al África de hace aproximadamente entre cien mil y doscientos mil años, que empezó a propagarse a otros continentes solo en una fecha relativamente reciente, hace sesenta mil años, lo que en términos evolutivos equivale al proverbial parpadeo. Las diferencias que asociamos a las identidades raciales son de carácter superficial: la pigmentación (que es más oscura en los melanocitos de aquellos pueblos cuyos ancestros vivían más cerca del ecuador), la fisonomía (que hace los ojos más estrechos y la nariz más corta en el extremo oriental de la gran masa continental eurasiática), o el tipo de cabello. Pero bajo la piel todos somos muy similares, lo que refleja nuestro origen común.3 Ciertamente, la dispersión geográfica causó que los humanos formaran grupos que se hicieron físicamente distintos unos de otros con el tiempo. Eso explica por qué los chinos tienen un aspecto tan diferente, pongamos por caso, de los escoceses. No hubo tiempo, sin embargo, de que se produjera una neta «especiación» —para ser exactos, el desarrollo de «barreras de aislamiento» que habrían hecho imposible los cruces—, que subdividiera a la especie Homo sapiens. De hecho, el historial genético deja patente que, a pesar de sus diferencias externas y pese a los obstáculos de la distancia y la incomprensión mutua, las distintas razas han estado «cruzándose» desde los tiempos más remotos. Luigi Luca Cavalli-Sforza y sus colaboradores han mostrado que la mayoría de los europeos descienden de los campesinos que emigraron al norte y al oeste desde Oriente Próximo. El historial del ADN sugiere que dicha migración se produjo en oleadas sucesivas, acompañadas siempre de un mayor o menor grado de mestizaje de los recién llegados con los nómadas autóctonos. La gran Völkerwanderung (o «migración de los pueblos»)* de finales del Imperio romano dejó un legado genético similar. Más llamativas han sido las consecuencias de las modernas migraciones asociadas al descubrimiento europeo del Nuevo Mundo a finales del siglo XV, y la posterior era de conquista, colonización y concubinato. Actualmente los biólogos denominan a este proceso «difusión démica»; los racistas decimonónicos hablaban de «cruce de razas», mientras que el dramaturgo británico Noël Coward lo denominaba simplemente «impulso de fusión». Pero el caso es que el fenómeno resultaba ya familiar cuando Shakespeare escribió Otelo (cuyo matrimonio mixto se ve condenado más por su credulidad que por su color) y El mercader de Venecia (que también toca el tema, especialmente cuando Porcia pone a prueba a sus pretendientes).
Los resultados son claramente legibles para quienes hoy estudian el genoma humano. Entre la quinta y la cuarta parte del ADN de la mayoría de los afroamericanos es de origen europeo. Al menos la mitad de los habitantes de Hawai tienen antepasados «mixtos». Del mismo modo, el ADN de la actual población japonesa indica que hubo mestizaje entre los primeros colonos de Corea y el pueblo jomon autóctono. La mayoría de los cromosomas Y que se encuentran en los varones judíos son los mismos que se hallan en otros varones de Oriente Próximo; pese a su acerba enemistad, pues, palestinos y judíos no son genéticamente tan distintos. Es conocido el cálculo del evolucionista Richard Lewontin según el cual alrededor del 85 por ciento de la cantidad total de variación genética en los humanos tiene lugar entre individuos en una población media, mientras que solo el 6 por ciento se produce entre razas. En las variantes genéticas que afectan al color de la piel, al tipo de cabello y a los rasgos faciales apenas interviene una cantidad insignificante de los miles de millones de nucleótidos que forman el ADN de un individuo. Para algunos biólogos, esto significa que, en términos estrictos, las razas humanas no existen.
Otros prefieren decir que estas van camino de dejar de existir. Toda una generación de sociólogos estadounidenses que trabajaron durante y después de la década de 1960 documentaron el aumento del matrimonio interracial en Estados Unidos durante la posguerra, el cual consideraban como el indicador más importante de la asimilación a la vida norteamericana. Aunque el multiculturalismo ha hecho mucho a la hora de cuestionar la idea de que la asimilación debería ser siempre y en todas partes el objetivo de las minorías étnicas, el aumento de la tasa de matrimonios mixtos sigue considerándose de manera generalizada un indicador clave de la disminución de los prejuicios o los conflictos raciales. En palabras de dos destacados sociólogos estadounidenses, «las tasas de matrimonios mixtos ... constituyen especialmente buenos indicadores de la aceptabilidad de grupos distintos y de la integración social». El actual censo estadounidense distingue entre cuatro categorías «raciales»: «negro», «blanco», «indio americano» y «asiático o isleño del Pacífico». Sobre esta base, uno de cada veinte niños de Estados Unidos es de origen mestizo, dado que sus dos progenitores no pertenecen a la misma categoría racial. Entre 1990 y 2000, el número de tales parejas mixtas se cuadruplicó, alcanzando una cifra aproximada de 1,5 millones.
Y sin embargo, durante todo el siglo XX los hombres pensaron y actuaron repetidamente como si las razas físicamente diferenciadas fueran especies distintas, tildando a tal o cual grupo de más o menos «infrahumano». Mientras que la «difusión démica» se ha producido de manera pacífica y aun imperceptible en algunos entornos, en otros las relaciones interraciales se han juzgado sumamente peligrosas. ¿Cómo explicar, pues, este enigma fundamental: la voluntad de los diversos grupos de hombres de identificarse como extraños cuando resulta que son biológicamente tan similares? Porque fue precisamente esta voluntad la que constituyó la raíz de buena parte de la peor violencia del siglo XX: ¿cómo habría podido ocurrir la «gran guerra racial» de Göring si no hubiera habido razas?
Dos limitaciones evolutivas ayudan a explicar la superficialidad, pero también la persistencia, de las diferencias raciales. La primera es que, cuando los hombres eran pocos y estaban lejos unos de otros —cuando la vida era «solitaria, pobre, sucia, brutal y corta», como ha ocurrido durante el 99 por ciento del tiempo que nuestra especie lleva de existencia—, los imperativos primordiales eran cazar o recolectar alimento suficiente, y reproducirse. Los hombres formaban pequeños grupos debido a que la cooperación aumentaba las probabilidades del individuo de lograr ambas cosas. Sin embargo, las tribus que entraban en contacto unas con otras entablaban una inevitable competencia por los escasos recursos. El conflicto, entonces, podía adoptar la forma del saqueo —la apropiación de los medios de subsistencia de otra tribu mediante la violencia— y el total exterminio de los extraños no emparentados a fin de librarse de potenciales rivales sexuales. El hombre —al menos eso es lo que afirman algunos neodarwinistas— está programado por sus genes para proteger a su familia y para combatir «al otro». Lo cierto es que una tribu guerrera que logre derrotar a una tribu rival no actúa necesariamente de manera racional si decide matar a todos sus miembros. Dada la importancia de la reproducción, tendría más sentido apropiarse de las mujeres fértiles de la otra tribu además de su alimento. En este aspecto, incluso la lógica evolutiva que produce la violencia tribal favorece asimismo el mestizaje, ya que las mujeres capturadas se convierten en compañeras sexuales de los vencedores.
Sin embargo, puede que haya un freno biológico a ese impulso de violar a las mujeres extrañas, ya que existen evidencias derivadas del comportamiento tanto de los humanos como de otras especies que prueban que la naturaleza no favorece necesariamente la reproducción entre miembros genéticamente muy distintos de la misma especie. No cabe duda de que existen sólidas razones biológicas para los tabúes más o menos universales sobre el incesto en las sociedades humanas, dado que la endogamia entre hermanos aumenta el riesgo de que se manifieste una anormalidad genética en la descendencia. Por otra parte, la preferencia por parientes lejanos o completos extraños como parejas sexuales habría resultado una desventaja en la época prehistórica. Una especie de cazadores-recolectores que solo pudiera reproducirse de manera fructífera con individuos genéticamente (y geográficamente) distantes no habría durado mucho. Y además, existen firmes evidencias empíricas que sugieren que la «exogamia óptima» se logra con un grado de separación genealógica sorprendentemente pequeño. Así, un primo carnal puede resultar de hecho biológicamente preferible como pareja a un extraño sin relación alguna de parentesco. Los elevados niveles de matrimonios entre primos que solían ser comunes entre los judíos, y que todavía prevalecen entre los endogámicos samaritanos, se han traducido en un número extremadamente bajo de anormalidades genéticas. E inversamente, cuando una mujer china se casa con un hombre europeo, existe una probabilidad relativamente alta de que sus grupos sanguíneos puedan ser incompatibles, de modo que solo el primer hijo que conciban será viable. Por último, debería resultar significativo por sí mismo el hecho de que unas poblaciones humanas separadas desarrollaran tan rápidamente rasgos faciales distintivos. Algunos biólogos evolucionistas sostienen que ello fue el resultado no solo de la «deriva genética», sino de la «selección sexual»; en otras palabras: una preferencia de origen cultural y algo arbitraria por los ojos rasgados en Asia o la nariz larga en Europa vino a acentuar con rapidez precisamente estas características en poblaciones aisladas unas de otras. Lo semejante atraía y sigue atrayendo a lo semejante; es posible que quienes se sienten arrastrados hacia «el otro» resulten de hecho atípicos en sus predilecciones sexuales.
Otra posible barrera al mestizaje es que las razas pueden tener una función «sociobiológica» como grupos de parentesco extenso, con las que se practica una difusa especie de nepotismo derivada de nuestro deseo innato de reproducir nuestros genes no solo directamente a través del sexo, sino también de manera indirecta, mediante la protección de nuestros primos y otros parientes. Los seres humanos parecen predispuestos a confiar en los miembros de su propia raza, tal como esta se define tradicionalmente (según el color de la piel, el tipo de cabello y la fisonomía), más que en los miembros de otras razas; aunque obviamente resulta discutible en qué medida esto puede explicarse en términos evolutivos y de prejuicios culturales inculcados. En conjunto, estos factores pueden ayudar a explicar por qué las razas parecen estar disolviéndose tan lentamente a pesar de la movilidad e interacción sin precedentes que caracterizan a la época moderna. Los recientes trabajos sobre «marcadores microsatélites» han cuestionado el punto de vista de que las razas realmente no existen en términos estrictamente biológicos, y han mostrado que, por ejemplo, los grupos étnicos estadounidenses que se identifican a sí mismos diversamente como blancos, afroamericanos, asiáticos orientales e hispanos ciertamente resultan genéticamente distinguibles en algunos aspectos. El aspecto clave aquí es la tensión fundamental que existe entre nuestra capacidad inherente para el mestizaje y la persistencia de diferencias genéticas discernibles. Puede que las diferencias raciales sean genéticamente pocas, pero los seres humanos parecen destinados a darles importancia.
Podría objetarse que el historiador, sobre todo el especializado en la historiografía moderna, no tiene por qué meterse en los berenjenales de la biología evolutiva. ¿Acaso su objeto de estudio no es la actividad del hombre civilizado, antes que la del hombre primitivo? Civilización es, obviamente, el nombre que damos a las formas de organización humana superiores a las de la tribu de cazadores-recolectores. Con la aparición de la agricultura sistemática, hace aproximadamente entre cuatro mil y diez mil años, la gente perdió movilidad; al mismo tiempo, el hecho de disponer de reservas de alimento más seguras supuso que las tribus podían hacerse mucho más extensas. Se desarrolló una división laboral entre cultivadores, guerreros, sacerdotes y gobernantes. Sin embargo, los asentamientos civilizados eran siempre vulnerables a las incursiones de tribus recalcitrantes, que difícilmente habían de dejar incólumes aquellas concentraciones de alimentos y de mujeres núbiles. E incluso cuando —como ocurrió gradualmente con el tiempo— la mayor parte de los seres humanos optaron por los placeres de la vida sedentaria, tampoco hubo garantía de que las sociedades sedentarias coexistieran pacíficamente. Civilizaciones geográficamente distantes entre sí podían ahora comerciar amistosamente, lo que permitía el surgimiento gradual de una división internacional del trabajo. Pero era igualmente posible para una civilización hacerle la guerra a otra, y por los mismos motivos básicos que habían actuado en la época prehistórica: expropiar los recursos nutritivos y reproductivos. Es cierto que los historiadores pueden estudiar solo aquellas organizaciones humanas lo bastante sofisticadas como para llevar registros duraderos de su actividad. Pero por muy compleja que sea la estructura administrativa que estudiemos, no debemos perder de vista los instintos básicos que alberga el interior de los hombres, aun de los más civilizados. Esos instintos habrían de desatarse de manera intermitente a partir de 1900, y formarían parte en gran medida de lo que hizo tan feroz a la Segunda Guerra Mundial.
DIÁSPORAS Y ENCLAVES
«Dos pueblos nunca se juntan —escribió en una ocasión el antropólogo estadounidense Melville J. Herskovits—, sino que mezclan su sangre.» La mezcla, sin embargo, es solo una de entre toda la serie de opciones que se dan cuando dos poblaciones humanas distintas se juntan. Puede que el grupo minoritario siga diferenciándose a efectos de apareamiento, pero se integre en el grupo mayoritario en todos o en algunos de los demás aspectos (lengua, creencias religiosas, forma de vestir, estilo de vida...). O inversamente, puede que haya mestizaje, al menos durante un tiempo, a la vez que uno de los dos grupos, o ambos, sigue preservando o incluso adoptando identidades culturales o étnicas claramente diferenciadas. Hay aquí una importante distinción. Mientras que la «raza» es solo cuestión de características físicas heredadas, transmitidas de padres a hijos a través del ADN, la «etnicidad» es una combinación de lengua, costumbre y ritual, inculcados en el hogar, la escuela y el templo. Es perfectamente posible que una población genéticamente entremezclada se divida en dos o más grupos étnicos biológicamente indistinguibles, pero culturalmente diferenciados. El proceso puede ser voluntario, pero también es posible que se base en la coacción, especialmente cuando se refiere a grandes cambios en las creencias religiosas. Incluso es posible que uno o ambos grupos opten por formas de segregación residenciales o de otra índole; puede que la mayoría insista en que la minoría viva en un espacio claramente delimitado, o también es posible que sea la propia minoría la que decida hacerlo por sus propias razones. Puede que ambos grupos se ignoren cordialmente, o puede que haya fricciones que quizás lleven a conflictos civiles o a matanzas cometidas por uno de los dos bandos. Es posible que los grupos combatan entre sí o que un grupo sea desterrado por el otro. El genocidio es el caso extremo, en el que un grupo trata de aniquilar al otro.
¿Por qué, si las minorías que no son asimiladas se enfrentan a tales riesgos, persisten las identidades étnicas, aun en los casos en los que no existe ninguna distinción biológica? No cabe duda de que actualmente hay menos grupos étnicos en el mundo que hace un siglo; recuérdese asimismo el descenso del número de lenguas vivas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del mercado global y del estado-nación para imponer la uniformidad cultural, muchas culturas minoritarias se han mostrado extraordinariamente resistentes. De hecho, en ocasiones la persecución incluso ha tendido a reforzar la autoconciencia de los perseguidos. El hecho de transmitir una cultura heredada sencillamente puede resultar gratificante por sí mismo; así, por ejemplo, nos gusta oír a nuestros hijos cantar las canciones que a nosotros nos enseñaron nuestros padres. Una interpretación más funcional es que los grupos étnicos pueden proporcionar valiosos entramados de relaciones de confianza en los mercados nacientes. El evidente coste de dichos entramados es, obviamente, el hecho de que su propio éxito puede generar el antagonismo de otros grupos étnicos. Algunas «minorías con dominio del mercado» resultan especialmente vulnerables a la discriminación e, incluso, a la expropiación; sus comunidades, estrechamente unidas, son económicamente fuertes, pero políticamente débiles. Aunque resulta especialmente válido para la actual diáspora4 china en diversas partes de Asia, también puede aplicarse a los armenios en el Imperio otomano antes de la Primera Guerra Mundial o a los judíos en Europa centro-oriental antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dado que acuden a la mente varias excepciones (los escoceses representaron incuestionablemente una «minoría con dominio del mercado» en todo el Imperio británico, y, no obstante, apenas suscitaron una mínima hostilidad), conviene añadir aquí dos matizaciones. La primera es que el dominio económico de una minoría vulnerable puede importar menos que su falta de dominio político. No son solo las minorías ricas las que se ven perseguidas; los judíos europeos no eran en absoluto todos ricos, mientras que los sinti y los romaníes se hallaban entre las poblaciones más pobres de Europa cuando los nazis les condenaron a la aniquilación. El factor crucial puede haber sido su falta de representación política tanto oficial como extraoficial. La segunda matización es que, para que un grupo étnico se vea privado de sus derechos, sus propiedades o su existencia, no puede estar demasiado bien armado. Allí donde haya dos grupos étnicos y ambos tengan armas, la guerra civil resulta más probable que el genocidio.
Mucha menos importancia tiene el tamaño relativo de una minoría étnica. Hay casos, de hecho, en que una población mayoritaria ha sido víctima de persecución violenta a manos de una minoría, por ilógico que pueda parecer. Como pudo comprobar repetidamente la población de las ciudades judías del denominado Enclave de Asentamiento5 ruso en la primera mitad del siglo XX, las cifras no siempre comportan seguridad. También resulta relativamente insignificante como factor de predicción del conflicto étnico el grado de asimilación existente entre dos poblaciones. Podría pensarse que un elevado nivel de integración social desincentivaría el conflicto, aunque solo fuera por la dificultad de identificar y aislar a una minoría fuertemente asimilada. Paradójicamente, sin embargo, un aumento brusco de la asimilación (medido, pongamos por caso, por la tasa de matrimonios mixtos) puede ser en la práctica el preludio de un conflicto étnico.
La asimilación, por dar el que quizás sea el ejemplo más relevante, se hallaba de hecho bastante avanzada en Europa centro-oriental en la década de 1920. En muchos lugares de poblamiento mixto, las tasas de matrimonios que superaban las barreras étnicas alcanzaron niveles sin precedentes. A finales de la década, casi uno de cada tres matrimonios de judíos alemanes eran con un cónyuge gentil. Y en algunas grandes ciudades el índice llegaba a ser de uno de cada dos. La tendencia era similar, con solo un grado de variación menor, en Austria, Checoslovaquia, Estonia, Hungría, algunas zonas de Polonia, Rumanía y Rusia (véase tabla I.1). Esto podría interpretarse, obviamente, como un indicador del éxito de la asimilación y de la integración. Sin embargo, fue precisamente en aquellos lugares donde estalló la peor violencia étnica durante la década de 1940. Una hipótesis que exploramos más adelante es la de que a mediados del siglo XX se produjera una especie de reacción violenta contra la asimilación, y especialmente contra el mestizaje.

Puede que esta posibilidad nos perturbe, pero no debería sorprendernos. Al fin y al cabo, hemos visto también ejemplos de tales reacciones violentas en nuestra propia época. En Ruanda, en la década de 1990, estalló una terrible violencia entre tutsis y hutus, y ello a pesar de que los matrimonios mixtos entre hombres tutsis y mujeres hutus solían ser bastante comunes. El conflicto étnico también estalló en Bosnia, pese a las elevadas tasas de matrimonio interétnico de las anteriores décadas. Estos episodios sirven también para recordarnos que no hay un espectro lineal de comportamiento interétnico, con la mezcla pacífica en un extremo y el genocidio sangriento en el otro. La violencia racial más criminal puede tener asociada una dimensión sexual, como en 1992, cuando se acusó a las fuerzas serbias de llevar a cabo una campaña sistemática de violaciones dirigida contra mujeres musulmanas bosnias, con el objetivo de obligarlas a concebir y dar a luz a «pequeños chetniks». ¿Era esta meramente una de las muchas formas de violencia destinadas a aterrorizar a las familias musulmanas para que huyeran de sus hogares? ¿O acaso era una manifestación del impulso primitivo antes descrito: el de erradicar «al otro» embarazando a las mujeres además de matar a los varones? Ciertamente sería simplista considerar el hecho de violar a las mujeres como una forma de violencia indistinguible de su intención de tirotear a los hombres. La violencia sexual dirigida contra los miembros de las minorías étnicas a menudo ha venido inspirada por fantasías eróticas, aunque sádicas, tanto como por un racismo de índole «eliminacionista». El punto clave que hay que captar desde el primer momento es que el «odio» al que tan a menudo se culpa del conflicto étnico no constituye una emoción tan directa. Antes bien, una y otra vez nos encontramos con esa inestable ambivalencia, esa mezcla de aversión y atracción, que durante tanto tiempo ha caracterizado, por ejemplo, las relaciones entre estadounidenses blancos y afroamericanos. Cuando califico el período comprendido entre 1904 y 1953 de «Edad del Odio», lo hago con la esperanza de llamar la atención sobre la propia complejidad de la que constituye la más peligrosa de las emociones humanas.
EL MEM DE LA RAZA
Si puede argumentarse de manera plausible que el concepto de «raza» no tiene sentido desde un punto de vista genético, la cuestión que debe abordar el historiador es por qué, a pesar de ello, este ha sido objeto de tan poderosa y violenta preocupación en la época moderna. Una respuesta que acude a la mente —y que también parece sugerir la bibliografía sobre biología evolucionista— es que el racismo, entendido como un sentimiento fuertemente estructurado de diferenciación racial, es uno de esos «memes» que, en la formulación del científico Richard Dawkins, actúan en el reino de las ideas del mismo modo que los genes lo hacen en el mundo natural.* La idea de la existencia de unas razas biológicamente distintas, irónicamente, ha logrado reproducirse y mantener su integridad con mucho mayor éxito que esas mismas razas que pretende identificar.
En los mundos antiguo y medieval ninguna identidad era totalmente indeleble. Era posible convertirse en ciudadano romano aunque uno hubiera nacido galo. Era posible hacerse cristiano —especialmente al principio— aun en el caso de que uno hubiera nacido judío. Al mismo tiempo, podían existir disputas de sangre que duraban años, incluso siglos, entre clanes étnicamente indistinguibles, pero irreconciliablemente hostiles. La noción de una identidad racial inmutable aparecería más tarde en la historia humana. La expulsión de los judíos de España, en 1492, resultó bastante inusual en cuanto que definía el judaísmo en función de la sangre antes que de la creencia. Pero aun en el Imperio portugués del siglo XVIII era posible para un mulato adquirir los derechos legales y privilegios de un blanco mediante el pago de una determinada tarifa a la Corona. Es un hecho conocido que el primer intento aparentemente científico de subdividir a la especie humana en razas biológicamente distintas fue el del botánico suizo Carl von Linneo. En su Systema naturae (1758), identificaba cuatro razas: Homo sapiens americanus; Homo sapiens asiaticus; Homo sapiens afer, y Homo sapiens europaeus. Linneo, al igual que sus numerosos imitadores, categorizaba a las distintas razas según su aspecto, temperamento e inteligencia, colocando al hombre europeo en la cima del árbol evolutivo, seguido (en el caso de Linneo) del hombre americano («malhumorado ... obstinado, batallador, libre»), el asiático («severo, arrogante, ansioso»), y, siempre en último lugar, el africano («astuto, lento, imprudente»). Mientras que el hombre europeo «se gobernaba por la costumbre» —sostenía Linneo—, el africano se regía por «el capricho». Ya en la época de la guerra de la Independencia estadounidense esta forma de pensar resultaba asombrosamente generalizada; el único debate real giraba en torno a si las diferencias raciales reflejaban una divergencia gradual con respecto a un origen común, o bien, tal como pretendían los poligenistas, la falta de dicho origen. A finales del siglo XIX los teóricos raciales habían diseñado otros métodos de clasificación más elaborados, casi siempre basados en el tamaño y la forma del cráneo; pero la categorización básica jamás se modificó. En su obra Hereditary Genius (1869), el erudito británico Francis Galton diseñó una escala de inteligencia racial de dieciséis puntos, cuya cima ocupaban los atenienses, mientras que el puesto inferior correspondía a los aborígenes australianos.
Esto representaba una profunda transformación en la manera de pensar de la gente. Anteriormente, los hombres habían tendido a creer que lo que se heredaba era el poder, los privilegios y la propiedad, además, obviamente, de las obligaciones sociales que ello comportaba. Las dinastías reales que en 1900 todavía gobernaban una gran parte del mundo representaban la encarnación de este principio. Incluso las repúblicas que surgieron ocasionalmente en el período moderno —en los Países Bajos, Norteamérica y Francia— tendieron a mantener el principio hereditario en lo relativo a la riqueza, si no al cargo y el estatus. En los siglos XVIII y XIX aparecieron nuevas doctrinas políticas. Una teoría sostenía que el poder no debía ser un atributo hereditario y que los líderes debían elegirse por aclamación popular. Otra propugnaba la demolición del edificio de los privilegios heredados: en su lugar, los hombres habían de ser iguales ante la ley. Una tercera argumentaba que la propiedad no debía monopolizarse por parte de una élite de familias ricas, sino que había de redistribuirse en función de las necesidades individuales. Y sin embargo, incluso cuando los demócratas, liberales y socialistas defendían tales argumentos, los racistas afirmaban que el principio hereditario había de seguir aplicándose, a pesar de ello, en todos los otros ámbitos de la actividad humana. Los teóricos raciales afirmaban que no solo el color y la fisonomía, sino también la inteligencia, la aptitud, el carácter e incluso la moral y la criminalidad, se transmitían en la sangre de generación en generación. Esta fue otra paradoja fundamental de la época moderna. Mientras el principio hereditario dejaba de regir la asignación de cargos y propiedades, por otra parte ganaba terreno como presunto determinante de las capacidades y la conducta humanas. Los hombres dejaban de poder heredar el trabajo de sus padres; en algunos países, durante el siglo XX incluso dejaron de poder heredar sus propiedades. Pero ahora sí podían heredar sus rasgos, como legados de los orígenes raciales de sus padres.
La cuestión normativa fundamental, sin embargo, era hasta qué punto había de tolerarse la manifiesta capacidad de cruzarse de las distintas razas. Para algunos, el «mestizaje» parecía algo sencillamente inevitable. Varios pensadores incluso llegaron a considerarlo deseable, lo que, en cierta medida, era una importante consecuencia de las anteriores teorías antropológicas sobre la «exogamia», así como de la mayor comprensión de las enfermedades hereditarias y de los peligros, algo exagerados, del matrimonio entre primos. Sin embargo, la reacción cada vez más frecuente al fenómeno era la condena. En su History of Jamaica (1774), por ejemplo, Edward Long consideraba que «los europeos ... son demasiado propensos a dar rienda suelta a toda clase de placeres sexuales: para ello buscan una quasheba negra o amarilla, mediante la que se engendra un raza tawney [sic]». Joseph Arthur Gobineau, en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855), se hacía eco de Linneo e identificaba tres razas arquetípicas, de las que la raza aria (blanca) era la superior y, como de costumbre, la responsable de todos los grandes logros de la historia. Pero Gobineau introducía también una nueva idea: que la decadencia de una civilización tendía a producirse cuando su sangre aria se había diluido por culpa del mestizaje. También él consideraba inevitable la fusión de la raza blanca, intelectualmente superior, con las razas oscuras y amarillas, más emotivas, dado que la primera era esencialmente masculina, mientras que las otras eran esencialmente femeninas. Sin embargo, eso no hacía que el mestizaje le repugnara menos: «Cuando más se reproduce este producto y más cruza su sangre, más aumenta la confusión. Esta se hace infinita cuando la población es demasiado numerosa para que exista la posibilidad de establecer un mínimo equilibrio ... Tal población no es más que un horrible ejemplo de anarquía racial».
En sus formas más extremas, la hostilidad a la «anarquía racial» produjo discriminación, segregación, persecución, expulsión y, en última instancia, intentos de aniquilación. Durante muchos años pareció que era competencia de los historiadores negar la existencia de aquel continuum de discriminación racial y tratar un acontecimiento concreto —la «solución final» nacionalsocialista a la «cuestión judía»— como un caso peculiar, un «Holocausto» único sin precedente ni paralelismo histórico alguno. En cambio, una de las hipótesis fundamentales del presente volumen es que el antisemitismo alemán de mediados del siglo XX fue un caso extremo de un fenómeno general (aunque en absoluto universal). Al afirmar que los judíos trataban sistemáticamente de «contaminar la sangre» del Volk alemán, en realidad Hitler y los demás ideólogos nacionalsocialistas, como veremos, no estaban diciendo nada nuevo. Tampoco era un caso único el hecho de que tales ideas constituyeran la base no solo de la segregación y la expulsión, sino en última instancia del genocidio sistemático. El principal rasgo distintivo de lo que pasaría a conocerse como el Holocausto no era su objetivo de la aniquilación racial, sino el hecho de que este se llevara a cabo por un régimen que tenía a su disposición todos los recursos de una economía industrializada y una sociedad educada.
Esto no equivale a decir que todos los que perpetraron el Holocausto actuaran movidos por el temor al mestizaje, aunque existen firmes evidencias de que, de hecho, este representó una importante motivación para numerosos destacados nazis. Muchos de los que contribuyeron activamente al genocidio estuvieron motivados por la más cruda codicia material. Otros fueron poco más que engranajes moralmente cegados en una maquinaria burocrática cuya «radicalización acumulativa» no obedecía a su voluntad individual. Algunos responsables no eran más que hombres normales y corrientes que actuaron bajo la presión de grupo de sus compañeros o el embrutecimiento militar sistemático; otros eran tecnócratas inmorales obsesionados por sus propias teorías seudocientíficas; y aun otros eran jóvenes a los que se había lavado el cerebro y que habían caído en las garras de una inmoral religión secular. Sin embargo, hemos de reconocer que la cosmovisión racial fue fundamental en el Tercer Reich, y que esta se hallaba arraigada en una particular concepción de la biología humana, un mem de singular éxito que a comienzos del siglo XX se había reproducido ya por todo el mundo e incluso transmitido a lugares bastante remotos y aparentemente poco propicios. A finales del siglo XIX se consideraba que Argentina era un destino ideal para los emigrantes judíos de Europa debido precisamente a la ausencia de antisemitismo en dicho país. Sin embargo, a comienzos de la década de 1900, escritores como Juan Alsina y Arturo Reynal O’Connor advertían de que los judíos representaban una amenaza mortal para la cultura argentina. «Hace solo unos años —se lamentaba el periódico laborista sionista Brot und Ehre en 1910—, podíamos hablar de Argentina como de una nueva Eretz Israel, una tierra que nos abría generosamente sus puertas, donde disfrutábamos de la misma libertad que la República da a todos sus habitantes, sin distinción de nacionalidades o de creencias. ¿Y ahora? Toda la atmósfera que nos rodea está llena de odio a los judíos, ojos hostiles a los judíos miran desde todos los rincones; acechan en todas direcciones, aguardando una oportunidad para atacar ... Todos están contra nosotros ... Y esto no es simplemente odio a los judíos; es un signo de un futuro movimiento, que ya se conoce desde hace largo tiempo [en otros lugares] con el nombre de antisemitismo.»
FRONTERAS SANGRIENTAS
¿Por qué el conflicto étnico a gran escala estalla en unos lugares y no en otros? ¿Por qué lo hace más en Europa centro-oriental que en Sudamérica? Una respuesta a esta pregunta es que en determinadas partes del mundo existía una excepcional discrepancia entre identidades étnicas y estructuras políticas. El mapa étnico de Europa centro-oriental, por tomar el ejemplo más evidente, era un auténtico mosaico (véase figura I.2). En el norte —por nombrar solo a los grupos más amplios—, había lituanos, letones, bielorrusos y rusos, todos ellos lingüísticamente distintos; en el centro, checos, eslovacos y polacos; en el sur, italianos, eslovenos, magiares, rumanos, y, en los Balcanes, también eslovenos, serbios, croatas, bosnios, albaneses, griegos y turcos. Por toda la región había comunidades germanoparlantes dispersas. Pero la lengua era solo una de las formas en que podía distinguirse a los grupos étnicos. Algunos de los que hablaban dialectos alemanes eran protestantes; otros católicos, y otros judíos. Algunos de los que hablaban serbocroata eran católicos (croatas); otros ortodoxos (serbios y macedonios), y otros musulmanes (bosnios). Algunos búlgaros eran ortodoxos; otros (los pomaks) eran musulmanes. La mayoría de los turcos eran musulmanes; unos pocos (los gagauzos) eran ortodoxos.
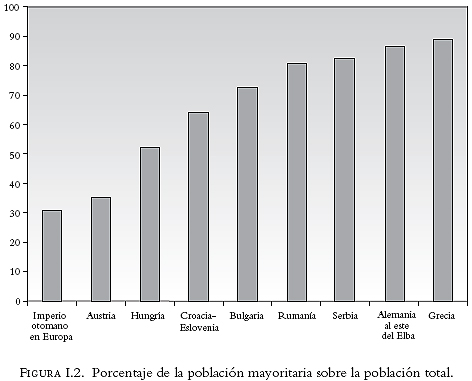
La geografía política de Europa centro-oriental antes del siglo XIX había sido coherente con este patrón de asentamiento tan excepcionalmente heterogéneo. La región había sido dividida entre grandes imperios dinásticos. La mayoría de la gente se hallaba vinculada primordialmente por lealtades de ámbito local al tiempo que debía fidelidad a un remoto soberano imperial. Muchos tenían identidades que desafiaban una rígida categorización, y hablaban más de una lengua; de manera característica, los demógrafos austríacos distinguían entre la «lengua madre» y la «lengua de uso cotidiano». La mayoría de los eslavos seguían trabajando la tierra, tal como habían hecho cuando eran siervos (Sklaven), antes de las emancipaciones del siglo XIX. Las ciudades de Europa centro-oriental, en cambio, solían ser bastante distintas étnicamente de la campiña circundante. En el norte, los alemanes y los judíos predominaban en las zonas urbanas, como ocurría también en la cuenca del Danubio; más hacia el este, las ciudades estaban habitadas por rusos, judíos y polacos. Las de la costa adriática solían ser de población italiana, mientras que algunas de los Balcanes contaban con habitantes mayoritariamente griegos o turcos. Pero aún más asombrosos resultaban los centros cosmopolitas donde no predominaba ningún grupo étnico. Uno de los numerosos ejemplos que podrían citarse es el de Tesalónica, un puerto otomano de origen griego donde los judíos superaban ligeramente a cristianos y musulmanes. A su vez, cada comunidad religiosa podía subdividirse en sectas y subgrupos lingüísticos: había judíos sefardíes que hablaban ladino, además de asquenazíes, cristianos ortodoxos, búlgaros y macedonios —algunos de los cuales hablaban griego, mientras que otros hablaban valaco, y otros alguna lengua eslava—, junto a innumerables clases de musulmanes: sufíes, bektashíes y mevlevíes, además de naqshbandíes y mamin, que eran conversos del judaísmo.
Sin embargo, con el surgimiento a partir de 1800 del estado-nación como ideal de organización política, toda esta heterogénea estructura empezó a resquebrajarse. Unos cuantos grupos étnicos fueron lo suficientemente amplios y estaban tan bien organizados como para lograr a comienzos del siglo XX haber establecido sus propios estados-nación —Grecia, Italia, Alemania, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Albania—, si bien en cada caso había también minorías étnicas dentro de sus fronteras y grupos en diáspora fuera de ellas.6 Los magiares disfrutaban de casi todos los privilegios de la independencia como socios minoritarios de la monarquía dual austro-húngara. Los checos podían aspirar a cierto grado de autonomía política en Bohemia y Moravia. Los polacos podían soñar con restaurar su soberanía perdida a expensas de los tres imperios que la habían hecho desaparecer. Pero muchos otros grupos étnicos no podían albergar aspiraciones creíbles a tener su propio estado. Algunos eran simplemente demasiado pocos en número, como los sorabos, wendos, cachubos, valacos, szekely, rutenos y ladinos. Otros estaban demasiado dispersos, como los sinti y los romaníes (conocidos a menudo, impropiamente, como gitanos). Y aun otros podían aspirar a construir estados solo en la periferia del Imperio otomano, como los judíos y los armenios.
Así, cuanto más se aplicaba el modelo del estado-nación a Europa centro-oriental, mayor era el potencial de conflicto. La discrepancia entre la realidad de un poblamiento mixto —un complejo mosaico de enclaves y diásporas— y el ideal de unas unidades políticas homogéneas resultaba sencillamente demasiado grande. A medida que las fronteras nacionales adquirían una importancia cada vez mayor, el riesgo se acrecentaba, y la divergencia de las tasas de natalidad no servía más que para reforzar las inquietudes de quienes temían quedarse en minoría. En teoría, era concebible que los distintos grupos étnicos aceptaran someter sus diferencias en un nuevo estado a una nueva identidad colectiva, o compartir el poder en una federación de iguales. Pero resultaba igualmente probable que un grupo mayoritario se consolidara como el único, o al menos el principal, propietario del estado y sus activos. Cuantas más funciones se esperara que desempeñara el estado (y el número de dichas funciones creció a pasos agigantados a partir de 1900), más tentador resultaba pasar a excluir a tal o cual minoría de algunos o de todos los beneficios de la ciudadanía, mientras que al mismo tiempo se incrementaban los costes de residencia en forma de impuestos y otras cargas.
No es casualidad, pues, que tantos de los lugares en los que se perpetraron asesinatos masivos en la década de 1940 se hallaran precisamente en aquellas regiones de poblamiento mixto; en ciudades con múltiples nombres como Vilna/ Wilnius/ Wilno/ Wilna, Lvov/ Lviv/ Lemberg/ Lwów o Chernovtsi/ Cernauti/ Tschernowitz. Tampoco es coincidencia que un significativo número de destacados nazis procedieran del otro lado de la frontera oriental del Reich alemán de 1871. Para dar solo unos cuantos ejemplos: Alfred Rosenberg, autor de El mito del siglo XX y figura clave de la política racial nazi, nació en Reval/ Tallin (Estonia). Walther Darré, hijo de un emigrante alemán a Argentina y ministro de Agricultura de Hitler, desarrolló su versión de la teoría racial mientras criaba caballos en Prusia Oriental. El secretario de Estado nazi Herbert Backe nació en Batumi (Georgia), donde la familia campesina de su madre se había establecido en el siglo XIX. Rudolf Jung, que creció en el enclave alemán de Iglau/ Jihlava (Bohemia), fue solo uno de los muchos alemanes oriundos de territorios fronterizos que llegaron a alcanzar un alto rango en las SS. De manera significativa, Breslau/ Wroclaw (en la Alta Silesia) fue uno de esos lugares en los que los nazis locales hicieron campaña más abiertamente en favor de la aprobación de leyes contra el mestizaje en 1935. Los austríacos y los alemanes de los Sudetes proporcionaron un número desproporcionadamente elevado de artículos antisemitas al periódico Der Stürmer. Al menos dos miembros del pequeño grupo de oficiales que dirigieron el campo de exterminio de Belzec eran de los denominados «alemanes étnicos» del Báltico y Bohemia.
Y sin embargo, Europa centro-oriental representó solo el más letal de los «espacios mortíferos» del siglo XX. Como se hará evidente más adelante, hubo otras partes del mundo que compartieron algunas de sus características clave: población multiétnica, equilibrios demográficos cambiantes y fragmentación política. Considerada como una sola región, el equivalente más cercano al otro extremo de la masa continental eurasiática fue Manchuria y la península de Corea. En la última parte del siglo XX, por razones que exploraremos en el Epílogo del presente volumen, las zonas de conflicto intenso se desplazaron, hacia Indochina, Centroamérica, Oriente Próximo y África central. Pero es en las dos primeras regiones donde debemos centrar nuestra atención si queremos comprender plenamente el peculiar carácter explosivo de los cincuenta años de guerra mundial.
LA INESTABILIDAD Y SUS DESCONTENTOS
¿Por qué la violencia extrema ha estallado solo en determinados momentos? La respuesta es que el conflicto étnico tiene una correlación con la inestabilidad económica. No basta simplemente con buscar los períodos de crisis económica cuando se trata de explicar la inestabilidad social y política. Un crecimiento rápido de la producción y la renta puede resultar exactamente tan desestabilizador como una rápida contracción. Pero hay una medida útil de las condiciones económicas a la que apenas aluden los historiadores: la inestabilidad, por la que se entiende la desviación estándar del cambio en un indicador dado durante un período de tiempo concreto. Por desgracia, solo en el caso de unos pocos países disponemos de estimaciones fiables del producto interior bruto para todo el siglo. No obstante, resulta fácil obtener las cifras de precios y tipos de interés, y estas hacen posible medir la inestabilidad económica con cierto grado de precisión en un sustancial número de países.
Una proposición directa y comprobable es que los períodos de alta inestabilidad estuvieron asociados a tensiones y conflictos sociopolíticos. Resulta ciertamente sugerente el hecho de que, para las siete economías más industrializadas del mundo (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), la inestabilidad tanto del crecimiento como de los precios alcanzó su punto más elevado entre 1919 y 1939, para luego declinar poco a poco en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (véase figura I.3). Los historiadores de la economía estuvieron durante largo tiempo preocupados por la identificación de los ciclos y oscilaciones económicos de diversas amplitudes, pero tendían a pasar por alto los cambios en la frecuencia y amplitud de las expansiones y recesiones. Sin embargo, precisamente estos últimos eran, y siguen siendo, cruciales. Si la actividad económica fuera tan regular como las estaciones, las expectativas de los actores económicos se adaptarían consecuentemente, y no nos veríamos más sorprendidos por una racha de crecimiento o por un crac que por la llegada de la primavera o del invierno. Pero fue precisamente la impredictibilidad de la vida económica del siglo XX la que produjo aquellos fuertes cambios en lo que John Maynard Keynes denominara los «espíritus animales» de patronos, prestadores, inversores, consumidores y, de hecho, funcionarios públicos.

Durante los últimos cien años ha habido profundos cambios en la estructura de las instituciones económicas y en la filosofía de quienes las dirigen. Antes de 1914, el grado de libertad de la movilidad internacional de bienes, capital y trabajo alcanzó un nivel sin precedentes, que no se ha igualado hasta fecha muy reciente, y solo de manera parcial. Los gobiernos apenas empezaban a extender el alcance de sus operaciones más allá de la provisión de seguridad, de justicia y de otros bienes públicos elementales. Los bancos centrales se veían, al menos hasta cierto punto, constreñidos en sus operaciones por reglas autoimpuestas que fijaban los valores de las monedas nacionales en función del oro, lo que se traducía en una estabilidad de precios a largo plazo, aunque también en una inestabilidad de crecimiento mayor de la que ahora estamos acostumbrados a ver. Todo esto cambió radicalmente durante y después de la Primera Guerra Mundial, que presenció una significativa expansión del papel del gobierno y una ruptura del sistema de tipos de cambio fijos conocido como patrón oro. Para muchos contemporáneos parecía que había un conflicto entre lo que las fuerzas del mercado internacional podían hacer para asignar los bienes, los trabajadores y el capital de una manera óptima, y aquello que los gobiernos debían esforzarse en lograr: por ejemplo, mantener o elevar los niveles de empleo industrial, estabilizar los precios de los productos de primera necesidad, o alterar la distribución de la renta y la riqueza. Sin embargo, los experimentos de entreguerras con aranceles protectores, financiación del déficit, impuestos confiscatorios y tipos de cambios flotantes tuvieron en general la inesperada consecuencia de magnificar las fluctuaciones económicas. Las economías planificadas se las arreglaron algo mejor, pero con un coste considerable no solo en eficiencia, sino también en libertad. Aunque el historial tanto del estado del bienestar como de la economía planificada fue notoriamente mejor en las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta que se desplazaron de nuevo en la dirección del libre mercado, a partir de 1979, cuando los gobiernos lograron alcanzar una relativa estabilidad en precios y crecimiento. Y únicamente a partir de 1990 ha sido posible para algunos analistas hablar de manera tentativa de la «muerte de la inestabilidad»; si bien está por ver en qué medida esto representa una mejora de las instituciones económicas internacionales, en qué grado refleja el éxito del pragmatismo fiscal y monetario en el ámbito nacional, y hasta qué punto no se trata sencillamente de un afortunado y muy posiblemente efímero equilibrio entre el despilfarro occidental y la frugalidad asiática.
Hay que subrayar que esta estilizada argumentación se aplica a una limitada representación de países y a ciertos subperíodos arbitrariamente definidos. Como se hará evidente más adelante, sería un error considerar el rendimiento de las principales economías industrializadas como una muestra representativa del rendimiento de la economía mundial en su conjunto. La severidad de los extremos de inflación y deflación, y de crecimiento y contracción, del período de entreguerras varió sobremanera entre los diferentes países europeos. Y por otra parte, a partir de la década de 1950 hubo asimismo tendencias completamente distintas en la inestabilidad de las economías africanas, asiáticas y latinoamericanas.
La inestabilidad económica es importante porque tiende a exacerbar el conflicto social. Parece intuitivamente obvio que los períodos de crisis económica crean incentivos para que los grupos políticamente dominantes transmitan a otros el peso de los ajustes. Con el aumento de la intervención estatal en la vida económica, las oportunidades de tal redistribución discriminatoria proliferaron de una forma clara. ¿Qué podría resultar más fácil en un momento de privaciones generalizadas que excluir a un determinado grupo del sistema de prestaciones públicas? Lo que tal vez resulta menos obvio es el hecho de que la dislocación social también puede pasar por períodos de crecimiento rápido, dado que los beneficios del crecimiento muy raramente se distribuyen de manera equitativa. De hecho, es posible que sea precisamente la minoría que sale beneficiada de una fase ascendente del ciclo económico la destinataria de la redistribución en la posterior fase descendente.
Una vez más, es posible ilustrar este aspecto haciendo referencia al caso más conocido, el de los judíos de Europa. Tradicionalmente, los historiadores han tratado de explicar el éxito electoral de los partidos antisemitas en Alemania y en otras partes —así como el éxito intermitente de los populistas antisemitas en Estados Unidos— en función de la gran depresión de finales de las décadas de 1870 y 1880. Sin embargo, el declive de los precios agrícolas que caracterizó a dicho período proporciona solo parte de la explicación. El crecimiento económico no se redujo, y tampoco los mercados de valores dejaron de recuperarse de los reveses de la década de 1870. Lo que fastidiaba a quienes se veían atrapados en unos sectores económicos relativamente estancados como los oficios artesanos y la agricultura de pequeña escala era la evidente prosperidad de quienes se hallaban mejor situados para beneficiarse de la integración económica internacional y la creciente intermediación financiera. Por regla general, las variaciones súbitas y violentas como las burbujas bursátiles y las recesiones tenían un impacto mayor que las tendencias estructurales a largo plazo en los precios y la producción. Los efectos de polarización social y política de la inestabilidad económica se revelaron como una característica recurrente del siglo XX.
ESTADOS-IMPERIO
La violencia del siglo XX resulta ininteligible si no se contempla en su contexto imperial, ya que fue en gran medida consecuencia del declive y la caída de los grandes imperios multiétnicos que dominaron el mundo en 1900. Lo que tenían en común casi todos los principales contendientes en las guerras mundiales era que o bien eran imperios, o bien trataban de serlo. Es más, muchas grandes entidades políticas del período que pretendían ser estados-nación o federaciones resultaban ser en realidad, si se las examinaba de cerca, también imperios. No cabe duda de que ese era el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; y sigue siéndolo de la actual Federación Rusa. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (desde 1922 solo Irlanda del Norte) era, y sigue siendo en todos los sentidos, un imperio inglés, al que en aras de la brevedad se sigue designando comúnmente con el nombre de Inglaterra.7 La Italia creada en las décadas de 1850 y 1860 era un imperio piamontés, mientras que el Reich alemán de 1871 era en gran medida un imperio prusiano. Los dos estados-nación más poblados del mundo actual son el resultado de la integración imperial. La India moderna es la heredera del Imperio mogol y el gobierno británico. Las fronteras de la República Popular China son básicamente las establecidas por los emperadores Qing. Probablemente incluso Estados Unidos es una «república imperial»; algunos dirían que siempre lo ha sido.
Los imperios son importantes, en primer lugar, porque posibilitan economías de escala. Existe un límite demográfico al número de hombres que la mayoría de los estados-nación puede alzar en armas. Un imperio, en cambio, se ve mucho menos constreñido en este sentido: entre sus principales funciones se halla la de movilizar y equipar a grandes contingentes militares reclutados de múltiples poblaciones, y recaudar los impuestos u obtener los créditos necesarios para pagarlos echando mano de nuevo de los recursos de más de una nación. Así, como veremos, muchas de las mayores batallas del siglo XX fueron libradas por fuerzas multiétnicas bajo enseñas imperiales; Stalingrado y El-Alamein son solo dos de entre numerosos ejemplos. En segundo término, es probable que los puntos de contacto entre imperios —los territorios fronterizos y zonas parachoques que hay entre ellos, o las áreas de rivalidad estratégica que compiten por controlar— presencien más violencia que el corazón del territorio imperial. El fatal triángulo territorial comprendido entre el Báltico, los Balcanes y el mar Negro era una zona de conflicto no solo debido a su multiplicidad étnica, sino también porque constituía el punto donde se juntaban los reinos de los Hohenzollern, los Habsburgo, los Romanov y los otomanos; por decirlo así, la falla entre las placas tectónicas de cuatro grandes imperios. Manchuria y Corea ocupaban una posición similar en Extremo Oriente; y con el auge del petróleo como principal combustible del siglo XX, lo mismo ocurrió con el golfo Pérsico en Oriente Próximo. En tercer lugar, dado que a menudo se asocia a los imperios con la creación de orden económico, los flujos y reflujos de la integración comercial internacional se hallan estrechamente asociados con su auge y caída. Las restricciones y oportunidades económicas pueden determinar asimismo el ritmo y la dirección de la expansión imperial, así como la duración de la existencia de un imperio y la naturaleza del desarrollo poscolonial. Finalmente, la amplia diversidad de la esperanza de vida de los imperios puede dar una pista acerca de los períodos de violencia, dado que parecería que la guerra suele imperar más bien al principio y, especialmente al final, de la existencia de un imperio.

Es un error, no muy distinto de la búsqueda de ciclos perfectamente regulares de actividad comercial por parte de los viejos historiadores de la economía, suponer que el auge y caída de los imperios o las grandes potencias comporta una regularidad predecible. Bien al contrario, lo más llamativo de los aproximadamente setenta imperios que los historiadores han identificado es la extraordinaria variabilidad que presenta la extensión tanto cronológica como espacial de su dominio. El imperio más duradero del segundo milenio fue el Sacro Imperio Romano, cuya vida puede datarse desde la fecha de la coronación de Carlomagno, en el año 800, hasta su disolución a manos de Napoleón, en 1806. La dinastía Ming, en China (1368-1644), y su inmediata sucesora, la dinastía manchú o Qing, duraron en conjunto más de quinientos años, lo mismo que el califato abasí (750-1258). El Imperio otomano (1453-1922) duró también algo menos de quinientos años, y únicamente mostró signos de disolución en su último medio siglo de existencia. Los imperios continentales de los Habsburgo y los Romanov existieron durante más de tres siglos, y expiraron casi uno detrás del otro al final de la Primera Guerra Mundial. Los mogoles gobernaron una parte sustancial de lo que hoy es la India durante unos doscientos años. Similar duración tuvieron los reinos de los mamelucos en Egipto (1250-1517) y los safawíes en Persia (1501-1736). Más difícil resulta dar fechas exactas de los imperios marítimos de los estados de Europa occidental, dado que estos tuvieron múltiples puntos de origen y duración; pero puede decirse que los imperios español, holandés, francés y británico existieron aproximadamente durante unos trescientos años, mientras que el período de vida del Imperio portugués se acercó a los quinientos. Habría que señalar que tampoco las historias de todos esos imperios exhiben una trayectoria uniforme en cuanto a su aparición, apogeo, declive y caída. Algunos podían experimentar un auge, un declive, y luego un nuevo auge, solo para desmoronarse luego como reacción ante alguna perturbación extrema.
Los imperios creados en el siglo XX, en cambio, tuvieron todos ellos una duración relativamente breve. La Unión Soviética de los bolcheviques (1922-1991) duró menos de setenta años, un récord bastante pobre, aunque ni siquiera igualado por la República Popular China, establecida en 1949. El Reich alemán fundado por Bismarck (1871-1918) duró cuarenta y siete años. El Imperio colonial japonés, cuyo origen puede situarse en 1905, duró solo cuarenta. El más efímero de todos los imperios modernos fue el llamado Tercer Reich de Adolf Hitler, que no se extendió más allá de las fronteras de su predecesor hasta 1938, para volver a replegarse dentro de estas a finales de 1944. Técnicamente, el Tercer Reich duró doce años; pero como imperio en el verdadero sentido de la palabra su duración fue apenas de la mitad de ese lapso (véase figura I.4). Sin embargo, a pesar de su falta de longevidad —o quizás debido a ella—, los imperios del siglo XX resultaron ser excepcionales en su capacidad de generar muerte y destrucción. ¿Y eso por qué? La respuesta se halla en el grado sin precedentes de poder centralizado, control económico y homogeneidad social al que aspiraban.
Los nuevos imperios del siglo XX no se contentaban con la vaga organización administrativa que caracterizaba a los antiguos, la confusa mezcla de ley imperial y local, y la delegación de poderes, además de estatus, en ciertos grupos autóctonos. Habían heredado de los artífices de las naciones del siglo XIX un insaciable apetito de uniformidad, y en ese aspecto, eran más «estados-imperio» que imperios en el sentido antiguo. Los nuevos imperios repudiaban las restricciones religiosas y legales tradicionales sobre el uso de la fuerza. Insistían en la creación de nuevas jerarquías que reemplazaran a las estructuras sociales existentes. Se complacían en barrer las viejas instituciones políticas. Y sobre todo, hacían de la crueldad virtud. En la consecución de sus objetivos, estaban dispuestos a hacer la guerra a categorías de población enteras, tanto en su territorio como en el extranjero, en lugar de hacérsela solo a los representantes armados y entrenados de un estado enemigo claramente identificado. Así, representaba un ejemplo típico de toda una nueva generación de aspirantes a emperadores el hecho de que Hitler pudiera acusar a los británicos de excesiva blandura en su forma de tratar a los nacionalistas indios. Esto ayuda a explicar por qué los epicentros de las grandes insurrecciones del siglo se localizaron con tanta frecuencia precisamente en las periferias de los nuevos estados-imperio. También es posible que esta fuera la razón de que dichos estados-imperio, con sus aspiraciones extremas, resultaran mucho mas efímeros que los antiguos imperios que aspiraban a suplantar.
EL DECLIVE DE OCCIDENTE
En ocasiones se ha presentado la historia del siglo XX como un triunfo de Occidente, calificando la mayor parte de la centuria como «el siglo estadounidense». La Segunda Guerra Mundial suele representarse como el apogeo del poder y las virtudes norteamericanos, como la victoria de la «generación más grande de todas». En los últimos años del siglo, el final de la guerra fría llevó a Francis Fukuyama a proclamar, en expresión ya célebre, «el fin de la historia» y la victoria del modelo occidental (si no angloamericano) de capitalismo democrático liberal. Parece, sin embargo, que todo esto equivale a malinterpretar de una manera fundamental la trayectoria de los últimos cien años, que han presenciado más bien algo parecido a una reorientación del mundo hacia Oriente.

En 1900, Occidente gobernaba ciertamente el mundo. Desde el Bósforo hasta el estrecho de Bering, casi todo lo que entonces se conocía como Oriente se hallaba bajo una forma u otra de gobierno imperial occidental. Hacía largo tiempo que los británicos dominaban la India, los holandeses las Indias Orientales, y los franceses Indochina; los estadounidenses acababan de apoderarse de las Filipinas, y los rusos aspiraban a controlar Manchuria. Todas las potencias imperiales habían establecido parasitarias avanzadillas en China. Oriente, en suma, había sido subyugado, si bien aquel proceso había implicado negociaciones y compromisos entre gobernantes y gobernados mucho más complejos de lo que solía reconocerse. Este dominio occidental resultaba especialmente remarcable dado que más de la mitad de la población mundial era asiática, mientras que apenas una quinta parte pertenecía a los países dominantes que a todos nos vienen a la mente cuando hablamos de «Occidente» (véase figura I.5).
Lo que permitió a Occidente gobernar a Oriente no fue tanto el conocimiento científico por sí mismo como su aplicación sistemática tanto a la producción como a la destrucción. De ahí que en 1900 Occidente fuera responsable de más de la mitad de la producción mundial, mientras que Oriente lo era solo de apenas la cuarta parte. El dominio occidental se debió también al fracaso de los imperios asiáticos a la hora de modernizar sus sistemas económicos, legales y militares, por no hablar del relativo estancamiento de la vida intelectual oriental. La democracia, la libertad, la igualdad y, de hecho, la raza, fueron todos ellos conceptos originados en Occidente. Y lo mismo puede decirse de todos los avances científicos más significativos desde Newton hasta Einstein. Los historiadores influenciados por el nacionalismo asiático han cometido frecuentemente el error de presuponer que el atraso de las sociedades orientales en torno a 1900 era la consecuencia de la «explotación» imperial. Esto es en gran medida un espejismo; antes bien, fue la decadencia de los imperios orientales la que hizo posible la dominación europea.
Solo cuando se aprecia el alcance del dominio occidental en 1900 se revela el auténtico hilo narrativo del siglo XX. Este no representó «el triunfo de Occidente», sino más bien la crisis de los imperios europeos, el resultado último de lo que constituía el inexorable resurgimiento del poder asiático y el declive de Occidente. Poco a poco, empezando por Japón, las sociedades asiáticas se modernizaron o fueron modernizadas por el dominio europeo. Cuando esto ocurrió, la brecha entre las rentas europeas y asiáticas empezó a reducirse. Y con esa reducción, el relativo declive de Occidente se hizo imparable. Era nada menos que una reorientación del mundo, que recuperaba el equilibrio entre Oriente y Occidente que se había perdido en los cuatro siglos posteriores a 1500. Ningún historiador del siglo XX puede permitirse el lujo de pasar por alto esta enorme transformación secular, que hoy todavía continúa.
Si Oriente se hubiera limitado a «occidentalizarse», obviamente, aún se podría salvar la idea de un triunfo definitivo de Occidente. Pero ningún país asiático —ni siquiera Japón en la era Meiji— llegó a convertirse en una mera réplica de un estado-nación europeo. Antes al contrario, la mayoría de los nacionalistas asiáticos insistieron en que sus países habían de modernizarse «a la carta», suscribiendo solo aquellos aspectos del modelo occidental que se adaptaban a sus fines, y conservando a la vez importantes componentes de sus culturas tradicionales. Esto apenas resulta sorprendente. Gran parte de lo que veían de la cultura occidental —en su encarnación imperialista— no invitaba precisamente a la imitación. El aspecto crucial, evidentemente, es que la reorientación del mundo no podía haberse logrado, y de hecho no se logró, sin conflicto, puesto que las potencias occidentales no tenían el menor deseo de renunciar a su dominio sobre los pueblos y recursos de Asia. Aunque sufrieron una aplastante derrota a manos de las fuerzas japonesas en 1942, europeos y norteamericanos volvieron con el ánimo de restaurar el antiguo dominio occidental, aunque con resultados claramente dudosos. En muchos aspectos, no fue hasta la desintegración de la Unión Soviética, en 1991, cuando pudo decirse que había caído el último imperio europeo en Asia. En ese sentido parece justificable interpretar el siglo XX no como el triunfo, sino como el declive de Occidente, con la Segunda Guerra Mundial como decisivo punto de inflexión; y ello porque los últimos coletazos del imperio occidental en Oriente fueron tan sangrientos como todo lo que ocurrió en Europa centro-oriental, sobre todo debido a las reacciones extremas contra los modelos de desarrollo occidentales que inspiraban a países como Japón, China, Corea del Norte, Vietnam y Camboya. Fue un declive en el sentido de que Occidente ya no pudo volver a ostentar jamás el poder del que disfrutaba en 1900. Pero fue también un declive, sin embargo, en cuanto que una gran parte de lo que surgió en Oriente cuestionando dicho poder tenía un origen reconocible en las ideas e instituciones occidentales, aunque pasadas por un proceso de mestizaje cultural.
LA GUERRA DE LOS CINCUENTA AÑOS
La potencial inestabilidad de la asimilación y la integración; la insidiosa difusión del mem que identifica a algunos seres humanos como extraños; la naturaleza combustible de los territorios fronterizos étnicamente mixtos; la inestabilidad crónica de la vida económica de mediados del siglo XX; las encarnizadas luchas entre viejos imperios multiétnicos y estados-imperio de vida efímera; las convulsiones que marcaron el declive del dominio occidental: todos estos son, pues, los principales temas que exploraremos y analizaremos más adelante.
En el centro de esta historia, como posiblemente ha quedado claro ya, se hallan los acontecimientos que configuran lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Pero solo al tratar de escribir una continuación apropiada para mi anterior libro sobre la Primera Guerra Mundial llegué a ser plenamente consciente de lo poco esclarecedor que resultaría escribir otro libro más limitado al corsé cronológico del período 1939-1945; otro libro más centrado en los ya familiares choques de ejércitos, armadas y fuerzas aéreas. ¿En verdad hubo —empecé a preguntarme— algo que pudiera llamarse una Segunda Guerra Mundial? ¿No sería más apropiado hablar de múltiples conflictos regionales? Al fin y al cabo, lo que empezó en 1939 fue solo una guerra europea entre Polonia y, en el otro bando, la Alemania nazi y la Unión Soviética, con Gran Bretaña y Francia alineándose con el bando oprimido más de palabra que de obra. En realidad, los aliados occidentales de Polonia no entraron en liza hasta 1940, como consecuencia de lo cual Alemania ganó una breve guerra continental en Europa occidental. En 1941, cuando la guerra entre Alemania y Gran Bretaña daba todavía sus primeros pasos, Hitler inició una guerra completamente distinta contra su antiguo aliado Stalin. Paralelamente, Mussolini perseguía sus vanos sueños de establecer un imperio italiano en África oriental y septentrional, así como en los Balcanes. Todo esto se hallaba más o menos completamente desvinculado de las guerras que Japón inició en Asia: una contra China, que se había iniciado en 1937, si no en 1931; otra contra los imperios británico, holandés y francés, que se había ganado ya a mediados de 1942, y otra contra Estados Unidos, que era invencible. A la vez, estallaron diversas guerras civiles antes, durante y después de esas guerras entre estados, especialmente en China, España, los Balcanes, Ucrania y Polonia. Y no bien hubo terminado esa supuestamente homogénea Segunda Guerra Mundial, Oriente Próximo y Asia se vieron sacudidos por una nueva oleada de violencia, a la que los historiadores aluden eufemísticamente como descolonización. Guerras civiles y particiones desgarraron a la India, Indochina, China y Corea; en este último caso, la guerra interna se convirtió en un conflicto entre estados, con las intervenciones de una coalición liderada por Estados Unidos y de la China comunista. Después, las dos superpotencias hicieron la guerra por poderes. Los teatros del conflicto global cambiaron, pasando de Europa centro-oriental, Manchuria y Corea, a Latinoamérica, Indochina y el África subsahariana.
Podría decirse, pues, que el final de la década de 1930 y el principio de la de 1940 presenciaron el crescendo de todo un siglo de violencia organizada, una especie de guerra de los Cien Años global. Hablar de «una segunda guerra de los Treinta Años» equivale a subestimar la escala de esta convulsión, puesto que, en verdad, la auténtica era de conflicto global se inició diez años antes de 1914 y terminó ocho años después de 1945. Tampoco encaja bien la atractiva idea de Eric Hobsbawm de un «corto siglo XX» que iría de 1914 a 1991. En 1979 hubo discontinuidades tan importantes como las de 1989, o quizás más aún. Por otra parte, la desintegración del Imperio soviético presenció el resurgimiento de conflictos étnicos que habían permanecido en letargo durante la guerra fría, sobre todo en los Balcanes; más que el fin de la historia, pues, sería una continuación de esta. Al final he decidido situar la «guerra del mundo» entre dos fechas: 1904, cuando los japoneses lanzaron el primer ataque efectivo contra el dominio europeo en Oriente, y 1953, cuando el final de la guerra de Corea marcó una línea divisoria a través de la península coreana, equivalente al Telón de Acero que dividía ya Europa central. Sin embargo, lo que seguiría a esta guerra de los Cincuenta Años no sería una «larga paz», sino lo que yo he denominado la «Tercera Guerra Mundial».
Los historiadores anhelan siempre una conclusión, una fecha en la que pueda finalizar su narración. Pero al escribir este libro he empezado a dudar acerca de si la «guerra del mundo» aquí descrita puede considerarse hoy auténticamente finalizada. De manera parecida a La guerra de los mundos, la obra de ciencia ficción de Wells, que se ha reencarnado como objeto de cultura popular a intervalos más o menos regulares,8 también la «guerra del mundo» cuya crónica se hace en estas páginas se niega tenazmente a extinguirse. Al parecer, mientras los hombres urdan la destrucción de su prójimo —mientras temamos y, de un modo u otro, ansiemos al mismo tiempo ver nuestras grandes metrópolis reducidas a escombros—, esta guerra reaparecerá, desafiando las fronteras de la cronología.
Primera parte
El gran choque de trenes
1
Imperios y razas
¡Qué extraordinario episodio en el progreso económico del hombre representó la era que terminó en agosto de 1914!
JOHN MAYNARD KEYNES
Del espíritu parecido a una balsa de aceite de las dos últimas décadas del siglo XIX, de repente, en toda Europa, surgió una enardecida fiebre ... La gente adoraba héroes con entusiasmo y suscribía con no menos entusiasmo el credo social del Hombre de la Calle; se tenía fe y se era escéptico ... Se soñaba con antiguos castillos y sombreadas avenidas ... pero también con praderas, vastos horizontes, fraguas y talleres de laminado ... Algunos se lanzaban ... sobre el nuevo siglo, todavía inexplorado, mientras otros vivían su última aventura con el viejo.
ROBERT MUSIL
11-9-01
El 11 de septiembre de 1901 el mundo no era un mal lugar para un hombre blanco y sano, con un nivel de educación decente y algo de dinero en el banco. El economista John Maynard Keynes, cuando escribía dieciocho años después, podía mirar atrás con una mezcla de nostalgia e ironía, mientras recordaba los días en que la clase a la que él pertenecía había disfrutado, «a bajo coste y con los mínimos problemas, de un bienestar, un confort y unas comodidades que estaban fuera del alcance de los monarcas más ricos y poderosos de otras épocas»:
El habitante de Londres podía pedir por teléfono, mientras sorbía su té matutino en la cama, los diversos productos de toda la tierra, en la cantidad que considerara apropiada, y esperar razonablemente que no tardarían en serle entregados en su puerta; podía, en el mismo momento y por los mismos medios, invertir sus riquezas en recursos naturales y nuevas empresas de cualquier parte del mundo, y participar, sin esfuerzo o siquiera el menor problema, de sus futuros frutos y ventajas; o bien podía decidir asociar la seguridad de su fortuna a la buena fe de los ciudadanos de algún importante municipio de cualquier continente que pudiera aconsejarle su capricho o su información.
No solo ese keynesiano habitante de Londres podía comprar todas las mercancías del mundo e invertir su capital en una amplia gama de valores globales; también podía recorrer toda la superficie de la tierra con una libertad y una facilidad sin precedentes:
Podía conseguir en el acto, si así lo deseaba, medios baratos y confortables de viajar a cualquier país o clima sin necesidad de pasaporte o de cualquier otra formalidad; podía enviar a su sirviente a la sucursal bancaria más próxima para aprovisionarse de metales preciosos en la cantidad que considerara conveniente, y luego podía marcharse al extranjero, a lugares extraños, sin conocer su religión, lengua ni costumbres, llevando personalmente su riqueza, y considerarse gravemente agraviado y extremadamente sorprendido por la menor interferencia.
Pero el aspecto crucial, tal como lo veía Keynes, era que el hombre
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Fantasía
Fantasía Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Historia
Historia Filosofía
Filosofía Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Tienda: Colombia
Tienda: Colombia

