
La señora Rachel Lynde vivía justo donde la carretera principal de Avonlea se adentraba en un pequeño valle rodeado de árboles y atravesado por un arroyo, que era conocido por lo laberíntico y revuelto de su primer tramo. No obstante, cuando llegaba a la hondonada de la señora Lynde se convertía en un riachuelo tranquilo y silencioso. Y es que incluso el agua tenía que ser prudente cuando pasaba por delante de la puerta de aquella mujer. Era como si el río supiera que la señora Lynde estaba sentada junto a su ventana sin quitar ojo a nada que pasara por allí, desde los arroyos hasta los niños, y que si notaba algo extraño o fuera de lugar, no descansaría hasta descubrir todos los porqués.
La señora Rachel Lynde era una de esas pocas personas capaces de manejar sus asuntos sin dejar de estar atenta a los de los demás. Era una buena ama de casa, siempre hacía bien sus tareas, dirigía el Círculo de Costura, ayudaba en la escuela dominical y se volcaba con la Sociedad de Ayuda a la Iglesia y a las Misiones Extranjeras. Aun así, la señora Rachel sacaba tiempo para sentarse durante horas al lado de la ventana de la cocina tejiendo colchas (había terminado dieciséis, como las amas de casa de Avonlea solían decir maravilladas) y observando la carretera principal que cruzaba el valle y ascendía por la colina roja. Como Avonlea ocupaba una pequeña península triangular que se proyectaba hacia el golfo de San Lorenzo, cualquiera que saliera o entrara en ella tenía que pasar por ese camino y ser visto por el ojo curioso de la señora Rachel.
Allí estaba sentada una tarde soleada de principios de junio cuando, a las tres y media, vio a Matthew Cuthbert conduciendo plácidamente su carreta por el camino del valle colina arriba. La señora Rachel Lynde sabía que Matthew Cuthbert tenía que estar plantando nabos en el campo que asomaba por encima de Las Tejas Verdes, como Thomas Lynde (un hombre pequeño y dócil conocido por todos como «el marido de Rachel Lynde») estaba haciendo en el campo de la colina que había más allá del granero.
Y, sin embargo, allí estaba Matthew Cuthbert, vestido con sus mejores prendas y con la más robusta de sus yeguas enganchada al carro, lo que indicaba no solo que iba a salir de Avonlea, sino que además iba a recorrer una distancia considerable. Entonces ¿adónde iba Matthew Cuthbert y por qué?
Matthew rara vez salía de casa, de modo que debía de tratarse de algo urgente y excepcional. Era la persona más tímida que conocía, y no le gustaba nada tratar con extraños. Por mucho que la señora Rachel se esforzara, era incapaz de averiguar las respuestas a sus propias preguntas, al contrario de lo que le habría ocurrido con cualquier otro hombre de Avonlea.
«Voy a ir a Las Tejas Verdes después del té para que Marilla me lo aclare —decidió la señora Rachel—. Algo debe de haber sucedido. ¡Me muero de ganas de saber qué ha empujado a Matthew Cuthbert a salir hoy de Avonlea!».
Así pues, después del té, la señora Rachel se puso en marcha. No tenía que ir muy lejos: los Cuthbert vivían en una casa grande, aislada y rodeada de árboles, que se encontraba a unos quinientos metros de la carretera, aunque siguiendo el camino estaba bastante más lejos. Cuando fundó la granja Las Tejas Verdes, el padre de Matthew Cuthbert, tan tímido y silencioso como su hijo, se alejó todo lo posible del resto de los vecinos sin llegar a adentrarse en el bosque. Las demás casas estaban amigablemente alineadas a lo largo de la carretera principal, pero él construyó la suya en el extremo más alejado de sus terrenos, donde apenas se veía desde la carretera. La señora Rachel Lynde creía que vivir allí no era «vivir».
«Ahí solo “se hospedan”, nada más —murmuró mientras avanzaba por el camino lleno de baches y maleza—. No me extraña que Matthew y Marilla sean un poco raros viviendo allí solos. Sin embargo, parecen bastante felices; supongo que están acostumbrados. Cuando no queda más remedio, nos acostumbramos a todo».
La señora Rachel llegó al jardín trasero de Las Tejas Verdes, que siempre estaba verde y cuidado, flanqueado por árboles a ambos lados. Ella opinaba que Marilla Cuthbert barría más aquel patio que la propia casa.
Golpeó con fuerza la puerta de la cocina y entró en cuanto le dieron permiso. La cocina de Las Tejas Verdes era alegre, pero estaba tan sumamente limpia que parecía que no la usaran. Por la ventana que daba al jardín trasero entraba la cálida luz del sol de junio; sobre la que daba al huerto de la izquierda colgaba una maraña de enredaderas. Allí estaba sentada tejiendo Marilla Cuthbert, que siempre recelaba de la alegría del sol.
La señora Rachel se fijó enseguida en todo lo que había en la mesa, ya puesta para la cena. Había tres platos, de modo que Marilla debía de estar esperando que Matthew llegara con un invitado; pero no podía tratarse de alguien especial, ya que la vajilla era la de diario. La señora Rachel estaba empezando a alterarse de veras con aquel extraño misterio que rodeaba la tranquila y nada misteriosa granja de Las Tejas Verdes.
—Buenas tardes, Rachel —la saludó Marilla enérgicamente—. ¿No vas a sentarte? ¿Cómo estáis?
Entre Marilla Cuthbert y la señora Rachel siempre había existido algo que podría llamarse «amistad», a pesar de —o tal vez debido a— sus diferencias.
Marilla era una mujer alta y delgada, huesuda y sin curvas; tenía el cabello oscuro con algunas canas, y siempre lo llevaba recogido en un pequeño moño tirante en el que clavaba dos horquillas de alambre. Su aspecto mostraba lo que era: una mujer de experiencia escasa y conciencia rígida. En torno a su boca había algo que incluso podría llegar a insinuar que poseía sentido del humor.
—Estamos bastante bien —contestó la señora Rachel—. Me ha preocupado que vosotros no lo estuvierais cuando he visto salir hoy a Matthew. He pensado que a lo mejor iba al médico.
Marilla ya se esperaba la visita de la señora Rachel. La curiosidad de su vecina no habría pasado por alto una oportunidad así.
—Oh, no, estoy bastante bien, aunque ayer tuve dolor de cabeza —dijo—. Matthew ha ido a Bright River. Vamos a acoger a un huérfano de un hospicio de Nueva Escocia, y llegará en el tren esta tarde.
La señora Rachel se quedó muda de sorpresa durante cinco segundos. Se vio casi obligada a suponer que su vecina se estaba burlando de ella.
—¿Hablas en serio, Marilla? —preguntó cuando recuperó la voz.
—Sí, por supuesto —contestó ella como si lo que acababa de decir fuera lo más normal del mundo.
La señora Rachel no daba crédito. Exclamó para sí: «¡Un niño! ¡Marilla y Matthew Cuthbert van a adoptar un niño! ¡De un orfanato! ¡El mundo se está volviendo loco! ¡Ya no me sorprenderé de nada más después de esto! ¡De nada!».
—¿Quién demonios te ha metido esa idea en la cabeza? —preguntó con desaprobación.
No le habían pedido consejo, así que debía rechazarlo por fuerza.
—Bueno, llevamos pensándolo todo el invierno —replicó Marilla—. La señora Spencer estuvo aquí el día de Nochebuena y nos contó que pensaba adoptar a una niña del hospicio de Hopeton en primavera. Así que Matthew y yo lo hemos hablado varias veces desde entonces. Decidimos que era mejor un niño. Matthew ya tiene sesenta años y no es tan fuerte como antes. El corazón le causa muchos problemas. Y ya sabes que no podemos permitirnos contratar ayuda, excepto a esos estúpidos muchachos franceses que se marchan en cuanto pueden. Al principio, Matthew sugirió que buscáramos un mozo para la casa, pero yo me opuse. «No quiero a un granuja de las calles de Londres en mi casa —dije—. Prefiero que al menos haya nacido en Canadá, aunque de todos modos será arriesgado». De manera que al final decidimos pedirle a la señora Spencer que nos escogiera uno cuando fuera en busca de su niña, un chico inteligente, de unos diez u once años. A esa edad ya son útiles en las tareas. Queremos darle un buen hogar y educación. Hoy hemos recibido un telegrama de la señora Spencer diciendo que llegarán en el tren de las cinco y media de la tarde. Así que Matthew ha ido a Bright River a recogerlo.
La señora Rachel se enorgullecía de decir siempre lo que pensaba, así que replicó:
—Te diré sin rodeos que creo estás cometiendo un gran error, que te estás arriesgando demasiado. Estás metiendo en tu casa a un niño del que no sabes nada. La semana pasada me hablaron de una pareja del oeste de la isla que ha adoptado a un chico de un orfanato y no dejan de tener problemas con él. Si me hubieras pedido consejo sobre este tema, te habría dicho que te olvidaras por completo de ello.
Sus palabras no parecieron ofender ni alarmar a Marilla, que siguió tejiendo.
—No niego que haya algo de verdad en lo que dices, Rachel. Yo también he tenido dudas. Pero Matthew estaba muy decidido. Y es tan raro que se empeñe en algo que, cuando lo hace, siento que es mi deber ceder. Y en cuanto al riesgo, lo hay en casi todo lo que hacemos en este mundo. Además, Nueva Escocia está justo al lado de la isla, no es como si lo trajéramos de Inglaterra o Estados Unidos. No puede ser muy diferente de nosotros.
—Bueno, espero que todo salga bien —dijo la señora Rachel en un tono que dejaba claras sus dudas—. Pero no digas que no te lo advertí si no ganáis para disgustos.
—Lo que no se me ocurriría nunca sería acoger a una niña para educarla. Me sorprende mucho que la señora Spencer vaya a hacerlo. Aunque ella no se resistiría a adoptar a un orfanato entero si se le metiera en la cabeza.
A la señora Rachel le habría gustado quedarse hasta que Matthew regresara a casa con su huérfano. Pero optó por ir a casa de Robert Bell para soltar allí la noticia. Causaría una sensación sin igual, y la señora Rachel adoraba ser el centro de atención. Marilla sintió alivio cuando la mujer se marchó, ya que sentía que sus dudas y temores se avivaban al calor del pesimismo de su vecina.
—¡Madre mía! —exclamó la señora Rachel cuando salió al camino—. Lo siento por esa pobre criatura. Matthew y Marilla no saben nada de niños y esperan mucho de él. Me resulta extraño imaginar a un niño viviendo en Las Tejas Verdes; nunca los ha habido, porque Matthew y Marilla ya eran mayores cuando se construyó la casa nueva. No me gustaría estar en la piel de ese huérfano. ¡Cómo lo compadezco!
Esas fueron las palabras que la señora Rachel dedicó de todo corazón a los arbustos. Pero si hubiera podido ver a la criatura que esperaba con paciencia en la estación de Bright River en ese preciso instante, su compasión habría sido aún mayor y más profunda.

Matthew Cuthbert y su yegua recorrieron con placidez los trece kilómetros que los separaban de Bright River. Era un trayecto bonito que discurría entre granjas apacibles. El aroma de los numerosos huertos de manzanos impregnaba el aire. Los pájaros cantaban alegremente.
Matthew disfrutaba del paseo, excepto cuando se cruzaba con alguna mujer y tenía que saludarla, ya que en la Isla del Príncipe Eduardo es costumbre decir «hola» tanto a conocidos como a extraños.
Aquel hombre temía a todas las mujeres, excepto a Marilla y a la señora Rachel; le daba la impresión de que esas criaturas misteriosas se reían de él en silencio. Y quizá no se equivocara, porque era un personaje de aspecto extraño: figura desgarbada, cabello grisáceo que le caía hasta los hombros encorvados y barba poblada, suave y castaña que lucía desde los veinte años.
Cuando llegó a Bright River no había ni rastro del tren. Pensó que era demasiado pronto, así que ató su caballo y se adentró en la estación. El andén estaba casi desierto, solo había una niña sentada sobre un montón de guijarros en el extremo opuesto. Matthew pasó junto a ella lo más rápido que pudo, sin mirarla. Si la hubiera mirado, habría notado el nerviosismo y la expectación que transmitían su actitud y su rostro. Estaba allí sentada esperando algo o a alguien, y empleaba en ello todas sus fuerzas y energía.
Matthew vio al jefe de estación y le preguntó si el tren de las cinco y media llegaría pronto.
—El tren de las cinco y media se ha ido hace ya media hora —contestó—. Pero te han dejado una niña. Está ahí sentada. Me ha dicho que prefería esperar fuera porque «había más espacio para la imaginación» —añadió.
—No espero a una niña —dijo Matthew impasible—, sino a un niño. La señora Spencer debía traérmelo de Nueva Escocia.
El jefe de estación soltó un silbido.
—Supongo que se tratará de un error —afirmó—. La señora Spencer bajó del tren con esa chica y la dejó a mi cargo. Me comentó que tu hermana y tú la habíais adoptado. Eso es lo único que sé, y no tengo más huérfanos escondidos por aquí.
—No lo comprendo —repuso Matthew desconsolado y deseando que Marilla estuviera allí para encargarse de la situación.
—Bueno, será mejor que preguntes a la muchacha —sugirió el hombre—. Me atrevería a decir que será capaz de explicarse, porque es evidente que es muy espabilada.
Se alejó, y el infeliz de Matthew se quedó para hacer lo que más le costaba en el mundo: acercarse a una muchacha, a una huérfana desconocida, y preguntarle por qué no era un niño.
La niña lo había estado observando desde que había pasado por delante de ella. Era una muchacha de unos once años que lucía un vestido muy corto, muy ceñido y muy feo, de un paño gris amarillento. Llevaba un sombrero de marinero marrón y descolorido, y debajo un par de trenzas de pelo muy grueso y pelirrojo. Tenía el rostro pequeño, pálido y delgado, además de pecoso; la boca era grande y los ojos parecían verdes en algunos momentos y grises en otros. Un observador sagaz podría haber visto, además, a buen seguro, que el mentón era muy puntiagudo y pronunciado; que los ojos grandes eran vivaces; que los labios eran dulces y expresivos; que la frente era ancha; en resumen, que el cuerpo de aquella muchacha huérfana no estaba habitado por un alma común.
Matthew, muerto de miedo, se salvó de tener que hablar primero, pues en cuanto la niña vio que se encaminaba hacia ella, se levantó sujetando el asa de una vieja bolsa de lona con una mano y tendiéndole la otra.
—Supongo que eres el señor Matthew Cuthbert, de Las Tejas Verdes —dijo con una voz peculiar, clara y dulce—. Me alegro de verte. Estaba empezando a temer que no vinieras a por mí. Me había hecho a la idea de que si no venías a recogerme esta tarde me dirigiría hacia el gran cerezo silvestre de la curva y pasaría allí la noche. No me asustaría, sería fantástico dormir a la luz de la luna, ¿no crees? Y estaba bastante segura de que vendrías a buscarme por la mañana si no lo hacías esta tarde.
Matthew había estrechado la mano pequeña y áspera con torpeza; fue entonces cuando decidió qué hacer. No podía decirle a esa criatura de ojos brillantes que había habido un error; la llevaría a casa y dejaría que fuera Marilla quien lo hiciera. No podía abandonarla en Bright River aunque se hubiera producido un error, así que todas las preguntas y explicaciones podrían aplazarse hasta que él estuviera de nuevo a salvo en Las Tejas Verdes.
—Siento el retraso —repuso tímidamente—. Vamos. El caballo está en el patio. Dame tu bolsa.
—Oh, puedo llevarla yo —respondió la muchacha con alegría—. No pesa. Contiene todas mis pertenencias, pero no pesa. Y si no la llevo de cierta manera, el asa se suelta. Vaya, me alegra mucho que hayas venido, aunque habría sido agradable dormir bajo un cerezo silvestre. Tenemos que recorrer un largo camino, ¿verdad? Me parece maravilloso irme a vivir contigo y formar parte de tu familia. Nunca he tenido una familia. Y el orfanato era lo peor. Solo he pasado allí cuatro meses, pero ha sido más que suficiente. Es peor de lo que puedas imaginarte. La señora Spencer me ha dicho que no está bien que hable así, pero no era mi intención portarme mal. Es muy fácil ser malo sin saberlo, ¿no crees? Los del orfanato eran buenos, pero allí hay muy poco espacio para la imaginación. Solamente podías imaginar cosas sobre los otros huérfanos, y la verdad es que a veces resultaba muy interesante. Por las noches, solía soñar despierta, porque durante el día no tenía tiempo. Supongo que por eso estoy tan delgada. Me encanta imaginar que soy guapa y regordeta, con hoyuelos en los codos.
De pronto dejó de hablar, en parte porque estaba sin aliento y, en parte, porque habían llegado a la carreta. No pronunció una palabra más hasta que abandonaron el pueblo.
Ya en el camino, la niña extendió una mano y rompió una rama de ciruelo silvestre que rozaba el carro.
—¿No es hermoso? ¿A qué te recuerda ese árbol, todo blanco y de encaje? —preguntó.
—Pues no lo sé —respondió Matthew.
—A una novia, por supuesto, toda vestida de blanco y con un bonito velo vaporoso. Nunca he visto una, pero imagino cómo sería. Tampoco espero ser yo la novia algún día. Soy tan feúcha que nadie querrá casarse conmigo. Pero espero tener algún día un vestido blanco. Mi mayor ideal de felicidad. Nunca he tenido un vestido bonito. Esta mañana al salir del orfanato sentía mucha vergüenza por tener que llevar puesto este horrible vestido viejo. Todos los huérfanos tenían que ponérselo. Cuando subimos al tren, me sentí como si todo el mundo me observara y sintiera lástima por mí. Pero yo me imaginé que llevaba un vestido de seda azul celeste precioso y un gran sombrero de flores y plumas vaporosas. De repente me animé y disfruté de mi viaje a la isla con todas mis fuerzas. Y no me mareé viniendo en el barco. Ni tampoco la señora Spencer, aunque por lo general sí le ocurre. Ha dicho que no tenía tiempo de encontrarse mal mientras intentaba que no me cayera por la borda, pero que si eso impedía que se mareara, le parecía bien que yo rondara por ahí. Yo quería ver todo lo que había que ver en el barco, porque no sabía si tendría otra oportunidad para observarlo de nuevo. ¡Oh, cuántos cerezos en flor! Ya me encanta esta isla, y estoy muy contenta de poder vivir aquí. Solía imaginarme que vivía aquí, pero nunca esperé poder hacerlo. Es maravilloso que las fantasías se hagan realidad, ¿no crees? Esos caminos rojos son muy divertidos. Le pregunté a la señora Spencer por qué eran de ese color, pero me contestó que no lo sabía y que no le hiciera más preguntas. Supongo que ya le había hecho muchas, pero ¿cómo vas a aprender si no preguntas? ¿Por qué las carreteras son rojas?
—Pues no lo sé —respondió Matthew.
—Bueno, esa es una de las cosas que habrá que averiguar algún día. ¿No es maravilloso pensar en todo lo que hay que descubrir? Hace que me alegre mucho de estar viva en un mundo tan interesante. No lo sería si supiéramos todo, ¿no crees? Pero ¿hablo demasiado? La gente siempre me dice que sí. ¿Prefieres que no hable? Si quieres, me callo. Aunque sea difícil, puedo guardar silencio si me lo propongo.
Matthew, para su sorpresa, se lo estaba pasando bien. Como a mucha gente tranquila, le gustaban las personas habladoras siempre que no esperaran que él cargara con su parte de la conversación. Pero nunca se habría imaginado que iba disfrutar de la compañía de una niña pequeña. Las mujeres lo aterrorizaban, pero las niñas lo asustaban aún más. Odiaba que lo miraran de reojo al cruzarse con él, como si esperasen que se las fuera a comer si se atrevían a dirigirle la palabra. Eso era lo que hacían las niñas de Avonlea que se consideraban bien educadas. Pero aquella brujilla pecosa era muy diferente, y aunque a su inteligencia más lenta le resultaba bastante difícil seguir los enérgicos procesos mentales de la muchacha, Matthew pensó que «le gustaba su charla». Así que, tan tímido como de costumbre, dijo:
—Puedes hablar tanto como quieras. No me importa.
—Oh, estoy muy contenta. Sé que vamos a llevarnos bien. Es un alivio poder hablar cuando se quiere y que a los niños no se les diga constantemente que deben ser vistos pero no oídos. Me lo han dicho un millón de veces. La gente se ríe de mí porque uso palabras grandilocuentes. Pero si tienes grandes ideas, debes usar esas palabras para expresarlas, ¿no crees?
—Pues me parece razonable —repuso Matthew.
—La señora Spencer me ha dicho que tu granja se llama Las Tejas Verdes. Me ha contado que está rodeada de árboles. Estoy más feliz que nunca. Me encantan los árboles. Y en el orfanato casi no los había, solo unos cuantos, muy pequeños y con cositas blanquecinas encima. Tenía ganas de llorar con solo mirarlos. He sentido pena al dejarlos esta mañana. ¿Hay algún arroyo cerca de Las Tejas Verdes? Olvidé preguntárselo a la señora Spencer.
—Pues sí, hay uno justo debajo de la casa.
—¡Qué bien! Vivir cerca de un arroyo siempre ha sido uno de mis sueños. Sin embargo, nunca pensé que sucedería. Los sueños no suelen cumplirse a menudo, ¿no crees? Pero ahora mismo me siento casi completamente feliz. No puedo sentirme del todo feliz porque… ¿De qué color dirías que es esto?
Se pasó una de las trenzas largas y brillantes sobre el hombro delgado y la sostuvo ante los ojos de Matthew. Él no estaba acostumbrado a decidir sobre los tonos de las trenzas de las niñas, pero en aquel caso no había lugar a dudas.
—Es de color rojo, ¿no? —preguntó.
La muchacha dejó caer la trenza con un suspiro profundo que pareció expulsar todas las penas del mundo.
—Sí, es rojo —contestó con resignación—. Ahora ya sabes por qué no puedo ser del todo feliz. Las otras cosas no me importan demasiado. Puedo olvidarme de las pecas, de los ojos verdes y de mi delgadez. Pero no soy capaz de imaginarme sin mi pelo rojo. Lo intento. Pero siempre sé que es rojo y me rompe el corazón. Será mi mayor pena durante toda mi vida. Una vez leí una novela acerca de una niña con una pena muy grande, pero no tenía el pelo rojo, sino de oro puro, y le caía ondulado sobre los hombros desde la frente de alabastro. ¿Qué es una frente de alabastro? Nunca he podido averiguarlo. ¿Puedes decírmelo?
—Pues creo que no —respondió Matthew, que se estaba mareando un poco.
—Bueno, debe de ser algo agradable, porque era extraordinariamente hermosa. ¿Has imaginado alguna vez lo que debe de sentirse siendo tan hermoso?
—Pues no, nunca —reconoció Matthew con ingenuidad.
—Yo, sí. A menudo. ¿Qué preferirías ser si pudieras escoger: extraordinariamente hermoso, deslumbrantemente inteligente o angelicalmente bueno?
—Pues… no lo sé con exactitud.
—Yo tampoco. Nunca me decido. Aunque tampoco importa, porque es poco probable que alguna vez me convierta en una de esas cosas. Sin duda, nunca seré angelicalmente buena. La señora Spencer dice… ¡Oh, Matthew! ¡Oh, Matthew! ¡Oh, Matthew!
Habían superado una curva del camino y de pronto se encontraron en la «Avenida».
Lo que en el pueblo de Newbridge llamaban la «Avenida» era un tramo de camino, de unos cuatrocientos o quinientos metros de largo, rodeado de manzanos blancos. Al fondo, se veía un crepúsculo púrpura que brillaba como las vidrieras de una catedral.
Su belleza dejó muda a la niña, que se recostó en la carreta para observarla. Ni siquiera cuando la dejaron atrás se movió o habló. Atravesaron Newbridge todavía en silencio. Después de recorrer cinco kilómetros más, la niña seguía sin hablar. Estaba claro que era capaz de guardar silencio con la misma facilidad con la que hablaba.
—Supongo que debes de estar muy cansada y hambrienta —se atrevió a decir Matthew al fin—. Ya no nos queda mucho para llegar, solo un kilómetro y medio más.
Ella salió de su ensueño dando un profundo suspiro y le lanzó una mirada soñadora.
—Oh, Matthew —susurró—, ese lugar por el que hemos pasado, ¿qué era?
—Pues debes de referirte a la «Avenida» —respondió Matthew tras unos instantes de profunda reflexión—. Es un sitio muy bonito.
—¿Bonito? «Bonito» no me parece una palabra adecuada para describirlo. No le hace justicia. Es maravilloso, maravilloso de veras. Es la primera cosa que veo que no podría mejorarse con la imaginación. Me ha causado un dolor raro y curioso aquí —dijo llevándose una mano al pecho—, y, sin embargo, ha sido agradable. ¿Alguna vez has sentido un dolor así, Matthew?
—Pues no recuerdo haberlo sentido nunca.
—Yo lo siento a menudo, siempre que veo algo muy hermoso. Pero no deberían llamar así a ese precioso lugar. Tendrían que llamarlo… «el Camino Blanco de las Delicias». ¿No te parece un nombre más imaginativo? Cuando no me gusta un nombre, imagino uno nuevo y pienso así en esa persona o lugar. A partir de ahora lo llamaré «el Camino Blanco de las Delicias». ¿Nos queda realmente tan poco para llegar a casa? Me alegro y lo siento. Lo siento porque este paseo ha sido muy agradable y siempre me da pena que las cosas agradables se acaben. Pero me alegra la idea de llegar a casa. No me acuerdo de haber conocido nunca un hogar real. Pensar en llegar por fin a un hogar verdadero me produce una vez más ese dolor agradable. ¡Qué bonito!
Habían alcanzado la cresta de una colina. A sus pies se extendía un estanque que casi parecía un río. Un puente lo atravesaba a medio camino y el agua era un festival de múltiples colores. El estanque fluía entre frondosas arboledas. Se oía el claro y tristemente dulce coro de las ranas. En una ladera lejana había una casita gris rodeada por un huerto de manzanos blancos y, aunque todavía no había anochecido del todo, una luz brillaba en una de sus ventanas.
—Ese es el estanque de Barry —informó Matthew.
—Oh, tampoco me gusta ese nombre. Lo llamaré… «el Lago de las Aguas Brillantes». Sí, ese es el nombre adecuado. Lo sé por la emoción. Cuando se me ocurre un nombre que encaja a la perfección, me emociono. ¿Alguna vez te emocionan las cosas?
Matthew caviló.
—Pues sí. Siempre me emociona un poco ver esos gusanos blancos y feos que se retuercen en los lechos de los pepinos. Odio su aspecto.
—Vaya, no creo que se trate del mismo tipo de emoción. ¿Tú qué opinas? No parece que haya mucha relación entre las larvas y los lagos de aguas brillantes, ¿no? ¿Por qué lo llaman «el estanque de Barry»?
—Creo que porque el señor Barry vive en esa casa. Su granja se llama Ladera del Huerto. Si no fuera por ese arbusto grande que hay justo detrás, Las Tejas Verdes se vería desde aquí. Pero tenemos que cruzar el puente y rodear por la carretera, así que queda algo menos de un kilómetro.
—¿Tiene el señor Barry alguna hija pequeña? Bueno, que tampoco sea demasiado pequeña.
—Tiene una de unos once años. Se llama Diana.
—¡Oh! —Tomó una larga bocanada de aire—. ¡Qué nombre tan bonito!
—Pues no lo sé. Me parece que es un nombre pagano, el nombre de una diosa de la mitología griega. Cuando nació Diana, un maestro de escuela rondaba por allí y le pidieron que escogiera el nombre, así que la llamó «Diana».
—Entonces, ojalá hubiera habido un maestro de escuela como ese rondando por allí cuando yo nací. Ya estamos en el puente. Voy a cerrar los ojos. Siempre me da miedo cruzar puentes. No puedo evitar imaginarme que cuando lleguemos al centro se doblará como una navaja y nos cortará. Así que cierro los ojos. Pero siempre tengo que abrirlos cuando creo que estamos cerca de la mitad. Porque si el puente se doblara, querría verlo. ¿No es maravilloso que haya tantas cosas que puedan gustarnos en este mundo? Ahí se acaba. Buenas noches, querido Lago de las Aguas Brillantes. Siempre doy las buenas noches a las cosas que me gustan, como haría con la gente.
Cuando subieron la colina, Matthew dijo:
—Ya estamos muy cerca de casa. Eso de ahí es Las Tejas Verdes.
—Oh, no me lo digas —lo interrumpió ella sin aliento y agarrándolo del brazo—. Déjame adivinarlo.
Miró a su alrededor. Estaban en la cima de una colina. El sol se había puesto hacía un rato, pero el paisaje todavía se distinguía a la luz del crepúsculo. Los ojos de la niña lo recorrieron todo, ávidos y ansiosos. Por fin se detuvieron en una granja que había a la izquierda, alejada de la carretera.
—Es aquella, ¿verdad? —preguntó señalándola.
Matthew sacudió las riendas encantado.
—¡Pues lo has adivinado! Pero me figuro que la señora Spencer te la habrá descrito.
—No, la verdad es que no. No tenía ni idea de cómo era la granja, pero en cuanto la he visto he sabido que estaba en casa. Es como si estuviera soñando. Hoy me he estado pellizcando el brazo una y otra vez, porque tenía miedo de que todo fuera un sueño. Pero es real y casi estamos en casa.
Tras un suspiro de alivio, guardó silencio. Matthew se revolvió inquieto. Se alegraba de que fuera Marilla y no él quien tuviera que decirle que el hogar que tanto anhelaba no sería suyo. Pasaron por la Hondonada de Lynde, donde ya estaba bastante oscuro, pero no lo suficiente para que la señora Rachel no los viera desde la ventana. Cuando llegaron a la granja, Matthew sufría por la revelación que se aproximaba con una intensidad que no llegaba a entender. No pensaba en los problemas que aquel error iba a causarles a Marilla o a él, sino en la decepción de la niña. Cuando pensaba que la luz de aquellos ojos se apagaría, tenía la incómoda sensación de que iba a ayudar a asesinar algo, como cuando había tenido que matar a un cordero o a cualquier otra criatura inocente.
El patio estaba bastante oscuro cuando llegaron y las hojas de álamo crujían por todas partes.
—Escucha cómo hablan los árboles mientras duermen —susurró ella al tiempo que Matthew la bajaba al suelo—. ¡Qué sueños tan bonitos deben de tener!
Luego, sujetando con fuerza la bolsa de lona que contenía todas sus pertenencias, lo siguió hasta la casa.

Marilla acudió de inmediato cuando Matthew abrió la puerta. Pero cuando vio a la extraña figurilla del vestido tieso y feo, las largas trenzas pelirrojas y los ojos curiosos y brillantes, se detuvo en seco, asombrada.
—Matthew Cuthbert, ¿quién es esa? ¿Dónde está el niño?
—No había ningún niño —contestó Matthew con tristeza—. Solo estaba ella.
Señaló a la pequeña al darse cuenta de que ni siquiera le había preguntado cómo se llamaba.
—Pero ¡tenía que haber un niño! —insistió Marilla—. Le pedimos explícitamente a la señora Spencer que trajera un niño.
—Bueno, pues la ha traído a ella. Le pregunté al jefe de estación. Y he tenido que traérmela a casa. Da igual dónde se haya producido el error, no podía abandonarla allí.
—¡Menudo lío! —exclamó Marilla.
Durante aquella conversación, la niña había permanecido en silencio, mirando a uno y a otra alternativamente, sin rastro ya de entusiasmo en el rostro. De pronto comprendió el significado de todo lo que se había dicho. Dejó caer su preciada bolsa de lona, dio un paso al frente y juntó las manos.
—¡No me queréis porque no soy un niño! —gritó—. Debería habérmelo imaginado. Nadie me ha querido nunca. Debería haber sabido que era demasiado bonito para que durara y que nadie me ha querido nunca. Ay, ¿qué voy a hacer? ¡Voy a echarme a llorar!
Y eso hizo. Se sentó en una silla junto a la mesa y, ocultando la cara entre los brazos cruzados, rompió a llorar con amargura. Marilla y Matthew intercambiaron una mirada de reproche. Ninguno de ellos sabía qué decir o qué hacer. Al final Marilla habló sin mucha convicción.
—Bueno, bueno, no hace falta llorar así por esto.
—¡Pues claro que hace falta! —La niña levantó la cabeza enseguida, con el rostro surcado de lágrimas y los labios temblorosos—. Tú también llorarías si fueras huérfana y hubieras venido a un lugar que creías que iba a ser tu hogar para descubrir que no te quieren porque no eres un niño. ¡Esto es lo más trágico que me ha ocurrido en la vida!
Algo parecido a una ligera sonrisa, bastante oxidada por la falta de uso, suavizó la expresión de tristeza de Marilla.
—Bueno, no llores más, muchacha. No vamos a echarte a la calle esta noche. Tendrás que quedarte aquí hasta que averigüemos lo que ha ocurrido. ¿Cómo te llamas?
La niña dudó un instante.
—¿Me haríais el favor de llamarme Cordelia?
—¿Cordelia? ¿Es ese tu nombre?
—No, no exactamente. Pero me encantaría que me llamarais así. Es un nombre muy elegante.
—No entiendo nada de lo que dices. Si no te llamas Cordelia, ¿cuál es tu nombre?
—Ana Shirley —contestó la pequeña a regañadientes—. Pero, por favor, llamadme Cordelia. No puede suponeros mucha molestia si voy a estar aquí tan poco tiempo, ¿verdad? Ana es un nombre muy poco romántico…
—¡Qué tontería! —replicó la incomprensiva Marilla—. Ana es un nombre sencillo y razonable, así que no tienes que avergonzarte de él en absoluto.
—No me avergüenzo —aclaró Ana—, solo es que Cordelia me gusta más. Siempre he imaginado que mi nombre era Cordelia, al menos a lo largo de los últimos años. Cuando era pequeña solía imaginar que me llamaba Geraldine, pero ahora prefiero Cordelia.
—Bueno, Ana, ¿podrías explicarnos cómo se ha producido este error? Le pedimos a la señora Spencer que nos trajera un niño, ¿no había niños en el orfanato?
—Uy, sí, había muchos, pero la señora Spencer dejó muy claro que vosotros queríais una niña de unos once años, y la supervisora dijo que yo valdría. No podéis imaginaros lo contenta que me puse. Anoche no pude dormir de alegría. —Se volvió hacia Matthew y añadió en tono de reproche—: ¿Por qué no me dijiste en la estación que no me querías y me dejaste allí? Si no hubiera visto el Camino Blanco de las Delicias y el Lago de las Aguas Brillantes no sería tan difícil.
—¿De qué diantres habla? —preguntó Marilla mirando a Matthew fijamente.
—Se… Solo se refiere a una conversación que hemos tenido de camino —contestó el hombre con rapidez—. Voy a salir a guardar la mula, Marilla. Ten el té listo para cuando vuelva.
—¿La señora Spencer ha traído a alguien más aparte de ti? —continuó Marilla cuando Matthew se marchó.
—A Lily Jones para que viva con ella. Lily solo tiene cinco años, es muy guapa y tiene el pelo castaño. ¿Si yo fuera guapa y tuviera el cabello castaño te quedarías conmigo?
—No. Queremos a un niño para que ayude a Matthew en la granja. Una niña no nos serviría de nada. Quítate el sombrero, lo pondré en la mesa del vestíbulo junto con tu bolsa.
La niña obedeció de inmediato. Cuando Matthew volvió, se sentaron a la mesa, pero Ana era incapaz de comer.
—Apenas has probado la comida —señaló Marilla como si aquello fuera un defecto grave.
—No puedo —admitió Ana con un suspiro—. La desesperación me lo impide. ¿Tú puedes comer cuando estás desesperada?
—No lo sé, porque nunca me he sentido así.
—¿De verdad? ¿Ni siquiera te lo has imaginado?
—No, lo cierto es que no —insistió Marilla.
—Entonces no lo entiendes. Es una sensación de lo más desagradable. Se te forma un nudo en la garganta y no puedes tragar nada, ni siquiera un bombón. Espero que no te ofendas porque no puedo comer. Todo está buenísimo, pero aun así soy incapaz.
—Supongo que está muy cansada —intervino Matthew—. Será mejor que la acuestes, Marilla.
La mujer se había estado preguntando dónde acostar a Ana. Había preparado un catre en la cocina para el niño que esperaban, pero aunque estaba limpia y ordenada, por algún motivo no le parecía muy apropiado acomodar allí a una niña. Sin embargo, no pensaba cederle la habitación de invitados a aquella criatura esquelética y desamparada, así que la única opción era la buhardilla. Marilla encendió una vela y Ana la siguió desanimada.
Ya en la limpísima buhardilla, la mujer puso la vela en una mesa triangular y abrió la cama.
—Supongo que tendrás un camisón.
—Sí, dos —asintió Ana—. Me los ha hecho la supervisora del orfanato, pero son muy cortos. Odio los camisones cortos, pero el consuelo es que se sueña igual con ellos que con los que tienen cola y volantes en el cuello.
—Bueno, acuéstate lo más rápido posible. Volveré a recoger la vela dentro de un rato. No me fío de que la apagues tú misma, seguro que prendes fuego a la casa.
Cuando Marilla se marchó, Ana echó un vistazo a su alrededor. Las paredes encaladas estaban totalmente desnudas; el suelo también, salvo por una alfombrilla redonda y trenzada colocada en el medio. La cama, alta, anticuada y con cuatro postes oscuros, estaba en un rincón, y sobre la mesa triangular colgaba un espejo pequeño. Solo había una ventana, cubierta por una muselina blanquísima, y frente a ella descansaba el lavamanos. Ana sintió un escalofrío al ver la frialdad de la habitación. Contuvo un sollozo, se puso el camisón corto y se metió en la cama, donde hundió la cara en la almohada y se cubrió la cabeza con las sábanas.
Cuando Marilla subió a buscar la vela, recogió la ropa que Ana había dejado tirada y la colocó con mucho cuidado sobre una silla amarilla. Se acercó a la cama y, con cierto apuro pero sin antipatía, dijo:
—Buenas noches.
Ana se destapó la cara con tanta rapidez que la asustó.
—¿Cómo puedes desearme «buenas noches» cuando sabes que esta noche va a ser la peor de mi vida? —preguntó en tono de reproche, y después volvió a desaparecer.
Marilla bajó a la cocina a fregar los platos y se encontró a Matthew fumando, algo que solo hacía cuando estaba muy nervioso, pues era un hábito que ella detestaba.
—En menudo lío nos hemos metido —repuso furiosa—. Esto nos pasa por no haber ido al orfanato en persona. Está claro que uno de los dos tendrá que ir mañana a ver a la señora Spencer. Hay que devolver a la niña.
—Sí, supongo —concedió Matthew a regañadientes.
—¿Lo supones?
—Bueno, es una niñita encantadora, Marilla. Es una lástima enviarla de vuelta cuando tiene tantas ganas de quedarse aquí.
—Matthew Cuthbert, ¡no querrás decir que piensas que deberíamos quedárnosla! —exclamó asombrada.
—Bueno, no, supongo que no… exactamente —tartamudeó incómodo—. Imagino que… nadie esperaría que nos la quedáramos.
—Por supuesto que no. ¿Qué bien nos haría?
—Puede que nosotros le hiciéramos algún bien a ella —replicó Matthew de manera inesperada.
—Matthew Cuthbert, ¡esa niña te ha hechizado! Está más claro que el agua que quieres quedártela.
—Es que es una criatura muy interesante —insistió él—. Deberías haberla oído hablar mientras regresábamos de la estación.
—Está claro que habla muy rápido, de eso me he dado cuenta enseguida. Pero no lo considero una ventaja. No me gustan los niños que tienen tanto que decir. No quiero una niña huérfana, y si la quisiera, no elegiría a Ana. No termino de entenderla. No, tiene que regresar de inmediato al lugar del que procede.
—Podría contratar a un muchacho francés para que me ayude y que ella te hiciera compañía —ofreció Matthew.
—No necesito compañía y no voy a quedármela —sentenció Marilla.
—Muy bien, lo que tú digas, Marilla —afirmó Matthew soltando la pipa—. Me voy a la cama.
Matthew se acostó, y Marilla hizo lo mismo tras acabar de fregar los platos. Y arriba, en la buhardilla, una niña solitaria, falta de cariño y sin amigos lloró hasta que se quedó dormida.

Cuando Ana se despertó y se incorporó en la cama, los alegres rayos del sol entraban a raudales por la ventana y, al otro lado, algo blanco y ligero se agitaba recortado contra el cielo azul.
Durante un instante, fue incapaz de recordar dónde estaba. Primero experimentó un entusiasmo delicioso, y después llegó el recuerdo terrible. ¡Estaba en Las Tejas Verdes y no la querían porque no era un niño!
Pero era por la mañana y, sí, lo que veía tras el cristal era un cerezo en flor. Salió de la cama de un salto y levantó el bastidor de la ventana, que crujió como si hiciera mucho tiempo que no lo abrían y se quedó tan encajado que no necesitó nada para sujetarlo.
Ana se puso de rodillas y contempló aquella mañana de junio con los ojos brillantes. ¡Aquel lugar era precioso! ¡Qué pena que no fuera a quedarse allí! Se imaginaría lo contrario, porque allí sí había espacio para la imaginación.
El cerezo crecía tan cerca de la casa que la rozaba con las ramas, y estaba tan cubierto de flores que apenas se veían las hojas. Había huertos a ambos lados de la casa, uno de manzanos y otro de cerezos, y en el jardín que veía debajo, las flores moradas de las lilas desprendían un aroma dulzón.
Más allá del jardín, un prado verde lleno de tréboles descendía hasta el arroyo y los abedules rodeados de helechos, musgo y plantas silvestres. Al otro lado se elevaba una colina arbolada en la que se distinguía el tejado gris de la casita que había visto desde el otro lado del Lago de las Aguas Brillantes. Hacia la izquierda se divisaba el brillante azul del mar.
Ana se deleitó en el paisaje, pues era más hermoso que cualquier cosa que hubiera podido soñar y muy distinto a muchos de los lugares que había tenido que ver hasta entonces. Permaneció allí hasta que sintió que alguien le ponía una mano en el hombro y se sobresaltó.
—Ya es hora de que te vistas —le dijo Marilla con brusquedad.
La mujer no sabía cómo dirigirse a Ana, y su incomodidad hacía que pareciera seca y ruda cuando no era en absoluto su intención.
Ana se puso en pie y suspiró.
—¿No es maravilloso? —preguntó tratando de abarcar todo el mundo exterior con un gesto de la mano.
—Es un árbol grande y florece muy bien, pero nunca da buena fruta.
—Bueno, no me refería únicamente al árbol, sino al mundo entero. ¿No tienes la sensación de que amas el mundo en mañanas como esta? Oigo al arroyo reírse desde aquí. ¿Te has fijado alguna vez en lo alegres que son los arroyos? Siempre se están riendo. Puede que pienses que me da igual que haya un arroyo cerca de Las Tejas Verdes, porque al fin y al cabo, no vais a quedaros conmigo, pero no es así. Me gustará recordar que está aquí aunque no vuelva a verlo jamás. Esta mañana no estoy desesperada, nunca puedo estarlo por las mañanas, ¿no es fantástico que existan las mañanas? Pero estoy muy triste. He estado imaginándome que me queríais e iba a quedarme aquí para siempre, pero lo peor de imaginarse cosas es que en algún momento tienes que dejar de hacerlo, y eso duele.
—Será mejor que te vistas, bajes y te olvides de tus imaginaciones —intervino Marilla en cuanto pudo hablar—. El desayuno está listo. Lávate la cara y péinate. Deja la ventana abierta y aparta las sábanas hasta los pies de la cama. Date prisa.
Ana bajó al cabo de diez minutos sintiendo cierto orgullo por haber cumplido tan rápido con todas las indicaciones de Marilla. No obstante, se le había olvidado apartar las sábanas.
—Tengo hambre —anunció al sentarse en la silla que Marilla había dispuesto para ella—. Las cosas no me parecen tan horribles como anoche. Me alegro mucho de que la de hoy sea una mañana soleada, aunque en realidad me gustan todas las mañanas. Aún no sabes lo que va a suceder a lo largo del resto del día y hay mucho espacio para la imaginación. Pero es más fácil estar alegre y sobrellevar la tristeza cuando brilla el sol.
—Por el amor de Dios, cierra el pico —dijo Marilla—. Hablas demasiado para una niña de tu edad.
Y a partir de aquel momento, Ana se quedó tan callada que su mutismo puso nerviosa a Marilla, como si estuviera en presencia de algo no del todo natural. Matthew tampoco hablaba, aunque eso sí era habitual, así que el desayuno transcurrió en un completo silencio.
Ana parecía cada vez más distraída; comía de manera mecánica y miraba el cielo, sin verlo, a través de la ventana. Aquello inquietaba todavía más a Marilla. Tenía la incómoda sensación de que mientras el cuerpo de aquella niña tan rara estaba sentado a la mesa, su espíritu se hallaba muy lejos, volando con las alas de la imaginación. ¿Quién iba a querer a una niña así en su casa?
Y aun así, inexplicablemente, ¡Matthew quería quedársela! Marilla sabía que aquella mañana su hermano seguía pensando lo mismo que la noche anterior, y que no dejaría de pensarlo. Así era Matthew: se le metía una cosa en la cabeza y se aferraba a ella con una persistencia silenciosa y de lo más sorprendente, mucho más efectiva que si la expresara con palabras.
Cuando terminaron de desayunar, Ana salió de su ensimismamiento y se ofreció a fregar los platos.
—¿Sabes fregar bien los platos? —preguntó Marilla desconfiada.
—Bastante bien. Aunque se me da mejor cuidar niños. Tengo mucha experiencia. Es una lástima que aquí no haya niños que cuidar.
—No necesito más niños que cuidar, tú ya me estás dando suficientes problemas. No tengo ni idea de qué vamos a hacer contigo, Matthew se está comportando de una manera ridícula.
—Yo creo que es encantador —replicó Ana—. Es muy comprensivo. No le importó que hablara mucho, hasta pareció que le gustaba. En cuanto lo vi supe que nos llevaríamos bien.
—No me extrañaría, los dos sois igual de raros —resopló Marilla—. Sí, friega los platos y sécalos bien. Yo tengo mucho que hacer esta mañana porque por la tarde tendré que ir a White Sands a ver a la señora Spencer. Tú me acompañarás y decidiremos qué hacer contigo. Cuando termines con los platos sube a hacer tu cama.
Ana fregó los platos bastante bien, como pudo comprobar Marilla, que no le quitó ojo mientras realizaba la tarea. Con la cama no tuvo tanto éxito, pues hasta entonces nunca se había enfrentado a un colchón de plumas. Después, para librarse de ella, Marilla le dijo que podía salir y entretenerse hasta la hora de la comida.
A Ana se le iluminaron la cara y los ojos, y se dirigió corriendo hacia la puerta. Ya en el umbral, se detuvo en seco, se dio la vuelta y volvió para sentarse junto a la mesa.
—¿Y ahora qué pasa? —quiso saber Marilla.
—No me atrevo a salir —contestó la niña con una profunda tristeza—. Si no puedo quedarme aquí, no tiene sentido que me enamore de Las Tejas Verdes, y si salgo ahí fuera, no podré evitar que eso suceda. Ya es todo bastante complicado, no quiero empeorarlo aún más. Me muero de ganas de salir, pero es mejor no hacerlo. Ahora ya me he resignado a mi suerte, así que creo que es preferible que no salga, porque me da miedo ilusionarme de nuevo. Por favor, ¿cómo se llama esa planta de la ventana?
—Es un geranio.
—No me refería a ese tipo de nombre, sino a cómo lo llamas tú. ¿No le has puesto nombre? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo llamarlo…? A ver… Bonny le iría bien. ¿Puedo llamarlo Bonny mientras esté aquí? ¡Déjame, por favor!
—Madre mía, me da del todo igual cómo lo llames, pero ¿qué sentido tiene ponerle nombre a un geranio?
—Bueno, me gusta que las cosas tengan nombre aunque solo sean geranios, las hace parecerse más a las personas. ¿Cómo sabes que llamarlo simplemente geranio no hiere sus sentimientos? A ti no te gustaría que solo te llamaran «mujer». Sí, lo llamaré Bonny. Al cerezo que se ve desde mi habitación lo he llamado Reina de las Nieves.
—En mi vida he visto ni oído una cosa semejante —masculló Marilla mientras se dirigía al sótano en busca de patatas—. Es una criatura interesante, como dice Matthew. Debe de estar hechizándome a mí también. La mirada que mi hermano me ha lanzado al salir me ha repetido todo lo que me dijo anoche. Ojalá fuera como los demás hombres y hablara, así podría responderle y hacer que entrara en razón. Pero ¿qué se hace con un hombre que solo mira?
Cuando regresó del sótano, Marilla se encontró a Ana perdida de nuevo en sus ensueños, y así la dejó hasta que sirvió el almuerzo.
—Matthew, supongo que esta tarde podré llevarme la mula y el carro, ¿no? —preguntó Marilla.
Él asintió y miró a Ana con tristeza. Su hermana se dio cuenta y añadió muy seria:
—Voy a ir a White Sands a solucionar este asunto. Me llevaré a Ana conmigo, y seguramente la señora Spencer se hará cargo de los preparativos para que regrese de inmediato a Nueva Escocia. Te dejaré el té en la mesa y volveré a tiempo para ordeñar las vacas.
Matthew no contestó y Marilla tuvo la sensación de que había malgastado el tiempo y el aliento. No hay nada más molesto que una persona que se niega a hablar.
Cuando llegó la hora, Matthew enganchó el animal al carro y Marilla y Ana se pusieron en marcha. Cuando ya estaban cruzando el portón del patio, el hombre dijo sin dirigirse a nadie en particular:
—El pequeño Jerry Buote ha estado aquí esta mañana y le he dicho que tal vez lo contrataría para el verano.
Marilla no contestó, pero su enfado resultó evidente. Volvió la mirada hacia atrás mientras el carro avanzaba dando tumbos por el camino y vio a su hermano asomado al portón, mirándolas con tristeza.

—¿Sabes? —dijo la niña a modo de confidencia—, he decidido disfrutar del paseo. La experiencia me dice que si te lo propones con firmeza, casi siempre puedes disfrutar de las cosas. No voy a pensar en mi regreso al orfanato mientras vayamos en el carro. ¡Oh, mira, ahí ya ha salido una rosa silvestre! ¿No te parece preciosa? ¿No crees que debe de estar realmente feliz de ser una rosa? ¿No sería estupendo que las rosas pudieran hablar? Me encanta el color rosa, pero los pelirrojos no podemos ponernos ropa de ese color, ni siquiera en nuestra imaginación. ¿Conoces a alguien que de pequeño tuviera el pelo rojo y de mayor le cambiara de color?
—No, a nadie —contestó Marilla sin compasión—, y tampoco creo que haya muchas posibilidades de que eso te suceda a ti.
Ana soltó un suspiro.
—Vaya, otra esperanza perdida. «Mi vida es un perfecto cementerio de esperanzas enterradas». Es una frase que leí una vez en un libro y me la repito para consolarme cuando siento decepción por algo.
—Pues no veo dónde está el consuelo —replicó Marilla.
—Bueno, es una frase muy romántica y hace que me parezca a la heroína de un libro. Me encanta el romanticismo. ¿Vamos a cruzar hoy el Lago de las Aguas Brillantes?
—No vamos a pasar por el estanque de Barry, si es a lo que te refieres. Vamos a ir por el camino de la costa.
—¿Y ese camino es tan bonito como indica su nombre? White Sands también es un buen nombre, pero no me gusta tanto como Avonlea, que es muy musical. ¿Cuánta distancia hay hasta White Sands?
—Ocho kilómetros, y como es evidente que no vas a dejar de hablar, podrías hacerlo con algún propósito y contarme lo que sabes de ti misma.
—Bueno, lo que sé de mí misma no merece la pena explicarlo —repuso Ana convencida—. Si me dejaras contarte lo que imagino sobre mí misma, te resultaría mucho más interesante.
—No, nada de eso, cíñete a los hechos y empieza por el principio. ¿Dónde naciste y cuántos años tienes?
—Cumplí once en marzo —contestó Ana con resignación—. Y nací en Bolingbroke, Nueva Escocia. Mi padre se llamaba Walter Shirley y era profesor en el instituto del pueblo. Mi madre se llamaba Bertha. ¿No son nombres preciosos? Me alegra que mis padres tuvieran nombres bonitos.
—Supongo que da igual cómo se llame una persona siempre y cuando se comporte como es debido —afirmó Marilla, que se sentía obligada a inculcar una moral buena y provechosa.
—Vaya, no estoy segura. —Ana parecía pensativa—. Una vez leí en un libro que una rosa que se llamara de cualquier otra forma seguiría oliendo igual de bien, pero nunca he sido capaz de creérmelo. No serían tan bonitas si se llamaran cardos o coles. Supongo que mi padre habría sido un buen hombre aunque hubiera tenido un nombre feo, pero estoy segura de que habría sido una cruz. Bueno, mi madre también era profesora en el instituto, pero dejó de trabajar cuando se casó. La señora Thomas me explicó que eran muy jóvenes y pobres, y que se fueron a vivir a una casita amarilla muy pequeña. Nunca la he visto, pero me la he imaginado miles de veces. Yo nací allí. La señora Thomas me dijo que fui el bebé más feúcho que había visto en su vida, pero que mi madre pensaba que era preciosa. Supongo que una madre tiene más juicio que una pobre señora que venía a barrer, ¿no crees? En cualquier caso, me alegro de que mi madre estuviera contenta conmigo; me entristecería mucho pensar que fui una decepción para ella, porque la verdad es que no vivió mucho más. Murió de unas fiebres cuando yo tenía tres meses. ¡Ojalá hubiera vivido el tiempo suficiente para que me acordara de haberla llamado «madre»! Debe de ser muy dulce pronunciar esa palabra, ¿no crees? Y mi padre murió cuatro días después, también de fiebres. Me quedé huérfana y, según me dijo la señora Thomas, ya nadie me quería. Parece que es mi destino. Mis padres no tenían familiares vivos y, al final, la señora Thomas se quedó conmigo, aunque era pobre.
»Los Thomas se mudaron a Marysville y viví con ellos hasta los ocho años. Los ayudaba a cuidar a sus cuatro hijos, todos más pequeños que yo, y te aseguro que daban mucho trabajo. Entonces, el señor Thomas falleció y su madre se ofreció a acoger al resto de la familia, pero no a mí. La señora Hammond dijo que, como se me daban bien los niños, se quedaría conmigo, así que me fui a vivir con ella a una casa en un claro del bosque. Era un lugar solitario, y estoy convencida de que, de no haber tenido imaginación, no habría podido vivir allí. Los Hammond tuvieron ocho hijos, gemelos tres veces seguidas. Me gustan los bebés, pero aquello era excesivo, y así se lo hice saber cuando nació el último par. Me cansaba mucho cargando siempre con ellos.
»Viví allí más de dos años, pero entonces el señor Hammond murió y su viuda repartió a los niños entre sus parientes y se marchó a Estados Unidos. Tuve que irme al orfanato de Hopeton porque nadie quiso quedarse conmigo. En el orfanato tampoco me querían, ya que decían que estaba lleno. Pero tuvieron que aceptarme y estuve allí cuatro meses, hasta que llegó la señora Spencer.
Ana terminó con otro suspiro, esta vez de alivio. Resultaba obvio que no le gustaba hablar de sus experiencias en un mundo que no la había querido.
—¿Has ido alguna vez al colegio? —preguntó Marilla.
—No mucho. Empecé a asistir el último año que estuve con la señora Thomas. Después, cuando me fui a vivir al bosque, solo podía ir en primavera y en otoño. Pero mientras estuve en el orfanato fui todos los días. Leo bastante bien y me sé muchos poemas de memoria. ¿No te encantan los poemas que te provocan escalofríos en la espalda?
—Esas mujeres, la señora Thomas y la señora Hammond, ¿eran buenas contigo? —quiso saber Marilla mirando a Ana por el rabillo del ojo.
—Pu… Pues… —titubeó Ana, que se sonrojó repentinamente—. Bueno, intentaban serlo. Sé que trataban de mostrarse lo más amables posible. Y cuando esa es la intención de la gente, no te importa cuando no lo son… siempre. Las dos tenían muchas preocupaciones, ¿sabes? Pero estoy segura de que pretendían ser buenas conmigo.
Marilla no hizo más preguntas. Ana se entregó a la contemplación silenciosa del camino de la costa y la mujer continuó conduciendo el carro mientras sopesaba la situación. Su corazón empezaba a ablandarse. Marilla, que era lo bastante astuta para descubrir la verdad que la historia de Ana contaba entre líneas, pensó en la vida tan difícil había llevado aquella pequeña. No era de extrañar que se hubiera alegrado tanto ante la posibilidad de tener un hogar verdadero. ¿Y si Marilla cedía al inexplicable capricho de Matthew y dejaba que la muchacha se quedara? Él estaba decidido, y Ana parecía una buena chica, fácil de educar.
«Habla demasiado —pensó—, pero podría aprender a no hacerlo. Y sus palabras no dicen nada desagradable o grosero».
A la derecha del camino de la costa crecían enormes árboles, y a la izquierda los escarpados acantilados de arcilla roja estaban tan cerca en algunos trechos que una yegua más inquieta que la suya podría haberles causado problemas. A sus pies se extendía el mar, reluciente y azul, y las gaviotas planeaban como destellos plateados bajo los rayos del sol.
—¿No es maravilloso el mar? —preguntó Ana abandonando su silencio—. Una vez, el señor Thomas nos llevó a todos a pasar el día en la playa. Me divertí mucho, aunque tuve que estar cuidando de los niños todo el tiempo. Lo reviví en sueños durante años. Pero esta playa es más bonita que la de Marysville. Creo que me gustaría ser una gaviota, ¿y a ti? Sería estupendo despertarse al amanecer, zambullirse en el agua y sobrevolar todo el día ese azul tan hermoso. ¿Qué es esa casa tan grande de ahí?
—Es el Hotel White Sands. Lo dirige el señor Kirke, pero la temporada no ha empezado todavía. Durante el verano vienen muchísimos turistas.
—Tenía miedo por si era la casa de la señora Spencer —explicó Ana apenada—. No quiero llegar. De alguna manera, parecerá el final de todo.

Allí llegaron, sin embargo, a su debido tiempo. La señora Spencer vivía en una gran casa amarilla en White Sands Cove, y cuando se acercó a la puerta, su rostro amable reflejaba sorpresa y alegría al mismo tiempo.
—¡Madre mía! —exclamó—. Son las últimas personas que esperaba ver hoy, pero me alegro de todas formas. ¿Cómo estás, Ana?
—Todo lo bien que podría esperarse —contestó la muchacha bastante seria. Parecía muy triste.
—Nos quedaremos un rato para que la yegua descanse —anunció Marilla—, pero le prometí a Matthew que volvería pronto. El caso es, señora Spencer, que ha habido un error y he venido a ver en qué punto se ha producido exactamente. Matthew y yo le encargamos que nos trajera un niño del orfanato. Le pedimos a su hermano Robert que le dijera que queríamos un chico de unos diez u once años.
—Marilla Cuthbert, ¡no me diga! —gritó la señora Spencer angustiada—. Robert me transmitió el mensaje a través de su hija Nancy, y ella me dijo que querían una niña. ¿No es cierto, Flora Jane? —preguntó a su hija, que acababa de salir a los peldaños de la entrada.
—Sí, señorita Cuthbert, así fue —corroboró Flora Jane muy seria.
—Lo siento muchísimo —se disculpó la señora Spencer—. Es una pena, pero la verdad es que no ha sido culpa mía, señorita Cuthbert. Lo he hecho lo mejor que he podido, creyendo que estaba siguiendo sus instrucciones. Nancy es muy atolondrada. A menudo tengo que regañarla por sus despistes.
—La culpa ha sido nuestra —reconoció Marilla con resignación—. Deberíamos haber venido en persona y no haber dejado que un mensaje tan importante se transmitiera de boca en boca de esa manera. De cualquier modo, se ha cometido un error y lo único que podemos hacer es solucionarlo. ¿Podemos devolver a la niña al orfanato? Supongo que la readmitirán, ¿verdad?
—Me imagino que sí —respondió la señora Spencer pensativa—, pero no creo que sea necesario mandarla de vuelta allí. La señora Blewett estuvo aquí ayer y me comentó que le habría encantado que le trajera una niña para que la ayudara. Tiene una familia muy numerosa, ya lo sabe, y le resulta complicado encontrar ayuda. Ana sería perfecta para ella. Creo que es una situación milagrosa.
Marilla no parecía pensar que aquello tuviera nada de milagroso. Se le presentaba una buena oportunidad para librarse de aquella huérfana inoportuna, pero ni siquiera se sentía satisfecha por ello.
Solo conocía a la señora Blewett de vista, pero había oído hablar de ella. Las sirvientas que despedía contaban terribles historias acerca de su mal carácter y su tacañería, y de lo impertinentes y peleones que eran sus hijos. Sintió dudas al pensar en dejar a Ana a merced de aquella mujer.
—Bueno, entraremos y discutiremos el asunto.
—¡Vaya, qué casualidad! ¡Esa que viene por ahí es la señora Blewett! —exclamó la señora Spencer mientras animaba a sus invitadas a entrar en el vestíbulo y dirigirse a una salita helada—. Es una gran suerte, porque así podremos zanjar la cuestión de inmediato. Flora Jane, ve a poner la tetera al fuego. Buenas tardes, señora Blewett. Estábamos comentando que es una coincidencia muy afortunada que haya pasado por aquí. Permítame que le presente a la señorita Cuthbert. Discúlpenme un segundo, se me ha olvidado pedirle a Flora Jane que saque los pasteles del horno y no quiero que se quemen.
La señora Spencer se marchó, y Ana, sentada y con las manos cruzadas sobre el regazo, se quedó mirando con curiosidad a la señora Blewett. ¿Iban a entregarla a aquella mujer de rostro y mirada afilados? Se le formó un nudo en la garganta y empezaron a escocerle los ojos. Cuando la señora Spencer regresó, dispuesta a solventar cualquier problema sin pensárselo dos veces, temió que se le saltaran las lágrimas.
—Se ha cometido un error con esta pequeña, señora Blewett —explicó la anfitriona—. Me dijeron que el señor Cuthbert y su hermana querían adoptar a una niña, pero en realidad deseaban un niño. Así pues, si sigue pensando lo mismo que ayer, creo que sería perfecta para usted.
La señora Blewett miró a Ana de arriba abajo.
—¿Cuántos años tienes y cómo te llamas? —exigió saber.
—Ana Shirley —contestó asustada—, y tengo once años.
—Uf, pues no los aparentas. Aunque pareces fuerte. Bueno, si me quedo contigo tendrás que portarte bien y ser lista y respetuosa. Espero que te ganes el sustento, no te equivoques. Sí, supongo que podría quitársela de encima, señorita Cuthbert. Si quiere, puedo llevármela a casa ahora mismo.
Marilla miró a Ana y se ablandó al ver la expresión de tristeza de aquella criatura indefensa que se veía de nuevo presa en la trampa de la que había escapado. Supo que si hacía caso omiso de la súplica de aquella cara se arrepentiría durante toda su vida. Además, no le caía bien la señora Blewett. ¡No podía ser la responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así!
—Bueno, no sé —dijo despacio—. No estamos completamente decididos a dejarla marchar. De hecho, Matthew está dispuesto a quedársela. Creo que no debería tomar la decisión sin consultársela a mi hermano. Si optamos por no quedárnosla, la traeremos o se la enviaremos mañana por la noche. Si no viene, es que se queda con nosotros. ¿Le parece bien, señora Blewett?
—Supongo que no me queda otro remedio —respondió la mujer con brusquedad.
Durante la intervención de Marilla, a Ana se le había iluminado el rostro. La niña se había transformado por completo, y se levantó de un salto para correr hacia Marilla en cuanto las otras dos mujeres salieron de la sala.
—¡Vaya, Marilla! ¿De verdad has dicho que a lo mejor dejas que me quede en Las Tejas Verdes? —preguntó en un susurro, como si hablar en voz alta fuera a acabar con aquella maravillosa posibilidad—. ¿Lo has dicho o me lo he imaginado?
—Más vale que aprendas a controlar esa imaginación, Ana, si no eres capaz de distinguir entre lo que es real y lo que no lo es —repuso Marilla enfadada—. Sí, eso es justo lo que me has oído decir. Aún no está decidido y es posible que al final te enviemos con la señora Blewett. Sin duda, ella te necesita mucho más que yo.
—Preferiría volver al orfanato antes que irme a vivir con ella —aseguró Ana convencida—. Tiene cara de… de punzón.
Marilla reprimió una sonrisa.
—Una niña tan pequeña como tú debería avergonzarse de hablar así de una desconocida —la reprendió con severidad—. Vuelve a sentarte y compórtate como es debido.
—Si te quedas conmigo, intentaré hacer y ser todo lo que quieras —intervino Ana mientras obedecía su orden.
Cuando al atardecer llegaron a Las Tejas Verdes, Matthew las recibió en el camino. Marilla lo había visto desde lejos y adivinado el porqué. Estaba preparada para el alivio que inundó el rostro de su hermano cuando vio que, como mínimo, había llevado a Ana de vuelta. Pero Marilla no le hizo ningún comentario al respecto hasta que ambos se encontraron detrás del cobertizo ordeñando las vacas. Entonces le resumió la historia de Ana, así como su entrevista con la señora Spencer.
—A esa tal Blewett no le daría ni la hora —dijo Matthew con un vigor poco habitual en él.
—A mí tampoco me cae bien —reconoció Marilla—, pero es eso o quedárnosla, Matthew. Y ya que parece que tú quieres esto último, supongo que yo también estoy dispuesta a ello. He estado dándole vueltas al asunto y tengo la sensación de que es nuestra obligación. Nunca he educado a una criatura y creo que lo haré fatal, pero me esforzaré al máximo. Por mí, Matthew, puede quedarse.
Al hombre le brillaron los ojos de alegría.
—Sabía que terminarías viéndolo así, Marilla. Es una niña muy interesante.
—Me sentiría mejor si pudieras decir que es una niña muy útil —replicó la mujer—, pero yo me encargaré de que aprenda a serlo. Y no se te ocurra interferir en mis métodos, Matthew. Puede que yo no sepa mucho sobre cómo criar a una niña, pero tú aún sabes menos.
—De acuerdo, Marilla, edúcala a tu manera —la tranquilizó Matthew—. Pero sé tan buena y amable con ella como puedas, sin llegar a malcriarla. Tengo la impresión de que es una de esas muchachas de las que puedes conseguir lo que desees si logras que llegue a quererte.
Marilla resopló para dejar claro su desdén por la opinión de Matthew y se alejó cargando con los cubos.
«Todavía no le diré que puede quedarse —pensó mientras vertía la leche en jarras—. Se emocionaría tanto que no pegaría ojo esta noche. Marilla Cuthbert, ¿te imaginabas que verías el día en que adoptaras a una niña huérfana? Aunque lo más sorprendente es que sea Matthew quien esté detrás de todo esto; él, que siempre le ha tenido tanto miedo a las niñas… Sea como sea, hemos decidido hacer un experimento y solo Dios sabe cómo saldrá».

Aquella noche, cuando Marilla subió a acostar a Ana, le dijo con firmeza:
—Bien, Ana, ayer por la noche me di cuenta de que dejaste la ropa tirada por el suelo cuando te la quitaste. Es una mala costumbre que no puedo tolerar. En cuanto te quites cualquier prenda, dóblala con cuidado y déjala sobre la silla. Las niñas desordenadas no me valen para nada.
—Ayer por la noche estaba tan triste que no pensé en la ropa —explicó Ana—. Hoy la doblaré muy bien. Siempre nos obligaban a hacerlo en el orfanato, pero yo me olvidaba muchas veces, porque siempre tenía prisa por acostarme y empezar a imaginar cosas bonitas.
—Deberás tener más memoria si te quedas aquí —le advirtió Marilla—. Y ahora reza tus oraciones y métete en la cama.
—Nunca rezo —anunció Ana.
Marilla se quedó horrorizada.
—¿Qué quieres decir? ¿No te han enseñado a rezar?
—Bueno, en el orfanato tuvimos que aprendernos el catecismo entero, y me gustó bastante. Supongo que aunque se le parezca mucho, no puede decirse que sea poesía.
Marilla pareció aliviada.
—¡Bueno, al menos sabes algo! Pero no estamos hablando de poesía, Ana, sino de oraciones. ¿No sabes que no rezar todas las noches es de niños que se portan mal?
—Si tuvieras el pelo rojo, te resultaría más fácil portarte mal que bien —contestó Ana en tono de reproche—. La señora Thomas me dijo que Dios hizo que tuviera el pelo rojo a propósito, y desde entonces estoy enfadada con Él. Además, como tenía que cuidar a tantos niños, por las noches siempre estaba demasiado cansada para rezar.
Marilla decidió que no había tiempo que perder en cuanto a la educación religiosa de Ana.
—Mientras estés bajo mi techo tienes que rezar, Ana.
—Si eso es lo que quieres, ¡por supuesto! —asintió la niña con alegría—. Haría cualquier cosa para que estuvieras contenta. Pero aunque solo sea por esta vez, vas a tener que decirme cómo se hace. Luego, cuando me meta en la cama, me imaginaré una buena oración para rezarla siempre. Ahora que lo pienso, creo que será interesante.
—Tienes que arrodillarte —dijo Marilla un tanto avergonzada.
Ana se puso de rodillas ante la mujer y levantó una mirada seria.
—¿Por qué hay que arrodillarse para rezar? Te diré lo que yo haría si quisiera rezar de verdad: me iría sola a un campo enorme o a un bosque frondoso y miraría hacia arriba, hacia ese cielo tan azul que parece que no tiene fin, y entonces tan solo «sentiría» una oración. Bueno, ya estoy lista, ¿qué tengo que decir?
Marilla se sentía más avergonzada que nunca. Solía ser consciente de cuándo las cosas no encajaban, y de pronto se percató de que las oraciones infantiles que tenía intención de enseñarle a Ana no eran en absoluto apropiadas para aquella brujilla pecosa que no sabía nada del amor de Dios porque nadie se lo había transmitido a ella por medio del amor humano.
—Tienes edad más que suficiente para rezar sola, Ana —contestó finalmente—. Dale las gracias a Dios por lo que tienes y pídele con humildad las cosas que deseas.
—De acuerdo, haré lo que pueda —prometió Ana enterrando la cara en el regazo de Marilla—. Misericordioso Padre celestial… Así es como lo llaman los pastores en la iglesia, así que supongo que también es correcto en la oración individual, ¿verdad? —se interrumpió al tiempo que levantaba la cabeza un instante—. Misericordioso Padre celestial, te doy las gracias por el Camino Blanco de las Delicias y el Lago de las Aguas Brillantes, y por Bonny y la Reina de las Nieves. Te estoy muy agradecida por ellos, y ahora mismo son lo único por lo que se me ocurre darte las gracias. En cuanto a lo que quiero, son tantas cosas que me llevaría mucho tiempo decirlas todas, así que solo te hablaré de las dos más importantes: por favor, deja que me quede en Las Tejas Verdes; y por favor, quiero ser guapa de mayor. Atentamente, Ana Shirley. Bueno, ya está, ¿lo he hecho bien? —preguntó al levantarse—. Podría haber sido mucho más poético si hubiera tenido tiempo para pensarlo.
La pobre Marilla solo consiguió evitar el desmayo pensando que la última petición de la niña no se debía a una falta de respeto, sino a una total ignorancia espiritual. Arropó a la muchacha sin dejar de repetirse que al día siguiente tendría que enseñarle una oración como es debido, y después se dispuso a marcharse. Entonces oyó a Ana:
—Acabo de darme cuenta de que debería haber dicho «Amén» en lugar de «Atentamente», ¿verdad? Se me ha olvidado. ¿Crees que será importante?
—No… no lo creo —contestó Marilla—. Y ahora, a dormir como una niña buena.
—Esta noche me acuesto con la conciencia tranquila —repuso Ana mientras se acomodaba entre sus almohadas.
Marilla volvió a la cocina, dejó la vela con fuerza sobre la mesa y fulminó a Matthew con la mirada.
—Matthew Cuthbert, ya era hora de que alguien adoptase a esa cría y le enseñara algo. ¿Puedes creer que hasta esta noche no había rezado ni una sola vez en toda su vida? Mañana la mandaré a casa del pastor para que le preste un libro de oraciones. Y en cuanto le consiga unos cuantos vestidos decentes, empezará a ir a catequesis. Tengo la sensación de que va a darme mucho trabajo. Bueno, no podemos pasar por este mundo sin experimentar unas cuantas dificultades. Hasta el momento he tenido una vida bastante sencilla, pero ahora ha llegado mi hora y supongo que tendré que sacarle el mayor provecho.

Por razones que solo ella conocía, Marilla no le dijo a Ana que iba a quedarse en Las Tejas Verdes hasta la tarde siguiente. Durante la mañana mantuvo a la niña ocupada con varias labores y la observó mientras las llevaba a cabo. Al mediodía había llegado a la conclusión de que la chica era lista y obediente, estaba dispuesta a trabajar y aprendía con rapidez. Su mayor defecto parecía ser la tendencia a soñar despierta en mitad de una tarea y a olvidarse por completo de ella hasta que una regañina o una catástrofe la devolvían de nuevo a la tierra.
Cuando Ana terminó de fregar los platos de la comida, se enfrentó repentinamente a Marilla con cara de esperarse lo peor. Temblaba de los pies a la cabeza y, con los puños apretados, le pidió con voz suplicante:
—Por favor, Marilla, ¿por qué no me dices si voy a quedarme o no? He intentado tener paciencia durante toda la mañana, pero ya no aguanto más sin saberlo. Es una sensación horrible. Por favor, dímelo.
—No has metido el paño en agua caliente como te he pedido que hagas —contestó Marilla impasible—. Ve a hacerlo antes de preguntar nada más.
La muchacha obedeció y regresó para mirar a Marilla con ojos de desesperación.
—Bueno —dijo esta, incapaz de encontrar una excusa para aplazar más su explicación—. Supongo que ya puedo decírtelo: Matthew y yo hemos decidido que te quedes, siempre y cuando intentes ser buena y agradecida. Pero bueno, niña, ¿qué te sucede?
—Estoy llorando —respondió Ana desconcertada—. No tengo ni idea de por qué. Estoy muy contenta. Bueno, «contenta» no es ni por asomo la mejor palabra para describirlo. Más que contenta estoy feliz. Intentaré portarme muy bien. Va a costarme mucho, porque la señora Thomas siempre me decía que era una niña malísima, pero me esforzaré al máximo. Pero ¿puedes decirme por qué estoy llorando?
—Supongo que es porque estás emocionada y alterada —contestó Marilla en tono de desaprobación—. Siéntate en esa silla e intenta calmarte. Me temo que lloras y ríes con demasiada facilidad. Te quedarás aquí y trataremos de ocuparnos de ti. Tienes que ir al colegio, pero solo quedan dos semanas para las vacaciones, así que no merece la pena que empieces antes de que el curso se inicie de nuevo en septiembre.
—¿Puedo llamarte tía Marilla? Me encantaría —repuso Ana anhelante—. Nunca he tenido una tía ni ningún otro pariente… ni siquiera una abuela. Me haría sentir parte de la familia. ¿No puedo llamarte tía Marilla?
—No, no soy tu tía, y no me gusta que se dirijan a la gente con nombres que no le corresponden.
—Pero podríamos imaginarnos que lo eres.
—Yo no sería capaz.
—¿Nunca te imaginas las cosas de una manera diferente a como son en realidad? —preguntó Ana con unos ojos como platos.
—No.
—¡Vaya! —Ana tomó una gran bocanada de aire—. ¡Vaya, Marilla, te pierdes un montón de cosas!
—Cuando el Señor nos pone en determinadas circunstancias, no pretende que nos las imaginemos de otra forma —replicó ella—. A todo esto: ve al salón, Ana, y tráeme la estampa ilustrada que hay sobre la repisa de la chimenea. Tiene escrito el Padre Nuestro y vas a dedicar tu tiempo libre de esta tarde a aprendértelo de memoria. No quiero más oraciones como la que escuché anoche.
—Supongo que lo hice bastante mal —dijo la niña en tono de disculpa—, pero nunca lo había hecho. No puede esperarse que una persona rece bien la primera vez que lo intenta, ¿verdad? Cuando me acosté se me ocurrió una oración espléndida, muy poética, pero esta mañana al despertarme no recordaba ni una sola palabra, y me temo que nunca seré capaz de inventarme otra tan buena. Por algún motivo, las cosas nunca son tan buenas cuando se piensan por segunda vez, ¿no te has dado cuenta de ello?
—En esto es en lo que deberías fijarte tú: cuando te digo que hagas una cosa, quiero que me obedezcas de inmediato, no que comiences a divagar sobre ello.
La muchacha se dirigió al salón, pero no regresó. Después de esperar diez minutos, Marilla soltó las agujas de tejer y fue a buscarla. La encontró inmóvil contemplando un cuadro que colgaba de la pared entre las dos ventanas. Los rayos de sol que penetraban incidían sobre la niña de ojos soñadores y la envolvían en un resplandor casi sobrenatural.
—Ana, ¿en qué diantres estás pensando?
La pequeña salió de su ensueño con un sobresalto.
—En eso —contestó señalando el cuadro que representaba a Cristo bendiciendo a los niños—. Estaba imaginándome que era uno de ellos, la niña del vestido azul que está sola en la esquina como si no encajara con nadie, igual que yo. Yo diría que no tenía padres, pero que también quería que la bendijeran, así que se acercó con timidez al grupo con la esperanza de que nadie excepto Él reparara en ella. Estoy segura de que sé cómo se siente: tiene el corazón acelerado y las manos frías, como cuando yo te he preguntado si podía quedarme. ¡Ojalá el artista no hubiera pintado a Cristo tan triste! Siempre aparece apenado en todos los cuadros. Yo no creo que estuviera afligido, porque entonces los niños le hubieran tenido miedo.
—Ana —empezó Marilla sin saber muy bien por qué no había interrumpido a la niña mucho antes—, no deberías hablar así, es una falta de respeto importante.
La muchacha abrió los ojos como platos.
—¡Vaya! No era mi intención.
—Me lo imagino, pero no es correcto que hables con tanta familiaridad de esas cosas. Además, cuando te mando en busca de algo, tienes que volver con ello de inmediato, recuérdalo. Coge la estampa y ven a la cocina a sentarte y a aprenderte la oración de memoria.
Ana se concentró en el estudio durante unos cuantos minutos silenciosos.
—Me gusta —anunció al fin—. Es bonita. Aunque no es poesía, me hace sentir las mismas cosas. Me alegro mucho de que me hayas pedido que me la aprenda, Marilla.
—Entonces estudia y cierra el pico —repuso la mujer con brusquedad.
La niña se aplicó durante unos momentos más.
—Marilla, ¿crees que alguna vez tendré una amiga del alma en Avonlea? —preguntó al cabo de un rato.
—¿Una amiga… de qué?
—Una amiga del alma, íntima, alguien a quien pueda confiarle mis pensamientos más profundos. Siempre he soñado con conocerla, aunque en realidad creía que jamás ocurriría. Sin embargo, como muchos de mis sueños se han hecho realidad de repente, quizá este también se cumpla. ¿Crees que es posible?
—Diana Barry vive en Ladera del Huerto y tiene más o menos tu misma edad. Es una niña muy buena y quizá sea una compañera de juegos apropiada para ti cuando regrese. Ahora mismo está visitando a su tía. De todas formas, deberás tener mucho cuidado con cómo te comportas. La señora Barry es una mujer muy particular, no deja que Diana juegue con niñas que se portan mal.
—¿Cómo es Diana? No tiene el pelo rojo, ¿verdad? Espero que no, no soportaría que mi amiga del alma también fuera pelirroja.
—Es una niña muy guapa. Tiene los ojos y el cabello negros, y las mejillas, sonrosadas. Y es buena y lista, que es mucho mejor que ser guapa.
Marilla estaba firmemente convencida de que había que aprovechar la utilidad de todos los comentarios dirigidos a los niños que aún se estaban educando. No obstante, Ana hizo caso omiso de la enseñanza moral y se quedó solo con las deliciosas posibilidades que le ofrecían las primeras frases.
—¡Qué alegría que sea guapa! Salvo ser bonita una misma, cosa imposible en mi caso, lo mejor que puede pasarte es tener una amiga del alma preciosa. Cuando vivía con la señora Thomas, en el salón había una vitrina con las puertas de cristal. Una de ellas estaba rota, pero yo solía mirarme en la otra y fingir que mi reflejo era el de otra niña que vivía dentro. La llamaba Katie Maurice, y éramos muy amigas. Yo le contaba todo, me servía de consuelo. Cuando me fui a vivir con la señora Hammond me dolió mucho tener que dejar a Katie Maurice, y ella también lo pasó muy mal, porque se despidió de mí llorando. En casa de la señora Hammond no había vitrinas, pero caminando un poco río arriba había un valle alargado donde vivía un eco maravilloso que repetía todo lo que decías aunque no hablaras alto. Me imaginé que era una niña llamada Violetta y nos hicimos buenas amigas. La noche antes de irme al orfanato me despedí de ella y me puse tan triste que fui incapaz de imaginarme una amiga del alma en el orfanato. No habría podido hacerlo ni aunque en aquel lugar hubiera habido espacio para la imaginación.
—Pues me parece bien que no lo hubiera —apuntó Marilla secamente—. No apruebo esos enredos tuyos, da la sensación de que casi te crees tus fantasías. Te irá bien tener una amiga real para sacarte esas tonterías de la cabeza. Pero que la señora Barry no te oiga hablar de Katies y Violettas o pensará que eres una mentirosa.
—No le hablaré de ellas, son recuerdos demasiado preciados como para contárselos a cualquiera, aunque a ti sí me apetecía explicártelos.
—Te he dicho que te aprendas la oración y no hables, pero parece que eres incapaz de callarte si hay alguien que te escuche, así que sube a tu habitación a estudiártela.
—Bueno, ya casi me la sé entera, solo me falta el último verso.
—Da igual, haz lo que te digo. Sube a tu habitación a aprendértela bien y quédate allí hasta que te llame para que me ayudes a preparar el té.
Con un suspiro, la muchacha subió a la buhardilla y se sentó en una silla junto a la ventana.
—Muy bien, ya me sé la oración. Me he aprendido el último verso mientras subía la escalera. Ahora voy a imaginarme cómo va a ser siempre esta habitación en mi cabeza. El suelo está cubierto por una alfombra de terciopelo blanco con rosas de color rosa, y en la ventana hay cortinas de seda del mismo color. De las paredes cuelgan tapices dorados y los muebles son de caoba. Esto es un sofá lleno de cojines de seda sobre los que estoy recostada. En ese enorme espejo veo mi reflejo: soy alta, llevo un vestido de encaje blanco con cola y tengo el pelo negro adornado con perlas. Me llamo lady Cordelia Fitzgerald. No, no me llamo así, no consigo hacer que parezca real.
Se acercó al pequeño espejo y escrutó su imagen.
—No eres más que Ana de Las Tejas Verdes —dijo con voz grave—, y te veo cada vez que intento imaginar que soy lady Cordelia. Pero es mucho mejor ser Ana de Las Tejas Verdes que Ana de ningún lugar, ¿no?
Tras darle un beso cariñoso a su reflejo, se dirigió a la ventana abierta.
—Buenas tardes, querida Reina de las Nieves. Buenas tardes, querida casa gris de la ladera. Me pregunto si Diana será mi amiga del alma. Espero que sí. Pero no debo olvidarme de Katie Maurice y Violetta. Les dolería mucho si lo hiciera, y no me gustaría herir sus sentimientos. Debo recordar enviarles un beso todos los días.
La muchacha lanzó un par de besos al aire y apoyó la barbilla en las manos para sumergirse con tranquilidad en un mar de ensueños.
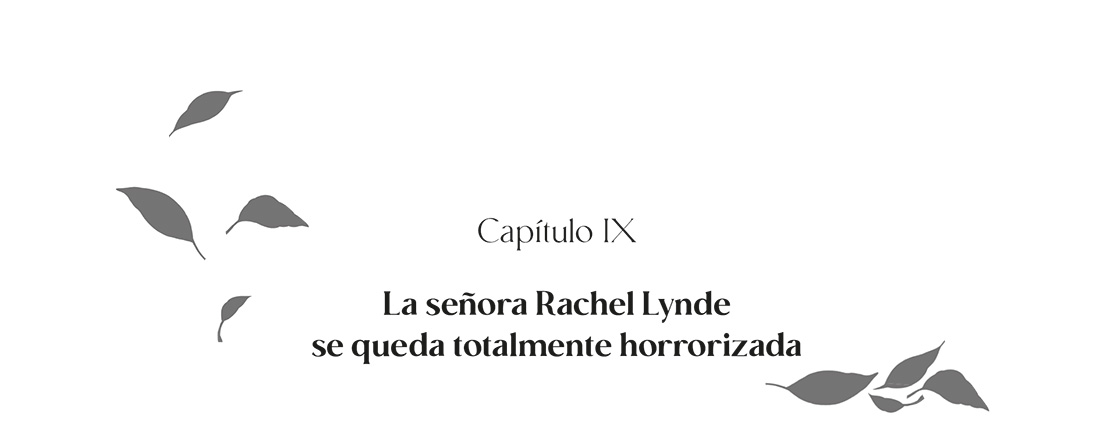
Ana llevaba ya dos semanas en Las Tejas Verdes cuando la señora Lynde fue a ver qué tal iba todo. Lo cierto es que no se la podía culpar por la tardanza, puesto que una gripe había hecho que no pudiera salir de su casa desde su última visita a la granja. En cuanto su médico le permitió poner un pie en la calle, la señora Rachel se apresuró a regresar a Las Tejas Verdes, deseosa de ver a la huérfana de Matthew y Marilla, sobre quien corría todo tipo de historias y suposiciones en Avonlea.
Ana había aprovechado al máximo aquellas dos semanas. Ya conocía todos los árboles y arbustos de la zona, había descubierto un sendero que salía del huerto de manzanos y atravesaba un bosque, se había hecho amiga del arroyo y había cruzado el puente que desembocaba en una colina boscosa.
Llevaba a cabo sus exploraciones en los escasos ratos de juego que le permitían, y luego dejaba medio sordos a Matthew y a Marilla contándoles sus hallazgos. Él no se quejaba y la escuchaba con atención con una sonrisa de felicidad en la cara, pero Marilla solo permitía aquella «cháchara» hasta que se sorprendía mostrando demasiado interés en ella, momento en que, con voz cortante, mandaba callar a la muchacha.
Ana se encontraba en el huerto cuando llegó la señora Rachel, así que esta tuvo la oportunidad de describirle a Marilla su convalecencia con todo lujo de detalles. Cuando por fin terminó, reveló la verdadera razón de su visita:
—He oído cosas sorprendentes sobre Matthew y sobre ti.
—No creo que estés más sorprendida de lo que lo estoy yo misma —repuso Marilla—. Todavía estoy recuperándome de la sorpresa.
—Es una lástima que se haya cometido un error así —comentó la señora Rachel con voz compasiva—. ¿No podíais devolverla al orfanato?
—Sí, pero decidimos no hacerlo. Matthew le cogió cariño, y a mí también me parece una buena chica, aunque debo reconocer que tiene sus defectos. Esta casa ya parece un lugar diferente, es una niña muy alegre.
Marilla se dio cuenta de que había desvelado más de lo que pretendía, porque vio la cara de desaprobación de la señora Rachel.
—Te has echado una gran responsabilidad sobre los hombros —afirmó la mujer en tono pesimista—, sobre todo teniendo en cuenta que no tienes ninguna experiencia con niños. No sabes mucho de ella ni de su verdadero carácter, y no hay forma de averiguar cómo saldrá una niña así. Pero no quiero desanimarte, Marilla.
—No lo haces —replicó esta con sequedad—, cuando tomo una decisión, nunca me echo atrás. Como seguramente querrás conocer a Ana, voy a decirle que entre.
Ana llegó corriendo, pero se detuvo en el umbral al advertir la presencia inesperada de una extraña. La verdad es que la niña tenía un aspecto de lo más peculiar con su vestido corto del orfanato, las piernas delgadas y larguiruchas, más pecas que nunca en la cara y el cabello pelirrojo alborotado por el viento.
—Bueno, es evidente que no te han elegido por tu belleza —fue el agradable comentario de la señora Rachel, que era una de esas personas encantadoras que se enorgullecen de decir siempre lo que piensan—. Marilla, está delgadísima y es muy fea. Ven
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Fantasía
Fantasía Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Historia
Historia Filosofía
Filosofía Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Tienda: Colombia
Tienda: Colombia

