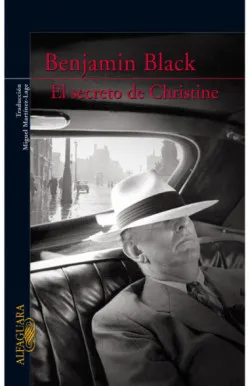Luis Jorge Boone y la gran pregunta de la literatura mexicana del siglo XXI
En los mismos escenarios de Cormac McCarthy, del otro lado de la frontera, con un lirismo que enhebra la memoria vernácula, la estética del corrido norteño, las leyendas de espantos y esas historias orales de impunidad, horror y destrucción que no pueden ser ni contadas ni comprendidas del todo, Luis Jorge Boone ofrece, con «Toda la soledad del centro de la Tierra», respuesta a la gran pregunta de la literatura mexicana del siglo XXI al tiempo que se asoma al pozo sin fondo de la violencia. En este texto, Julián Herbert explica cómo y por qué lo hace.
Por Julián Herbert

Fotograma de La carretera (The Road), adaptación al cine de la obra de Cormac McCarthy. Cortesía de Wide Pictures.
Por JULIÁN HERBERT
Una pregunta relevante para la literatura mexicana del siglo XXI es la identidad narrativa de las víctimas de la violencia contemporánea que asola al país. Cuando digo relevante no estoy hablando del problema ético —que, por supuesto, subyace—: me refiero a la poética y la retórica; la construcción de puntos de vista, territorios simbólicos y plasticidad de lenguaje que trasciendan el aspecto decorativo o meramente secuencial de los sucesos, problematizando la experiencia de quienes participan en la violencia sin ejercerla. Toda la soledad del centro de la Tierra, segunda novela de Luis Jorge Boone, me parece un refinado intento de responder a esa pregunta.
Escrito la mayor parte del tiempo desde una doble focalización —una voz en primera persona singular y otra plural a la manera de un coro—, el presente relato acompaña a Chaparro, un niño de unos diez años, en una suerte de Telemaquia rural: la búsqueda de su padre y su madre, a quienes no conoce (ha pasado la vida en casa de su abuela Librada, entre primos semihuérfanos y tías-madres-solteras) y a quienes espera encontrar en Los Arroyos, pueblo vecino hacia el que el protagonista se dirige a pie, de noche, por una carretera. La situación de amenaza que la puesta en situación reserva a los lectores es atemperada, desde el comienzo de la narración entregada por Chaparro, por la agridulce memoria de una infancia de rancho: toda su libertad, pero también el maltrato parental, la fantasía siniestra de las casas en ruinas, la travesura, el humor y el rencor instilado por la pobreza.
A contracanto, el relato en plural que se alterna en itálicas da cuenta de una tragedia regional: el modo paulatino y voraz en que un grupo espectral de —¿bandoleros? ¿invasores? ¿soldados?— ellos armados destruye un pueblo y secuestra o extermina a sus habitantes. Estas dos líneas de tensión son apuntaladas, a la manera de un puente o de un arco (las metáforas arquitectónicas describen bien las pulcras estructuras literarias que Boone suele practicar), por dos fragmentos en tercera persona (titulados respectivamente «La sangre» y «Los gritos») que parecen, en primera instancia, relatos inconexos, apenas ambientados en el mismo universo que el resto de la novela. Pero que funcionarán como lazos del nudo maestro con el que la novela arriba a su cruento final.
Si me parece importante el hallazgo formal de los dos puntos de vista principales —el primero se presenta en prosa y el segundo, en verso; uno es emitido por un personaje visible y en un escenario físico bastante preciso, el otro se sitúa en un espacio más abstracto que combina lo territorial con lo simbólico— no es por el mero lucimiento técnico y el virtuosismo (que lo hay) con el que el proyecto ha sido ejecutado. Me entusiasma más bien su vínculo con la memoria vernácula, su cercanía con la estética del corrido norteño, con la leyenda de espantos y, en fin, con el rumor: esas historias orales de impunidad, horror y destrucción que no pueden ser ni contadas ni comprendidas del todo, que parecen ilógicas o inenarrables desde el punto de vista de la civilización occidental contemporánea, pero que participan simultáneamente en la cotidianidad mexicana y los paradigmas de lo infernal, el folclore y lo fantástico.
Este pliegue —una realidad estructurada como retablo o símbolo del trasmundo (representado esto último en la novela por un objeto específico: «esa historia del pozo sin fondo en medio del desierto»)— conecta Toda la soledad del centro de la Tierra con las oscuras visiones literarias de José Revueltas y, por supuesto, con la inapreciable herencia de Juan Rulfo, fundamental para entender la literatura mexicana.
No obstante, me parece pertinente enmarcar Toda la soledad del centro de la Tierra abriendo un diálogo comparativo hacia otras obras y autores, en un ámbito distinto y menos convencional que el de los lugares comunes de la literatura hispanoamericana. Me interesa leerla a contraluz de los ecos de un territorio literario en otro, las literaturas periféricas, la labilidad de los géneros literarios y el diálogo entre generaciones . Desde ahí, la obra de Luis Jorge Boone dialoga respectivamente y con mayor profundidad con las narrativas de Cormac McCarthy, Jesús Gardea, Daniel Sada y Eduardo Antonio Parra.
En McCarthy, lo mismo que en la novela de Boone, el territorio aparece como símbolo de fluidez y de tránsito: una zona limítrofe entre el lugar y el no-lugar. Por supuesto, el hecho de que las historias del novelista estadounidense sucedan en la línea divisoria entre dos países contribuye a esta percepción. Sin embargo, el estado provisorio del paisaje parece emanar del corazón mismo de los conflictos, y no solo de la circunstancia lingüística o geopolítica. Algo semejante sucede en la novela de Luis Jorge: las casas y los pueblos parecen estar en su sitio siempre de manera provisional, las estructuras familiares (predominantemente matriarcales) cambian en función de la migración, pero también de la edad, la derrama económica, el trabajo, los rencores. Hasta las voces de los fantasmas van y vienen, en la percepción del ciego Serafín, como si cruzaran de vez en cuando una frontera oscura signada por la frecuencia con la que se practica el horror en el mundo. No hay que olvidar que el territorio geográfico descrito por McCarthy es el mismo donde Boone nació y creció y donde suceden sus historias —aunque el autor mexicano prefiera referirlo con nombres ficticios.
La obra de Luis Jorge Boone dialoga respectivamente y con mayor profundidad con las narrativas de Cormac McCarthy, Jesús Gardea, Daniel Sada y Eduardo Antonio Parra.
Otro escritor que gustaba de topónimos ficticios fue Jesús Gardea, maestro del cuento norteño de atmósfera semirrural. Y digo «semi» porque, a mi parecer, una de las cosas que mejor nutren la narrativa de Gardea es la alternancia de forasteros, artilugios, máquinas y otros enseres urbanos puestos en situación en el ámbito desolado del desierto. Amén de participar de esta práctica referencial en su obra narrativa, la escritura de Luis Jorge Boone comparte con Gardea un peculiar talento para las hablas regionales, un proceso no de recolección, sino de reinvención que desemboca en logro: traducir a la forma de una oralidad ficticia los gestos y ademanes de sus personajes. El oído de Luis Jorge, educado lo mismo en las hablas populares de su región que en la poesía clásica española, logra captar pespuntes anacrónicos sin abigarrar el texto de rarezas lingüísticas. Eso le proporciona un aire verosímil pero también sutil.
Es casi imposible hablar de la música de la prosa en los territorios fronterizos entre México y Estados Unidos sin llegar a la obra de Daniel Sada, un escritor desmesurado y genial, dueño de un lenguaje vasto e inmersivo y gran conocedor de la métrica: buena parte de sus libros, aunque en prosa, están escritos en el fraseo de endecasílabos, octosílabos y otras variedades de verso de arte menor. Si bien la escritura de Luis Jorge no se hace eco de la distensión y el neobarroquismo habituales en Sada, sí abreva en una de las fuentes esenciales de este: la versificación novelizada. Lo hace de manera evidente en los pasajes en itálicas de Toda la soledad…, que han sido escritos en verso. Pero lo hace también, de manera menos obvia, en casi todos los momentos de su prosa, regida no por las formas métricas tradicionales, sino por la alternancia de sus acentos, lo que la vuelve hondamente musical. Hay que añadir que, además de narrador y ensayista, Luis Jorge Boone es uno de los más reconocidos y notables poetas mexicanos de su generación, y si bien su prosa narrativa tiende a la claridad y el pragmatismo, se desenvuelve en español con una gran tensión rítmica.
Como cualquier texto literario, Toda la soledad del centro de la Tierra participa de una determinada ansiedad estética de índole histórica y sociológica. En su caso, la impronta más evidente (aunque sutilizada con elegancia agradecible) son las narcoguerras mexicanas de principios del siglo XXI. Me atrevo (porque atañe a lo que intento establecer en este pasaje) a enunciar un evento específico que podría haber conmocionado al autor de la novela: la masacre de Allende, Coahuila, perpetrada por el cártel delictivo Los Zetas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011. Aunque no existe en el libro una sola referencia al suceso, para la mayoría de los mexicanos de nuestra época se convirtió en una suerte de evento-pozo-testigo del horror que el país experimentó en uno de sus momentos más álgidos de violencia: la predisposición al exterminio por parte de los poderes fácticos. Si bien —y por desgracia— no se trató de un hecho irrepetible, Allende catalizó una interrogante social de alcance histórico, de modo que periodistas, académicos, historiadores y artistas han abordado el tema .
Existe al menos otra novela relevante que ronda el siniestro evento: Laberinto, de Eduardo Antonio Parra, publicada poco después que el libro de Boone. No voy a detenerme demasiado en las coincidencias y diferencias entre ambas historias —Parra, doce años mayor que Boone, ha sido una suerte de maestro joven para muchos de nosotros—, salvo por lo que atañe a la construcción del punto de vista y la dialéctica con la que cada una de ellas genera su realidad.
El oído de Luis Jorge, educado lo mismo en las hablas populares de su región que en la poesía clásica española, logra captar pespuntes anacrónicos sin abigarrar el texto de rarezas lingüísticas. Eso le proporciona un aire verosímil pero también sutil.
Mientras que (como he descrito) Toda la soledad… practica una multiplicidad de voces que van de lo coral a lo testimonial, Laberinto emplea la forma del diálogo entre dos personajes; un diálogo desenfocado, porque el relato de un evento traumático que afecta a la vida de todo un pueblo es vertido, por una parte, por una voz testimonial que monologa frente a un interlocutor; y, por otra, por la voz interior de dicho interlocutor que, en una suerte de aparte dramático, reflexiona sobre la historia que está escuchando y la complementa con información alterna. De este modo, el suceso atraviesa tres tamices: el de la realidad pública, el del testimonio, y el de la conciencia silenciosa del interlocutor. Me parece evidente que en ambos casos (tanto en Boone como en Parra) la preocupación estética de dar agencia a las víctimas está imbuida de sentimiento trágico clásico, y ninguno de ellos duda en recurrir a la reformulación de técnicas de cepa faulkneriana para penetrar la coraza de sus respectivos relatos.
Es en el plano de su concepción de lo que profieren como «realidad» donde encuentro mayor distancia poética entre ambas novelas. Mientras que Laberinto se sostiene a través de las convenciones del mundo histórico tal y como lo conocemos (y esto merecería un comentario más vasto, porque el gran logro de Parra es la construcción de capas alternativas de percepción para entregar a su lector una sensación de inestabilidad cognitiva), Toda la soledad del centro de la Tierra se desdobla hacia lo que es quizá la más desoladora y poderosa invención de toda la novela: el pozo.
Descrito por voces —y aun: por formas de la percepción— que van desde el rumor, el falso testimonio, la anécdota entredicha, el mito y la ceguera, el pozo en medio del desierto adonde se precipitan las almas perdidas recuerda, más que a la literatura realista (whatever that means), a la pulsión de Lo Siniestro como avatar de Lo Sublime en los relatos de Stephen King. La forma periférica y al mismo tiempo inexorable en la que esta entidad es construida resume las mayores virtudes imaginativas y metafóricas de la prosa de Luis Jorge Boone, y es lo que hace del desenlace de Toda la soledad del centro de la Tierra uno de los momentos más memorables y dolorosos que recuerdo haber leído en años recientes.
Obra de precisión más que de experimentación; vasta en recursos, pero mesurada en la disposición de estos; de una exultante brevedad —algo que la vuelve, paradójicamente, más profunda—, Toda la soledad del centro de la Tierra es una novela donde la perfección aparece herida por lo único que la sobrepasa en tanto que experiencia estética: la fatal fragilidad del sentimiento humano.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Novela romántica
Novela romántica Poesía
Poesía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Tienda: México
Tienda: México