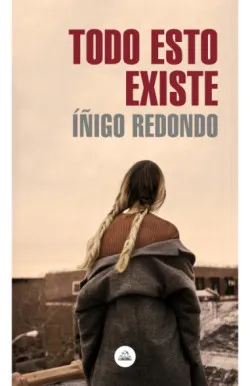Fernanda Trías: «Mugre rosa» o cómo recorrer la ruina
Todo mapa es una representación del mundo que refleja la visión de quien lo dibuja, y el Mapa de las Lenguas no tiene fronteras ni capitales: trece libros, un año y un territorio común para la literatura de veintiún países que comparten un idioma con tantas voces y lenguas como hablantes. Invitados por LENGUA, los autores de esta edición exponen su geografía literaria. Aquí, Fernanda Trías sobre su novela «Mugre rosa».
Por Fernanda Trías

Fernanda Trías. Crédito: Fernanda Montero.
Por FERNANDA TRÍAS
Mi territorio es el silencio, lo que se escribe entre líneas, en el blanco, en el margen (al margen), lo que no está, lo que no se dice, pero que presiona desde lo profundo, como el tictac de una bomba contenida entre las páginas. Por ahí camino, una malabarista sobre la cuerda floja. Pero el lector sabe que yo sé, y yo sé que él sabe. El silencio es un territorio sin nombre y sin fronteras, como yo, que voy de desarraigo en desarraigo, sin bandera posible.
Mi territorio son los sueños, las imágenes que logro atrapar como unos pocos peces en una red maltrecha: la mordedura de un pacú, que deja su marca de dientes humanos en mi pantorrilla, y la pregunta insistente a un viejo amor: «¿Por qué siempre quisiste morderme?». O es una pesadilla recurrente: estamos en el río y acaba de ocurrir una catástrofe. Nos zambullimos para evitar la onda expansiva, y, al sacar la cabeza, con apenas una gota de aire en los pulmones, nos miramos confirmando que estamos bien: no nos tocó, nos hemos salvado.
Pero apenas alcanzo a sentir el alivio, cuando ya estoy mirando hacia abajo y veo mi cuerpo hecho jirones, la piel desprendida de la carne, cayéndose como tiras de pescado seco. Ese es el comienzo, la primera imagen que luego me llevaría a escribir Mugre rosa, y el efecto perverso del viento rojo. Pero entre la pesadilla y la escritura pasó más de una década, porque siempre se avanza a tientas en el dolor.
Mi territorio es la memoria, ejercer la nostalgia, volver a ese país que es mío, para constatar que no lo es. No lo conozco, no me reconoce. Tengo acento, dicen. Pero en todos lados dicen que tengo acento. Tal vez hable como habla el pasado. Como hablan las olas de José Ignacio, como hablan los grillos y el ruido de la bomba herrumbrada que usábamos para sacar agua del pozo. O como los insectos que volaban alrededor del farol de mantilla. ¿Cuál sería su acento? El de las alas silenciosas, el de los pequeños golpes contra el vidrio del farol. Estrellan su cuerpo contra esa frontera invisible, pero intentan ir hacia la luz.
En Mugre rosa quise recuperar las imágenes de mi infancia. Viajar en el tiempo, lo que siempre soñamos. Pero este era un viaje doble: hacia el pasado de sal y playa, y hacia el futuro de algas y destrucción. Y la vida es todo, incluso la muerte. Pero a veces, entre la vida y la muerte hay un tiempo que es el de la enfermedad, un tiempo que se ensancha y que, como el tiempo del dolor, es puro presente. Ahí entra Mauro. Su cuerpo mutante, igual que los peces contaminados. El niño enfermo, el territorio desconocido pero seguro, que podría ser el del amor.
Lo que me interesaba construir era un paisaje neblinoso, igual que la memoria. Una textura porosa por donde resbalaran los recuerdos, y que el propio lenguaje fuera una red elástica. La narradora se mueve en un paisaje gris y en ruinas, pero en el propio ejercicio de recorrer la ruina comienza la reconstrucción.
Este año, en un mundo que está cerrando sus fronteras, asomarnos a otros territorios a través de la palabra cobra más relevancia que nunca. Mapa de las Lenguas es una colección panhispánica global que presenta la mejor literatura de veintiún países que comparten el idioma. Pero es, sobre todo, un itinerario de viaje por trece de los libros que el año pasado tuvieron mayor trascendencia en su país de origen y que, a lo largo del 2021, recorrerán el resto del ámbito del español.
Adentrarse en la obra de estas trece voces es transitar un territorio físico, tangible, pero también un espacio moral, intelectual, anímico, político y sociocultural. La lectura de un autor contemporáneo de cualquier país de habla hispana es una ventana a una forma de expresarse y escribir en español, pero también un modo de tomarle la temperatura a las preocupaciones y los anhelos de cada uno de esos lugares.
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Novela romántica
Novela romántica Poesía
Poesía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga De 0 a 3 años
De 0 a 3 años Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Tienda: México
Tienda: México