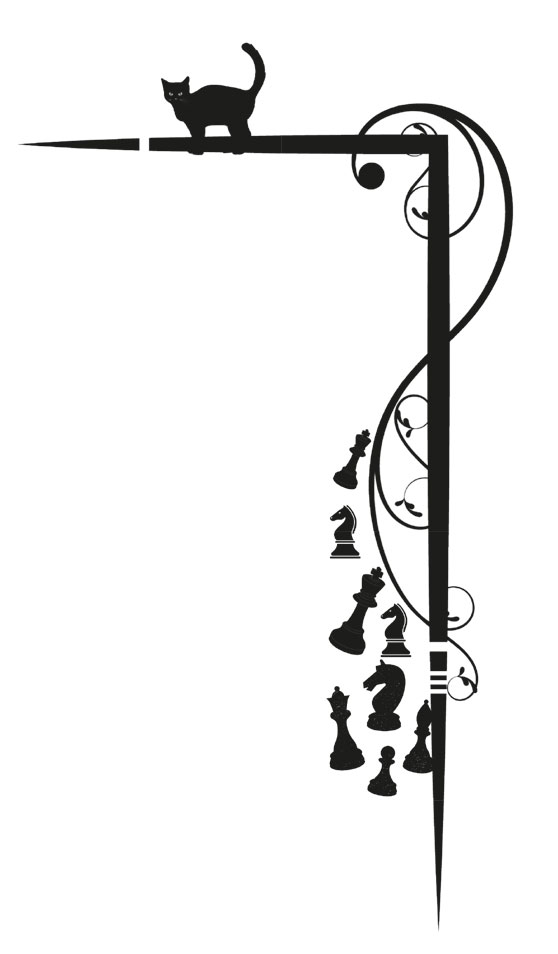
Antes
Tal vez la raíz de todo
Una persona que no se ama a sí misma no está preparada para entregarse a nadie más. ¿Cuánto más caos puede surgir cuando alguien que se odia por completo acaba enamorado?
—Su hija no está bien, señora Ferreira.
Yo apenas tenía doce años. Escuchaba, retenía, pero era incapaz de comprender el trasfondo de las palabras que ambas adultas intercambiaban. Sin embargo, todo lo que oímos de pequeños nos marca, y cuando tuve edad suficiente para traducir la terminología que había empleado la psicóloga para referirse a mí, sentí miedo. Miedo de ser aún menos «normal» de lo que ya me sentía.
—¿Sabe qué le pasa? —preguntó mi madre entonces.
De forma inconsciente se arreglaba el cabello y acomodaba su camisa. Tal vez se sentía intimidada por la pulcritud y elegancia de la profesional al compararla con su jersey de cuello alto y manga larga y su falda hasta los tobillos.
Sentada en aquel sofá, bajo el escrutinio clínico de la doctora Martínez, me sentía tan inquieta que comencé a limpiarme el interior de las uñas, más que nada para tener las manos ocupadas. Llevaba tanto tiempo en ello que pronto dejó de salir sucio. Mis uñas habían ahondado tanto que la piel bajo ellas ya estaba enrojecida. No paré hasta dejar una franja de sangre en cada pieza de mi manicura.
—Sería demasiado precipitado, e incluso poco ético, emitir un diagnóstico —explicó la psicóloga con tono profesional. Parecía una persona distinta de la mujer paternalista que era en privado conmigo—. Me faltan datos, podría equivocarme. Lo entiende, ¿verdad?
—Pero usted debe de... tener alguna idea, ¿no? —A mi madre le temblaban tanto las piernas que incluso noté la vibración del mueble desde donde yo estaba—. No montaré un escándalo ni nada si se equivoca.
—Bien... —La doctora Martínez se enderezó los lentes, tomó aire y soltó con calma y profesionalidad la información que tenía—. Basándome en las conductas que usted me ha descrito y en lo que yo misma he detectado..., evidentemente su hija sufre episodios de severa ansiedad social, aunque todavía no me atrevería a definirlo como algo patológico. En cualquier caso, es algo tratable que mejorará con terapia y el tiempo, aunque no descarto que esos episodios puedan ser un síntoma de algo más. Como le he dicho, no quiero adelantarme, pero en estas sesiones he estado recopilando información y he redactado un historial que... —La doctora suspiró—. Señora Ferreira, es posible que su hija sufra un trastorno límite de la personalidad, o borderline personality disorder. Es tratable y, si se detecta y trata a tiempo, las personas con este problema pueden vivir una vida plena y feliz de adultos.
—Pero... ¿en qué la afecta? Por favor, sin... términos «raros». Yo solo soy... Pues yo. No tiene que impresionarme con palabras difíciles, solo hacer que entienda.
La doctora asintió.
—Sus sentimientos... Ella no procesa las emociones como nosotros, las vive con más intensidad. Una decepción puede tumbarla, la soledad la puede asfixiar. Se apega mucho a las cosas, pero eso es un error, ya que una vez las consiga... su estabilidad emocional dependerá totalmente de que ese lazo no se rompa. Es propensa a exagerar..., vamos: todo.
—¿Y cree que tiene eso?
—Lo creo, pero puede que me equivoque. Puede que la niña solo esté pasando por una etapa depresiva, o que sufra algún otro trastorno anímico que...
—Pero no está loca, ¿verdad? —insistió mi madre, con el rostro contraído en anticipación de la respuesta.
—¡¿Qué?! No, señora Ferreira. «Locura» no es una palabra admisible para...
—Lo sé, ya me dijo que no la usaríamos. Perdóneme, se me ha escapado.
—Ya hablaremos con más detalle en otro momento. —La psicóloga le extendió a mi madre una factura para que la examinara mientras ella proseguía—: Tendré que hacerle un seguimiento a su hija, y si considero que necesita medicación, la derivaré a una muy buena amiga que...
—¿Ha subido el precio de las visitas?
—Sí, el dólar ha vuelto a subir y yo me adapto a su cotización. Sé que a usted no le aumentan el sueldo a medida que el dólar sube, pero entienda mi posición: el dólar sube, el bolívar se devalúa, y si mantengo mis precios...
—Tendrá pérdidas. —Mi madre asintió—. Lo entiendo, esta situación la vivimos todos. Es solo que... a este precio ya no podré seguirlo pagando.
Entonces mi madre me observó. Recuerdo haberme sentido muy nerviosa bajo la presión de su mirada, como si me transmitiera, al igual que la piel puede irradiar su temperatura, toda la batalla de sentimientos que la invadían en ese momento. Fue tanto así que, aunque sabía que ella se había dado la vuelta para mirarme, fingí un intenso interés en la pulsera que llevaba puesta y me sobresalté cuando sentí su mano en mi regazo.
—No te preocupes, hija. Hablaremos con tu padre. Yo... estoy segura de que él lo entenderá, ¿sí? No tengas miedo.
Al desviar mis ojos me fijé en que la doctora Martínez, que parecía pensativa con su ceño fruncido y la nariz ligeramente torcida, se removía un poco en su asiento hasta conseguir una posición más erguida. Una vez acomodada, la mujer carraspeó para llamar la atención de mi madre.
—Clariana... —dijo, llamándola por su nombre de pila. Su voz adoptó un tono un poco más cauteloso, a pesar de que el trato era más personal—. ¿Sería mucha molestia si hablamos a solas?
—¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No habíamos terminado por hoy?
Por primera vez la doctora pareció cohibida, como si no tuviera ni idea de cómo abordar el siguiente tema si yo estaba presente. Sin embargo, enseguida pareció reponerse y, con una sonrisa paciente, dijo:
—Es solo que... No he podido evitar notar que... Usted le ha dicho a su hija que no tenga miedo, pero ella ni siquiera parece enterada de la situación. ¿Es posible que sea usted quien tiene miedo de hablar con su marido?
—¡¿Qué?!
En una reacción inmediata y exagerada, mi madre se levantó del sofá que compartíamos. Con el mismo impulso tiró de mí por el suéter que llevaba puesto para que me levantara.
—¡No trate de psicoanalizarme a mí! —ladró mi madre. Había desatado el temperamento que guardaba para mis reprimendas detrás de la puerta, esas que parecían el resultado de una acumulación de muchos silencios que nada tenían que ver conmigo—. Ahora lo entiendo todo, solo quiere que le pague una sesión para mí también...
—¡Yo nunca...!
—¡Me voy de aquí! —Le tiró la factura a la cara—. Nos vamos. Y la próxima vez psicoanalícese el hueco del...
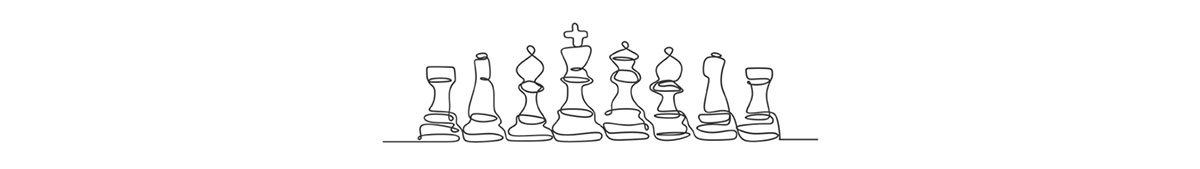
—¡¿La has estado llevando al loquero?!
—No es un loquero, Jon, por favor, escucha...
—¡Basta!
Recuerdo haber oído los gritos desde la sala, sentada con el almuerzo del día anterior recién calentado en el microondas como única compañía, mientras las lágrimas de desconcierto e impotencia se deslizaban por mis mejillas y mojaban la cucharilla vacía.
—¿Cómo te atreviste? —oí que vociferaba mi padre desde su habitación—. ¡Lo sabía! No puedes tener dinero. ¡Me niego a que sigas aceptando dinero de tu madre!
—Tranquilo, Jon... De todas formas no me dará más, dijo que si...
—¿Que si... qué?
Su tono adquirió un tono bajo y una frialdad que me erizaron el vello como puede hacerlo la tensión en una película de suspense. Ya no chillaba. Cuando mi padre gritaba no me preocupaba, porque sabía lo que seguiría: un par de maldiciones y a la cama como castigo. En cambio, cuando bajaba la voz a ese tono helado... había que tener miedo.
—Nada, cariño, nada...
—¿Cómo que nada? —replicó. Oí que avanzaba con pasos lentos pero firmes hacia mi madre, y luego me llegó el impacto de las puertas del armario cuando su cuerpo quedó acorralado contra él—. Creo que tenías algo que decir, ¿verdad? Pues dilo, venga, dilo.
—Mi madre no me seguirá apoyando económicamente si no... si no te dejo.
—¿Y quieres dejarme?
—Nunca.
Ella ni siquiera dudó al decirlo. A mí me habría convencido.
—No, no... Lo veo en tus ojos. Quieres dejarme. Me odias, ¿no?
—¡No te odio, Jon, eso ni lo digas!
—¡¿Entonces por qué mierda llevas a mi hija a un loquero, si sabes que Jehová, Dios de los Ejércitos, es el único psicólogo?!
Oí dos golpes contra las puertas del armario y un grito exaltado de mi madre. Yo había aprendido a interpretar los matices del miedo en su voz y lo que podía significar dependiendo del volumen y la forma en que se le quebraba. Lo que capté fue una reacción a la sorpresa, no al dolor. Él todavía no la había tocado.
—¿Me lo vas a decir o...? —insistió mi padre con una impaciencia que me tenía al borde del asiento. Sentí el corazón golpeando contra mi garganta, los pies desesperados por entrar en movimiento y mi consciencia, la muy desgraciada, en un constante recordatorio de mi cobardía y de que todo lo que siguiera a aquella discusión sería también por mi culpa.
—Es que... —empezó a explicar mi madre—. Ella llora mucho, Jon, se escapa de clase..., se... Ya sabes. Y pensé que tal vez padecía algún trastorno.
—Los trastornos no existen. ¡Son los demonios! ¿Dónde está tu fe, mujer?
—Pero la doctora dijo...
—El único doctor es Dios, como bien sabes. Él, que llevó todos nuestros males en la cruz del calvario.
—Sí, sí —concedió mi madre en tono apaciguador. Estaba aterrada—. Pero Dios también creó la ciencia, tal vez quería que supiéramos...
—¿Me estas contradiciendo? ¿Estás discutiendo conmigo?
—Perdóname, Jo...
Pero el nombre de mi padre se le quedó atascado en la garganta de la misma forma en que la bilis escaló a mi boca en ese instante. Porque la línea acababa de cruzarse.
No tenía que asomarme, solo escuchar el esfuerzo que mi madre hacía por respirar, para que mi imaginación evocara los gruesos dedos de mi padre alrededor de su cuello.
También oí el impacto brusco de su cuerpo contra el suelo, los jadeos desesperados y las súplicas por la misericordia de su esposo.
Más tarde ella me diría que se había caído, que los moratones se los había hecho al resbalar, que mi padre intentaba ayudarla para que se levantara.
Ella no lo abandonó, y tal vez jamás lo habría hecho. Fue mi bocaza la que quebró la cárcel en la que ella padecía apática su síndrome de Estocolmo. Todo acabó cuando, tras contarle a la vecina el infierno que se vivía en el hogar del diácono más respetado de la congregación, la policía acudió a nuestra casa, que encontró vacía. Mi padre había huido alertado por sus hermanos de la iglesia.
Mi madre nunca pudo perdonarme esa traición.
Yo misma no me lo perdonaba.
Todo esto puede parecerles irrelevante si vinieron a leer una historia de romance idílico. Pero bienvenidos a mi vida y al único tipo de amor que he conocido.
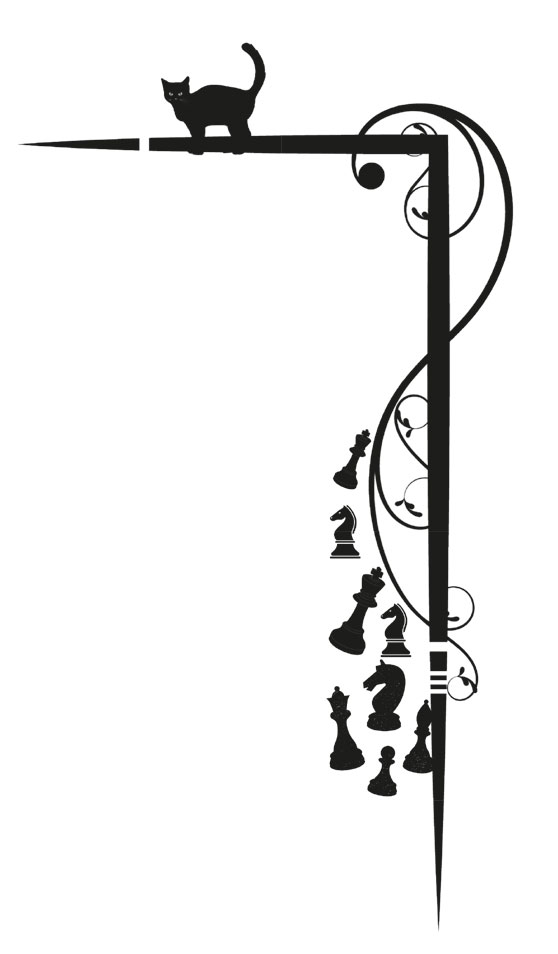
1
Vestido rojo, blazer azul
—¿Mamá?
La descubrí mientras se aplicaba lápiz labial frente al espejo del baño cuando me disponía a tomar una ducha antes de mi primer día en el nuevo colegio.
Se había cortado el cabello en una media melena y se había teñido de rubio con mechones platino. Un vestido rojo se ajustaba a su figura; no como a las mujeres de las revistas que ella coleccionaba, sino como a una mujer real, casada y luego separada, que había pasado por una cesárea y diecisiete años de depresión. A pesar de la celulitis en los muslos y la sequedad en las pantorrillas, jamás la había visto con un aspecto tan inalcanzable.
No me habría preocupado que se vistiera así para cualquier otra ocasión, pero ¿para el funeral del abuelo?
—¿Humm? —balbuceó ella mientras presionaba los labios para esparcir el carmín del cosmético.
—¿Ya no vas al entierro?
Ante mi pregunta, ella detuvo de inmediato sus movimientos para mirarme, a través del espejo, con un gesto inquisitivo que me hizo sentir como en un examen que claramente iba a suspender.
—¿Y perderme la oportunidad de escupir sobre la tumba de tu abuelo? —bufó, a la vez que la sombra de una sonrisa se bosquejaba en sus labios, y luego continuó con su ritual de maquillaje—. Ni hablar. Voy a ser la primera en llegar a esa ceremonia.
—Pero... hace años que no ves a tu familia ni hablas con ella... ¿No te parece inapropiado vestirte así para el reencuentro?
—Pfff. Esos bastardos quieren verme llegar arrastrándome, harapienta y ojerosa, suplicando el perdón de todos y reconociendo que sin ellos no puedo ni limpiarme el culo.
Para acompañar sus acaloradas declaraciones, mostró al aire su dedo medio con un entusiasmo exagerado.
Todavía se me hacía difícil acostumbrarme a gestos tan vulgares viniendo de la mujer que antes me pegaba en la boca si pronunciaba la palabra «estúpido». Aunque más me impactaba oír cómo expresaba sus pensamientos con tal crudeza y libertad, teniendo en cuenta que era la misma que antaño, en la iglesia, no se atrevía ni a comentar los sermones porque había crecido bajo el precepto de que la mujer debe guardar silencio durante el culto.
—¿Se me nota la faja bajo el vestido? —preguntó, poniéndose de lado para examinar su reflejo desde otro ángulo.
—No se nota —admití sin mucho ánimo, todavía procesando la particularidad de la situación—. En realidad te ves muy bien, pero no creo que tu padre vaya a salir de la tumba para decírtelo. ¿De verdad no quieres ponerte algo más discreto?
—¿Alguna vez te hablé de la clase de padre que era el abuelo?
—Nunca. Ni lo mencionaste.
Me puso una mano sobre el hombro con indulgencia teatral y acompañó el gesto con una expresión acorde antes de añadir:
—Te salvé de una larga lista de pesadillas.
—Descuida, tengo las mías.
Y ahí acabó todo.
Yo tenía una inusual habilidad para cometer cagadas monumentales. Por primera vez en mucho tiempo, mi madre parecía dispuesta a ir más allá de lo superficial conmigo, a abrirse a su manera, y ¿cómo procedí? Haciendo alusión a mi padre.
Ella guardó su maquillaje a toda prisa en el bolso y se marchó con la mandíbula apretada sin siquiera mirarme. Solo antes de cerrar la puerta del baño se detuvo un segundo para decirme:
—Muévete, no quiero que llegues tarde en tu primer día por quinto año consecutivo.
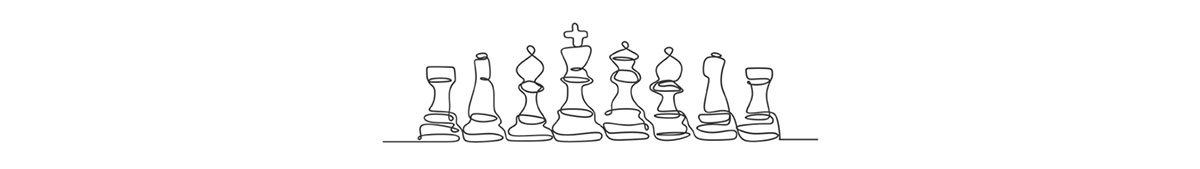
Los nuevos colegios no eran un suceso extraño en mi rutina. Cambiar de escuela para muchos es un trauma; para mí, un alivio. Cada vez que acababa un año escolar era como sentir que se aflojaban los dedos de una mano que me había estado asfixiando durante meses. La llegada de las vacaciones siempre era como arrancarme de una vez la garra que me oprimía el cuello y respirar libremente al fin. Y los primeros días del regreso a clases... Eran como un ataque despiadado contra mi tráquea y una voz repitiéndome: «Esta vez no te librarás. No volverás a probar oxígeno».
Cinco. En cinco escuelas distintas había estado, y de todas hui por el mismo motivo: mis compañeros. Eran los boggarts a los que nunca aprendí a lanzar el encantamiento ridickulus.
En las películas tienen un nombre para lo que yo padecí durante años: bullying. En Venezuela no es común toparte con el uso de esa palabra. Aquí todo es chalequeo —una manera coloquial de referirse a las bromas y burlas repetidas en exceso, en especial las dirigidas con énfasis hacia una misma persona—, y si lloras al ser chalequeado, eres débil, aguafiestas, estás poco preparado para el «mundo real». El problema es que yo nunca supe cómo no llorar, cómo fingir que no me importaba. Y eso solo les da a los otros más motivos para seguir molestándote.
A pesar de la brecha de rencores y el problema de comunicación que existía con mi madre, debo agradecerle que se mostrara tan abierta a la idea de cambiar de colegio con regularidad, como si no necesitara muchos motivos para ayudarme, como si ella supiera de primera mano lo que es querer escapar y empezar de cero en un lugar donde nadie te conozca. Y, a pesar de su apoyo incondicional en ese tema, siempre sentí que ella consideraba que me estaba consintiendo de mala manera al ser mi escape, y que en el fondo esperaba de mí que pudiera ser mejor que ella, que un día fuese capaz de enfrentarme a lo que me impulsaba a querer huir.
Me tuvo de muy joven, e imagino que nadie le explicó cómo ser lo que de pronto se veía obligada a ser: una madre. O sí, tuvo muchas voces dictándole cómo criarme: suegra, marido, Biblia, pastores, diáconos y otras esposas; imagino lo desorientada que debió de sentirse al quedarse de golpe sin todo eso.
En fin, que a pesar de todo, jamás advertí por su parte más que un deseo inconcreto de que yo pudiera salir del hoyo oscuro en el que ella intentaba sobrevivir. Como esas palabras que todavía me persiguen, las que me decía cada vez que le rogaba llorando que me cambiara a otra escuela de inmediato, cuando le confesaba entre sollozos que no aguantaba más:
«Allí donde vayas, habrá personas que se aprovecharán de tu vulnerabilidad. Puedes cambiar de colegio, de estado, de país y de nombre, pero hasta que no cambies cómo te ves a ti misma, la gente va a seguir destrozándote por dentro hasta que acabes creyendo todo lo que te dicen».
Muy fácil de decir, pero cómo cuesta llevarlo a cabo.
Ese año no solo me cambié de colegio, también nos mudamos. Nos refugiamos en el pueblo más pequeño y alejado que encontramos, persiguiendo la ansiada paz mediante un drástico cambio de ambiente.
Cuando salí de casa, era consciente de que mi cara decía «golpéame». Mi cabello deshidratado, carente de brillo o forma, no tenía personalidad alguna. Intenté peinarlo, pero solo se expandió creando una esponja de apariencia bastante desagradable. Debido a mis pequeños lentes ovalados, todo el mundo asumía que yo debía de ser una cerebrito, como si la miopía —y en mi caso también el astigmatismo— fuera aval de un coeficiente intelectual alto.
Los lentes por sí solos ya garantizaban el caos, pero los bráquets no hacían más que perpetuar mi casi oficial segundo nombre: Nerd.
Nunca fui la más lista de mis compañeros. Sacaba buenas notas porque tenía una memoria de elefante, me ponía a estudiar fuera del aula cinco minutos antes de entrar en clase e ideaba labias trifásicas en los exámenes escritos con solo haber leído el tema una vez. Ah, y también improvisaba en las exposiciones orales hasta casi dormir a mis compañeros y hacer aplaudir a los profesores, aunque sin duda no habían entendido ni la mitad de mi podcast. Pues eso, nunca fui la mejor, solo la peor arreglada y la que no tenía vida social, lo que me convertía irremediablemente en una nerd.
El tema de la escasa vida social también influyó en que me interesara en cosas frikis y datos inútiles que me hacían parecer intelectual. Invertía cientos de horas en artículos y vídeos sobre cualquier tema que me llamara la atención, de modo que parecía tener una respuesta para todo. Sin embargo, abarcaba mucho y apretaba poco, no me hacía experta en nada salvo en aquello que de verdad despertara pasión en mí, como el ajedrez, el cual tendrá que contar como mi deporte favorito porque eso de actividades físicas no es lo mío. Así que, en definitiva, yo no era el futuro de ninguna nación. Además, las chicas que sí cumplían con el perfil de sabelotodo sobresaliente eran en general muy pulcras y bonitas.
Al llegar al colegio esperé en el patio a que asignaran las secciones de cada año. El lugar estaba abarrotado de chicos enanos con camisa azul —uniforme de los de primer a tercer año— que correteaban de un lado a otro como hormiguitas revueltas. Los mayores los llamaban «pitufos».
Los de cuarto a quinto año, vestidos con camisas beige, estaban sentados en los pasillos formando grupitos. Algunos hacían fila para comprar el desayuno y otros se agrupaban alrededor de la mata de mangos esperando a estar fuera de la vista de los profesores para empezar el ataque a las inocentes frutas.
Mi irremediable problema, el mismo que me habría hecho insufrible como protagonista de cualquier novela juvenil, es que no me sentía apta para acercarme a ninguno de ellos. Ni a los grupos de gente con bolsos de calaveras y prendedores emos, ni a las chicas despampanantes sentadas con las piernas cruzadas sobre los suéteres de sus crush, ni mucho menos a los chicos que lanzaban piropos a las de primer año y piedras a los más mocosos.
Me aferré más al poste en el que me apoyaba y entrelacé las manos a la espalda. De forma inconsciente me comencé a rascar el interior de las muñecas. Cuanta más gente se arremolinaba a mi alrededor, más apretaba con las uñas. Ya debía de tener la piel muy enrojecida y pronto empezaría a abrirse, pero ese ardor era lo único que me distraía de mis pensamientos.
Demasiada gente. Todos inaccesibles. Y yo, por quinto año consecutivo, no encajaba en ningún sitio.
Entonces, como un sistema evasivo para distraerme del silencio, empecé a rememorar las estadísticas de muerte por aglomeraciones que había estudiado antes.
«16 de enero de 2011. Tres jóvenes murieron asfixiados por una avalancha humana en una discoteca de Budapest (Hungría)».
Me empecé a rascar con más fuerza. Cuanto más lo hacía, más me picaba y más necesitaba seguir haciéndolo.
«1 julio del 2000. Nueve muertos en una estampida humana en el Festival de Rock de Roskilde, Dinamarca».
Y seguí así mientras iba en aumento mi preocupación por que de pronto sonara la campana del colegio y yo quedara al borde de la asfixia debajo de una avalancha de estudiantes.
Preferí cambiar de tema mental. La paranoia no me hacía sentir mejor que la soledad, así que preferí centrarme en cómo iban vestidos los demás.
Aunque el uniforme es muy concreto en cuanto a las camisas azules y beige, existen muchas variables en los complementos. Algunas chicas llevaban falda, pero solo las más delicadas o las que estaban obligadas a ello por cuestiones religiosas. En general todas se inclinaban por los pantalones, que habían hecho arreglar para que les quedaran casi adheridos a las piernas y les resaltaran los glúteos.
Yo era de las pocas que llevaban el pantalón con la hechura original del uniforme. Era como tener una bolsa grande de basura en cada pierna.
Y, mientras pensaba en eso, un par de personas se acercaron a donde yo estaba sin apenas fijarse en mí.
Era un chico con la camisa por fuera, arrugadísima, el cabello oscuro, y el cuello del uniforme sucio y mal acomodado. Nada que ver con mi aspecto, el suyo era un desastre agradable de ver. Incluso podía tomarse como un mensaje: «Así soy yo. Mírame». Noté que tenía los brazos llenos de tatuajes, pero al detenerse a mi lado se empezó a poner un suéter azul marino mientras insultaba a toda la ascendencia de una profesora a la que yo todavía no conocía. Supuse que, ya que no podían quitarle los tatuajes con métodos drásticos, lo obligaban a cubrirlos mientras estuviese en el colegio. Apenas alcancé a distinguir que llevaba en el antebrazo el diseño de un escorpión y en la muñeca un nombre: Sargas.
La chica que lo acompañaba habría recibido el calificativo de «gorda» en cualquier red social, pero en el mundo real —y a sabiendas de cómo es la mujer promedio—, a mí solo me parecía que estaba buenísima. La camisa le apretaba tanto en la zona del pecho que quedaban algunos espacios entre los botones por donde se veía una camiseta blanca. Tenía el cabello largo y ondulado, de ese rubio tan sutil que puede pasar por castaño claro, y unos enormes y cautivadores ojos color miel enmarcados por unas pestañas larguísimas y voluminosas.
Todavía sin reparar en mi existencia, él sacó un cigarrillo de una cajetilla y se lo puso entre los labios mientras ella lo prendía con la llama de su encendedor.
Como acabo de decir, tenían una cajetilla de tabaco, pero compartían el mismo cigarrillo pasándoselo el uno al otro y haciendo toda clase de trucos con el humo a la vez que reían de quién sabe qué.
Me sentí como una invasora estando ahí presente, pero por lo visto no supe decirles a tiempo a mis pies que se movieran a otra parte. Además, no creía que fuera a encontrar otro punto del patio donde no hubiera nadie.
—¿Y esta quién es? —preguntó el chico, interrumpiendo una demostración de aros fluctuantes creados con el humo que exhalaba.
—Ni puta idea —contestó la chica.
—¿No hablas? ¿O eres sorda?
Tardé más tiempo del racional en comprender que se dirigía a mí.
—Sí hablo —contesté a la defensiva.
—Pues estás ahí parada sin decir nada como una enferma mental.
—¿Y qué querías que les dijera? ¿Buen provecho?
La rubia, que tomó mi insolencia como un chiste, rio con tal espontaneidad que tuve que morderme los labios para no sonreír. De haberlo hecho, habrían notado lo mucho que me complacía la aprobación ajena.
—Eres cristiana, ¿verdad?
Solo con esa pregunta confirmé que el chico era demasiado descarado y directo. Me ponía más incómoda de lo usual.
—¿Por qué supones eso? —inquirí.
—Porque tienes el cabello como si te fuesen a pegar si te lo planchas y el pantalón como una falda.
—¿Y eso me hace cristiana? —espeté, decidiendo de inmediato que él me caería mal—. ¿Qué tienes en contra de los que creen en Dios?
—Nada, si hasta yo mismo creo en Él cuando tengo examen. —Soltó una risotada que intentó ahogar tapándose la boca, luego continuó—: Pero estoy en contra de los beatos que, solo por su fe en Dios, se creen con derecho a decidir quién se va a quemar en el infierno. Veo en tus ojos que temes por nuestras almas.
—No temo por sus almas, pero ustedes sí deberían temer por sus pulmones. El tabaco es una de las mayores amenazas a la salud pública en todo el mundo. Ocho millones de personas mueren al año, de las cuales más de siete millones son consumidoras directas y alrededor de uno coma dos millones son fumadoras pasivas.
El chico volvió a abrir la boca, pero su acompañante se la cerró con una mano.
—Déjala en paz. —Lo soltó y prefirió mirarme a mí—. Él es Jesús Soto. Nadie lo llama Jesús, así que...
—Así que podrías habértelo callado —culminó el muchacho, que ahora ya tenía nombre y apellido.
—Ay, no jodas. De todas formas lo habría sabido cuando pasaran lista.
—¿Tú cómo te llamas? —me atreví a preguntarle a la chica.
—María Betania, pero prefiero Tania, porque María es nombre de puta.
—Te queda perfecto, por cierto —añadió su acompañante.
—Y a ti te va a quedar perfecto mi puño en la cara si me vuelves a llamar puta, Soto.
El muchacho adoptó una expresión de escepticismo, escrutando a su amiga con una ceja arqueada.
—Te llamo puta todos los días, no te hagas la ofendida.
María puso los ojos en blanco y soltó un suspiro de resignación.
—¿No vas a dejar que la nueva me conozca primero?
—Adelante —accedió el tal Jesús con un inequívoco tono de burla—. Se dará cuenta cuando te venga a buscar el de la camioneta blanca.
En respuesta a eso, María le dio un golpe con la mano abierta a su amigo.
—Idiota, el de la camioneta es el turco. Ya rompí con él, te lo dije. El que viene ahora es el del Bentley.
—¿Acabas de salir de una ruptura? —pregunté sin saber cómo reaccionar al respecto—. Lo siento.
El chico apellidado Soto rio con soltura ante mi inocencia.
—No hay nada qué lamentar, a María no le duele nada. Más me dolió a mí; el turco era dueño de una pizzería y el almuerzo siempre nos salía gratis.
—Siempre no, no exageres. —María levantó los ojos al cielo y de nuevo se dirigió a mí—. ¿Tú cómo te llamas?
—Aaah... —Era la primera vez en mi vida académica que daba mi nombre antes que la profesora pasara lista—. Sinaí.
—Nombre bíblico —señaló Soto—. Lo sabía. Es cristiana.
—María y Jesús también son nombres bíblicos —objeté con una ceja tan enarcada que fruncía todo mi ceño.
—Sí, pero están tan puteados que todos los Jesús son Jesús porque sus padres y abuelos eran Jesús, y las Marías son Marías porque están destinadas a la pute...
—Te voy a arrancar los ojos, Soto.
El susodicho alzó las manos en señal de paz antes de proseguir.
—Me refiero a que es más probable que cualquier persona se llame María a que le pongan el nombre del monte Sinaí.
—Déjala en paz, Soto —intervino María en mi defensa—. Además, no todos los cristianos tienen prejuicios. A mí me encanta cuando mi abuela reza en voz alta. Recuerdo que cuando robaron a la prostituta de mi calle, mi abuela decía en mitad de la sala: «Dios, haz justicia, mira que todo lo que ella tenía se lo ganó con sudor. El sudor de su vagina, sí, pero sudor al fin y al cabo». Me reí todo el día cada vez que me acordaba de e...
María se interrumpió de súbito. Su semblante palideció como si toda su sangre se hubiera ido de vacaciones y, casi de manera inconsciente, comenzó a peinarse con los dedos mientras sus labios exclamaron mecánicamente:
—Mierda, al final sí lo matricularon aquí.
Me volví de inmediato para ver a qué se refería.
Al seguir la trayectoria de su mirada descubrí a un chico que atravesaba el patio escolar como si tuviera todo un equipo cinematográfico grabando en cámara lenta su entrada. No establecía contacto visual con nadie, sino que miraba al frente sin fijarse en nada mientras caminaba pausadamente muy erguido, con los ojos entornados y un gran aplomo.
—¿Quién es? —pregunté con timidez—. Parece de esos actores de más de veinte años que ponen a interpretar a adolescentes en las series.
—Claro, imagino que en Rusia los gimnasios son mejores que aquí.
—María, déjate de estupideces —intervino Soto—, si cuando vivía en Rusia era un mocoso que no sabía ni limpiarse el culo solo, ¿cómo iba a ir a un gimnasio?
—Bueno, rectifico: los gimnasios de Canadá deben de ser celestiales.
El chico recién llegado se recostó en la estatua central del patio revisando su teléfono. Por un momento levantó la vista y pasó la mano en la que llevaba un reloj platinado por sus largos mechones de cabello, echándolos hacia atrás mientras el sol le arrancaba destellos de un dorado tan leve que casi parecía traslúcido. Era el único en todo el colegio que llevaba un blazer azul sobre la camisa beige del uniforme, y sus hombros bien formados se marcaban bajo la tela sin parecer grotesco. Incluso con el pantalón reglamentario resultaba sofisticado.
Aunque desde la distancia no alcanzaba a detallar sus facciones, se distinguía a la legua ese mentón de aspecto místico que da la impresión de haber sido perfilado a mano, igual que los modelos de las fanfics que leía en Wattbook.
—¿Es ruso? —pregunté sin dejar de mirarlo.
—Nació en Rusia, pero su familia se mudó a Canadá cuando era niño —contestó María.
—¿Qué coño hace en el país?
—¿No lo sabes?
El tono de María me sacudió como si me estuviera perdiendo una obviedad universal.
—No, ¿quién es?
—Uno de los Frey. Se mudaron aquí cuando hicieron el cambio de dirección de la hidroeléctrica del país. Su padre es el nuevo ministro de esa empresa, además de dirigir la de los Frey, claro. Ese que ves ahí es tal vez el adolescente más importante del país. Y está aquí. En nuestra cochina escuela.
—¿Su padre es el ministro de Corpoelec?
Tragué saliva.
No era extraño que en el pueblo viviera el ministro de la empresa más importante a nivel nacional, ya que en ese lugar está la represa y la planta de generación hidroeléctrica. Lo extraño es que un hombre tan importante no pagara una residencia en la ciudad para sus hijos con el fin de que estuvieran más cerca de una escuela privada con mejor sistema educativo.
Pero no iba a ser yo quien se quejara de aquella benevolencia del destino, no cuando así era posible que aquel ruso y yo respiráramos un oxígeno tan cercano.
—¿Có-cómo se llama? —pregunté, intentando no demostrar demasiado interés en la respuesta. No quería que ellos tuvieran la impresión de que yo esperaba ser siquiera visible para «él».
No necesitaba que otro grupo de estudiantes mordaces me recordaran mi lugar social, mi mente ya era lo suficientemente enfática al respecto.
Era de esperar que al escuchar por primera vez el nombre del nuevo algo reaccionaría en mí, algo capaz de desencadenar todo lo que vino después. Pero no fue así, no de inmediato. Esa primera vez solo lo descarté, segura de que no iba a necesitarlo y consciente de que era demasiada ambición por mi parte pensarlo siquiera.
Ojalá alguien me hubiese advertido ese día, el día que conocí a Axer Frey, que el juego no estaba a punto de empezar: ya había empezado.
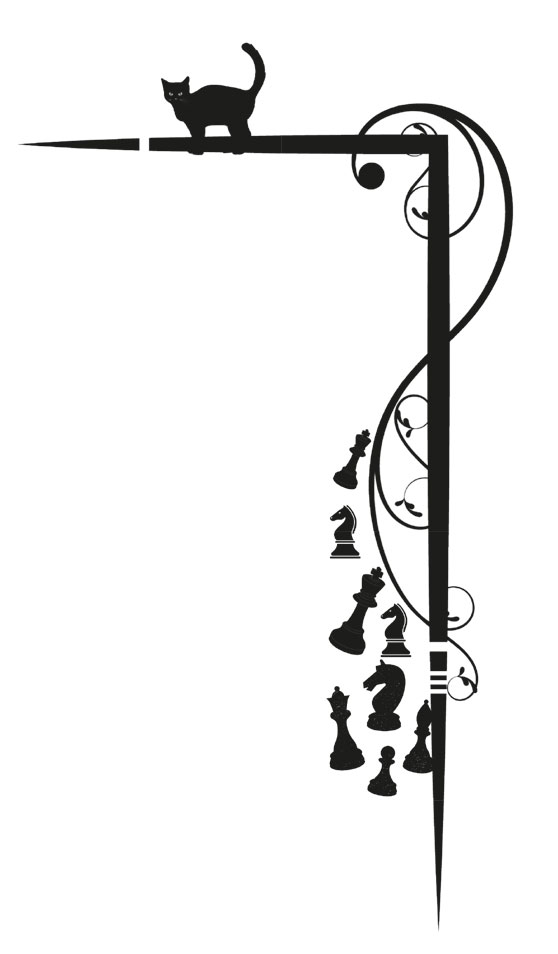
2
Nueva necesidad desbloqueada
A lo largo de mi vida me he preguntado muchas veces si no padecería un trastorno bipolar; sin embargo, después de leer mucho sobre el tema y descubrir que, en ese caso, sería incapaz de descubrirlo por mi cuenta, concluí que la bipolar no era yo, sino mi suerte.
Por cada cosa que me pasaba que podía tomarse como una razón para sonreír, venían diez puñetazos que me dejaban chillando de rodillas.
—Malditas brujas —exclamó María, la rubia a la que acababa de conocer, al examinar la hoja con el horario de clases que tenía entre sus manos—. Nos han vuelto a separar.
—Dímelo a mí —secundó Soto—, me ha tocado con puros muñequitos.
Cuando se publicaron las asignaciones de las secciones de quinto año, me sentí más perdida que nunca. El chico nuevo, Axer, estaba en la A, por supuesto, donde asignaban a los alumnos con mejores notas, conducta intachable y padres destacables. El resto de las secciones sí podía decirse que se formaban siguiendo un orden aleatorio, se decidían sobre todo para mantener separados a los grupos más problemáticos. Por eso a Soto le correspondió la F y a María la B.
«F de Soto».
Cuando dijeron mi nombre entre los de 5.º C, lo que me dejaba lejos de estar con las únicas dos personas a las que les había hablado en el colegio, experimenté una sensación ya recurrente para mí, como si me arrojaran encadenada a un tanque de agua helada. La presión en mi pecho crecía al tiempo que comenzaba a hacerme falta el oxígeno, una sensación cada vez más difícil de ignorar mientras subía las escaleras al segundo piso donde estaría mi aula.
No me quedaba otra opción que enfrentarme a ese constante obstáculo social de ser la nueva.
En mis ansias por acabar de una vez con la parte difícil, avancé rápidamente hacia la clase, como quien se arranca una costra de un solo tirón, y crucé la puerta casi sin ver nada con la intención de ir a sentarme lo más apartada posible y pasar desapercibida para sobrevivir.
El problema fue que al detenerme quedé expuesta en medio de la pizarra frente a todas las miradas rapaces de mis compañeros.
De haber localizado un sitio vacío al fondo o a la mitad del aula, habría corrido directo hacia allá para refugiarme bajo la capucha de mi suéter, pero todo lo que alcancé a ver fueron algunos asientos vacíos junto a personas que parecían demasiado hermosas, arregladas y seguras para poder coexistir conmigo.
Me imaginé desnuda ante los ojos de todos y fui más consciente que nunca de lo fea que era. Cierto, nadie abrió la boca para insultarme en voz alta, pero la chica morena de la primera fila se inclinó hacia el asiento de su amiga y le susurró al oído algo que hizo a esta morderse los labios para no reír.
Un chico en una esquina me miraba fijamente con el ceño fruncido, como si quisiera transmitirme lo obvio. No me cabía la menor duda de lo que estaba pensando: «¿Estás enferma o solo eres estúpida? ¿Qué haces ahí parada?».
Una de las chicas junto a un pupitre vacío disimuló un poco hasta dejar caer casi con inocencia su bolso para ocupar el lugar contiguo.
Era tan frágil, tan patética, que ya me ardían los ojos; noté en la cara un calor extremo que se extendió hasta mis orejas en una sensación de mareo sofocante.
«¡Mierda, no!».
Me mordí el interior de las mejillas con tal fuerza que obligué a mi cerebro a prestar atención al dolor y no a mis inseguridades, no a la opresión en mi pecho o a lo mucho que me escocían los lagrimales.
No podía llorar de nuevo, no en ese colegio.
Era mi última oportunidad.
Porque yo lo sabía, sabía que no había ninguna buena razón para llorar, que era absurdo. Pero no podía evitarlo, no sabía cómo, aunque hubiese debido. Si sucumbía al llanto me pondrían un blanco en la frente. Jamás me libraría de esa marca ni de los planes de mis compañeros para aprovecharse de ella.
Busqué con desespero otro sitio libre y descubrí uno, al lado de una gordita de cabello rizado que me miraba. De acuerdo, tal vez yo no tenía la capacidad de descifrar a las personas a través de su mirada, pero solo por el hecho de que estuviera viéndome y no distraída en otro asunto, ya contribuía al ataque de mi respiración, al calor en mis ojos y la inestabilidad de mis piernas.
Recordé los años anteriores y las burlas más frecuentes.
«Esqueleto», solían decirme.
Aunque variaba. Dependía de la escuela y de la creatividad de los alumnos.
Algunos me decían «desnutrida» o que no tenía «carne ni para una empanada». Lo más frecuente era que me gritaran a mitad de una caminata: «Cuidado, que pasa el viento y te lleva volando».
Cientos de voces de niños y adolescentes se mezclaban en mi cabeza, transformando la imagen de mí misma en un esqueleto con un barnizado de piel encima.
En el nuevo instituto ninguno me dijo nada, pero mi cabeza sí tenía bastante qué decir.
«No encajas aquí».
«No te quieren aquí».
«Ellas son demasiado guapas; ellos, inalcanzables; tú no eres nada».
Al notar que la primera lágrima me bajaba por la mejilla, lo supe. Perdí otra batalla por no saber que podía enfrentarme a ella.
Escapé de la legión de miradas que me perseguían como demonios y lanzaban proyectiles a mi cabeza, cerré la puerta del aula de un portazo y avancé por los pasillos deprisa sin ver nada por encima de mis pies.
Las lágrimas me cegaban, los mocos me corrían por la barbilla, y las dos secreciones parecían no tener fin sin importar cuánto pasara la manga de mi suéter para secarlas.
Al no fijarme en mi camino, choqué con alguien. El problema no fue con quién me topé, sino que a raíz de eso tropecé y caí sobre tres chicas de tercero que, sentadas contra la pared, escribían en sus cuadernos lo que supuse eran sus horarios de clases.
Una nube de Paris Hilton me hizo estornudarle en la cara a la más pequeña del grupo. Me caí de culo sobre la falda de una chica de cabello negro brillante y liso, la misma que me empujó con sus manos de uñas postizas llenas de pedrería. Mientras rodaba lejos de ella al tiempo que me debatía por levantarme, volqué el zumo de su desayuno sobre un cuaderno abierto.
Alcé la mirada con horror a tiempo de ver cómo se levantaba hecha una furia.
—¡Maldita Pelo de Escoba, me has estropeado la libreta!
Abrí la boca. Al principio pensé que sería para pedir perdón, pero lo que mis labios articularon estaba lejos de ser una disculpa.
—¿Cómo me has llamado?
—Oh, tengo mejores nombres para ti, créeme. Te haría pagar la libreta, pero basta con verte para saber que no tienes ni para comprarte un buen jabón.
Algo debía de andar muy mal en mí para que me pusiera a llorar por semejante ridiculez, pero así sucedieron las cosas. Aún no había terminado de deshacer el nudo que me atenazaba la garganta tras la humillación en clase, y esas últimas palabras no hicieron más que escarbar en una herida abierta. Mi llanto no tardó en regresar para afianzar mi patética imagen.
—Hey.
Todas nos volvimos a la vez, yo sin apenas levantar el rostro, solo moviendo los ojos. Mi llanto se cortó en seco al descubrir de dónde provenía la voz.
Era él, recostado en la otra pared del pasillo. «Él».
Nos miraba con la cabeza bien erguida y una ceja arqueada en un ángulo inquisitivo que confería cierta superioridad a su gesto. Sus labios se mantenían presionados en una línea casi recta y en sus ojos tan atrayentes reconocí la naturaleza de un depredador; iluminados por el sol adquirían un tono entre el amarillo y el verde. Si algo aprendí al estudiar la teoría del color fue que el verde es un color que se asocia con la toxicidad y el veneno —ya que en la antigüedad la sustancia que se empleaba para conseguir esa tonalidad en pinturas podía ser letal— y el amarillo es el color universal para indicar precaución, para gritar peligro, como en las franjas de las escenas de crímenes.
Y sus ojos, que eran una mezcla de ambos colores, me transmitían eso: peligro. Veneno. Lo malo era la poderosa atracción que ejercían sobre mí y que no me dejaba apartar la vista.
Y ahí estaba él, con una mirada que no llegaba a ser despectiva, pero casi. Como si le diéramos igual, pero no pudiera pasar por alto lo que presenciaba.
Mientras todas lo observábamos esperando su reacción, pronunció una frase en inglés que más o menos entendí como «¿Cómo se dice esto en español?», con un dedo en la sien y otro en el entrecejo, como si tratara de hallar las palabras correctas. Hasta que pareció resignarse.
Se agachó ante nosotras sin permitir que su pantalón tocase el suelo, arrancó una hoja de una de las libretas, tomó un lápiz y plasmó sus pensamientos en el papel hasta pegárselo en el pecho a la chica que me acababa de insultar.
Luego se levantó, me señaló con un dedo autoritario y, hablando en un español con marcado acento ruso, me dijo:
—Tú, ve a clases.
Y se marchó mientras se acomodaba las solapas del blazer, como si con solo agacharse se le hubiesen descuadrado.
—¡Maldito imbécil! —chilló la chica que me había hecho llorar.
Una de sus amigas trató de calmarla mientras la otra recogía las cosas de las tres antes de marcharse. Tras ellas dejaron en el suelo una bola de papel arrugada con la huella de sus zapatos en ella: los restos de la nota que había escrito el ruso.
Pensé en marcharme, hacer caso a lo que él me había sugerido, pero sentí curiosidad por saber qué pudo haberle escrito Axer a la estúpida de la libreta nueva para molestarla tanto.
Al desplegar el papel tuve que cubrirme la boca para no carcajearme en pleno pasillo. En mitad de la hoja, en un garabato rápido y descuidado nacido de la tinta de un bolígrafo azul, había un dibujo que debía de significar lo mismo en todas las lenguas y naciones. Una especie de cilindro de punta ovalada con dos bolas perpendiculares a ambos lados, en la base.
Un pene.
Un pene con una carita feliz en medio. Un pene que sacaba la lengua.
No me imaginaba a Jane Austen escribiendo una novela cuyo romance partiera de aquel derroche artístico. Vamos, que ni a Stephen King lo podía visualizar cayendo en una vulgaridad como esa. Era más del estilo de los guionistas de Sex education, pero eso no cuenta como precedente, quiero limitarme a obras literarias. Es decir: que no podía hacerme muchas ilusiones con Axer solo porque me hubiese defendido con un miembro erecto en una hoja de papel. Sin embargo, si J. K. Rowling escribiera novelas más adultas, seguramente habría utilizado aquel suceso como el comienzo de una amistad eterna y envidiable.
Así que a eso podía aspirar, ¿no?
Porque él me había defendido. A mí, frente a tres chicas mucho más agradables a la vista. Ningún chico había hecho algo similar antes, no por mí.
Tal vez Axer era diferente.
Tal vez yo era diferente para él.
Fuese como fuese, tenía que conocerlo.
Tenía que acercarme.
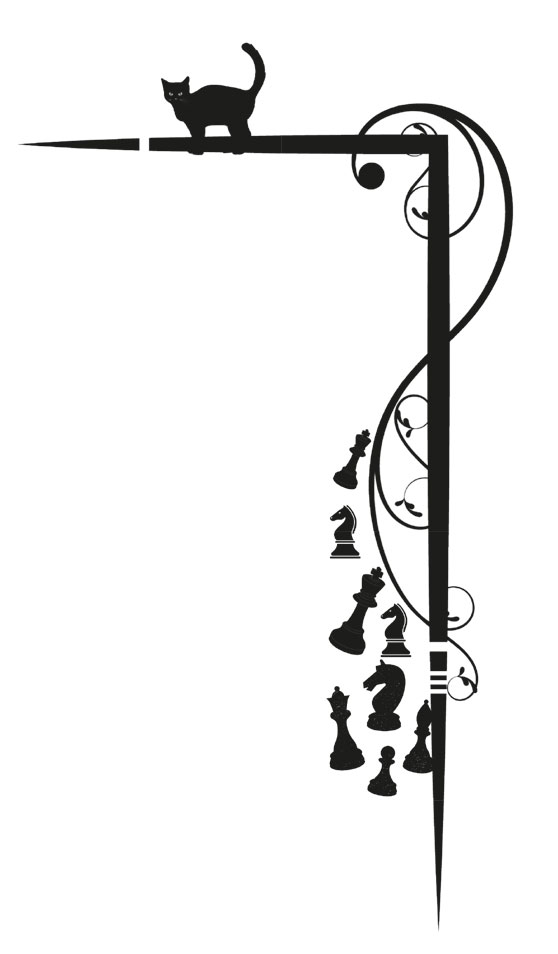
3
A través de su ventana
Desde la ventana de su aula Axer parecía incluso más irresistible.
Estudiándolo de perfil no pude evitar pensar que las líneas que conformaban los rasgos de su rostro podrían haber sido trazos del pincel de los más prodigiosos artistas. Incluso cuando miraba la pizarra se le notaba una expresión de profundidad, como si atravesara las enseñanzas del profesor y viera más allá de ellas.
Con ese gesto, su cabello recién despeinado y la barbilla apoyada en la mano con el reloj en ella y un anillo que no logré detallar desde la distancia, casi parecía posar para una de esas sesiones en las que se supone que debe parecer que te han pillado desprevenido.
Desentonaba y destacaba en el aula a partes iguales. Mientras todos intercambiaban chismes, tomaban apuntes, se pasaban notas de papel o se tiraban del cabello entre ellos, Axer estaba ahí sin estar: con su blazer azul sobre el uniforme, ajeno a su entorno sin parecer incómodo en él.
No lo espiaba. Solo necesitaba matar una curiosidad. Para ello debía acercarme, y hablarle cara a cara habría sido raro. Sé que pocos entenderían ese razonamiento.
No podía estar como si nada con la nariz pegada a la ventana de un aula que no me correspondía, así que opté por quedarme con el teléfono pegado a la oreja mientras movía los labios para que pareciera que me había detenido allí por casualidad para atender una llamada.
Sabía que si alguien se acercaba sería raro que mis labios se movieran sin emitir sonido alguno, así que me puse a recitar los diálogos de la primera película de Harry Potter, reprimiendo el impulso de imitar las voces de los personajes. Era un plan infalible, nadie iba a detenerse lo suficiente a escuchar lo que decía como para deducir mi truco.
Me asombro de lo lista que puedo llegar a ser cuando me lo propongo.
Estuve así un rato, asegurándome de hacer algunos gestos acalorados de discusión y posteriormente risas para representar mejor mi supuesta llamada telefónica, hasta que detecté movimiento dentro del aula. Y sí, provenía del único espécimen en ella que me importaba.
Axer Frey introdujo con lentitud una mano dentro del bolsillo y, con igual parsimonia, sacó un teléfono con la pantalla apagada.
Me concentré al máximo en cada uno de sus movimientos, conteniendo el aliento para que mi sentido de la audición quedara en pausa y ayudara a potenciar mi vista enfocada con dificultad, cuidando de no parpadear para no perderme ni un solo detalle del patrón que dibujó en su pantalla.
Una equis empezando por la esquina inferior izquierda, pasando por los tres puntos de arriba que no se podían esquivar.
Debía memorizar eso.
Solo por si acaso.
A pesar de sentir alivio al haber captado el patrón, una creciente sensación desagradable empezó a adueñarse de mis extremidades, una mezcla de impaciencia, estrés y ansias incontrolables. Todo porque la pantalla de su móvil seguía navegando por otros sitios que no alcanzaba a distinguir desde mi posición. Me daban ganas de atravesar la ventana y mirar por encima de su hombro.
«¿Y si finjo que soy una estudiante que recolecta firmas para tener una oportunidad de asomarme a la pantalla de su teléfono más de cerca?».
Era una idea absurda y extrema que descarté de inmediato, pero otra más sensata la sustituyó al momento.
Cambié mi teléfono de oreja para que quedara con la cámara hacia la ventana. Como pude, entré en la cámara y subí el zoom al máximo intentando colocarme de forma que lo grabara a él.
Me quedé así un rato hasta que mi miedo a ser descubierta y juzgada antes de tiempo fue mayor que mi curiosidad y me marché con lo que llevaba de video.
Lo revisaría al llegar a la casa. Esperaba haber captado algo interesante, como mínimo sus redes sociales.
Me mataría si al final resultaba que solo estuve grabando mi oreja.
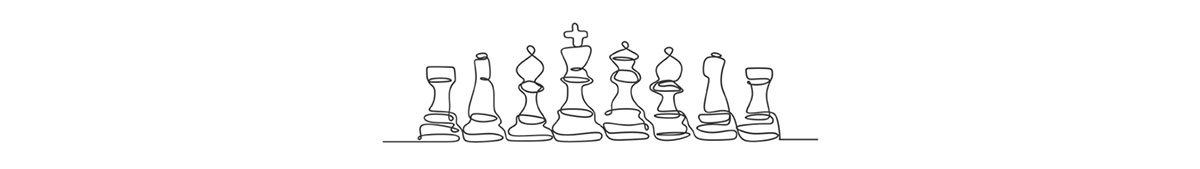
Después del incidente ocurrido a primera hora, no fui a ninguna de las clases señaladas en mi horario.
Preferí escapar a la perspectiva de volver a ahogarme en sombras y voces dentro de mi cabeza. Quería respirar. Necesitaba con toda la fuerza de mi ser estar lejos de sus miradas. Porque sabía lo que veían sus ojos: a mí. Y sentirlos me hacía más consciente de quién era, de mi aspecto, de que no había ningún motivo por el cual alguien pudiera fijarse en mí y decir «quiero ser como ella» o «la quiero de amiga».
Excepto él.
Tal vez me estaba adelantando, a saber por qué me había defendido de aquellas chicas. Tal vez fue por lástima. Sí, tuvo que ser por lástima. Pero lo único que importaba era que el chico más hermoso de al menos dos continentes no se había burlado de mí, sino que me había defendido de quienes sí lo hacían.
No me sacaba ese pensamiento de la cabeza mientras caminaba a casa.
Me alegré de que no estuviera cerca, sino a unos reflexivos veinte minutos a pie que me hacían mucha falta.
Tenía que tomar una decisión con respecto al colegio. No podía ni considerar pedirle a mi madre que me cambiara de centro, dado que era el primer día, el último año, y la única escuela pública en todo el pueblo. Mis opciones eran afrontarlo y sobrevivir, o huir mientras se me ocurría una mejor idea.
Me incliné por la segunda opción.
Caminaba por unas calles más allá del colegio cuando me fijé en una camioneta blanca que avanzaba muy despacio junto a la acera de enfrente. Tenía los vidrios bajados y vi que seguía a una estudiante rubia que se alejaba a paso apresurado.
Recordé que María mencionó que acababa de cortar con un turco que conducía una camioneta blanca y, dado que el cabello de la chica a la que perseguía el vehículo era del mismo castaño tan claro, supuse que se trataba de ella.
No tardé en confirmarlo cuando oí lo que el conductor le gritaba:
—¡María, súbete ya!
—¡Mámate un huevo, maldito degenerado, no me voy a subir a tu puta camioneta!
María casi le restregó el dedo medio en la cara, atravesando la ventanilla con la mano, para luego volver a apretar el paso lejos de él.
Me cambié de acera después de confirmar que nadie iba a atropellarme y me subí la capucha del suéter para no ser tan fácil de reconocer. Seguí a María por si hacía falta, pero mantuve una distancia prudencial siempre detrás de la camioneta para no alterarla.
—María, sube a la mierda esta... María... ¡María, coño! —El hombre le daba golpes al volante mientras gritaba cada vez más acalorado—. María, por el amor de Dios, vamos a hablar.
—¡Claro, ahora quieres hablar! Púdrete. Habla con la otra.
—Pero es que no me dejaste explicarme...
—¡¿Cómo mierda explicas las fotos desnuda de una carajita en tu teléfono?! —exclamó María, histérica, sin molestarse en detenerse o voltear hacia el hombre que la perseguía.
—María, sube. Hablemos en la pizzería.
—Ah, ¿donde estuviste con la carajita esa?
—¡No lo entiendes! Fue un desliz. Caí bajo, lo sé, pero es que tú estabas tan intensa con los celos y tu desconfianza que... Además, no la llames carajita, ella es muy madura para su edad.
María le propinó tal patada a la camioneta que casi oí que la carrocería maldecía a toda la familia de la rubia.
—¡Esa misma mierda me dijiste a mí!
—Ya te has pasado de la raya, puta.
El tipo salió del vehículo y cerró de un portazo. Cuando se acercó a María y lo vi, me pareció tan inmenso, tan iracundo, tan desmedido en comparación con el cuerpo de ella que, aunque voluminos
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Novela romántica
Novela romántica Poesía
Poesía Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Tienda: Uruguay
Tienda: Uruguay

