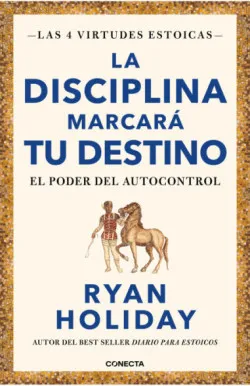Elogio de la inactividad
La vida de los libros, las flores de este mundo
«Manolo era un librero que colocaba dos expositores en la esquina entre Princesa y Altamirano, dos calles del madrileño barrio de Argüelles (...). Debía sobrepasar los sesenta años, pero se movía como un hombre más joven mientras comprobaba una y otra vez la colocación de los libros, como si fuera un director de cine que verifica un encuadre». Detrás de todo gran escritor hay un gran lector. Y detrás de todo gran lector hay, sin duda, un gran librero. Porque los libreros son cicerones que nos abren paso en las estanterías para dirigir nuestra mirada hacia aquellos libros que están escritos -por el motivo que sea- para nosotros. En este extracto de «Maestros de la felicidad» (Roca Editorial), un viaje único por la historia de la filosofía, el escritor, crítico literario y ex profesor de filosofía Rafael Narbona ofrece un relato personal que nos descubre a Manolo, el librero que le inspiró e iluminó durante años.
Por Rafael Narbona

Una niña lee en un rincón desordenado de la librería Foyles, Londres, en septiembre de 1949. Crédito: Getty Images.
El mundo, según Mallarmé, existe para un libro; según Bloy, somos versículos o palabras o letras de un libro mágico, y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo: es, mejor dicho, el mundo.
Jorge Luis Borges,
«Del culto de los libros»,
en Otras inquisiciones
Platón consideraba que los libros carecen de la profundidad de la enseñanza oral. Afortunadamente, esa idea no le impidió escribir más de treinta obras. En la biblioteca de mi padre había unos pocos títulos de Platón editados por Austral, una colección de bolsillo que se desencuadernaba con extrema facilidad. Aún recuerdo mi desesperación cuando se desprendía una hoja. Nunca he entendido a las personas que maltratan los libros o contemplan con indiferencia su deterioro. A finales de los setenta, compré una edición casi completa de los diálogos de Platón en la editorial Porrúa, con un estudio introductorio de Francisco Larroyo. Era un volumen con las tapas blandas, un papel endeble y una portada bicolor, que combinaba el blanco y el verde, creando un contraste algo estridente. Habría que esperar a 1981 para que la editorial Gredos comenzara a publicar su magnífica edición de los diálogos completos de Platón en unos volúmenes azules de pasta dura y papel de alta calidad. Sus excelentes traducciones siempre iban acompañadas de rigurosos estudios introductorios e infinidad de notas. Por desgracia, esas ediciones hoy solo pueden comprarse de segunda mano a precios desorbitados. Las reediciones realizadas posteriormente han empleado materiales de peor calidad y a veces se han eliminado los prólogos y las notas.
Ver más
Opciones de compra
Compré mi ejemplar de la editorial Porrúa en el puesto callejero de Manolo. Manolo era un librero que colocaba dos expositores en la esquina entre Princesa y Altamirano, dos calles del madrileño barrio de Argüelles. Tenía el pelo blanco, fuerte y rizado. Sus enormes gafas cuadradas, que descansaban sobre una nariz ancha y gruesa, diluían el azul de sus ojos, casi siempre chispeantes de gozo, si bien algunos días parecían sumidos en la melancolía. Debía sobrepasar los sesenta años, pero se movía como un hombre más joven mientras comprobaba una y otra vez la colocación de los libros, como si fuera un director de cine que verifica un encuadre. Solía vestirse con rebecas de punto o americanas con coderas, y a veces se anudaba un pañuelo amarillo al cuello. No pretendía ser un exquisito, pero su imagen desprendía una elegancia sencilla y espontánea. Aunque no era muy alto, su corpulencia le confería una presencia formidable.
«Hay dos mundos», repetía a menudo. «El ser y la nada. Creemos pertenecer al primero, pero siempre estamos al filo del segundo. Nuestro destino es desaparecer, como la hoja seca de un árbol».
El mal tiempo no le desanimaba. Si llovía, cubría los libros con un plástico y se protegía con un enorme paraguas negro. Cuando el calor se volvía agobiante, se preparaba una jarra de limonada y se secaba el sudor de la frente con un pañuelo blanco. En los años setenta del pasado siglo, un caballero siempre llevaba un pañuelo cuidadosamente planchado y perfumado con colonia, aunque solo fuera para poder ofrecerlo a quien lo necesitara. Durante la dictadura de Franco, Manolo vendía libros prohibidos, fundamentalmente ensayos de Marx, Gramsci, Althusser y Sartre, a veces en otros idiomas. Solía esconderlos en una caja de cartón y colocaba encima libros de autores como Donoso Cortés, Muñoz Seca o Ramiro de Maeztu, nombres tan respetables que parecían acreditar la fidelidad al régimen y disipar cualquier sospecha de que en aquel puesto se comerciaba con textos subversivos. Era una estratagema demasiado sutil, pues la policía no era muy ilustrada, pero aparentemente le funcionaba, quizás porque los agentes asociaban esos nombres a calles de Madrid y eso les hacía pensar que el librero era un hombre de orden. Sin embargo, en una ocasión un policía se escandalizó al descubrir un libro titulado República. El agente cogió el ejemplar y le preguntó qué era aquello. «Una obra de Platón», contestó Manolo con gesto serio y solemne. Aunque tal vez el agente no sabía muy bien quién era Platón, su nombre le impresionó y no incautó el libro ni multó a Manolo. Platón es algo más que un filósofo. Su nombre irradia el mismo respeto que uno de esos mitos asociados a la fundación de una larga tradición cultural.

Un puesto de libros en El Rastro, un mercadillo dominical en Madrid, el 22 de junio de 1950. Crédito: Getty Images.
Manolo, un hombre de buen corazón, daba la oportunidad de pagar a plazos y hacía descuentos. Imagino que muchos abusaron de su buena fe, pero yo agradecía su generosidad, que —entre otras cosas— me permitió adquirir el volumen de Porrúa a un precio irrisorio. He buscado el ejemplar en mi biblioteca y lo he encontrado en una de esas baldas reservadas para las ediciones por las que se siente poca estima. La letra es tan pequeña que apenas puedo leerla, pero no he olvidado lo que me aportó a los dieciocho años. Allí descubrí que no es posible pensar sin contrastar opiniones, que la discrepancia humaniza las ideas, que no se puede alcanzar la madurez sin averiguar cómo piensan los otros. Hojeando la edición de Porrúa acudieron a mi mente las discusiones con mi amigo Gabriel, que comparaba la existencia humana con las sombras de la caverna platónica. «Hay dos mundos», repetía a menudo. «El ser y la nada. Creemos pertenecer al primero, pero siempre estamos al filo del segundo. Nuestro destino es desaparecer, como la hoja seca de un árbol». Gabriel era un chico delgado, de mediana estatura, con el pelo negro y los ojos azules. Tenía un perfil perfecto, de estatua antigua, con rasgos simétricos y armoniosos. Gracias a la edición de Porrúa, puedo evocar su rostro con nitidez, pues apenas leo unas líneas aparece su imagen, hablando de las ideas platónicas. Los libros son embalses que retienen grandes fragmentos de vida para que podamos contemplarlos. Manolo solía repetir que el libro es un anciano ciego y venerable, una especie de Homero que ha asumido la responsabilidad de ser la memoria del género humano.
Gabriel despreciaba la literatura contemporánea. Le gustaba decir que nunca leería a un escritor vivo. Su breve existencia (se suicidó con veinte años) le impidió presenciar el declive de los clásicos en las librerías. En nuestros días, han sido desplazados por las novedades, que han usurpado su espacio en los expositores. Los clásicos, confinados en una sección minúscula, parecen una tribu nativa que sobrevive de mala manera en una reserva. Se les asigna un lugar porque añaden algo de color y porque aún gozan de cierta aura mítica, como las pinturas rupestres, que nos hablan de un pasado remoto y casi desconocido. En las librerías de segunda mano, los clásicos vuelven a ser un pueblo orgulloso que deambula libremente por las grandes llanuras, acampando en tierras fértiles y bajo cielos que parecen extraídos de la eternidad.
La muerte es un hachazo en el tiempo, pero el libro restaña esa herida. Gracias a las palabras, los muertos continúan cerca de los vivos.
Manolo no despreciaba a los autores contemporáneos, pero concedía prioridad a los clásicos de la literatura y la filosofía. La vasta biblioteca de mi padre sufría muchas bajas, pues los libros que prestaba casi nunca regresaban. A su muerte, busqué inútilmente alguna edición de la Ilíada y la Odisea, pero no encontré nada. Remedié esa carencia con dos libros de la colección Austral que compré en el puesto de Manolo. Aún los conservo, pero deshojados y con las páginas amarillentas. Parecen dos ejércitos diezmados por un poderoso rival.
Aún recuerdo el día en que subí por la calle Altamirano y no vi el puesto de Manolo. Pensé que había enfermado, pero pasó el tiempo y no aparecía. Pregunté en un comercio cercano y me dijeron que el librero había fallecido de repente. Después de beber un vaso de limonada, había comenzado a toser y se había desplomado sobre los libros. Intenté consolarme diciéndome que había muerto en acto de servicio, ocupando el puesto que había elegido para recordar al mundo la trágica peripecia de Antígona, el desconsuelo de Electra o la ambición de Aquiles. No creo que le moviera el afán de lucro. Imagino que sobrevivía a duras penas con lo que vendía. Alguien desmontó sus expositores y se llevó los libros. Nadie se instaló en su lugar. Siempre que pasaba por allí y veía la acera vacía experimentaba un alfilerazo en el corazón. Una parte de mi vida había desaparecido con Manolo y su puesto de libros. La calle Princesa no es París, pero su puesto no desmerecía nada de los «buquinistas» que venden libros en las orillas del Sena.
La muerte es un hachazo en el tiempo, pero el libro restaña esa herida. Gracias a las palabras, los muertos continúan cerca de los vivos. Entre mis manos, la vieja edición de los diálogos de Platón publicada por Porrúa revive las conversaciones que mantuve con Gabriel en los jardines de la facultad de Filosofía de la Complutense. Manolo ha contribuido a ese milagro. Presumo que no soy el único que le recuerda. En mi memoria, suele aparecer colocando los libros con la delicadeza del que cuida un huerto plantado en una tierra yerma y reacia a la vida. Hasta que alguien como él vuelva con un nuevo puesto, la esquina de Princesa y Altamirano seguirá siendo un desierto. Los libros son las flores de este mundo, pero muy pocos lo saben.
Nuestros guías espirituales están aquí. Solo ha...
Comprender al mayor filósofo de todos los tiempos
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Penguinkids
Penguinkids Recomendaciones
Recomendaciones Tienda: Argentina
Tienda: Argentina