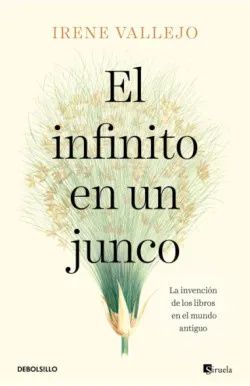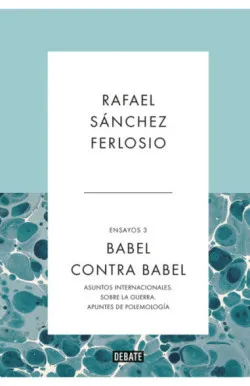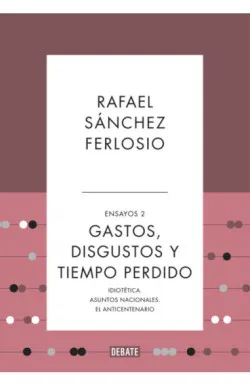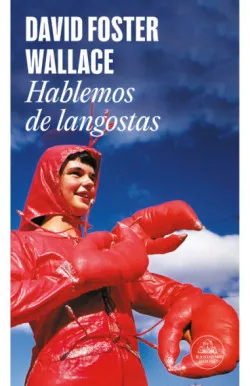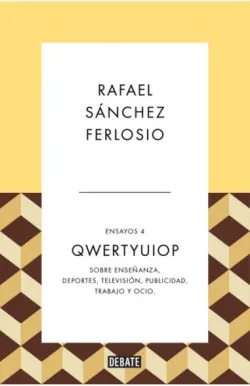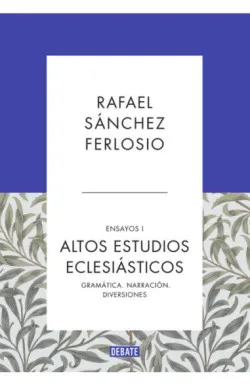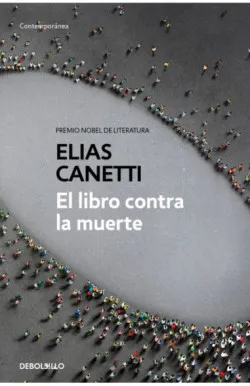Irene Vallejo, Safo y otras tejedoras de historias
La concesión del Premio Nacional de Ensayo a «El infinito en un junco» (Siruela, 2019) ha coronado la carrera de Irene Vallejo, autora de este tratado sobre el origen de la lectura que devino en un éxito editorial tan inesperado como aplaudido. La obra se cuela en las bambalinas del libro y recorre su historia desde que los egipcios descubrieran el potencial de un junco al que decidieron llamar papiro hasta la biblioteca de Sarajevo o el laberinto subterráneo de Oxford. Para celebrar su reciente reedición por DeBolsillo, LENGUA reproduce a continuación dos fragmentos dedicados a todas esas mujeres de la antigua Grecia que consagraron su vida a la escritura y cayeron en el olvido... hasta hoy.
Por Irene Vallejo

«Safo y Erina en un jardín en Mitilene». Simeon Solomon, 1864. Crédito: Wikimedia Commons / Tate Modern.
Del capítulo Tejedoras de historias (página 211 de la edición de DeBolsillo).
62
Solo hay una presencia femenina en el canon literario griego: Safo. Es tentador atribuir ese clamoroso desequilibrio a que las mujeres no escribían en la antigua Grecia. Solo es cierto en parte. Aunque para ellas era más difícil educarse y leer, muchas vencieron los obstáculos. De algunas, quedan fragmentos rotos de poemas; de la mayoría, apenas un nombre. Esta es mi lista provisional de escritoras casi borradas: Corina, Telesila, Mirtis, Praxila, Eumetis también llamada Cleobulina, Beo, Erina, Nóside, Mero, Ánite, Mosquina, Hédila, Filina, Melino, Cecilia Trebula, Julia Balbila, Damo, Teosebia.
Me intrigan los versos que ya nunca leeremos de cada una de ellas porque, para mí, el griego empezó con voz de mujer —la voz de mi profesora de instituto—. Recuerdo que, al principio, sus clases no me impresionaron demasiado —cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida—. Entonces yo era una adolescente decidida a vender muy cara mi admiración. Esperaba profesores carismáticos, seguros de sí mismos, de esos que —los había visto en algunas películas— entran en el aula con aire rebelde, plantan el culo sobre el borde de su mesa y se lanzan a hablar, ingeniosos, brillantes, divertidos. Exteriormente, Pilar Iranzo no encajaba en esa fantasía. Altísima y delgada, encorvaba ligeramente los hombros como disculpándose por ganar en altura a todo el mundo. Vestía una convencional bata blanca. Al hablar, sus largas manos de pianista agitaban el aire con nerviosismo. A veces trastabillaba explicando la lección, como si de pronto las palabras huyesen en desbandada de su cabeza. Escuchaba con una atención intensa, hacía más preguntas que afirmaciones y parecía sentirse especialmente cómoda al amparo del signo interrogativo.
Pronto, la sorprendente Pilar rompió las alambradas de mi escepticismo. De aquellos dos años aprendiendo de ella, recuerdo el placer del descubrimiento, del vuelo, la asombrosa alegría del aprendizaje. Éramos un grupo tan pequeño de estudiantes que acabamos sentándonos todos alrededor de una mesa y formando corrillos como conspiradores. Aprendíamos por contagio, por iluminación. Pilar no se atrincheraba detrás de las declinaciones, las frías fechas y cifras, las teorías abstractas, los artefactos conceptuales. Era transparente: sin tretas, sin alardes, sin poses, nos descubrió su pasión por Grecia. Nos prestaba sus libros favoritos, nos contaba las películas de su juventud, sus viajes, los mitos en los que se reconocía. Cuando hablaba de Antígona, ella misma era Antígona; y cuando hablaba de Medea, nos parecía el cuento más terrorífico que jamás habíamos escuchado. Al traducirlas, sentíamos que las obras clásicas se habían escrito para nosotros. Olvidamos el miedo a no entenderlas. Dejaron de ser losas pesadas, impuestas. Gracias a Pilar, algunos de nosotros anexionamos un país extranjero a nuestro mundo interior.
Fuerte como el junco
Años después, cuando yo misma me he tenido que enfrentar al vértigo de una clase, he comprendido que hace falta querer a tus alumnos para desnudar ante ellos lo que amas; para arriesgarte a ofrecer a un grupo de adolescentes tus entusiasmos auténticos, tus pensamientos propios, esos versos que te emocionan, sabiendo que podrían burlarse o responder con cara de piedra e indiferencia ostentosa.
Mientras estudiaba la carrera, solía visitar a Pilar durante sus horas de guardia, en el seminario de Griego. Cuando se jubiló, seguí viéndola en una cafetería cercana a su casa. Necesitaba agradecerle aquella forma tan imprudente de enseñar, confiando en todos nosotros. Creyendo que merecíamos saber. Compartiendo su manera íntima y misteriosa de escuchar las voces del pasado.
(...) hablábamos durante horas, saltando en el tiempo desde el presente de nuestros asuntos a la Antigüedad griega que era nuestro nexo. Pero tropezábamos con una paradoja: comprender que habría sido terrible vivir en la época que tanto nos fascinaba, allí donde las mujeres permanecían alejadas del poder, donde no tenían libertad.
En aquellos encuentros, hablábamos durante horas, saltando en el tiempo desde el presente de nuestros asuntos a la Antigüedad griega que era nuestro nexo. Pero tropezábamos con una paradoja: comprender que habría sido terrible vivir en la época que tanto nos fascinaba, allí donde las mujeres permanecían alejadas del poder, donde no tenían libertad, donde nunca dejaban de ser menores de edad.
Pilar, que había dedicado tantos años a transmitir la luminosa herencia de Grecia, sabía que aquella época la habría condenado a permanecer en la sombra. Echaba de menos las palabras de las escritoras perdidas y sus poemas nacidos en el silencio.

13 de julio de 2022. Irene Vallejo durante el discurso de agradecimiento tras recoger el diploma que la acredita como Premio Nacional de Ensayo 2020 por la obra «El infinito en un junco». El acto tuvo lugar en el Museo Nacional del Prado de Madrid y se celebró con un retraso de dos años debido a la pandemia de covid-19. Crédito: Getty Images.
64
Safo —lo cuenta ella misma— era bajita, morena y poco atractiva. Nació en una familia aristocrática venida a menos. A diferencia de Cleobulina, no era hija de reyes. Su hermano mayor dilapidó la fortuna familiar, o lo que quedaba de ella. La casaron con un extraño, como era habitual, y tuvo una hija. Todo la encaminaba a una vida anónima.
Las mujeres griegas no escribían poesía épica, claro. No conocían la experiencia de las armas porque las batallas eran el peligroso deporte de la aristocracia masculina. Además, ellas no podían llevar la vida libre e itinerante de los aedos, viajando de ciudad en ciudad para ofrecer su canto. Tampoco participaban en los banquetes, ni en las competiciones deportivas, ni en los asuntos políticos. ¿Qué podían hacer? Cobijaban recuerdos. Como esas niñeras y abuelas que contaban cuentos a los hermanos Grimm, transmitían de generación en generación leyendas viejísimas. También componían cantos para los coros femeninos (canciones de boda, canciones en honor de los dioses, canciones para bailar). Y hablaban de sí mismas en poemas para una sola voz, acompañados de la lira —de ahí proviene el término «poesía lírica»—. Se trataba de universos obligatoriamente pequeños y locales. Aun así, de forma casi milagrosa, algunas mujeres lanzan desde su rincón una mirada original y fulminan los muros que las aprisionan. Lo hizo Safo. Lo harían otras reclusas transgresoras como Emily Dickinson o Janet Frame.
Safo escribió: «Dicen algunos que nada es más hermoso sobre la negra tierra que un escuadrón de jinetes, o de infantes, o de naves. Pero yo digo que lo más bello es la persona amada». Estas palabras sencillas esconden una revolución mental. Cuando se escribieron, en el siglo vi a. C., rompieron los esquemas tradicionales. En un mundo profundamente autoritario, el poema sorprende porque contiene múltiples perspectivas, e incluso parece celebrar la libertad del desacuerdo. Además, se atreve a cuestionar aquello que la mayoría admira: los desfiles, los ejércitos, el despliegue y el alarde de poder. Seguramente Safo habría cantado lo mismo que Georges Brassens sobre su mala reputación: «Cuando la fiesta nacional / yo me quedo en la cama igual, / que la música militar / nunca me supo levantar». Frente a las aburridas exhibiciones de músculo guerrero, ella prefería sentir y evocar el deseo. «Lo más bello es lo que cada uno ama». Inesperado, este verso afirma que la belleza está primero en la mirada del amante; que no deseamos a quien nos parece más atractivo, sino que nos parece atractivo porque lo deseamos. Según Safo, quien ama crea la belleza; no se rinde a ella como suele pensar la gente. Desear es un acto creativo, al igual que escribir versos. Favorecida con el don de la música, la menuda y fea Safo podía ataviar con sus pasiones el minúsculo mundo que la rodeaba, y embellecerlo.
Las mujeres griegas no escribían poesía épica, claro. No conocían la experiencia de las armas porque las batallas eran el peligroso deporte de la aristocracia masculina (...). ¿Qué podían hacer? Cobijaban recuerdos. Como esas niñeras y abuelas que contaban cuentos a los hermanos Grimm.
En algún momento, la biografía de Safo dio un giro. Su matrimonio acabó y ella cambió las rutinas del hogar por una nueva actividad que no conocemos bien. Recurriendo a los deteriorados fragmentos que nos han llegado de sus versos y a través de noticias sobre ella, podemos reconstruir el ambiente poco convencional en el que vivió esos años. Sabemos que dirigió un grupo de chicas jóvenes, hijas de familias ilustres. Sabemos también que se enamoró en momentos sucesivos de algunas de ellas —Atis, Dica, Irana, Anactoria—, y que juntas componían poesía, hacían sacrificios a Afrodita, trenzaban coronas de flores, sentían deseo, se acariciaban, cantaban y bailaban, ajenas a los hombres. De vez en cuando, una de estas adolescentes se marchaba, quizá para casarse, y la separación hacía sufrir a todas. Por último, nos dicen que en la isla de Lesbos había otros grupos parecidos, dirigidos por mujeres a las que Safo considera enemigas. Y se siente dolorosamente traicionada por las chicas que la dejan para entrar en un círculo rival.
Se piensa —pero es solo conjetura— que eran thíasoi femeninos, una especie de clubes religiosos donde las adolescentes, bajo la dirección de una mujer carismática, aprendían poesía, música y danza, honraban a los dioses, y tal vez exploraban su erotismo poco antes del matrimonio. En todo caso, los amores de Safo por sus protegidas no eran sentimientos condenados, sino reconocidos y deseados incluso. Los griegos creían que el amor era la principal fuerza educadora. No respetaban demasiado al maestro que enseñaba por dinero, corriendo detrás de la clientela y reclamando su pago. Para su mentalidad aristocrática, aceptar un trabajo remunerado era propio de desharrapados. Les gustaba más el profesor que escogía a nuevos discípulos solo al descubrir en ellos un destello especial y entregaba su sabiduría, sin el estorbo de peticiones salariales, enamorándose y seduciendo —ni más ni menos que lo que hacía Sócrates—. En Grecia, miraban ese tipo de homosexualidad pedagógica como algo incluso más digno y elevado que las relaciones heterosexuales.
El poema más conocido de Safo se desarrolla en la boda de una joven amiga que ya no volverá al grupo. Para Safo, es la fiesta del adiós: «Me parece igual que un dios ese hombre / que está sentado frente a ti / y cautivo te escucha / mientras le hablas con dulzura. Tu risa encantadora/ me ha turbado el corazón en el pecho: / Si te miro, la voz no me obedece; / mi lengua se quiebra / y bajo la piel, un tenue fuego me recorre, / ya no veo, mis oídos zumban, / brota el sudor, un temblor entera me sacude; / y estoy pálida, más que la hierba. / Siento que me falta poco para morir».
Estos versos en los que palpita el deseo han escandalizado a muchos lectores. Siglo tras siglo, Safo ha sufrido un verdadero alud de incomprensión, caricaturas y comentarios malintencionados hurgando en su vida privada. Ya Séneca menciona un ensayo titulado «¿Fue Safo una puta?». En el otro extremo, un remilgado filólogo del siglo xix escribió, para guardar las formas y proteger al mundo de las obscenidades paganas, que «dirigía un internado de señoritas». En el año 1073, el papa Gregorio VII había ordenado quemar todos los ejemplares de sus poemas, por su peligrosa inmoralidad.
En un fragmento de apenas una línea que, por azar, ha llegado hasta nosotros, leemos: «yo afirmo que alguien se acordará de nosotras». Y, aunque aquella posibilidad parecía rozar lo imposible, casi treinta siglos después seguimos escuchando la voz tenue de aquella mujer bajita.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Joan Didion por Zadie Smith: la otra cara del pensamiento mágico
Cazadoras, amazonas y artistas: Marylène Patou-Mathis y la verdad sobre las mujeres del Paleolítico
Escritoras latinoamericanas. Una detallada biografía de un fenómeno mundial.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España