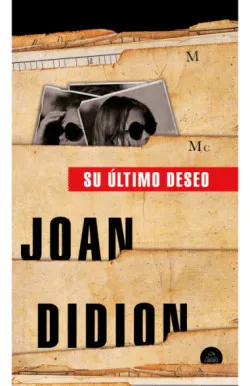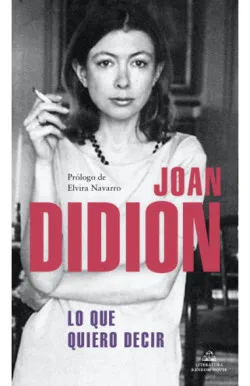Joan Didion por Zadie Smith: la otra cara del pensamiento mágico
Cuando murió a finales de 2021, Joan Didion era una de las referentes más veneradas y admiradas por varias generaciones de escritoras. Gran cronista de la contracultura norteamericana, sofisticada estilista en las aguas de la no ficción, capaz de diseccionar con lucidez y agudeza territorios como California, Nueva York, El Salvador, la Miami cubana, sistemas como el de la Justicia, el estrellato y la familia, la publicación de «El año del pensamiento mágico» (2005) y de «Noches azules» (2011), sobre las muertes de su marido y de su hija, la puso –una vez más— en perfecta sintonía con la sensibilidad de la época. Las despedidas en todo el mundo literario fueron una muestra de lo que esa combinación de rigor periodístico e intimidad supieron generar. De todas ellas, quizá la más brillante e irreverente haya sido la despedida de Zadie Smith publicada originalmente en «The New Yorker». ¿Por qué? Porque lo hace a la mejor manera de Didion: auscultando el reverso de sus frases, sus palabras, sus sentencias y su impenitente ironía.
Por Zadie Smith

Abril de 1967. Joan Didion con un grupo de hippies en el Golden Gate Park (San Francisco). Crédito: Getty Images.
Una peculiaridad de la obra de Joan Didion es que sus enunciados más irónicos se leen ahora como si fuesen sinceros, mientras que a sus provocaciones más sinceras se les quita mucho hierro. Tal vez, cuando el tema que tratas es el delirio, acabas suscitando ese estado en otros, aunque tu intención sea definirlo y esclarecerlo. ¿Cómo explicar si no las extrañas inversiones que hacemos de sus sentencias? «Nos contamos historias a nosotros mismos para poder vivir». Una frase que pretendía ser una acusación se ha transformado en credo personal. Ocurre lo mismo con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es un trastorno de la conciencia: ve causalidad donde no la hay, confunde las emociones íntimas con la realidad circundante, impone —como Didion describe a la perfección en El álbum blanco— «una línea narrativa que une las imágenes dispares». Salvo en los momentos críticos del duelo, no era un estado en el que ella acostumbrara a caer. El código de Didion era el código. Estaba excepcionalmente alerta a las palabras o las frases hechas que utilizamos para expresar nuestras aspiraciones o creencias claves. Alerta en el sentido de suspicaz. Actualizando de forma radical el «detector de mierda» de Hemingway, sondeaba el discurso público a fondo para determinar cuánto de verdad y cuánto de ilusorio contenía. Y hacía lo mismo con su propia escritura. Releyéndola se descubre un rigor implacable, intacto por el paso del tiempo. Quizá por eso resulte más fácil mirar imágenes de Didion que leerla. La imagen causa impacto, indudablemente, pero la lectura es una disección: de nuestras aspiraciones y creencias más arraigadas, de todos nuestros códigos. O, por decirlo de otro modo, mientras los demás se tragaban lo que les pusieran delante, ella seguía con su Coca-Cola y sus cigarrillos:
«Como madre, deberías convertirte en intérprete de los mitos», aconsejaba Letty Cottin Pogrebin en el número de lanzamiento de la revista Ms. «Es posible rescatar fragmentos de cualquier cuento de hadas o cuento infantil durante una sesión crítica con tu hijo.» Otros analistas literarios idearon formas de rescatar otros libros: Isabel Archer en El retrato de una dama ya no necesitaba ser víctima de su propio idealismo. Podía ser, en cambio, la víctima de una sociedad sexista, una mujer que había «interiorizado la definición convencional de "esposa"». La narradora de The Company She Keeps de Mary McCarthy podría considerarse «esclavizada, porque persiste en buscar su identidad en un hombre».
En primera persona
Éste es un pasaje de su divertidísimo e irreverente ensayo de 1972 The Women’s Movement (El movimiento de las mujeres). ¡Qué estimulante verla ensartar una serie de tópicos ideológicos y estéticos que sólo se han endurecido en los cincuenta años que han pasado! Sin embargo, ahora que esos modos de leer no le parecen absurdos a nadie, ahora que de hecho están integrados no sólo en las universidades y en las editoriales sino también en nuestra mentalidad, se hace muy difícil oír el tono ácido en las formulaciones originales de Didion: «A quienes nos comprometimos por encima de todo con la exploración de las distinciones y las ambigüedades morales, el análisis feminista se nos podría antojar un determinismo particularmente estrecho y lleno de fisuras.» ¿Qué le sucede a Didion cuando un determinismo particularmente estrecho y lleno de fisuras se traga no sólo el movimiento de la mujer sino el mundo entero? Nos engañamos a nosotros mismos: la rehacemos a nuestra imagen y semejanza. «Es un derecho de los oprimidos organizarse en torno a su opresión tal como ellos mismos la ven y la definen.» Aunque, por supuesto, esta afirmación que la joven Didion consideraba irónica —un intento circular de crear una política a partir de la emoción pura, muy alejado de los ideales marxistas de un feminismo práctico— ahora no se leería sólo desde la sinceridad, sino con la ley en la mano.
«Nos contamos historias a nosotros mismos para poder vivir.» Una frase que pretendía ser una acusación se ha transformado en credo personal. Ocurre lo mismo con el «pensamiento mágico». El pensamiento mágico es un trastorno de la conciencia: ve causalidad donde no la hay, confunde las emociones íntimas con la realidad circundante, impone «una línea narrativa que une las imágenes dispares». No era un estado en el que ella acostumbrara a caer. Didion estaba excepcionalmente alerta a las palabras o las frases hechas que utilizamos para expresar nuestras aspiraciones o creencias. Actualizaba de forma radical el «detector de mierda» de Hemingway.
Ya escribiera acerca de la invención de «las mujeres como "clase"», o acerca de Haight-Ashbury, John Wayne, la muerte de su familia o su propio derrumbe emocional, el objetivo de Didion era el «sustrato psíquico», que ella situaba justo debajo del mantillo aparentemente racional e ideológico, «denso de supersticiones y pequeñas falacias, deseos por cumplir, menosprecio hacia uno mismo y fantasías amargas». Que se la considere un referente del ensayo personal es otra de esas ironías literarias: incluso cuando escribía de sí misma, Didion informaba con desapego, y era tan poco dada a compadecerse de sus sentimientos como de los de Joan Baez, Nancy Reagan o una niña que va de ácido. Ella era sólo un tema más entre tantos, susceptible a las mezquinas ilusiones de cualquier ser humano, pero crucial y genuinamente interesada en ahondar en ese sustrato, sin importar lo que pudiera encontrar allí abajo. No buscaba aprobación. No se dejaba intimidar por lo que «todo el mundo» decía o lo que «todo el mundo» pensaba. Aborrecía el tipo de pensamiento que cancela el pensamiento. En su ensayo de 2003 Opiniones fijas, o la bisagra de la historia, descubre la cancelación en todos los ámbitos del panorama estadounidense: en la soslayada «relación de Estados Unidos con Israel»; en la condena pública de otra mujer tenaz, Susan Sontag, por atreverse a considerar las motivaciones de Al Qaeda. «En otras palabras, indagar la naturaleza del enemigo al que nos enfrentamos se interpretaba como simpatía por ese enemigo.» Ese ensayo aborda las repercusiones inmediatas del 11-S, pero para un lector contemporáneo, asediado por opiniones fijas desde todos los flancos, las siguientes líneas pueden tener una aplicación más general:
La cuestión en sí [...] ha acabado por verse como [...] implanteable, letal en potencia, el equivalente en una conversación de la bolsa sospechosa abandonada en un autobús. Nos ponemos a cubierto. Esperamos a que el asunto se calme, a que quede aislado de forma segura tras deflectores de invectivas y contrainvectivas. Se expresan muchas opiniones. Pocas llegan a desarrollarse. Menos son aún las que cambian.

Malibu, California, 1976. Quintana Roo Dunne (a la izquierda) con sus padres, los escritores John Gregory Dunne (1932-2003) y Joan Didion (1934-2021). Crédito: Getty Images.
Con notables excepciones, Didion era una mujer que no acostumbraba tanto a expresar opiniones o sentimientos como a interrogarlos ambos. Si eso aún llama la atención por lo inusual, a mí me pareció algo sin precedentes cuando la leí por primera vez a finales de los años ochenta. Que fuera una mujer importaba, y mucho. Cuando las escritoras de mi generación hablan con embeleso del «estilo» de Didion, no creo que piensen en los vestidos de tubo o las gafas de sol, los cigarrillos o las comas, o ni siquiera en esos guiones largos que tanto adoramos, a pesar de que todas esas cosas sean estupendas. Era una cuestión de autoridad. La autoridad del tono. Hay mucho en Didion con lo que se puede discrepar personal, política, estéticamente. Nunca voy a ser una apasionada de los Doors, pero sigo agradeciendo el día en que empecé a leer Arrastrarse hacia Belén y me di cuenta de que una mujer podía hablar sin apostar sobre seguro, sin ambages ni titubeos, sin quedar bien, sin lirismo, sin candor ni dulzura, sin deferencia e incluso sin lugar a dudas. A una mujer joven de hoy debe de resultarle difícil imaginar el gran espectro de cosas que las mujeres de mi generación temían que las mujeres no podían hacer, pero créanme, escribir con autoridad era una de ellas. Querías creer. Necesitabas evidencias. Y no evidencias victorianas. Didion —como su contemporánea Toni Morrison— se convirtió en la Prueba Número 1. Singularmente podías llevarla encima, como una navaja automática, encajada en el bolsillo de atrás, de tan finos y portátiles que eran sus libros. Te infundía confianza. Te daba fuerzas. Y no lo hacía rechazando el presunto reino de la mujer, sino ahondando en sus profundidades: «Toda la aprensión de ser mujer, la diferencia irreconciliable que en realidad entraña; esa sensación de vivir la propia vida bajo el agua, ese oscuro vínculo con la sangre y el nacimiento y la muerte...».

Abril de 1967. Joan Didion con un grupo de hippies en el Golden Gate Park (San Francisco) durante el proceso de escritura de «Los que sueñan el sueño dorado». Crédito: Getty Images.
Sí, una vez fortalecida por su autoridad, podías reconocer que había poesía en Didion, también, y ficciones exquisitas, esquirlas de novelas, nítidas como la luz que despunta por encima de los cerros de Sacramento... Aun así, no hacía falta que estuvieras de acuerdo con ella. Como en el caso de tantos escritores, sometida a escrutinio, su lógica en apariencia implacable a veces demostraba ser mera retórica deslumbrante, y sujeta precisamente a la influencia de ese tipo de distorsión emocional que ella aseguraba detestar. ¿Y qué? Los ensayos literarios dependen de la capacidad de persuasión, por encima de todo. Cuando Didion dicta sentencia, no queda mucha más opción que rendirse a ella. Y vaya si lo sabía:
En muchos sentidos escribir es el acto de decir yo, de imponerse a los demás, de decir escúchame, ve con mis ojos, cambia de idea. Es un acto agresivo, incluso hostil. Puedes disfrazar esa agresividad cuanto quieras con velos de oraciones subordinadas y modificadores y subjuntivos vacilantes, con elipsis y evasivas —con el sano propósito de insinuar más que de afirmar, de aludir más que de manifestar— pero no hay modo de sortear el hecho de que poner las palabras sobre el papel es la táctica de un matón encubierto, una invasión, una imposición del juicio de quien escribe sobre el espacio más íntimo de quien lee.
La confesión de Didion de ser un «matón encubierto», de ser incluso capaz de una invasión mental —otra de las cosas que temíamos que una mujer no podía hacer—, fue radicalmente liberadora. Tanto si ella misma se consideraba parte de un «movimiento de la mujer» como si no, esa clase de sentencias suyas desempeñaron un papel vital en ese movimiento. Nunca pude agradecérselo, salvo por imitación consciente e inconsciente. Aunque la idea sin duda le habría parecido sentimental y una generalización innecesaria, pertenezco a un gran ejército de escritoras en deuda con ella.
A una mujer joven de hoy debe de resultarle difícil imaginar el gran espectro de cosas que las mujeres de mi generación temían que las mujeres no podían hacer, pero créanme, escribir con autoridad era una de ellas. Querías creer. Necesitabas evidencias. Y Didion —como su contemporánea Toni Morrison— se convirtió en la Prueba Número 1. Podías llevarla como una navaja automática, encajada en el bolsillo de atrás, de tan finos y portátiles que eran sus libros. Te infundía confianza. Te daba fuerzas.
Cuando yo tenía veinticuatro años y estaba muy verde, fui a una fiesta del mundillo editorial en el Upper West Side. Era justo la época en que todo el mundo había decidido que fumar en interiores era intolerable, con lo que se trasladó una gran presión social y práctica a los balcones. Era también un período de pensamiento mágico, en el cual mujeres como yo —aunque fumadoras habituales— dejamos de comprar tabaco y preferíamos pasarnos la noche a la caza de almas no tan cándidas a las que gorronear un cigarrillo. Y allí estaba ella: una de las menos ilusas. De pie en un rincón, fumando, dentro. Era muy menuda y muy vieja. Me dio un cigarrillo sin mayores comentarios, y sólo cuando llegué al balcón un joven y entusiasta escritor americano me explicó quién era. En ese punto de mi vida yo sabía muy poco de autores, de sus mitologías o sus biografías, o incluso de su apariencia física. Sólo los conocía a través de la escritura. Emocionada, me planteé entrar de nuevo a toda prisa y deshacerme atropelladamente en elogios con la gran autora norteamericana Joan Didion —de quien tanto había aprendido, que había significado mucho para mí a nivel personal—, pero, recordando sus sentencias, decidí no hacerlo.
Texto publicado originalmente en The New Yorker. Traducción de Eugenia Vázquez Nacarino
Las citas de El álbum blanco y Arrastrarse hacia Belén pertenecen a la selección de artículos Los que sueñan el sueño dorado que publicó Literatura Random House en 2012, traducidos por Javier Calvo.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Todo está guardado en la memoria de Edna O'Brien
Franzen por Franzen: retrato de familia en detalle
«El consentimiento», de Vanessa Springora: el ogro en la jaula de papel

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España