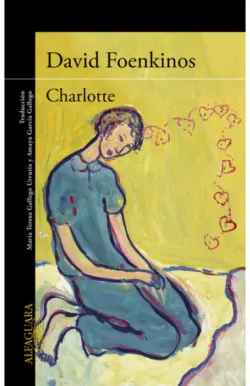«Todos aman a Clara», de David Foenkinos
Alexis Koskas tiene un trabajo respetable en un banco privado y una hija adolescente a la que adora, Clara. Cuando la joven sufre un accidente que la deja en coma, la vida de Alexis da un vuelco. Mientras retoma el contacto con su exmujer durante las visitas al hospital, se embarca en un proceso de escritura para intentar aliviar el dolor. Pero las consecuencias del accidente van más allá cuando Clara despierta y no es la misma... A continuación, LENGUA publica las primeras páginas de «Todos aman a Clara» (Alfaguara, febrero de 2026), una novela conmovedora, inteligente, irónica, llena de suspense y de reflexiones sobre la escritura, la familia y el destino.
Por David Foenkinos
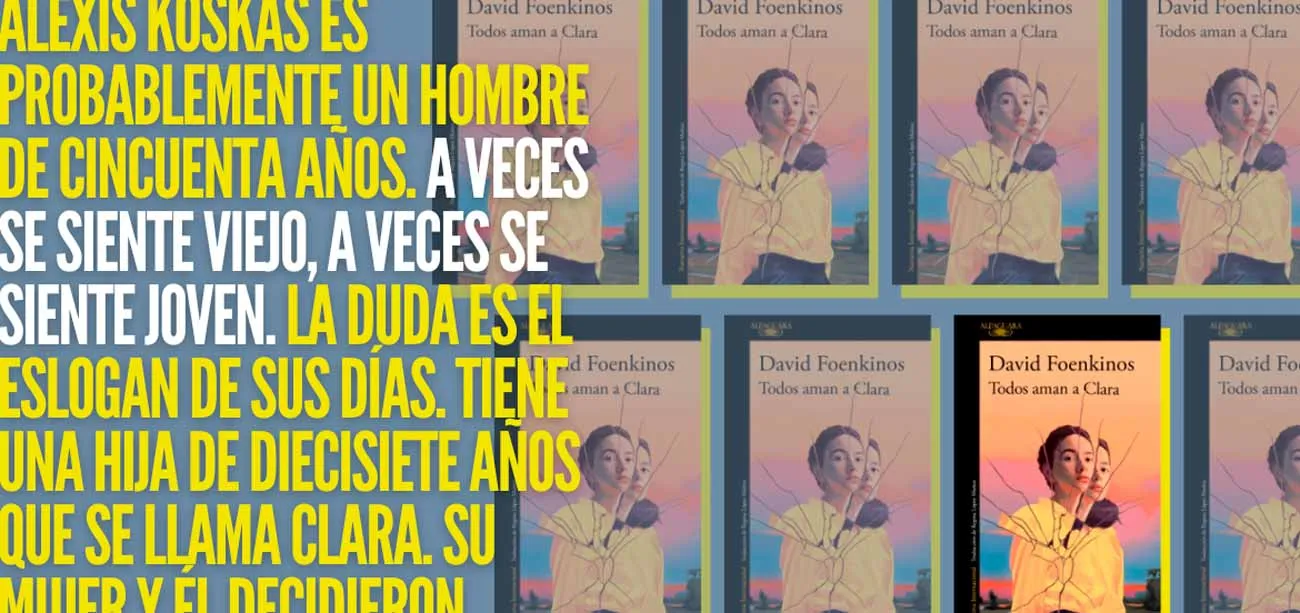
Primera parte
1
Alexis Koskas es probablemente un hombre de cincuenta años. A veces se siente viejo, a veces se siente joven. La duda es el eslogan de sus días. Tiene una hija de diecisiete años que se llama Clara. Su mujer y él decidieron ponerle ese nombre de pila en homenaje a Clara et les Chics Types, una película que refleja muy bien la época en que se rodó: 1980. Un año de desenfado sensual. Hace unos meses, la adolescente sufrió un grave accidente. Para Alexis ya nada es igual. Algunos martes se le han vuelto jueves. En este contexto, se matriculó en un curso de escritura. Hasta ahora, escribir le parecía una actividad improbable, reservada a depresivos e iluminados. Él prefería su trabajo en la banca privada. Alexis era uno de esos asesores financieros elogiados por sus cualidades como gestor e incluso por sus proezas. El drama despertó su faceta artística. En cada uno de nosotros, por lo visto, dormita la inspiración. En un primer momento, se planteó interesarse por la música. Se veía con una guitarra, tocando sus melodías preferidas, amenizando sobremesas en el momento en el que a nadie le apetece ya seguir charlando. Sin embargo, le pareció que a aquello le faltaba intensidad; era un giro demasiado sensato y que no exigía suficiente esfuerzo. Luego pensó en la pintura. En su opinión, el arte supremo. Se vio ante un lienzo virgen, con expresión circunspecta y el mandil salpicado de manchas de colores. De nuevo cambió de idea, pues se sentía casi físicamente incapaz de sostener un pincel, como si su cuerpo desaprobara esta nueva ambición, en la que veía una arrogancia inoportuna. Quedaba la escritura, que consistía en expresar emociones mediante palabras, en brindar a su imaginación una especie de atavío concreto. Se entusiasmó: «Sí, eso es: voy a escribir». Tal fue la meta de su nuevo deseo.
2
Digámoslo ya: en realidad, Alexis no iba a escribir. Pero esto carece de importancia. De momento, está sentado en una silla en el salón de un escritor, con un cuaderno de espiral entre las manos. Esta primera escena tiene lugar un sábado, poco después del mediodía. Unos días antes, al teclear «taller de escritura» en un motor de búsqueda, Alexis descubrió un montón de páginas. Tras hacer algunas llamadas, se dio cuenta de que los plazos eran demasiado largos. En ocasiones había que esperar más de un año para optar a una hora semanal con un autor de renombre o un cicerone literario de buena reputación. Le parecía absurdo. Sus ganas de escribir eran urgentes. Acabó llegando a la web personal de Eric Ruprez, un autor que había publicado una única novela en 1982 en la editorial Minuit: El miedo a los segundos. Aquel hombre, por lo tanto, no había compartido nada más con el público en más de cuarenta años. ¿Era posible aprender con alguien que había dejado de escribir o había suscitado rechazo? A decir verdad, era el único que tenía plaza inmediatamente. No era buena señal, pero a Alexis le agradaba. Él era de los que entraban en el primer restaurante vacío que veían y no en el que estaba de moda y abarrotado. Siguiendo esta lógica, nunca iba a ver retrospectivas de Van Gogh ni de Caravaggio, porque le horrorizaba no distinguir más que un fragmento de lienzo detrás de una masa de cabezas humanas. Así pues, estaba actuando con coherencia. Era preferible admirar a artistas desconocidos, comer en restaurantes desiertos y escoger a un escritor que no despertaba el menor interés. Incluso le resultaba grata la idea de que en sus primeros pasos literarios lo acompañara alguien que ya no escribía.
En el salón solo había otras tres alumnas. Únicamente mujeres: Aurore, Anaïs, Amélie. Ruprez escudriñó largo rato al recién llegado antes de pedirle que se presentara. Alexis mencionó su infancia un poco banal, su profesión, que de pronto le resultaba gris, y el accidente de su hija. Sin pretenderlo, había resumido su vida en su vertiente triste. Todos lo miraron con comprensión, como si quienes desean escribir tuvieran algo así como una relación íntima con la melancolía. Continuaron con un ejercicio que consistía en meter decenas de palabras en un sombrero. De esta manera, se dejarían guiar por el azar para definir el texto que iban a escribir. «¡Es una opción divertida y vaga al mismo tiempo!», exclamó entusiasmado Ruprez, aunque era un entusiasmo artificial, de baratillo. Hablaba con una voz grave que no casaba con su físico delicado. Se notaba que era de los que usan bufanda de septiembre a mayo. El invierno debía de durar mucho más para él. Los alumnos sacaron «malva», «coche» y «queso». ¿Quién podía redactar algo a partir de tales palabras? Al final de la sesión, Alexis le había extirpado trabajosamente dos frases a su cerebro. Lo tranquilizaron: al principio es normal. La inspiración gusta de anunciarse despacio, igual que un encaprichamiento. A veces reclama muchos sacrificios para un simple párrafo. Las tres mujeres leyeron sus textos más bien improbables y el profesor no hizo ningún comentario, como si enseñara literatura mediante el silencio.
Se despidieron rápidamente deseándose una buena semana. Alexis se entretuvo un momento fuera con Amélie. Saltaba a la vista que aquella mujer rehuía las conversaciones un poco más personales de la cuenta. Parecía considerar el taller igual que si hubiese tenido un amante. Ahora bien, a veces la escritura podía ser una forma de infidelidad a la propia vida. Tras vacilar un momento, a Alexis se le ocurrió una pregunta:
—¿Se sabe por qué Ruprez dejó de escribir?
—La verdad es que no. Es un misterio.
—¿Le has preguntado?
—Sí. Me respondió con una cita de Aristóteles.
—¿Cuál?
Amélie consultó su teléfono, donde había anotado la siguiente frase:
—«La contemplación es el acto más noble del hombre».
—...
—Fue lo que me dijo. Seguramente para justificar su deseo de abandonar la acción en pro de la observación.
—¿Crees que fue decisión suya? —inquirió Alexis.
—Tal vez.
—Para mí que el libro no triunfó nada en su momento. Eso te puede dar ganas de acabar con todo.
—Es posible. Un día hizo una alusión a su novela. Dijo que leyéndola se comprendía por qué había dejado de escribir.
—¿Ah, sí?
—Sí. Eso más o menos vino a decir.
—¿Y tú la has leído?
—No. Está descatalogada. Intenté conseguirla hace unos meses y al final me di por vencida...
—Su respuesta me parece de lo más enigmática. ¿Tú qué crees que habrá en ese libro?
—Ni idea. He renunciado a intentar entender a Ruprez, ¿sabes? Vengo a sus clases, me sienta bien cambiar de aires, y nada más.
—¿Solo para cambiar de aires? ¿No te propones publicar una novela algún día?
—No. Escribo para mí.
Alexis se dijo que mentía; o que se mentía a sí misma. Nadie escribe para sí. Amélie anunció que tenía que irse, a pesar de que unos segundos antes no se la veía nada apurada. Echó a andar con paso brioso. ¿Se había mostrado Alexis torpe, invasivo? A decir verdad, Amélie actuaba igual que escribía. Al final de la clase había leído su texto. Si bien Alexis había admirado su calidad literaria, las transiciones entre las frases le habían resultado abruptas. Había en ella algo así como una insumisión a la coma. Así pues, no era del todo improbable que pudiera retirarse de una conversación de golpe y porrazo, por gusto estético por la ruptura.
Ver más
Opciones de compra
3
Intrigado, Alexis se lanzó a la búsqueda de El miedo a los segundos. Exploró distintas librerías, pero fue en vano. Le aconsejaron que llamara a la editorial, y lo intentó varias veces. Nadie le cogía el teléfono en Minuit. Acabó contactando con un joven que hablaba con una lentitud increíble, como si no debiera exceder un cupo de palabras por minuto. El trabajador tecleó el título en el ordenador antes de responder lacónicamente: «Agotado». Alexis se demoró en esta palabra, que le resultó hermosa. Un libro agotado. Cuando el cuerpo está agotado es porque deja de estar en condiciones de actuar. En el caso de un libro, es que ya no es posible conseguirlo. Intentó comprarlo de ocasión en las webs de venta por internet; como en la vida real, ni rastro de la obra. Por lo visto, los poseedores de aquella novela nunca la habían vendido. Formaban quizá una comunidad literaria discreta, subterránea. Alexis podría haber publicado un anuncio en un portal especializado: «Busco la novela de 1982 El miedo a los segundos, inencontrable», pero no lo hizo. Al fin y al cabo, ¿por qué no preguntarle directamente al autor? Debían de quedarle ejemplares. El sábado siguiente, al término de la clase, Alexis se acercó a Eric Ruprez. Había tenido muchas reuniones importantes en su vida, pero raras veces se había sentido tan desconcertado como frente a aquel hombre. Balbució que le gustaría leer su única novela. El escritor lo interrumpió al instante: «Es inútil. Y no me queda ni una sola copia». Algunas frases se pronuncian al más puro estilo de una sentencia. Claramente, era preferible no indagar más.
Un poco más tarde ese mismo día, Alexis reconoció que la idea de dejar de escribir tenía algo de fenómeno de culto. Desde luego, nadie parecía estar esperando una novela nueva de Ruprez. Él no era J. D. Salinger; nadie lo atosigaba. Pero el abandono de su ambición literaria le confería un aura innegable, y también cierto misterio. ¿Qué habría pasado? Tal vez Ruprez hubiera sufrido demasiado escribiendo. Cuántos artistas no acaban renunciando a crear con tal de no hacerse añicos el corazón. Escribir era buscar en el fondo de uno mismo una intimidad, una verdad, y la búsqueda podía tornarse desesperación. Otra posibilidad: Ruprez juzgaba que ya lo había escrito todo. Era un Rimbaud que se había quedado en París. En vez de cazar elefantes en África, se enfrentaba a una panda de aprendices de escritor. ¿O tal vez consideraba ya dominado su arte, igual que Michel Butor abandonó un buen día la forma novelesca para volcarse únicamente en el ensayo? ¿Sería quizá de la opinión de Philip Roth, que lo dejó todo con ochenta años para no vivir sometido «a la tiranía de la escritura»? ¿Qué edad podía tener Ruprez en 1982? Menos de treinta años. Joven para desistir. Alexis se sentía cada vez más obsesionado con aquella historia. En la segunda clase comprendió que él no estaba hecho para escribir. Era como si le dieran miedo las palabras. Y no experimentaba ningún placer alineándolas. Sin embargo, no deseaba dejar de participar en el taller. En primer lugar, porque le agradaban el ambiente y la compañía de las tres mujeres con la A, pero había otra razón, más particular: se sentía magnetizado por aquel escritor que ya no escribía. Le parecía que tenía algo que hacer allí, era una intuición. Si no escribir una novela, tal vez vivir una.
La semana siguiente, la clase fue rara. Puede que tuviera alguna relación con el reciente interés de Alexis por leer El miedo a los segundos. En vez de proponerles un ejercicio, Ruprez les soltó un largo monólogo: «Nadie ha acabado dedicándose a la escritura después de pasar por aquí. Nadie ha publicado ni un solo libro, ni un solo cuento. Yo imparto talleres, pero no creo que uno pueda aprender a escribir...». Se detuvo antes de añadir: «Todo lo más, se puede aprender a leer. De adolescente llegó a mis manos una novela que adoré por encima de todas las cosas. Tuve la impresión un poco descabellada de que el libro hablaba de mí. Se me aceleraba el corazón pasando las páginas. Es una sensación que nunca he olvidado. Nadie me había entendido así de bien. Nadie se había metido en mi cabeza de ese modo. ¿Cómo podía aquel autor poner en palabras lo que yo sentía? Mis secretos más ocultos. Aquel poder fue como una iluminación. Siempre me habían considerado un muchacho diferente. Para mis padres, yo era una ecuación indescifrable. Leí el libro varias veces, y fue entonces cuando me puse a escribir. Me resultó difícil, laborioso, pero excitante. Por fin valía la pena vivir mi vida. Hasta entonces no había sido más que un borrador de mí mismo. Un errante. Había hallado un destino: la literatura. Era joven, pero intuía la evidencia de un alma antigua dentro de mí. Acabé una novela, la envié a editoriales, me la publicaron... Lo viví todo bajo el resplandor de una sencillez desconcertante. Y entonces...». Ruprez se interrumpió. ¿Por qué de buenas a primeras se confiaba a su alumnado? Sin duda convenía considerar su testimonio como una lección de escritura. Alexis se bebía sus palabras. El silencio seguía impregnando el espacio. ¿Iba a explicar Ruprez por qué había dejado de escribir? No. Habían llegado al final de la sesión. Le preguntaron qué libro era ese, el que ostensiblemente le había cambiado la vida. Se negó a desvelar el título. «No me apetece que otros lo lean. Es mío. Buscad el vuestro. Todos debemos encontrar la novela que nos cambiará la vida...». Y, con este mandamiento, despidió al grupo.
Mientras bajaba las escaleras, Alexis meditó: «El fracaso le va como anillo al dedo». Algunas personas adornan su declive con un aura que las vuelve deslumbrantes. Había en él algo así como un arte de la renuncia. Le habría gustado compartir sus impresiones con Amélie, pero en esta ocasión ella no se quedó a charlar. Alexis la observó alejarse por el bulevar hasta que se convirtió en un punto en su horizonte. Era ahora una partícula ínfima, una sombra en lontananza, y sin embargo él sentía aún su presencia con intensidad.
(...)
Todos aman a Clara, de David Foenkinos, sigue aquí.
El nuevo libro del aclamado autor de La delicadeza
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Thriller juvenil
Thriller juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Noticias
Noticias Tienda: Chile
Tienda: Chile