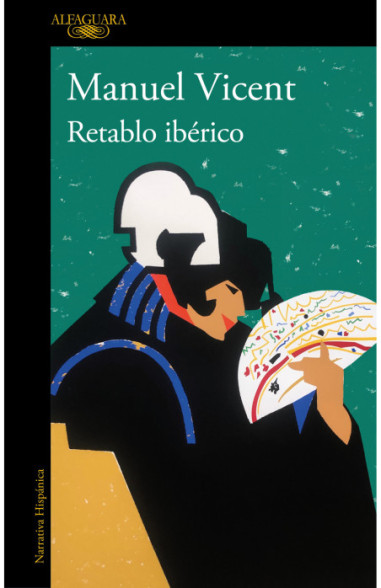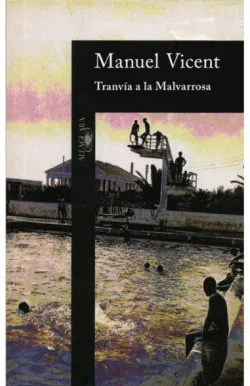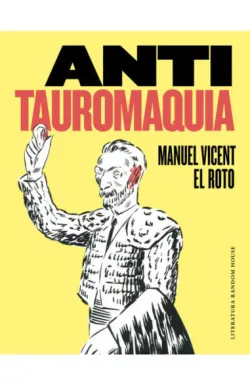Observar la calle desde el ventanillo de la vida última: Manuel Vicent por Antonio Lucas
En pleno centro de Madrid, el histórico Café Varela volvió a detener el tiempo para celebrar la entrega del Premio Café Varela 2025, otorgado a Manuel Vicent, maestro indiscutible de la literatura y el periodismo en español. Entre mármoles y luz cálida, el autor fue homenajeado por una trayectoria cuya prosa, lúcida y envolvente, ha marcado a varias generaciones. A continuación, LENGUA reproduce el texto leído durante la entrega del galardón por el periodista y escritor Antonio Lucas, portavoz del jurado junto a Raúl del Pozo, Edu Galán y Juanma Lamet; un discurso que subraya la vigencia de una obra que sigue iluminando el presente literario.
Por Antonio Lucas

Retrato del escritor Manuel Vicent. Crédito: Diego Lafuente.
Ya que por fin tiene el premio más necesario en Madrid, conviene repetirlo muchas veces: Manuel Vicent es el escritor de periódicos que mejor arma el artículo del artículo, la semblanza de la semblanza, la contracrónica a contrapelo. Unos 60 años lleva, más o menos, entre Hermano Lobo, Triunfo y su garita dominical de la última de El País. Manuel Vicent tiene 88 años y da cuenta como nadie de por dónde van las cosas observando la calle desde el ventanillo de la vida última. Vicent acumula, además, una obra narrativa donde ha fijado más de medio siglo de España, desde la playa de la Malvarrosa y los balnearios de infancia a la encampanada Concha Piquer, del Duque Aguirre (polizón en la Casa de Alba) a las cacerías del viejo Rey, y de los clubes de regatas a los quites de Ava Gardner en las noches gitanitas de Madrid. Sólo por esto merecería el Premio Cervantes, aunque el Varela es mejor.
Su sabiduría es de hombre que ha vivido bastante -y bastante despierto-. Ciudadano de izquierdas (sea ya eso lo que sea). Levantino. Tímido por razones que nunca han estado claras. Habla con la voz no del todo mate, con trazas de hortelano fino. En algunas de las formidables entrevistas que ha hecho termina sabiendo más de la gente de lo que él mismo pretendía saber. Disimula con ropa de sport un concentrado de poeta con ancla en los maestros palatinos. Ronda bien las historias antes de llegar al desenlace. En la sobremesa es imbatible por la sutil burla de cualquier seriedad sobrevenida. Conversa sin prisa porque no le seduce llegar el primero al fondo del asunto. Sabe ladearse con desdén del fin de las anécdotas. Que las rematen otros. En su escritura hace la más decidida defensa de un golpe de viento en la cara, de un arroz en su punto, del pan con aceite, de un atardecer con gin tonic, del aroma a café o de un rato en barca por Denia. Es antitaurino de manera tan sagaz que la tauromaquia no debe extinguirse para que Vicent escriba el artículo anual de San Isidro confirmando que por esas 300 palabras contrarias los toros merecen la pena.
Calculo que sus lectores somos cantidad, porque estas cosas se notan. En momentos desvalidos, inútiles o incluso líricos nos hemos dado cuerda con sus textos. Está tan adobado de lecturas que sólo puede escribir como él mismo. Pertenece a la generación de los que constituyeron el primer periodismo libre en España después de 40 años de huella franquista. Se hizo sitio en la primera fila de la Transición oficial y conoció la otra transición, la sociológica y desigual, de la que casi nadie habla: aquella de las gentes de la periferia y los barrios del sur, la de quienes escuchaban la fiesta por fuera y no pillaron cacho. Vicent interpreta el morse de la gran ciudad describiendo sus pulsos como quien toca un violín. Pero a la vez se interesa por la realidad del suburbio y baja hasta allá con el violín en un saco y lo hace pasar por un jamón.
Ver más
Opciones de compra
Me parece un tipo modernísimo, del linaje de Juan Gil-Albert, aunque con resultados líricos más estremecedores. Y con humor. Principalmente desde una ironía patentada, inimitable, siempre a cierta distancia y capaz de hacer saltar el muelle de la risa o del asombro, porque lo elegante en cualquier circunstancia fatal, también en literatura o periodismo, es anticiparse al derrumbe con la magnífica serenidad de no sentirse especialmente destruido.
Tengo bien fijado su perfil diabólico desde mis nueve o 10 años, cuando mi padre me dejaba suelto por el Café Gijón para rematar una infancia que en las horas de tertulia sólo preocupaba a Alfonso, el cerillero. Vicent echaba humo por la nariz sentado junto a Raúl del Pozo, Clemente Auger, Manuel Alexandre, José Luis Coll, Álvaro de Luna, Pepe Díaz. Coll era el comisionado para espantar pelmazos poniendo cara de señor de Cuenca. Esas cosas, de niño, se ven con nitidez. Recordarlo en el Gijón proporciona la versión más adecuada del escritor entero. Y apuntala una mundanidad de hombre que tiene el sentido o la intuición de las ciudades como tiene sentido del mar y eleva su nostalgia. Leyendo a Vicent viajas un poco más. Por fuera y por dentro.
Desde hace años, cada 1 de enero y a primera hora descuelga el teléfono y marca el número de Raúl del Pozo, que vive enfrente. Cuando éste contesta, Manuel Vicent le felicita el año de golpe con una profecía macabra: «Raúl, de este no pasa. Uno de los dos cae. Se está acercando el día del gran disgusto». Raúl, supersticioso e hipocondríaco, tarda varias horas en volver a tragar saliva. Vicent, ultimado el ritual, sale al jardín y defiende para nadie el derecho a hacer literatura con sus daños, con su hedonismo, con su memoria, con las ausencias, con el tiempo que le queda. Esta crónica es mucho más difícil que las otras, aunque tiene la fortuna de que hoy en Madrid le haya concedido este Premio Nobel un gallego de Orense.
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Novela romántica
Novela romántica Fantasía
Fantasía Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Historia
Historia Filosofía
Filosofía Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Ebooks
Ebooks Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Tienda: Colombia
Tienda: Colombia