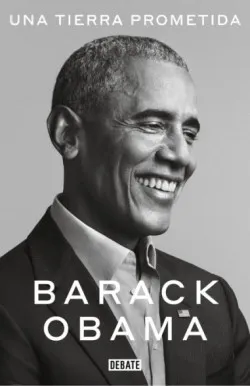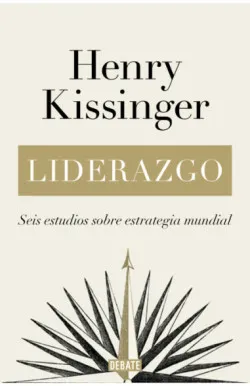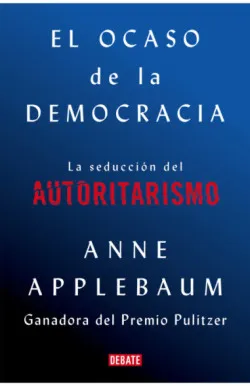Mandela, presidente electo: el inicio del fin del «apartheid»
«La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre». Tras pasar 27 años en prisión acusado de conspirar para derrocar al gobierno de Sudáfrica (conformado por descendientes de colonos blancos que dictaban leyes que establecían la segregación racial), Nelson Mandela fue liberado en 1990 y tan solo necesito cuatro años para convertirse en el primer presidente negro de su país (también fue el primero en resultar elegido por sufragio universal). Al mando del ejecutivo, Mandela se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del «apartheid» combatiendo el racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social y promoviendo la reconciliación social. Cuando se cumplen 30 años de la toma de posesión de Mandela al frente del renovado gobierno sudafricano (el 10 de mayo de 1994), en LENGUA publicamos un extracto de «El largo camino hacia la libertad» (Aguilar) en el que el propio Mandela narra cómo vivió aquellas semanas de incertidumbre, cambios e ilusión.
Por Nelson Mandela

Nelson Mandela en una comparecencia pública en marzo de 1999. Crédito: Getty Images
El 10 de mayo amaneció luminoso y transparente. Durante los últimos días había sufrido el agradable asedio de dignatarios y líderes mundiales que venían a presentarme sus respetos antes de la investidura. La ceremonia de toma de posesión sería la mayor reunión de líderes internacionales jamás vista en el territorio de Sudáfrica.
Los actos se celebraron en el precioso anfiteatro de arenisca de Union Buildings, los edificios de la administración en Pretoria. Durante décadas aquella había sido la sede de la supremacía blanca. Ahora era el centro de un arco iris de colores y naciones diferentes presentes allí para asistir a la instauración del primer gobierno democrático y no racista de Sudáfrica.
Aquel maravilloso día de otoño me acompañaba mi hija Zenani. En el podio, el señor de Klerk prestó juramento como vicepresidente segundo, a continuación lo hizo Thabo Mbeki como vicepresidente primero. Cuando me llegó el turno juré respetar y hacer respetar la Constitución y entregarme en cuerpo y alma al bienestar de la república y su pueblo. Ante los invitados allí reunidos y el mundo que nos observaba, manifesté:
Hoy, con nuestra presencia aquí... conferimos grandiosidad y esperanza a nuestra recién nacida libertad. De la experiencia de un desastre humano que ha durado demasiado ha de nacer una sociedad de la que toda la humanidad se sienta orgullosa.
...A nosotros, que no hace mucho éramos aún personas fuera de la ley, se nos ha concedido el extraordinario privilegio de acoger a las naciones del mundo sobre nuestro propio suelo. Damos gracias a nuestros distinguidos huéspedes de todas las naciones por haber venido a tomar posesión, junto con el pueblo de nuestro país, de lo que después de todo es una victoria de la justicia, la paz y la dignidad humana.
Hemos logrado por fin nuestra emancipación política. Nos comprometemos a liberar a nuestro pueblo de las cadenas de la pobreza, las privaciones, el sufrimiento, el género y cualquier otra discriminación.
Nunca, nunca, nunca jamás, experimentará otra vez esta maravillosa tierra la opresión del hombre por el hombre. El sol jamás se pondrá para tan glorioso logro humano.
Que reine la libertad. ¡Qué Dios bendiga a África!
Ver más
Opciones de compra
Momentos más tarde, todos levantamos la vista sobrecogidos ante el espectacular y atronador despliegue de reactores, helicópteros y transportes de tropas que sobrevolaron en perfecta formación Union Buildings. No fue sólo una muestra de precisión y poderío militar, sino de lealtad de los militares para con la democracia, para con un nuevo gobierno que acababa de ser elegido libre y justamente. Sólo unos momentos antes, los generales de la fuerzas de defensa sudafricana y de la policía, con sus guerreras repletas de entorchados y medallas, me habían saludado y me habían jurado lealtad. No se me pasó por alto el hecho de que pocos años atrás no sólo no me habrían saludado sino que me habrían detenido. Finalmente, una formación en cuña de reactores Impala dejó una estela de humo negro, rojo, verde, azul y oro, los colores de la nueva bandera de Sudáfrica.
Para mí, el día quedó simbolizado por la interpretación de nuestros dos himnos nacionales y por la visión de blancos cantando Nkosi Sikelel' iAfrika y de negros cantando Die Stem, el viejo himno de la república. Aquel día ninguno de los dos grupos del público se sabía la letra del himno que hasta hacía poco despreciaban, pero no tardarían en aprenderse ambas de memoria.
Aquel día sentí, como he sentido tantos otros días, que no era más que la suma de todos los patriotas africanos que me habían precedido. Aquel largo y noble linaje había llegado a su fin y ahora recomenzaba su andadura conmigo.
El día de la investidura me sentí abrumado por la sensación de que nos encontrábamos en un momento histórico. A lo largo de la primera década del siglo XX, poco después de la amarga guerra anglo-bóer y antes de que yo hubiera nacido, los pueblos blancos de Sudáfrica habían resuelto sus diferencias y erigido un sistema de dominación racial sobre los pueblos de piel oscura de su propia tierra. La estructura que crearon fue la base de una de las sociedades más duras e inhumanas que el mundo haya conocido. En la última década del siglo XX, y en el octavo decenio de mi vida, aquel sistema había sido derribado para siempre, siendo sustituido por otro que reconocía los derechos y libertades de todos los pueblos al margen de cuál fuera el color de su piel.
Aquel día había llegado gracias a los inimaginables sacrificios de miles de los míos, gente cuyos sufrimientos y valor jamás podrán ser evaluados ni recompensados. Aquel día sentí, como he sentido tantos otros días, que no era más que la suma de todos los patriotas africanos que me habían precedido. Aquel largo y noble linaje había llegado a su fin y ahora recomenzaba su andadura conmigo. Me resultaba doloroso que fuera imposible agradecerles su generosidad y que no hubieran tenido oportunidad de ser testigos de lo que su sacrificio había logrado.

Nelson Mandela durante la campaña electoral en Durban, Sudáfrica, en abril de 1994. Crédito: Getty Images.
La política del apartheid creó una herida profunda y duradera en mi país y mi gente. Todos nosotros necesitaremos muchos años, o generaciones, para recuperarnos de ese profundo dolor. Pero las décadas de opresión y brutalidad tuvieron también un efecto imprevisto: produjeron a los Oliver Tambo, los Walter Sisulu, los jefe Luthuli, los Yusuf Dadoo, los Bram Fischer, los Robert Sobukwe de nuestros días. Dieron lugar a hombres de tan extraordinario coraje, sabiduría y generosidad, que es posible que jamás vuelva a haber nadie como ellos. Quizá sea necesario llegar a niveles de ignominia como los que habíamos padecido para que surjan personalidades tan sublimes. En el subsuelo de mi país hay una gran riqueza en minerales y gemas, pero siempre he sabido que su principal riqueza es el pueblo, más valioso y resplandeciente que el más puro de los diamantes.
Fue de aquellos compañeros de lucha de quien aprendí el significado de la palabra valor. Una y otra vez he tenido ocasión de ver cómo hombres y mujeres arriesgaban y entregaban sus vidas por una idea. Les he visto soportar toda clase de agresiones y torturas sin ceder ni un ápice, haciendo gala de una fuerza y una tenacidad más allá de todo lo imaginable. Tuve ocasión de aprender que el valor no consiste en no tener miedo, sino en ser capaz de vencerlo. He sentido miedo más veces de las que puedo recordar, pero siempre lo he ocultado tras una máscara de audacia. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que es capaz de conquistarlo.
Cuando salí de la cárcel ésa era mi misión: liberar tanto al oprimido como al opresor. Hay quien dice que ese objetivo ya ha sido alcanzado, pero sé que no es así. La verdad es que aún no somos libres; sólo hemos logrado la libertad de ser libres, el derecho a no ser oprimidos.
Jamás perdí la esperanza de que se produjera esta gran transformación. No sólo por los grandes héroes que ya he citado, sino por la valentía de los hombres y mujeres corrientes de mi país. Siempre he sabido que en el fondo del corazón de todos los seres humanos hay misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia o su religión. El odio se aprende, y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar, ya que el amor surge con mayor naturalidad en el corazón del hombre que el odio. Incluso en los momentos más duros de mi encarcelamiento, cuando mis camaradas y yo nos encontrábamos en situaciones límite, alcanzaba a distinguir un ápice de humanidad en alguno de los guardianes, quizá tan sólo durante un segundo, pero lo suficiente para reconfortarme y animarme a seguir adelante. La bondad del hombre es una llama que puede quedar oculta, pero que nunca se extingue.
Nos lanzamos a la lucha con los ojos bien abiertos, sin dejarnos llevar por el espejismo de que el camino que habíamos emprendido fuera a resultar fácil. Cuando era joven y me uní al Congreso Nacional Africano vi el precio que tuvieron que pagar por sus convicciones mis camaradas. Fue muy alto. Por lo que a mí respecta, jamás he lamentado mi compromiso con la lucha y siempre he estado dispuesto a hacer frente a las calamidades que me afectaban personalmente. Pero mi familia pagó un precio terrible, quizás excesivo, por mi compromiso.
En la vida, todo hombre tiene dos tipos de obligaciones igualmente importantes: las que le reclama su familia, sus padres, su esposa y sus hijos; y las que contrae con su pueblo, su comunidad y su país. En una sociedad civilizada y tolerante, todo hombre puede cumplir con esas obligaciones con arreglo a sus propias inclinaciones y capacidades. Pero en un país como Sudáfrica era imposible para un hombre de mi procedencia y color hacer honor a ambas obligaciones. En Sudáfrica, un hombre de color que intentara vivir como un ser humano era castigado y aislado. En Sudáfrica, todo hombre que intentara cumplir con sus deberes para con su pueblo quedaba inevitablemente desarraigado de su familia y su hogar y se veía obligado a vivir una vida aparte, una existencia en la oscuridad de la clandestinidad y la rebelión. En un principio, no elegí poner a mi pueblo por encima de mi familia, pero al intentar servir al primero descubrí que eso me impedía hacer honor a mis obligaciones como hijo, hermano, padre y esposo.
Así pues, asumí el compromiso con mi pueblo, con los millones de sudafricanos a los que jamás llegaría a conocer, a expensas de la gente que mejor conocía y a la que más amaba. Fue un proceso tan sencillo y a la vez tan inabarcable como el momento en que un niño pequeño le pregunta a su padre: «¿Por qué no puedes estar con nosotros?». Y el padre se ve obligado a pronunciar las terribles palabras: «Hay otros niños como tú, muchos otros...» antes de quedarse sin voz.

Nelson Mandela junto a seguidores jóvenes en Durban, en 1994. Crédito: Getty Images
No nací con hambre de libertad, nací libre en todos los aspectos que me era dado conocer. Libre para correr por los campos cerca de la choza de mi madre, libre para nadar en el arroyo transparente que atravesaba mi aldea, libre para asar mazorcas de maíz bajo las estrellas y cabalgar sobre los anchos lomos de los bueyes que marchaban por las veredas con andar cansino. Mientras obedeciera a mi padre y respetara las costumbres de mi tribu, ni las leyes de Dios ni las del hombre me afectaban.
Sólo cuando empecé a comprender que mi libertad infantil era una ilusión, cuando descubrí, siendo aún joven, que mi libertad ya me había sido arrebatada, fue cuando comencé a añorarla. Al principio, cuando era un estudiante, sólo buscaba mi propia libertad, la libertad pasajera de poder pasar la noche fuera, leer lo que quisiera e ir donde me apeteciera. Posteriormente, ya como un hombre joven en Johannesburgo, empecé a añorar otras libertades básicas y honorables: la de realizarme, ganarme la vida, casarme y crear una familia, la libertad de no tener obstáculos para vivir mi vida respetando la ley.
Sólo cuando empecé a comprender que mi libertad infantil era una ilusión, cuando descubrí, siendo aún joven, que mi libertad ya me había sido arrebatada, fue cuando comencé a añorarla.
Pero poco a poco fui comprendiendo que no sólo no era libre, sino que tampoco lo eran mis hermanos y hermanas. Vi que no era sólo mi libertad la que estaba en juego, sino la de todo aquel que se pareciera a mí. Fue entonces cuando me uní al Congreso Nacional Africano, cuando el ansia por mi propia libertad se transformó en otra más grandiosa, que buscaba la libertad para mi pueblo. Fue el deseo de lograr la libertad para que mi pueblo pudiera vivir con dignidad y respeto hacia sí mismo lo que movió mi vida, lo que transformó a un hombre joven y asustado en un hombre audaz. Eso fue lo que convirtió a un abogado respetuoso con la ley en un delincuente, a un marido amante de la familia en un hombre sin hogar, lo que obligó a un hombre que amaba la vida a vivir como un monje. No soy más virtuoso o sacrificado que cualquier otro, pero descubrí que ni siquiera podría disfrutar de las escasas y restringidas libertades que se me concedían mientras mi pueblo no fuera libre. La libertad es indivisible. Las cadenas que tenía que soportar cualquier miembro de mi pueblo eran las mismas que nos ataban a todos. Las cadenas que ataban a mi pueblo eran las cadenas que me ataban a mí.

Nelson Mandela votando por primera vez el 27 de abril de 1994. Crédito: Getty Images.
Durante aquellos largos y solitarios años, el ansia de obtener la libertad para mi pueblo se convirtió en un ansia de libertad para todos los pueblos, blancos y negros. Sabía mejor que nadie que es tan necesario liberar al opresor como al oprimido. Aquel que arrebata la libertad a otro es prisionero del odio, está encerrado tras los barrotes de los prejuicios y la estrechez de miras. Nadie es realmente libre si arrebata a otro su libertad, del mismo modo en que nadie es libre si su libertad le es arrebatada. Tanto el opresor como el oprimido quedan privados de su humanidad.
Cuando salí de la cárcel ésa era mi misión: liberar tanto al oprimido como al opresor. Hay quien dice que ese objetivo ya ha sido alcanzado, pero sé que no es así. La verdad es que aún no somos libres; sólo hemos logrado la libertad de ser libres, el derecho a no ser oprimidos. No hemos dado el último paso, sino el primero de un camino aún más largo y difícil. Ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás. La verdadera prueba de nuestra devoción por la libertad no ha hecho más que empezar.
He recorrido un largo camino hacia la libertad. He intentado no titubear. He dado pasos en falso en mi recorrido, pero he descubierto el gran secreto. Tras subir a una colina, uno descubre que hay muchas más colinas detrás. Me he concedido aquí un momento de reposo, para lanzar una mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista atrás hacia el trecho que he recorrido. Pero sólo puedo descansar un instante, ya que la libertad trae consigo responsabilidades y no me atrevo a quedarme rezagado. Mi largo camino aún no ha terminado.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
El cuerpo sometido de las mujeres: la lucha feminista sigue
«Good Bye, Lenin!»: 100 años sin el alma de la Revolución rusa
Dallas, 22 de noviembre de 1963: John Fitzgerald Kennedy y el hombre que no supo reinar
Pepe Mujica y Noam Chomsky: Latinoamérica, ¿faro de esperanza?
El último abrazo de mi padre: Isabel Allende Bussi a 50 años del golpe de Estado
El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer
Seis estudios sobre estrategia mundial
La seducción del autoritarismo
La polarización política en Estados Unidos
Orígenes y actualidad de un conflicto permanente
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Penguinkids
Penguinkids Tienda: México
Tienda: México