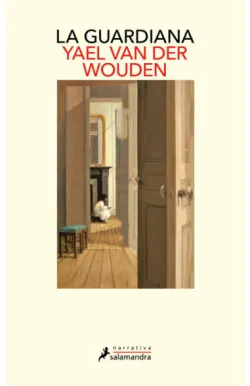Ganadora del Women’s Prize 2025
«Elizabeth», la novela maldita de Ken Greenhall: crecer entre brujas, deseo y violencia latente
A los 14 años, cuando otros aún ensayan quién quieren ser, Elizabeth Cuttner ya sabe demasiado. Sabe mirar, y en su caso mirar es una condena. «Elizabeth», la novela de culto de Ken Greenhall (quien la publicó por primera vez en 1976 bajo el seudónimo Jessica Hamilton), desciende a una adolescencia marcada por la lucidez cruel, el deseo y una herencia oscura. Aquí la infancia no protege y la familia no ampara: observa, juzga y, a veces, devora. Huérfana tras una muerte que nunca termina de aclararse, Elizabeth es acogida en la vieja mansión familiar de Manhattan, rodeada de muelles abandonados y símbolos góticos que resisten al avance de la ciudad. En ese entorno cargado de relaciones turbias y violencia latente, descubre que pertenece a una estirpe de brujas y que lo sobrenatural puede ser un instrumento de poder. Aprovechamos la reciente reedición a cargo de Lumen (enero de 2026) para publicar en LENGUA el prólogo de la obra, un texto firmado por la escritora (y fan de este clásico de terror gótico estadounidense) Laura Fernández.
Por Laura Fernández

Cubierta de Elizabeth, de Ken Greenhall (editada por Lumen en enero de 2026). Crédito: D. R.
UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO DE COENTIES SLIP, LA MANSIÓN EN LA QUE (ESPEJITO) (ESPEJITO) UNA DESPIADADA BRUJA ADOLESCENTE BUSCA ALGÚN TIPO DE FIN DEL MUNDO.
Érase una vez la primera novela de una tal Jessica Hamilton, o Ken Greenhall, y su condición de joya oculta de lo cotidiano sobrenatural.
Eso que están viendo es un edificio junto al puerto. El puerto es el puerto de Nueva York. Oh, sí, tanto el edificio como el puerto, y ustedes, están aquí dentro. Aún no han tenido que calzarse sus propias botas para dirigirse, apuesta y galantemente —todo aquí dentro es ligeramente elegante, pero sobre todo es misterioso, porque no está exactamente aquí—, al número 46 de la calle Coenties Slip. Pero sin duda están tratando de decidir si deberían hacerlo. ¿Y saben qué papel me corresponde a mí? El de advertirles de que, si no lo hacen, tal vez se estén perdiendo un, bueno, sobrenatural paseo por El Otro Lado. No ocurre a menudo, déjenme decirles, que un libro se convierta en una especie de puerta, o, digamos, ehm, portal, hacia otro lugar profundamente escondido, sumergido, oculto, a simple vista. ¿Se han decidido ya a calzarse ese par de botas? Oh, no, por supuesto. Es demasiado pronto. Déjenme que les cuente algo más. Algo, pero no demasiado, porque no soy yo quien está a punto de cruzar al otro lado del espejo por una vez.
Así que espejos, ¿eh? ¿Se han preguntado alguna vez por qué se reflejan en ellos? ¿Por qué lo hacemos? ¿No es extraño? ¿De qué forma algo muerto puede contener algo vivo y no resultar, en algún sentido, mágico? ¿Y por qué nos fiamos de lo que vemos? ¿Vemos lo que es, o lo que esperamos ver? Uhm. Retrocedamos un momento. Estábamos en el número 46 de Coenties Slip, e iba a decirles que tal vez les suene Coenties Slip. Es una calle del Distrito Financiero de Manhattan. Oh, sí, está muy cerca de Wall Street. Originalmente, sin embargo, fue una ensenada artificial del río Este para la carga y descarga de barcos. Hoy es una calle peatonal. El edificio que están viendo, el edificio que hay en el número 46, lleva ahí desde la época en la que todo eran muelles y cobertizos y sirenas de barcos prestos a atracar. Puede que Herman Melville lo recordase. Oh, cuando les he dicho que quizá la calle les sonaba, no he especificado que, si se encuentran entre aquellos que han leído Moby Dick, ya han pasado, literariamente, por aquí.
Basta, de hecho, haber ojeado la primera página de la novela para haber estado en ella, porque Ismael, el narrador protagonista, propone que paseemos por ella: «Pasead en torno a la ciudad en las primeras horas de una soñadora tarde de día sabático. Id desde Corlears Hook a Coenties Slip, y desde allí, hacia el norte, por Whitehall. ¿Qué veis?». Oh, podríamos haber visto muchas cosas. Entre ellas, el edificio de oficinas de los Cuttner y, junto a él, la mansión Cuttner, cuyas estancias —oh, sus tenebrosos dormitorios— aún se iluminan con lámparas de gas, y tienen contraventanas, y gruesas cortinas y, adivinen, espejos. Viejos, oxidados y majestuosos espejos que no se limitan a mostrarte aquello que se supone se sitúa ante ellos, sino que atrapan almas. Y ¿qué ocurre con esas almas?
Opciones de compra
Les presento a Elizabeth Cuttner. Tiene catorce años y, como ella misma dice, solo un estado de ánimo. Y es uno cruel. Nada empático. Es uno casi instrumental. El mundo a su alrededor está lejos, es solo un ruido sordo y molesto. Como molestos son sus padres, y hasta su atractivo tío James, el pequeño Keith y todas esas serpientes que colecciona, la insulsa tía Katherine. Puede que la única que no resulte una especie de presencia etérea y absurda sea la abuela, Martha. Martha es un oráculo, un alguien sagrado, un inclasificable y misterioso pedazo del pasado que no deja de ir cada vez más lejos, ¿o no cuenta Elizabeth que de lo único que habla la abuela cuando se sienta a la mesa cada noche es de la historia familiar, de una familia que ya no existe porque está muerta? Elizabeth tiene un secreto. No, no tiene uno solo. Tiene más de uno. Uno tiene que ver con un espejo que hay en el desván, y otro, con lo que hace en el desván con su tío James, y el tercero, uhm, solo diré que, bueno, está relacionado con: una canoa, una tormenta, un lago, y cosas repugnantes.
Pero el espejo del desván. El desván es por supuesto el desván del 46 de Coenties Slip. Elizabeth está a punto de contarles lo que ve en él. Porque este libro es una confesión. Oh, sí. Cuando se calcen ese par de botas y salgan a la calle que hay aquí dentro, y contemplen el edificio en el puerto, la mansión de los Cuttner, lo harán bajo la mántrica voz de una adolescente que insistirá en recordarles que ha dejado de ser una niña, y que ya es una mujer, y que por eso los hombres la miran como la miran, y por eso Frances la observa. ¿Frances? ¿Quién es Frances? Uhm. Frances es eso que vive en el espejo. Elizabeth cree que nosotros también podríamos verla. Que, quién sabe, quizá los espejos no sean solo espejos. Y algo viva en ellos. La señorita Barton, Anne Barton, la profesora particular de Elizabeth, no quiere ni oír hablar de nadie que viva en ningún espejo, aunque ¿no diría Elizabeth que la señorita Barton, Anne, se parece, en exceso, a alguien? ¿Y no es ese alguien ella? ¿Frances? ¿Cómo...? No, eh, ¿por qué?
Les presento a Elizabeth Cuttner. Tiene catorce años y, como ella misma dice, solo un estado de ánimo. Y es uno cruel. Nada empático. Es uno casi instrumental. El mundo a su alrededor está lejos, es solo un ruido sordo y molesto.
Apuesto a que ya se han decidido respecto a lo que sea que van a hacer a continuación. Tal vez han decidido calzarse esas botas y acercarse a Coenties Slip. Mi consejo es que lo hagan. Que se muden por un tiempo a las habitaciones oscuras de la casa, sentarse a tomar el té con Elizabeth, subir al desván y, (EJEM), en fin, verla hacer lo que sea que haga con su tío allí arriba. Van a estar escuchando la voz de Elizabeth todo el tiempo, va a comunicarse telepáticamente, desde aquí, con ustedes. Tal vez les sorprenda la forma de las frases que ha construido Elizabeth para contarles lo que está a punto de contarles. Porque cada frase aquí dentro está cuidadosamente elegida para abandonarles en algún tipo de abismo. Elizabeth no tiene compasión con aquello que la rodea, y la manera en que se relaciona con el mundo —y lo cuenta— tampoco. Cada línea es un algo despiadado, y a la vez, aterradoramente familiar. Pero familiar en un sentido disfuncional y, sobre todo, gótico. Porque, sí, Elizabeth, esta novela que se llama como la adolescente, y bruja, que la narra y protagoniza, es una novela gótica.
¿Adolescente y bruja? Ajá. Al parecer, el año 1976 fue un buen año para regresar a lo sobrenatural. Después de todo, ese año no solo se publicó este encantadoramente maquiavélico coming of age, que pretendía, de alguna forma, revivir la posibilidad de un legado maldito que nada tenía que ver con la inocencia de Samantha Stephens, aquella ama de casa a la que le bastaba con mover ligeramente la nariz para hechizar tontamente a cualquiera. ¿Recuerdan Embrujada? Había domesticado el caos que la posibilidad de tener poderes suponía reduciéndola a la simpleza de limpiar rauda y mágicamente la casa, o servir una cena espectacular. Embrujada estuvo en antena entre 1964 y 1972. No sé en qué momento pidió Ken Greenhall la excedencia de ese lugar en el que trabajaba —era editor de obras de referencia, es decir, enciclopedias, primero formó parte del equipo de la Encyclopedia Americana y luego del de la New Columbia Encyclopedia— para escribir su primera novela, esta novela, Elizabeth, pero sin duda fue después de que Embrujada desapareciese. Y, ¿saben? Pese a su condición aún de joya oculta de lo cotidiano sobrenatural, de alguna forma, devolvió a la (BRUJA) el poder temible perdido.
O, al menos, trató de hacerlo.
No es casualidad, pienso, que el año 1976, el año en el que Ken Greenhall publicó Elizabeth, fuese el año en el que Anne Rice publicó Entrevista con el vampiro, una novela que reinventó y actualizó —hasta un punto que aún no ha sido superado— la figura del (VAMPIRO), a la manera en que Elizabeth hizo lo propio con la de la (BRUJA), proporcionándole una nueva salida, algún tipo de reinicio, o distinción —piensen en el asunto del (ESPEJO)—, que, a la vez, devolvía el misterio, y la ferocidad, la inhumanidad a la adolescencia, entregándose por completo a lo maldito de un género —el terror, y no un terror cualquiera, el terror de Vernon Lee, y Edgar Allan Poe, un gótico retorcido, y viejo, y sin embargo, nuevo— que Stephen King y su Carrie —tal vez el referente más claro de Elizabeth, sobre todo, en cuanto a la asunción de la voz de una mujer joven por parte de un hombre, en este caso, nada joven, pues Greenhall tenía 49 años cuando se estrenó como escritor— habían esquivado para fundar aquello que únicamente aún está al alcance de él mismo, un terror en algún sentido posmoderno en el que el personaje ha dejado de ser una herramienta, y es la propia trama.

Cubiertas de las diferentes ediciones de Elizabeth publicadas a lo largo de los años. Crédito: D. R.
Podría decirse que, en eso, Greenhall, que firmó la novela con el nombre de soltera de su madre, Jessica Hamilton —volveré sobre ello en unas líneas, no se preocupen—, sigue los pasos de King. Puesto que Elizabeth Cuttner, como Mary Katherine Blackwood, más conocida como Merricat, la narradora de Siempre hemos vivido en el castillo, el clásico entre los clásicos de Shirley Jackson, da voz a una jovencita aparentemente vulnerable que no lo es en absoluto. La voz de la novela de Jackson, la encantadora y a la vez temible Merricat, es la que engendró, de alguna forma, a todas las demás, puesto que todas las demás —la de Carrie White, la de Elizabeth Cuttner, todo eso que vino después, todo eso que continúa— solo intentaron, y siguen haciéndolo, acercarse a ella. Se diría que Jackson inauguró una (FORMA), la de la confesión, o el flujo de conciencia a la vista —sé que no es así en el caso de King, pero lo es sin duda en el que nos ocupa—, de una chica sobrenaturalmente poderosa. Alguien que, como diría Terry Pratchett, o, mejor, como le dijo Rhianna Pratchett de niña a su famoso padre (ver nota al pie: 1), «devolvía el golpe». Y lo hacía de una manera en que no lo había hecho nunca.
Pero les he prometido que volvería sobre el asunto de Jessica Hamilton. Lo cierto es que Greenhall no solo firmó esa primera novela con el nombre de su madre. También firmó las dos siguientes. O, al menos, eso fue lo que ponía en su contrato con la editorial del momento. La razón sigue siendo, a día de hoy, un misterio, porque Greenhall también lo es. De él se sabe que nació en Detroit en 1928, y que trabajó como editor de esas enciclopedias. También que su familia procedía de Inglaterra, y que era listo, porque se graduó en el instituto a los 15 años. Luego trabajó en una tienda de discos, y fue reclutado por el ejército —acabó destinado en Alemania—, y vivía en Nueva York cuando pidió una excedencia de su trabajo para escribir Elizabeth. En los 20 años que siguieron, solo publicó otras cinco novelas. No concedió entrevistas. Apenas hay imágenes de él en ninguna parte. Solo he encontrado una fotografía en blanco y negro en la que aparece sonriendo, con un pedazo de biblioteca detrás, y la cara tan decididamente borrosa como la de Frances en el espejo oxidado del desván. Podría tener 50 años. También podría tener 36. Creo que si publicó con el nombre de su madre era porque temía que nadie leyese Elizabeth como debía hacerse, es decir, como había sido escrito, tratando de acercarse lo más posible a lo que podía sentir una adolescente psicópata, si el autor era un hombre. ¿De veras era un hombre el autor de aquel curioso y maquiavélico coming of age en el que la inocencia no existe, en el que toda ingenuidad y pureza ha sido hábil y macabramente extirpada para colocar en su lugar, qué? ¿El Mal? ¿El deseo? Uhm, ¿de veras?
Lo cierto es que Greenhall no solo firmó esa primera novela con el nombre de su madre. También firmó las dos siguientes. O, al menos, eso fue lo que ponía en su contrato con la editorial del momento. La razón sigue siendo, a día de hoy, un misterio, porque Greenhall también lo es.
Déjenme decirles una última cosa. No creo en las casualidades. Y algo ocurrió el año 1976. Pero ocurrió algo desigual. Algo que ha permitido a Greenhall pasar desapercibido hasta ahora. Quién sabe por qué. Y que ha permitido que eso que reinventó —la bruja, y su relación con aquello de lo que es capaz, sus poderes— permanezca oculto. Porque, piénsenlo. Ya les he dicho que el año 1976 fue el año en el que Anne Rice publicó Entrevista con el vampiro. Anne Rice había perdido a una hija —una hija pequeña, una hija que ni siquiera había llegado a la adolescencia, una hija de seis años— por culpa de una enfermedad en la sangre, y escribió una novela en la que esa misma enfermedad la haría vivir para siempre, como un Peter Pan del Lado Oscuro. Oh, ¿no ha estado Peter Pan todo el tiempo en ese mismo Lado Oscuro? ¿Qué dirían que es el País de Nunca Jamás? ¿Dónde es que Nunca Jamás vuelve a ocurrirte Nada? ¡Ajá! Disculpen. Continúo. La novela iba a reinventar un género, el de los tipos de los colmillos, los chupasangres, reinventándolos a ellos. Oh, sí, iban a sentir culpa. Iban a volverse, nietzscheanamente, demasiado humanos. Y se iban a engendrar de otra forma. Una forma consciente, una forma maldita, que iba a dotar al vampiro de una profundidad tal que toda su historia podría volver a escribirse, como lleva desde entonces haciéndose.
¿Por qué no ocurrió lo mismo con Elizabeth?
Uhm, es un misterio.
¿Han decidido ya calzarse esas botas?
Porque si lo han hecho, van a compartir conmigo ese misterio a partir de ahora. Y, quién sabe, quizá a asistir a algún tipo de brillante (RESURRECCIÓN).
Nota al pie: 1. Fue la propia Rhianna quien me contó que en una ocasión tuvo una conversación con su padre sobre videojuegos. A los dos les gustaban mucho. Pero el padre quería saber por qué le gustaban a ella. Y ella le dijo que le gustaban porque le permitían, ehm, «devolver el golpe». Cosa que en el colegio era complicado. Y en la vida. Ya saben. Todo dentro de una pantalla parece más sencillo porque lo es.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Días de fantasmas... y de libros: un recorrido por la novela gótica y de terror
Stephen King, el hombre que amaba a las mujeres terroríficas
Margaret Atwood por Laura Fernández: la Reina de la Altísima Literatura Especulativa
Freida McFadden y la química del miedo: dentro del laboratorio de «La asistenta»
¿Es «La amiga estupenda», de Elena Ferrante, el mejor libro del siglo XXI?
El pis de J. D. Salinger (y la bocaza de su hija Margaret Ann)
 Libros
Libros Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Literatura juvenil
Literatura juvenil Arte, música y fotografía
Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud
Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales
Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Cómic de autor
Cómic de autor Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómic infantil
Cómic infantil Cómic de humor
Cómic de humor Cómics de influencers
Cómics de influencers Cómic
Cómic Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Biografías
Biografías Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Penguinkids
Penguinkids Tienda: México
Tienda: México