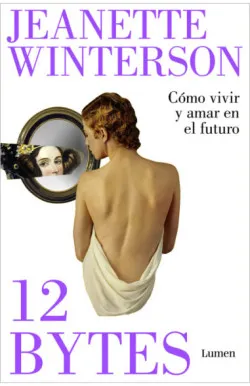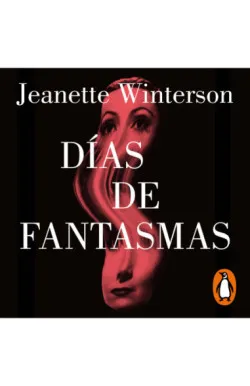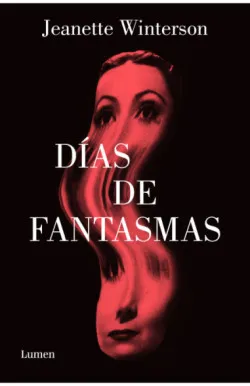Días de fantasmas... y de libros: un recorrido por la novela gótica y de terror
La creencia en lo sobrenatural es tan antigua como el propio mundo. Y está tan extendida que no hay quien escape a su embrujo. En Estados Unidos, la celebración del «truco o trato» se apodera de barrios enteros. Para los británicos, Halloween es una tradición antiquísima: se trataba de una festividad céltica conocida como Samhain. En la Europa cristiana, la Iglesia se apropió de esta festividad y la transformó en el día de Todos los Santos (1 de noviembre) y la noche de Ánimas (31 de octubre). En México, y por toda América del Sur y Central, el día de los Muertos es una fiesta llena de expresividad que se celebra durante los días 1 y 2 de noviembre para recordar y honrar a los espíritus de los difuntos. Y así podíamos seguir por el resto del mundo (China, Japón, los países Nórdicos...). La literatura, claro, no es ajena a este fenómeno... paranormal. En las siguientes líneas, la escritora Jeanette Winterson explica el carácter histórico y antropológico de esta creencia al tiempo que recorre algunos de los hitos más relevantes de la novela gótica y de terror (a través de nombres como Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson, Stephen King, Mary Shelley, Washington Irving, E. T. A. Hoffmann, Charles Dickens, Horace Walpole, Henry James...). El texto, una introducción a su nuevo libro, «Días de fantasmas» (Lumen, octubre de 2023), es -en efecto- un acercamiento impecable al atractivo de los fantasmas en el imaginario popular, a esos seres que siguen siendo hoy lo que siempre han sido: una respuesta parcial al misterio de la muerte.

Roma, julio de 2023. Jeanette Winterson en el festival Letterature, en un acto celebrado en el Parque Arqueológico del Coliseo. Crédito: Getty Images.
Respeta a los fantasmas y los dioses, pero mantente alejado de ellos.
CONFUCIO
¿Crees en los fantasmas?
El crujido en la escalera, el frío que invade la habitación, un olor extraño, una luz trémula en la ventana. La casa antigua, el ala tapiada, niebla que avanza, almenas en ruinas, oscuridad impenetrable, mudo abandono, la tumba vacía con su mortaja en descomposición, el lecho húmedo y demasiado blando al tacto. La presencia repentina de una presencia.
Al ser humano le fascina su ser espectral.
Y es una fascinación desligada de la creencia en una deidad. A lo largo de la historia, uno de los aspectos curiosos relativos a los fantasmas es la cantidad considerable de personas que creen en su existencia a pesar de no hacerlo en la de ningún dios.
Antes de la Edad Moderna, en los tiempos en que la mayoría de la gente creía en alguna deidad, las entidades sobrenaturales formaban parte lógica de la vida. Una vida que se desarrollaba en un mundo visible e invisible al mismo tiempo.
Con la secularización del mundo, la creencia en lo sobrenatural debería haber ido dejando a un lado las ofrendas a duendes y hadas.
Hemos llegado a la Luna. Vivimos al lado de sistemas operativos de inteligencia artificial (IA) —y cada vez más dentro de ellos—, ya se trate de tu asistente personal de Google o de tu casa domótica. Aun así, las fiestas relacionadas con los fantasmas tienen gran aceptación en todo el mundo.
En Estados Unidos, la celebración del «truco o trato» se apodera de calles y barrios enteros, una festividad durante la cual las familias decoran sus hogares con calabazas sonrientes y esqueletos iluminados, con colgaduras negras sobre las puertas y telarañas blancas que festonean las vallas. Los niños salen a divertirse vestidos con sábanas a las que se les han practicado agujeros para los ojos, o con disfraces extravagantes comprados en internet, pequeñas pandillas de espíritus malignos y demonios, esqueletos y espectros ancestrales.
Para los británicos, Halloween es una tradición antiquísima. Se remonta a la era precristiana, cuando se trataba de una festividad céltica conocida como Samhain, consagrada al fuego, que se celebraba a principios de noviembre, antes del comienzo del verdadero invierno.
La Iglesia cristiana se apropió de esta festividad y la transformó en el día de Todos los Santos (1 de noviembre) y la noche de Ánimas (31 de octubre). Los fantasmas, como siempre, son más interesantes que los santos.
El elemento ancestral del fuego sigue presente en los farolillos y en las fantasmagóricas calabazas vaciadas. En una noche así, los muertos podrían regresar.
En México, y por toda América del Sur y Central, el día de los Muertos es una fiesta llena de expresividad que se celebra durante el 1 y el 2 de noviembre para recordar y honrar a los espíritus de los difuntos.
Las familias reservan un sitio en la mesa a los parientes que han fallecido recientemente. En los desfiles, que recorren las calles de pueblos y ciudades por igual, conviven el rito de la procesión funeraria y la animación de los carnavales.
Los elaborados disfraces de esqueletos y las calaveras, los trajes de enterrador y los sudarios, la comida de color negro y los portadores de ataúdes, tienen la doble función de dar la bienvenida y ahuyentar a los espíritus. Las ceremonias formales señalan y protegen el breve tiempo durante el que se les permite regresar. Si la puerta se abre, debe cerrarse de nuevo.
En China se honra a los muertos con distintos homenajes. En abril se celebra el Qingming (día de la Limpieza de Tumbas), ocasión en que las familias escriben cartas a sus antepasados en las que les relatan cuanto ha ocurrido durante los últimos doce meses. Más adelante, hacia mediados del séptimo mes lunar, se celebra el festival de los Fantasmas, una conmemoración más larga y fastuosa, de ahí que dicho mes se conozca como el mes de los fantasmas.
Estas tradiciones son tan antiguas que ya aparecen recogidas en las crónicas escritas en el año 840 por un peregrino japonés.
Los fantasmas chinos guĭ se dividen y subdividen en categorías muy gráficas como los embaucadores y los pesadillescos. Los fantasmas hambrientos son pequeños tormentos que se componen a su vez de nueve subtipos espantosos, entre ellos los de aliento de fuego y los de pelo apestoso, quienes justifican la clase a la que pertenecen con un comportamiento antisocial de mil demonios.
Los fantasmas cordiales son contadísimos en China; sin embargo, todos ellos comparten con el resto de fantasmas del mundo, desde la Antigüedad hasta el presente, la necesidad de la intervención humana. Los fantasmas regresan por algo.
Su aparición puede responder al deseo de dar una sepultura digna al cadáver, de manera que el fallecido logre descansar en paz. O a la necesidad de comunicar un mensaje urgente. O a la búsqueda de venganza, lo que el fantasma del padre de Hamlet ansía mientras deambula por las almenas azotadas por el viento a la espera de enfrentarse a su hijo.
Los fantasmas germánicos, islandeses y escandinavos del folclore nórdico son espíritus bélicos dispuestos a luchar tanto al lado de los mortales como contra ellos a fin de defender un tesoro o reclamar las tierras que consideran suyas. En las antiguas religiones teutónicas y panteísticas, los fantasmas «viven» en todo tipo de lugares, incluidos los túmulos donde están enterrados.
Estos espíritus están muy apegados a los sitios por los que solían deambular y se aparecen en villas y palacios, a veces incluso se los ve cazando en los bosques. A Odín, el dios supremo nórdico, también se lo conocía como Draugadróttinn, Señor de los Espectros, porque podía invocar ejércitos de muertos. Un don muy útil que también aprovechó Aragorn, rey de Gondor, en El señor de los anillos. Es una parte consustancial a las películas y los videojuegos de zombis.
El pasado nunca muere.
Los humanos sí. Pero ¿y luego qué?
La religión puede considerarse la primera empresa emergente subversiva de la humanidad, donde lo que se subvierte es la muerte.
La religión promete que la muerte no es el final de la vida. Habrá dicha eterna para unos y justicia para otros. Y volveremos a encontrarnos.
El reencuentro podría suceder antes de lo esperado; y no debido a la muerte súbita de quienes quedan atrás, sino porque quienes han partido regresan de visita. Sin embargo, ¿de dónde vienen esos espíritus? ¿De la morada de los justos o del infierno reservado a los malvados? La división maniquea entre cielo e infierno no deja espacio suficiente a lo que atormenta a la imaginación humana más que nada en este mundo: la duda.
¿De verdad eres mi esposa fallecida o un demonio disfrazado de mi esposa?
A la Iglesia católica nunca le han faltado ideas. Sí, tenemos un cielo, un infierno y a sus habitantes, pero ¿y si extendemos el territorio?
Esta ingeniosa expansión se llevó a cabo mediante los conceptos cercanos, aunque no idénticos, de purgatorio y limbo.
Dante, en la Divina Comedia (1320), sitúa el limbo en el primer círculo del Infierno. («Limbo» proviene del latín limbus, que significa «borde», por tanto, el limbo se encuentra justo en la frontera del infierno, como una urbanización elegante demasiado próxima a una zona urbana deprimida en la que no es conveniente poner el pie, repleta de coches en llamas y cuyos habitantes se matan entre ellos).
Espacioso, misericordioso y austero, el limbo acogía a quienes nunca irían al cielo, pero tampoco sufrirían los tormentos del infierno.
En el limbo vivían paganos virtuosos, además de algunos eruditos islámicos. Sus vecinos eran personas no bautizadas, sobre todo bebés y niños, quienes supuestamente disfrutaban de cuidados perpetuos.
Los judíos virtuosos disponían de su propia sección del castillo y los terrenos, aunque cuando Dante se puso a escribir su poema algunos ya habían ascendido al cielo. La mudanza la facilitó el descenso de Cristo a los infiernos después de que lo crucificaran y antes de resucitar, una misión para rescatar a algunos de los suyos.
Y si Jesús puede entrar, se supone que otros podrán salir...
¡Bu!
En la Biblia no se menciona el limbo, pero era demasiado útil para renunciar a él, hasta 2007, cuando se le dio el carpetazo definitivo. Los niños que habitaban el limbo fueron realojados en el cielo por decreto papal, aunque no estoy segura de qué ocurrió con el resto de residentes evacuados. La Iglesia católica siempre ha sido dueña de muchas propiedades, y supongo que el casero tiene derecho a echarte.
El purgatorio, en cambio, sigue siendo un destino atractivo que dispone de todo el espacio que los muertos necesitan, aunque, estrictamente hablando, el purgatorio es un proceso, no un lugar. Es un camino de purificación que implica sufrimiento para el alma, pero siempre puede mitigarse si aquí abajo se dispone de suficientes parientes y amigos útiles, con dinero de sobra.
Las almas que acaban en el purgatorio por culpa de una serie de percances (también conocidos como pecados) pueden acortar su estancia mediante misas (pagadas) o donaciones (cuantiosas) a la Iglesia. Mientras tanto, cabe la posibilidad de que esas almas —imaginémoslas como objetos perdidos temporalmente a la espera de que alguien los reclame— visiten a sus amigos o enemigos, o se paseen con aire afligido dando un susto de muerte al perro, como siempre han hecho los fantasmas. Pero no son demonios disfrazados. Son tus difuntos. Uf.
Tras la Reforma (la llamada al orden que se produjo en 1517; para más información, véase Martín Lutero), el relato que explicaba ese tipo de fantasmas dio un giro y acabó enredándose con la declaración protestante que aguaba la fiesta, al proclamar que tras la muerte solo existía la gloria o el tormento, y que las almas salvadas nunca abandonarían el cielo de igual forma que las condenadas tampoco el infierno. En resumidas cuentas: si se te aparece tu esposa fallecida, efectivamente se trata de un demonio disfrazado.
Los fantasmas normales y corrientes que visitaban a las personas normales y corrientes sufrieron un segundo revés a finales del siglo XVII y de ahí en adelante, al menos en Occidente, cuando el pensamiento científico (la Ilustración) empezó a dar prioridad a la razón y el escepticismo sobre la fe y la tradición, y a defender los experimentos con resultados repetibles. Así pues, la visita nocturna de tu esposa fallecida no contaba como resultado repetible, y por tanto no demostraba la existencia de los fantasmas. La aparición no era un demonio, sino una alucinación causada por la fiebre, la sífilis, el envenenamiento por plomo, el pan mohoso, haber bebido demasiado o una mala digestión.
En la introducción de 2001 a su obra maestra de 1977, El resplandor, [Stephen] King cita una conversación que mantuvo con Stanley Kubrick antes del rodaje de la película de título homónimo: En el caso de Jack Torrance, ¿qué desencadena el horror que se avecina? ¿Sus propios demonios? ¿O los espectros que habitan el hotel Overlook? Según King: «Siempre he pensado que había espíritus malignos en el Overlook que condujeron a Jack al precipicio».
En Cuento de Navidad (1843), de Charles Dickens, Scrooge trata de ahuyentar la aparición de su socio fallecido, Jacob Marley, diciéndole: «Hay en ti más de fritura que de sepultura».
Sin embargo, a pesar de la teología protestante, del materialismo científico o el hecho incontestable de que no puede demostrarse empíricamente que alguien haya regresado de entre los muertos, los fantasmas no han sido desalojados de su hogar permanente y ancestral: nuestra imaginación.
Fue una magnífica casa solariega del terror lo que Horace Walpole levantó en el siglo XVIII, cuando financió con fondos colectivos una nueva oleada de euforia espectral.
La novela de Walpole El castillo de Otranto (1764) fue un éxito de ventas instantáneo. Todos los atributos fantasmagóricos —esta vez con armaduras incluidas— regresaron estrepitosamente al mercado.
Casas encantadas, castillos medievales, monasterios en ruinas, bosques sombríos, conventos asfixiantes, lugares donde se habían producido derramamientos de sangre, amantes malhadados, oscuras encrucijadas, horcas, tumbas, espadas y yelmos, reliquias espeluznantes (véase el catolicismo), retratos con un pasado detrás (cuyos modelos al óleo y lacados desaparecen misteriosamente del marco para rondar el castillo)... Todo esto y mucho más esperaba a los entusiasmados lectores.

Caricatura coloreada (basada en una ilustración de André Gill) de Charles Dickens, quien aparece con copias encuadernadas de sus obras bajo cada brazo mientras cruza el Canal de la Mancha hacia Francia. La imagen apareció por primera vez en la portada de la edición del 14 de junio de 1868 de la revista L'Eclipse. Crédito: Getty Images.
El resurgimiento triunfal del fantasma medieval —el nuevo gótico— llegó acompañado de su propio clima: tormentas, niebla, lluvia. De su propia atmósfera angustiosa: físicamente húmeda, anímicamente tensa y psíquicamente calada de miedo.
Abundaban los fenómenos: las puertas se cerraban de golpe, la vajilla se hacía añicos, las armaduras se estampaban contra el suelo. Los secretos —secretos de familia y pesadillas enterradas— salían a la luz abandonando sótanos y mazmorras. Los fantasmas caminaban de nuevo.
«Gótico» hace referencia a la arquitectura gótica medieval europea: monasterios, castillos, torres con agujas o almenas... motivos y escenarios constantes en estas historias, que siempre están ambientadas en el pasado. Los fantasmas prefieren los tiempos pretéritos en que estaban vivos.
La nueva locura por los relatos sobrenaturales comenzó en Gran Bretaña, pero se extendió con rapidez. En Alemania, donde el género empezó a incorporar elementos de los inicios de la era de la máquina, se denominó Schauerroman (novela escalofriante).
Al escritor alemán E. T. A. Hoffmann le fascinaban los autómatas, y, de manera inevitable, se vio atraído por los que parecían vivos, aquellos en quienes se difuminaban los límites entre la biología y la mecánica. Su estremecedor relato El hombre de arena (1817) reinterpreta y se inspira en la figura del folclore europeo que arroja arena a los ojos de los niños que no quieren dormir. La historia de Hoffmann, a través del personaje de Olimpia, una autómata con partes humanas (los ojos), plantea la incómoda cuestión de qué y qué no es real. ¿Puede algo estar vivo, aunque vaya contra natura? Una idea espeluznante a la que Mary Shelley dio un giro maestro en su novela Frankenstein (1818).
Los lectores querían más. En poco tiempo, el relato gótico de fantasmas alcanzó el caché de lectura obligatoria a ambas orillas del Atlántico.
Todo el mundo adora la historia de fantasmas de Dickens en cualquier formato, incluida, o quizá, sobre todo, la versión de los Teleñecos. El relato sabe jugar muy bien con el placer que nos produce pasar un poco de miedo, y al mismo tiempo apela a nuestro deseo de creer que nuestros seres queridos siguen velando por nosotros.
En 1820, Washington Irving publicó La leyenda de Sleepy Hollow, ambientada en la década de 1790 en Sleepy Hollow, una colonia neerlandesa muy conocida por sus apariciones sobrenaturales. En el relato encontramos temas característicos del gótico estadounidense, en especial la fuerza oculta que ejerce la propia tierra, cuya sangrienta colonización regresa en forma de fenómenos paranormales.
Ambientar un relato de misterio en una época o en un lugar remotos es uno de los recursos preferidos de la novela gótica. Nathaniel Hawthorne estaba obsesionado con los primeros colonos puritanos. Su tatarabuelo, John Hathorne, había sido uno de los magistrados que participaron en los infames juicios de Salem, en los que más de doscientas personas fueron acusadas de brujería y veinte de ellas sentenciadas a muerte, por lo que Hawthorne intentó escapar de su propio pasado cambiándose el apellido.
Incorporó a sus historias las fracturas psíquicas y los remordimientos propios del espíritu pionero acosado por espíritus muy distintos. La cuestión es: ¿el acoso procede de fantasmas internos o externos?
En el imaginario de Edgar Allan Poe, tanto la maldad interna como la externa afectan de manera determinante lo sobrenatural. Los humanos no son seres inocentes asediados por fuerzas temibles sobre las que no poseen ningún control; la psique humana es la puerta que queda abierta.
Estos dilemas inquietantes, y sus aterradoras conclusiones, volverán a resurgir, mucho más tarde, en la obra de Shirley Jackson y Stephen King.
En la introducción de 2001 a su obra maestra de 1977, El resplandor, King cita una conversación que mantuvo con Stanley Kubrick antes del rodaje de la película de título homónimo: En el caso de Jack Torrance, ¿qué desencadena el horror que se avecina? ¿Sus propios demonios? ¿O los espectros que habitan el hotel Overlook? Según King: «Siempre he pensado que había espíritus malignos en el Overlook que condujeron a Jack al precipicio».
Esta complicidad entre asediantes y asediados es la premisa de la novela corta de Henry James Otra vuelta de tuerca. James publicó su relato en 1898, pero la trama transcurre años atrás, en 1840.
James sigue el hilo que enlaza la imaginación humana atormentada con lo que ella misma puede desatar. Lo terrible de los fantasmas de Peter Quint y la señorita Jessel es que no sabemos si son reales o si la nueva institutriz es una completa ilusa que se deja cautivar —o más bien seducir— por el pequeño Miles.
Bly Manor se encuentra en Essex, no en Estados Unidos, pero la historia de James emplea la fuerza del «lugar como personaje» para revestir la casa y sus alrededores de desasosiego: Bly, con sus ventanas alargadas, oscuras y vigilantes, su yeso húmedo, sus habitaciones vacías a las que parece molestarles la vida. El lago, frío, inmóvil, cubierto de bruma incluso en verano. La casa en sí altera la serenidad de quienes la habitan.
Escrito sesenta años después que La caída de la Casa Usher de Poe, donde la propia casa acaba hundiéndose en un lago igual de frío, húmedo e inquietante, Bly se alza como una manipuladora rechazada y morbosa que se desmorona. ¿La manipulación es una manifestación sobrenatural directa? ¿O Bly se alimenta de los lugares encantados que habitan las mentes de sus moradores?
La maldición de Hill House (1959), de Shirley Jackson, hace un uso aterrador del tropo del lugar como personaje. Y la serie de Netflix inspirada en la novela no se aparta de la senda del lugar maldito que sigue ejerciendo su influencia sobre personajes posteriores en tiempos futuros.

Fotograma de El Resplandor (1980), adaptación de Stanley Kubrick del libro de Stephen King. En la imagen, Wendy Torrance, interpretada por Shelley Duvall. Crédito: Getty Images.
Cuando pensaba en mis propios relatos de fantasmas, sabía que quería escribir alguno en el que el lugar interpretara un papel esencial, aunque también me interesa cómo una persona puede despertar la naturaleza perversa de un espacio, como ocurre con Jack Torrance en El resplandor.
Escogí LUGARES y PERSONAS como dos de mis categorías y escribí tres historias para cada una de ellas. A fin de jugar un poco con la forma, me decidí por un par de relatos entrelazados: «Un abrigo de piel» y «Botas», que están escritos para ser leídos en ese orden.
Pienso bastante en los muertos —quizá como consecuencia indirecta de mi educación religiosa—, de manera que en la categoría de APARICIONES quise darles la oportunidad de expresarse. Otro par de historias entrelazadas nos ofrecen el proceso de luto de un miembro de la pareja seguido del relato del fantasma de su amado.
Y a medida que la IA redefine nuestras vidas cada vez más, me pregunto fascinada de qué manera la tecnología informática redefinirá nuestra relación con la muerte, un tema que exploro en las historias que componen el bloque de DISPOSITIVOS.
Entre cada bloque de relatos aparecen algunas intervenciones personales: mis propias experiencias con lo sobrenatural. No puedo explicarlas. Pero tampoco puedo desecharlas sin más.
Me gustan las historias de fantasmas, ya se trate de los relatos de M. R. James, quien torcía lo amable y cotidiano, incluso lo banal, para convertirlo en algo excepcionalmente aterrador, o de Susan Hill y su magnífica La mujer de negro, una obra maestra en el aspecto formal.
Una de mis historias de miedo preferidas es La aparición de la señora Veal (1706), de Daniel Defoe (el de Robinson Crusoe). En realidad, se trata de la primera historia de fantasmas moderna en tanto que la trama se desarrolla en un entorno doméstico y acogedor que no augura fenómenos paranormales. Se aleja bastante de los excesos del fantasma gótico que vino a rondarnos cincuenta años después. La señora Veal no procede del Pasado (siempre con mayúscula) ni aparece envuelta en su mortaja. Tiene el aspecto de una mujer de su época con un bonito vestido de seda.
El vestido es una parte importante de la historia, y al mismo tiempo plantea la controvertida cuestión de por qué los fantasmas llevan ropa.
Los cuerpos humanos son los únicos que la necesitan. Sin embargo, ¿para qué quiere aparecerse un fantasma si no van a reconocerlo? Las apariciones necesitan que se las vea. Verlas es contextualizarlas en el tiempo, en su propio tiempo. Por tanto, la ropa es útil. Las prendas que vemos no son corpóreas (un juego de palabras espantoso, perdón), y es probable que solo estemos «viendo» un paquete de energía que viene con ropa incluida. Los fantasmas fueron humanos en algún momento y reaparecen tras haber dejado atrás su humanidad.
Exactamente lo que hace Dickens en la que quizá sea la historia de fantasmas más famosa de todos los tiempos: Cuento de Navidad.
Dickens se mantuvo fiel al tropo gótico de ambientar la historia en el pasado, en este caso en la década de 1820. El relato arranca en Nochebuena, un buen momento para contar historias de fantasmas. La primera aparición es la del socio de Scrooge, Jacob Marley, fallecido siete años antes justo esa noche. Marley viste como siempre, incluso los botones de la parte posterior del abrigo son visibles sin necesidad de que el espectro se dé la vuelta, ya que es transparente.
Todo el mundo adora la historia de fantasmas de Dickens en cualquier formato, incluida, o quizá, sobre todo, la versión de los Teleñecos. El relato sabe jugar muy bien con el placer que nos produce pasar un poco de miedo, y al mismo tiempo apela a nuestro deseo de creer que nuestros seres queridos siguen velando por nosotros.
El gran corazón y la benevolencia de Dickens dieron la vuelta a las historias de fantasmas: convirtió una situación dominada por el miedo y el espanto en una intervención con una finalidad beneficiosa. El objetivo declarado del fantasma de Marley es salvar a Scrooge de su destino, y aquí Dickens juega con la idea del purgatorio —como un proceso de purificación— sin necesidad de aburrirnos con la teología católica. En el imaginario protestante los muertos no mejoran, o vas arriba o vas abajo. Muy poco alentador. Sin embargo, Dickens lo enfocó desde una perspectiva distinta. Marley ha cambiado para mejor y ahora quiere ayudar a su amigo.
Esta generosidad de espíritu está más cerca de las creencias previas a la Reforma, cuando se consideraba que los muertos podían intervenir en favor de los vivos, y de hecho lo hacían; algo preferible, con toda probabilidad, a los ruidos metálicos siniestros, la sensación glacial de acecho y las miradas malévolas del terror espectral que hemos acabado asociando a los muertos.
El proceso de rehabilitar a los muertos desagradecidos ya estaba vigente cuando Dickens escribió Cuento de Navidad.
Tras la Primera Guerra Mundial, multitud de dolientes necesitaban creer que no habían perdido a sus seres queridos, lo cual fomentó el auge de las sesiones de espiritismo. El creador de Sherlock Holmes, sir Arthur Conan Doyle, fervoroso espiritista y miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, celebraba charlas por todo el país en las que hablaba sobre los «muertos susurrantes».
La segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX fueron testigos de un desbordante interés por los fantasmas, tal vez para contrarrestar psicológicamente el peso del materialismo industrial.
El espiritismo empezó a cuajar como seudorreligión donde lo había dejado Emanuel Swedenborg, quien creía que los espíritus deseaban hablar con nosotros y que debíamos prestarles atención.
En Estados Unidos, en 1848, las famosas y más tarde infames hermanas Fox aseguraban que su casita de campo en el norte del estado de Nueva York estaba encantada. No tardaron en ofrecerse como médiums honestas y empezar a organizar sesiones de espiritismo por todo el país. A pesar de que fueron desenmascaradas y tachadas de estafadoras, la afición de los estadounidenses por comunicarse con los espíritus no decayó. A finales de la década de 1870, lo paranormal era la nueva normalidad.
Thomas Edison, el hombre que inventó la bombilla, quiso construir una máquina que registrara la actividad paranormal. No funcionó.
En 1882, el físico británico William F. Barrett fundó, entre otros, la Sociedad para la Investigación Psíquica, con la esperanza, como Edison, de demostrar, o más probablemente de refutar, los fenómenos en los que se diera una intervención sobrenatural. Algunas áreas de interés de dicha sociedad eran la comunicación con los espíritus, la hipnosis, la transmisión del pensamiento, las apariciones o las casas encantadas. El filósofo y psicólogo estadounidense William James fue uno de sus presidentes. La sociedad sigue en activo y cuenta con gran predicamento.
Tras la Primera Guerra Mundial, multitud de dolientes necesitaban creer que no habían perdido a sus seres queridos, lo cual fomentó el auge de las sesiones de espiritismo. El creador de Sherlock Holmes, sir Arthur Conan Doyle, fervoroso espiritista y miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, celebraba charlas por todo el país en las que hablaba sobre los «muertos susurrantes».
Curioso, dado que Conan Doyle era amigo del mago y escapista Harry Houdini, quien se dedicaba a desenmascarar a los médiums fraudulentos como actividad suplementaria. Aun así, Conan Doyle continuó convencido de que, a pesar de las estafas, era posible comunicarse con los espíritus.

Edgar Allan Poe en una ilustración de 1964. Crédito: Getty Images.
La obra literaria más antigua que se conserva es el Poema de Gilgamesh, un texto mesopotámico de alrededor de 2000 a.C.
Trata sobre la vida después de la muerte.
Gilgamesh es el rey de Uruk. Enkidu es un salvaje que se convierte en su mejor amigo.
Tras una serie de aventuras, Enkidu halla la muerte. El fallecimiento de su compañero deja desconsolado a Gilgamesh, quien lo vela durante tanto tiempo que un gusano acaba asomando por la nariz del cadáver.
A partir de ese momento, el rey de Uruk emprende un viaje por el más allá y el inframundo en busca de su amigo, y en su periplo debe atravesar un túnel totalmente a oscuras por el que ha de correr durante veinticuatro horas a fin de ganar al sol, antes de que este se ponga.
Y me vienen a la memoria unos versos del poema «A su esquiva amada», de Andrew Marvell, y su visión seductora de la muerte: «Aunque no podamos detener nuestro sol, al menos lo obligaremos a correr». Marvell no podía saber de la existencia de Gilgamesh, dado que las tablillas se descubrieron en Nínive a principios de la década de 1850 y Marvell escribió su poema antes de 1681, pero... ¿y si cuando se aproxima nuestra puesta de sol solo nos queda acelerar el paso para dejar atrás a la muerte? La nueva empresa emergente que pretende subvertir la muerte no es la religión. Lo que quizá permita a los humanos dejarla atrás es la potencia informática.
Lo que promete este fantasma tardío en la máquina es que una máquina será capaz de blindar tu fantasma. Los humanos podrán cargar su mente y descargarla a continuación, a voluntad, en un cuerpo a medida, humano o animal (recordemos los mitos en que se adoptaba la forma de un águila o un zorro), o continuar pasando el rato como un ente incorpóreo. Tan fresca.
Por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia y la religión, esas antiguas enemigas, se hacen la misma pregunta: ¿la conciencia está supeditada a la materialidad?
La religión siempre ha dicho: «¡No!».
La ciencia siempre ha dicho: «¡Sí!».
Antes de que Mary Shelley partiera rumbo al lago Lemán, donde concibió su Frankenstein, asistió a una charla impartida por el doctor William Lawrence, el médico de su marido, Percy Shelley. Lawrence defendía que el alma no existe, que los humanos no tenemos un «valor sobreañadido».
Y esa sería la versión reducida de la ciencia versus el alma.
¿Y ahora?

Henry James a ojos del pintor John Singer Sargent (año 1913). Crédito: Getty Images.
Me pregunto si no habremos estado contando la historia al revés. Si sabíamos que éramos algo más que sangre y huesos y que un día venceríamos a la muerte, aunque no yendo al cielo ni reencarnándonos, sino cargándonos en un sustrato que no está hecho de carne.
El significado de estar «vivo» irá más allá de lo meramente biológico. El significado de estar «muerto» corresponderá a un estado temporal.
¿Y el de «fantasma»?
Quizá sea el de alguien que decide no volver a descargarse en un «yo» físico. Nos comunicaremos con ese tipo de entes a través de una interfaz cerebro-máquina, un chip implantado en el cerebro. Es la versión moderna de la telepatía. Una aparición poshumana.
¿Y si la IA se vuelve sintiente? ¿Y si la inteligencia artificial se convierte en una inteligencia alternativa? Entonces nos acechará algo nuevo... o no tan nuevo. No necesitará un cuerpo. Será como si los dioses se aparecieran a los humanos, como han hecho siempre. Es bastante probable que esos entes incorpóreos vivan y trabajen junto a entes biológicos. Entes que, en algunos casos, nunca habrán sido humanos. Otros serán poshumanos. La muerte, tal como la conocemos, será algo del pasado.
De momento, la muerte es la experiencia vivida por todos nosotros.
El atractivo de los fantasmas en el imaginario popular continúa siendo lo que siempre ha sido: una respuesta parcial al misterio de la muerte.
Como dijo Samuel Johnson allá por el siglo XVIII: «Está en contra de todo razonamiento, pero cuenta con todo el respaldo de la fe».

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España