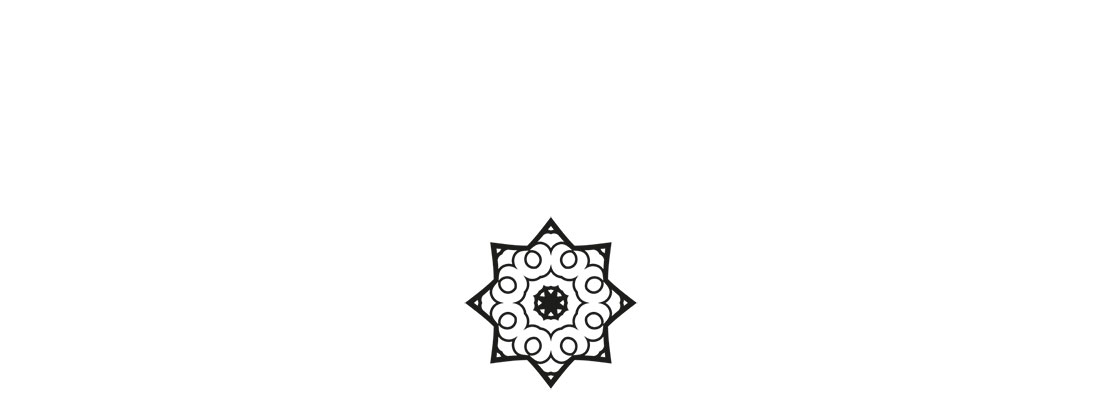
INTRODUCCIÓN
Leer para iluminarse
El nombre de Paramahansa Yogananda figuraría en una hipotética lista de los diez personajes de mayor relevancia espiritual en el siglo XX. Quizá incluso en una de cinco. Estamos, pues, ante una personalidad de una trascendencia y un influjo enormes.
Leí la Autobiografía de un yogui con gusto hace décadas, y ahora la he releído con auténtica fascinación. Porque el mundo al que Yogananda abre, las mil y una anécdotas que describe, los horizontes de sentido y preguntas existenciales a las que remite…, todo eso es de una riqueza tan colosal que difícilmente podría hacerse justicia a la envergadura de esta obra. Sea como fuere, voy a intentarlo.
Resumiré mis impresiones en estas tres: la inevitable relación discípulo-gurú (sin la que difícilmente puede entenderse la espiritualidad hindú y oriental en general); la llamativa tendencia a lo milagroso y sobrenatural, que significativamente trufa estas páginas, y la hermosa interrelación entre lo metafísico y lo moral. Estas tres claves nos permitirán entrar en esta lectura —o eso espero— con mayor conocimiento de causa.
No creo que haya en Occidente parangón para entender lo que significa en el hinduismo el hallazgo de un maestro y el sometimiento a sus enseñanzas y a su persona. Autobiografía de un yogui pone de manifiesto, como pocos libros que yo conozca, hasta dónde llegan la devoción y la entrega que puede experimentar un buscador espiritual ante su mediador. La propia palabra mediador se queda corta. Habría que hablar más bien de canal o fuente, sin la cual no hay acceso posible a la divinidad. Para hacerse una idea aproximada, Sri Yukteswar, el maestro de Yogananda, fue para él algo parecido a lo que Jesucristo puede ser para un cristiano, es decir, la puerta, el camino. Encontrar a un verdadero maestro cambia necesariamente la vida. Hay un antes y un después del hallazgo de un maestro. El camino espiritual es sencillamente inconcebible sin la dinámica del discipulado. En pocos libros he visto expresado tan rotunda y amorosamente esta relación; solo en algún escrito sufí y, acaso, en las primeras páginas de El juego de los abalorios, la novela que le valió el Nobel a mi admirado Hermann Hesse.
Un lector occidental es, prácticamente por necesidad, un lector racional, cuando no directamente racionalista. Hasta tal punto esto es así que toda la teología cristiana, desde san Agustín y Lutero en adelante, hasta llegar a Rahner, Balthasar o Bultmann, no es sino mitología racionalizada. Esto hace que, ante obras como esta Autobiografía, tan proclive a describir, y con todo detalle, episodios que no pueden explicarse más que acudiendo a una intervención sobrenatural, la primera tentación sea la de calificarlos de legendarios. Porque resulta difícil de creer en tantas materializaciones, visiones, éxtasis y demás fenómenos místicos como los que se describen, y con total naturalidad, en estas inolvidables páginas.
Hay algo que me ha sucedido mientras leía, y que ahora quiero confesar: he pasado de una cierta reserva inicial, y eso que mi predisposición era buena, a una mayor confianza para, finalmente, desembocar en una entrega incondicional. Sí, admito que creo que todo lo que nos cuenta Yogananda en su autobiografía es sencillamente verdad. Que sucedió tal y como él lo cuenta. Que de momento no habrá explicación racional para muchos de los episodios que va exponiendo, pero que el asunto se desarrolló tal y como él, con suma sencillez, lo describe. No creo, por tanto, que este libro pueda leerse sin que se produzca una transformación espiritual en su lector. El descubrimiento del padre, del gurú, diría Yogananda, sencillamente te va poniendo en camino: va derribando tus resistencias, casi siempre mentales, va ablandando tu corazón y predisponiendo tu alma. Leer es entonces, como diría mi amado Gandhi, un experimento con la verdad, una experiencia para ser, una vía para la iluminación. No puedes quedarte fuera de lo que lees: el texto habla de ti, te apunta.
Por último, el vínculo indisoluble entre el descubrimiento de Dios (quizá sería mejor hablar aquí de lo divino) y el comportamiento moral: fe y vida van necesariamente unidas. De un maestro como Yogananda uno esperaría consignas espirituales profundas y complicadas, pero nada de eso. Su propuesta comporta algunos ejercicios físicos y mentales, por supuesto, lo que hoy llamamos yoga y meditación, pero redunda principalmente en una serie de actitudes que hay que asumir en la vida ordinaria de cara a la responsabilidad frente a la naturaleza, las personas y la sociedad. A mí esto me parece particularmente emocionante: comprobar cómo lo grande se traduce en lo diminuto y lo concreto, verificar hasta qué punto los caminos del Espíritu no alejan del mundo, sino que enseñan a amarlo sin apegos.
Setenta años después de su muerte, el legado espiritual de Paramahansa Yogananda sigue tan vivo, principalmente gracias al movimiento Ananda, como cuando estaba en este mundo en carne y hueso, quizá más. Si la tarea de difusión y enseñanza que llevó a cabo en vida este hombre fue desde todo punto de vista admirable, esa tarea se extiende y propaga hoy todavía más, poniendo de manifiesto hasta qué punto su persona y sus enseñanzas fueron una bendición para toda la humanidad. Por mi parte, valgan estas pocas palabras para testimoniar que me rindo ante tanta sabiduría y bondad. Quiera Dios que este libro siga abriendo el corazón de miles de buscadores a la sed del Absoluto y a la práctica espiritual.
PABLO D’ORS
Fundador de Amigos del Desierto
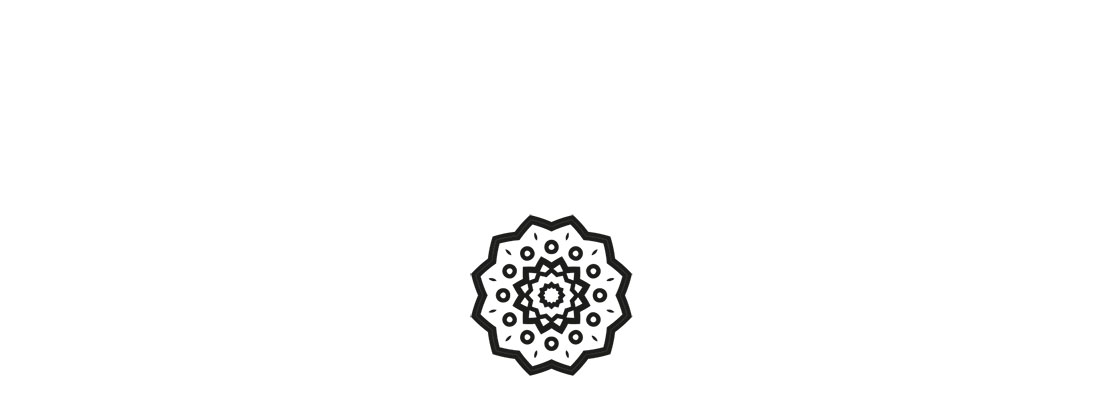
PREFACIO
Al valor intrínseco de la Autobiografía de Yogananda se le suma el hecho de que es uno de los pocos libros en inglés sobre los sabios de la India que ha sido escrito no por un periodista o un extranjero, sino por alguien que es de su propia etnia y formación, es decir, es un libro sobre yoguis escrito por un yogui. Como testimonio de las vidas extraordinarias y de las capacidades de los santos hindúes modernos, el libro es a la vez oportuno e intemporal. Todos los lectores apreciarán y agradecerán la labor de su ilustre autor, a quien tuve el placer de frecuentar tanto en la India como en Estados Unidos. Este documento vital insólito es, sin duda, uno de los textos más reveladores de las profundidades de la mente y el corazón hindú, y de la riqueza espiritual de la India que se han publicado en Occidente.
He tenido la suerte de conocer a uno de los sabios cuya historia se narra aquí, Sri Yukteswar Giri. Un retrato de este santo venerable apareció como parte de la portada de mi libro Yoga tibetano y las doctrinas secretas.[1] Fue en Puri, en Orissa, en el golfo de Bengala, donde conocí a Sri Yukteswar. Por entonces era el encargado de una ashrama tranquila cerca de la costa, y principalmente se ocupaba de la formación espiritual de un grupo de jóvenes discípulos. Se interesó francamente por el bienestar de la gente de Estados Unidos y del resto de América, y también de Inglaterra, y me preguntó sobre lo que allí hacía, sobre todo en California, su discípulo más importante, Paramahansa Yogananda, a quien amaba profundamente y a quien había enviado a Occidente como emisario en 1920.
Sri Yukteswar tenía una voz y un temple amables y aspecto agradable, y merecía la veneración que le dedicaban espontáneamente sus seguidores. Todos los que lo conocieron, formaran parte o no de su comunidad, lo tenían en gran estima. Recuerdo con claridad su figura alta, erguida y ascética, ataviado con el manto de color azafrán de quien ha renunciado a las aspiraciones mundanas, mientras me esperaba en la entrada del monasterio para darme la bienvenida. Llevaba el pelo largo, algo rizado, y tenía el rostro cubierto de barba. Su cuerpo era musculoso y firme, pero esbelto y bien formado, y daba pasos enérgicos. Había escogido la ciudad de Puri como residencia terrenal, a donde multitudes de hindúes piadosos, originarios de todas las provincias de la India, vienen cada día en peregrinaje al famoso templo de Jagannath, «Señor del Mundo». Fue en Puri donde, en 1936, Sri Yukteswar cerró sus ojos mortales a las imágenes de este estado transitorio y siguió su camino sabiendo que su encarnación había llegado a una conclusión triunfante. Me alegra poder dar este testimonio de la personalidad elevada y de la santidad de Sri Yukteswar. Lejos de la multitud, se entregó sin reservas y con calma a la vida ideal que su discípulo Paramahansa Yogananda ha descrito ahora para la eternidad.
W. Y. EVANS-WENTZ
Doctor en Literatura y Ciencias por el Jesus College, Oxford; autor de El libro tibetano de los muertos, El gran yogui Milarepa del Tíbet, Yoga tibetano y doctrinas secretas, entre otros.
AGRADECIMIENTOS DEL AUTOR
Estoy profundamente en deuda con L. V. Pratt por su labor incansable con el manuscrito de este libro. También debo mostrar mi agradecimiento a Ruth Zahn por la preparación del índice, a C. Richard Wright por dejarme utilizar extractos de su diario de viaje por la India y al doctor W. Y. Evans-Wentz por sus sugerencias y ánimos.
PARAMAHANSA YOGANANDA,
28 de octubre de 1945, Encinitas, California

1
MIS PADRES Y MI INFANCIA
Desde hace mucho tiempo, una de las características de la cultura india ha sido la búsqueda de verdades inapelables y la relación asociada entre gurú y discípulo.[1]
Mi camino me llevó hasta un sabio, parecido a Cristo, cuya vida hermosa estaba destinada a ser recordada. Era uno de los grandes maestros, que son la única riqueza que le queda a la India. Aparecen en cada generación e impiden que esta tierra sufra la suerte de Babilonia o Egipto.
Mis primeros recuerdos consisten en los fenómenos anacrónicos de una encarnación previa. Vi las imágenes claras de una vida remota, en las que había sido un yogui entre las nieves del Himalaya.[2] Vislumbrar el pasado, gracias a algún vínculo exento de dimensión, también me permitió divisar el futuro.
No he olvidado las humillaciones inevitables de la infancia. Era dolorosamente consciente de no poder caminar y expresarme libremente. Cuando me di cuenta de esta impotencia física, sentí el impulso de la devoción religiosa. Mi profunda vida emocional se expresaba mentalmente con las palabras de muchos idiomas. Entre la confusión interior de las lenguas, mi oído poco a poco se acostumbró a las sílabas bengalís de mi pueblo. ¡Qué fascinante es la amplitud de la mente de un niño, que los adultos consideran limitada a juguetes y chupetes!
Tanto la agitación psicológica como la incapacidad de controlar mi cuerpo me llevaron a llorar continuamente. Recuerdo lo nerviosa que se ponía mi familia. Pero también tengo recuerdos felices: las caricias de mi madre y mis primeros intentos de articular una frase o dar unos pasos. Estos triunfos tempranos, que solemos olvidar con rapidez, son sin embargo la base natural de la autoconfianza.
Los recuerdos tan lejanos que tengo no son insólitos. Se sabe que muchos yoguis han conservado su autoconsciencia sin interrupción durante las transiciones entre la «vida» y la «muerte». Si el ser humano solo es un cuerpo, entonces su pérdida supone el final de su identidad. Pero si durante milenios los profetas dijeron la verdad, el ser humano, esencialmente, es de naturaleza incorpórea. El núcleo persistente de la individualidad humana solo está aliado con las percepciones sensoriales de forma temporal.
Tener recuerdos claros y a la vez extraños de la infancia, sin embargo, no es algo extremadamente raro. Durante mis viajes por numerosas tierras he oído recuerdos tempranos que me contaron con fidelidad hombres y mujeres.
Nací en la última década del siglo XIX y pasé mis primeros ocho años en Gorakhpur, en las Provincias Unidas del noreste de la India. Éramos ocho hermanos: cuatro niños y cuatro niñas. Yo, Mukunda Lal Gosh,[3] fui el cuarto hijo, el segundo varón.
Mi padre y mi madre eran bengalíes, de la casta kshatriya.[4] Ambos gozaron de un carácter santo. Nunca expresaron con frivolidad su amor, que era mutuo, sereno y decoroso. Esta armonía parental era el centro de paz perfecto para el revoltoso torbellino de ocho niños.
Mi padre, Bhagabati Charan Ghosh, era amable y serio, y a veces severo. Aunque lo amábamos profundamente, los niños siempre guardábamos cierta distancia reverencial. Era un matemático y lógico excelente que se dejaba guiar principalmente por el intelecto. Mi madre, en cambio, era todo corazón y solo nos enseñaba a través del amor. Después de que muriera, mi padre empezó a expresar más su ternura interior. En aquellos momentos, a menudo notaba que su mirada se convertía en la de mi madre.
Con mi madre tomamos el primer contacto agridulce con las escrituras. Citábamos ingeniosamente relatos del Mahabharata y el Ramayana[5] para cumplir con las exigencias de la disciplina. La educación y el castigo iban de la mano.
Como gesto de respeto diario, nuestra madre nos vestía cuidadosamente cada tarde para recibir a mi padre cuando volvía de la oficina. Tenía un cargo similar al de vicepresidente en la Bengal-Nagpur Railway, una de las empresas más importantes de la India. Su trabajo le obligaba a viajar, de modo que vivimos en varias ciudades a lo largo de mi infancia.
Mi madre siempre estaba dispuesta a ayudar a los necesitados. Mi padre sentía lo mismo, pero su respeto por la ley y el orden se extendía al presupuesto. En dos semanas mi madre se gastó alimentando a los pobres más de lo que mi padre ganaba en un mes.
—Lo único que pido, por favor —dijo mi padre—, es que tu caridad no sobrepase unos límites razonables.
Para mi madre, incluso un reproche amable de mi padre era algo indignante. Hizo llamar a un carruaje, sin que los niños nos enteráramos de nada.
—¡Adiós, me voy a casa de mi madre!
¡El viejo ultimátum!
Empezamos a lamentarnos sin consuelo. Oportunamente, llegó nuestro tío materno y le susurró a mi padre algún consejo sabio que sin duda provenía de las generaciones del pasado. Después de que pronunciara algunas frases conciliadoras, nuestra madre despidió encantada al cochero. Así acabó el único desencuentro que recuerdo entre mis padres. Pero también conservo en la memoria una discusión particular:
—Por favor, dame diez rupias para una mujer desamparada que acaba de llegar.
La sonrisa de mi madre era su forma de convencer.
—¿Por qué diez rupias? Con una basta. —Mi padre se justificó añadiendo—: Cuando mi padre y mis abuelos murieron repentinamente, supe por primera vez lo que era la pobreza. Lo único que podía desayunar, antes de caminar varios kilómetros para llegar al colegio, era un plátano pequeño. Después, en la universidad, estaba tan necesitado que le pedí a un juez rico que me ayudara con una rupia al mes. Se negó, aduciendo que incluso una rupia es importante.
—¡Con cuánta amargura recuerdas que te negaran esa rupia! —El corazón de mi madre reaccionó con una lógica instantánea—. ¿Quieres que esta mujer recuerde con el mismo dolor que te negaras a darle las diez rupias que necesita urgentemente?
—¡Tú ganas! —Con el gesto inmemorial de los maridos vencidos, abrió la cartera—. Aquí tienes un billete de diez rupias. Dáselo con mi bendición.
Mi padre solía responder con un «No» a cualquier propuesta nueva. Su actitud respecto a la mujer desconocida que se había ganado tan rápidamente la simpatía de mi madre era una precaución habitual. Evitar aceptar de forma instantánea —algo típico de la mentalidad francesa de Occidente— es honrar el principio de la «reflexión necesaria». Siempre me pareció que mi padre era razonable y de juicio sensato. Si yo podía respaldar mis numerosas peticiones con uno o dos argumentos buenos, siempre me concedía lo que pedía, ya fuera un viaje de vacaciones o una moto nueva.
Mi padre aplicó con sus hijos una disciplina estricta durante nuestros primeros años, pero respecto a sí mismo su actitud era verdaderamente espartana. Nunca iba al teatro, por ejemplo, sino que se entretenía con varias prácticas espirituales y leyendo el Bhagavad Gita.[6] Prescindía de todos los lujos y se aferraba a un par de zapatos hasta que era inservible. Sus hijos se compraron coches cuando se pusieron de moda, pero él se contentaba con ir en tranvía a la oficina cada día.
La acumulación de dinero para conseguir poder no iba con su carácter. Una vez, después de fundar el Calcuta Urban Bank, se negó a aceptar acciones para beneficiarse. Solo había querido cumplir con su deber cívico durante su tiempo libre.
Varios años después de que se jubilara con una pensión, llegó un contable inglés para examinar los libros de la Bengal-Nagpur Railway Company. Se quedó perplejo al descubrir que mi padre nunca había solicitado las bonificaciones que le debían.
—¡Hacía el trabajo de tres hombres! —dijo a la compañía—. Le deben 125.000 rupias (unos 41.250 dólares) como compensación.
El tesorero le entregó un cheque con la cantidad. Le dio tan poca importancia a aquel asunto que no llegó a comentárselo a la familia. Mucho después, mi hermano pequeño Bishnu se dio cuenta de que había una cantidad considerable en la cuenta y le preguntó al respecto.
—¿Por qué alegrarse por los beneficios materiales? —contestó—. Quien quiere ser ecuánime ni se alegra con las ganancias ni se entristece por las pérdidas. Sabe que llegamos sin nada a este mundo, y que saldremos de él sin ni una sola rupia.
Al principio de su matrimonio, mis padres se convirtieron en discípulos de un gran maestro, Lahiri Mahasaya, de Benarés. El ascetismo natural de mi padre se reforzó. Mi madre le confesó a mi hermana mayor Roma:
—Tu padre y yo vivimos como hombre y mujer solo una vez al año, con el propósito de tener hijos.
Mi padre conoció a Lahiri Mahasaya a través de Abinash Babu,[7] un empleado de la oficina de Gorakhpur de la Bengal-Nagpur Railway. Abinash me contó muchísimas historias de los santos hindúes. Siempre acababa con un elogio de las glorias superiores de su propio gurú.
—¿Alguna vez te han contado en qué circunstancias extraordinarias tu padre se convirtió en discípulo de Lahiri Mahasaya?
Me hizo esta pregunta mientras estábamos sentados en una de las estancias de mi casa una tranquila tarde de verano. Negué con la cabeza, con una sonrisa de expectación.
—Hace años, antes de que nacieras, le pedí a mi jefe —tu padre— que me diera una semana libre para visitar a mi gurú en Benarés. Se mofó de mi plan. «¿Vas a convertirte en un fanático religioso?», me preguntó. «Concéntrate en tu trabajo si quieres ir por buen camino.» Aquel día, caminando con tristeza de vuelta a casa por el bosque, me encontré a tu padre en un palanquín. Se despidió de sus sirvientes y se puso a caminar junto a mí. Para tratar de consolarme, me describió las ventajas del éxito mundano. Pero yo lo escuchaba sin ganas. Mi corazón no paraba de repetir: «¡Lahiri Mahasaya! ¡No puedo vivir sin verte!». Llegamos al borde de un campo tranquilo donde los rayos del sol de la tarde todavía iluminaban los altos tallos de la hierba. Nos quedamos admirándolos en silencio. Después, en aquel campo, a solo unos metros de nosotros, ¡apareció de repente la figura de mi gurú! [8]
»“¡Bhagabati, eres muy duro con tu empleado!” Estupefactos, oímos cómo retumbaba su voz en los oídos. Desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Yo me puse de rodillas y exclamé: “¡Lahiri Mahasaya, Lahiri Mahasaya!”. Durante unos instantes, tu padre se quedó inmóvil y estupefacto.
»“Abinash, no solo te doy permiso, sino que también me doy permiso a mí para partir hacia Benarés mañana. ¡Debo conocer a este gran Lahiri Mahasaya, que es capaz de materializarse para interceder por ti! Me llevaré a mi mujer y le pediré a este maestro que nos inicie en este camino espiritual. ¿Nos llevarás hasta él?”
»“Por supuesto.”
La respuesta a mis plegarias y el favorable cambio de la situación me llenaron de alegría.
La noche siguiente, tus padres y yo partimos para Benarés. Al día siguiente llegamos a la ciudad, nos montamos en un carro de caballos durante un trecho y luego debimos recorrer varias callejuelas para llegar al hogar recóndito del gurú. Al entrar en el pequeño vestíbulo, reverenciamos al maestro, que estaba en su habitual postura del loto. Sus ojos perspicaces parpadearon y le dirigió una mirada a tu padre.
«¡Bhagabati, eres muy duro con tu empleado!» Eran las mismas palabras que había dicho el día antes en el campo de Gorakhpur. Y añadió: «Me alegra que le hayas permitido venir a Abinash, y que tú y tu mujer lo hayáis acompañado.
»Inició a tus padres en la práctica espiritual del Kriya Yoga,[9] lo cual fue una fuente de alegría para ellos. Tu padre y yo, como condiscípulos, hemos sido buenos amigos desde el memorable día de la visión. Lahiri Mahasaya se interesó particularmente en tu nacimiento. Lo más seguro es que tu vida esté vinculada a la suya: la bendición del maestro nunca falla.»
Lahiri Mahasaya se fue de este mundo poco después de que yo llegara. Su retrato, con un marco adornado, siempre honró el altar familiar en todas las ciudades a las que trasladaron a mi padre. Muchas mañanas y noches, mi madre y yo meditábamos frente a aquel santuario improvisado, poniéndole flores que habíamos mojado en la fragante pasta de sándalo. Con mirra, incienso y devoción, honrábamos la divinidad que se había encarnado en Lahiri Mahasaya.
Aquel retrato tuvo una influencia profunda en mi vida. A medida que crecía, el pensamiento del maestro también lo hacía. Al meditar, a menudo veía que la imagen fotográfica salía del marco, cobraba vida y se sentaba frente a mí. Cuando trataba de tocar los pies de aquel cuerpo luminoso, cambiaba de nuevo y se transformaba en la imagen.
De la infancia a la adolescencia, Lahiri Mahasaya pasó de ser una imagen pequeña, limitada por un marco, a una presencia viva e iluminadora. Muchas veces me dirigí a él en momentos de dificultades o turbación, y siempre encontré dentro de mí su guía tranquilizadora.
Al principio me entristecía que ya no estuviera físicamente vivo. Pero al descubrir su omnipresencia secreta dejé de lamentarme. En más de una ocasión escribió a los discípulos que tenían demasiadas ansias de verlo: «¿Por qué venir a ver mis huesos y mi carne cuando siempre estoy al alcance de tu kutastha (visión espiritual)?».
A los ocho años tuve la suerte de curarme maravillosamente gracias a la fotografía de Lahiri Mahasaya. Fue una experiencia que me hizo amarlo todavía más. Mientras estábamos en nuestra casa familiar de Ichapur, Bengala, contraje el cólera asiático. Nadie tenía esperanzas, los médicos no podían hacer nada. Junto a la cama, mi madre me insistió en que mirara la imagen de Lahiri Mahasaya que colgaba en la pared.
—¡Reveréncialo mentalmente! —Mi madre sabía que yo estaba tan débil que no podía ni alzar las manos—. Si le muestras tu devoción y te arrodillas interiormente frente a él, ¡te salvará la vida!
Miré la fotografía y vi que desprendía una luz cegadora que cubría mi cuerpo y toda la habitación. Desaparecieron mis náuseas y otros síntomas incontrolables. Me sentí bien. De inmediato, tuve la fuerza suficiente para reincorporarme y tocar los pies de mi madre por su fe inconmensurable en nuestro gurú. Ella abrazó una y otra vez aquella pequeña fotografía.
—¡Oh, maestro omnipresente, agradezco que tu luz haya curado a mi hijo!
Me di cuenta de que ella también había visto el resplandor que me había curado instantáneamente de una enfermedad que solía ser fatal.
Esta fotografía es una de las cosas que más quiero. Se la dio a mi padre el mismo Lahiri Mahasaya y tiene una vibración sagrada. Posee un origen milagroso, me lo contó el condiscípulo de mi padre, Kali Kumar Roy.
Al parecer, el maestro tenía aversión por las fotografías. A pesar de sus protestas, una vez le tomaron una foto con un grupo de devotos, entre los que estaba Kali Kumar Roy. Pero cuando el fotógrafo trajo la instantánea, donde se veía claramente a todos los discípulos, el lugar donde debía estar Lahiri Mahasaya lo ocupaba un espacio en blanco. Dio mucho que hablar.
Un estudiante y experto en fotografía, Ganga Dhar Babu, alardeó de que él podría captar la figura huidiza del maestro. La mañana siguiente, mientras Lahiri Mahasaya estaba sentado en la posición del loto en un banco de madera con un biombo de fondo, Ganga Dhar Babu llegó con su equipo. Con sumo cuidado, tomó doce fotos. Pero pronto descubrió que en cada una de ellas salían el banco de madera y el biombo, pero no había rastro del maestro.
Con lágrimas en los ojos y el orgullo herido, Ganga Dhar Babu le rogó una explicación. Pero pasaron muchas horas antes de que Lahiri Mahasaya rompiera su silencio con un comentario significativo.
—Soy un espíritu. ¿Puede captar tu cámara lo invisible y omnipresente?
—¡Ya veo que no! Pero, maestro, deseo con todo mi corazón una imagen de este templo corporal, el único lugar donde mi visión limitada parece captar el Espíritu.
—Entonces, ven mañana por la mañana y posaré para ti.
Al día siguiente le tomó una foto y, esta vez, la figura sagrada apareció nítidamente en la fotografía, sin que la cubriera aquel vacío misterioso. Nunca más posó para ninguna otra foto. Al menos, yo no he visto ninguna.
Los rasgos de Lahiri Mahasaya, de carácter universal, no revelan una raza particular. Su alegría intensa por la comunión con Dios se apunta en su sonrisa ligeramente enigmática. Sus ojos, semiabiertos para denotar un interés nominal por el mundo exterior, también están semicerrados, lo cual indica la absorción de una felicidad interior. Ajeno por completo a los pobres encantos de la tierra, siempre estaba dispuesto a ocuparse de los problemas espirituales de sus discípulos, porque era muy generoso.
Poco después de esta curación gracias a la imagen del gurú, tuve una visión espiritual que me afectó mucho. Una mañana, sentado en la cama, se apoderó de mí una ensoñación.
—¿Qué hay tras la oscuridad de los ojos cerrados?
Era un pensamiento que no me podía sacar de la cabeza. De golpe, mi mirada interior percibió un enorme destello de luz. Figuras divinas de santos, meditando sentados en cuevas de montaña, empezaron a pasar como fotogramas en miniatura por la gran pantalla de mi frente.
—¿Quiénes sois? —dije en voz alta.
—Somos los yoguis del Himalaya.
Es difícil describir aquella respuesta celestial. Tenía el corazón sobrecogido.
—¡Ah, cuánto deseo ir al Himalaya y convertirme en uno de vosotros!
La visión se desvaneció, pero los rayos plateados se expandieron en círculos cada vez más amplios hacia el infinito.
—¿Qué es este resplandor maravilloso?
—Soy Íshwara.[10] Soy la Luz.
La voz era parecida al murmullo de las nubes.
—¡Quiero unirme a ti!
Después de que aquel éxtasis divino se atenuara, conservé un legado permanente que me inspiraba a buscar a Dios. «¡Él es eterno, una alegría siempre renovada!» Es un recuerdo que se me quedó grabado hasta mucho después de aquel arrebato.
También tengo otro recuerdo que me dejó marca, literalmente, puesto que aún conservo su cicatriz. Estábamos sentados mi hermana mayor Uma y yo bajo una margosa de la India de nuestra casa en Gorakhpur. Me estaba ayudando con mis estudios de bengalí, al menos en los momentos en que yo dejaba de mirar los loros que nos rodeaban y que comían margosas maduras.
Uma se quejó de un forúnculo en la pierna y fue a buscar un frasco con pomada. Me puse un poco de ella en el antebrazo.
—¿Por qué te pones medicina en un brazo sano?
—Bueno, hermana, me parece que mañana voy a tener un forúnculo. Estoy probando la pomada en el lugar donde me va a salir.
—¡Pero qué mentiroso eres!
—Hermana, no me llames mentiroso hasta que no veas lo que ocurra mañana.
Yo estaba indignado. A Uma le entró por una oreja y le salió por la otra, y me insistió con lo mismo tres veces. Respondí lentamente, con voz firme y resolutiva:
—¡Te aseguro que mañana tendré un forúnculo enorme en este lugar exacto de mi brazo, y el tuyo habrá doblado de tamaño!
Por la mañana tenía un forúnculo considerable en aquel preciso lugar, el de Uma se había hecho dos veces más grande. Uma fue gritando a nuestra madre:
—¡Mukunda se ha convertido en un nigromántico!
Muy seria, mi madre me ordenó que no volviera a utilizar las palabras para hacer daño a nadie. Siempre he recordado este consejo, y lo he seguido.
Tuvieron que curarme el forúnculo con cirugía. Todavía conservo la cicatriz que causó la incisión del médico, de modo que en mi antebrazo derecho tengo un recordatorio constante del poder de las palabras.
Aquella frase sencilla y aparentemente inofensiva que le dije a Uma, pronunciada con una concentración profunda, tuvo la suficiente fuerza oculta para explotar como una bomba y provocar unos efectos particulares, aunque dañinos. Más tarde comprendí que el poder explosivo de la palabra podía servir para librarnos de las dificultades de la vida, sin necesidad de reprimendas ni cicatrices.[11]
Nos mudamos a Lahore, en el Punjab. Allí adquirí una imagen de la Madre Divina con la forma de la diosa Kali.[12] Santificaba un pequeño altar informal que teníamos en el balcón de casa. Sentí la convicción inequívoca de que cualquier plegaria que pronunciara frente a aquel lugar sagrado sería escuchada. Un día, junto con Uma, vi dos cometas volar sobre los tejados de las casas que teníamos en frente.
—¿Por qué estás tan callado? —preguntó Uma con curiosidad.
—Estoy pensando en lo maravilloso que es que la Madre Divina me dé cualquier cosa que le pida.
—Entonces, ¡supongo que te dará esas cometas! —exclamó con sorna.
—¿Por qué no?
Empecé a rezar en silencio para que me las diera.
En la India cubren los hilos de las cometas con pegamento y vidrio molido, y juegan a cortar los hilos de la cometa de su oponente. Las que quedan liberadas sobrevuelan los tejados, y es muy divertido intentar atraparlas. Puesto que Uma y yo estábamos en el balcón, parecía imposible que una cometa pudiera caer en nuestras manos: lo más probable era que los hilos se enredaran en algún tejado.
Los niños de la calle comenzaron a jugar y se cortó el hilo de una de las cometas. De inmediato, vino en nuestra dirección. Se paró un momento porque sopló un poco de aire, y fue suficiente para que el hilo se enredara con un cactus de la casa de enfrente. Y luego hizo una parábola perfecta para que yo pudiera cogerla. Le entregué el premio a Uma.
—Ha sido una casualidad extraordinaria y no una respuesta a tu plegaria. Solo si consigues la otra, te creeré.
Los ojos oscuros de mi hermana transmitían mucho más asombro que su voz.
Seguí rezando cada vez con más intensidad. Un tirón brusco del otro chico hizo que perdiera la cometa. Se dirigió hacia mí, bailando en el viento. Mi ayudante, el cactus, de nuevo enredó el hilo para que la cometa hiciera la parábola y yo pudiera cogerla. Le di el segundo trofeo a Uma.
—¡No cabe duda de que la Madre Divina te escucha! ¡Todo esto es demasiado asombroso para mí!
Y se fue corriendo como un cervatillo asustado.

2
LA MUERTE DE MI MADRE
Y EL AMULETO MÍSTICO
El mayor deseo de mi madre era que mi hermano mayor se casara.
—¡Ah, cuando vea el rostro de la mujer de Ananta encontraré la gloria en la tierra!
Muchas veces oí a mi madre expresar con estas palabras el fuerte sentimiento que tenemos los indios por la continuidad familiar.
Yo tenía unos once años cuando Ananta se prometió. Mi madre estaba en Calcuta supervisando con alegría los preparativos de la boda. En nuestra casa de Bareilly, al norte de la India, nos quedamos solos mi padre, a quien habían trasladado después de dos años en Lahore, y yo.
Ya había presenciado el esplendor de los ritos nupciales de mis dos hermanas mayores, Roma y Uma. Pero para Ananta, puesto que era el primogénito, se iba a hacer a lo grande. Mi madre recibía a muchos parientes que llegaban de sus hogares lejanos a Calcuta. Los hospedaba en una casa grande que habíamos comprado poco antes en el número 50 de Amherst Street. Todo estaba listo: los manjares del banquete, el trono vistoso en el que llevarían a mi hermano hasta el hogar de la novia, las hileras de luces de colores, los enormes elefantes y camellos de cartón, las orquestas inglesas, escocesas e indias, los animadores profesionales, los sacerdotes para celebrar los ritos antiguos.
Mi padre y yo, con espíritu de fiesta, teníamos pensado unirnos a la familia en la ceremonia. Sin embargo, poco antes de aquel gran día, tuve una visión aterradora.
Fue en Bareilly, a medianoche. Mientras dormía con mi padre en el patio del bungaló, me despertó un aleteo particular de la mosquitera que cubría la cama. Se separaron las cortinas ligeras y vi la querida figura de mi madre.
—¡Despierta a tu padre! —Su voz era un susurro—. Subíos al primer tren, el de las cuatro de la mañana. ¡Daos prisa en venir a Calcuta si queréis verme!
La figura fantasmal desapareció.
—¡Padre, padre, madre se está muriendo!
El terror de mi voz lo despertó de inmediato. Sollozando, le di las malas noticias.
—No hagas caso de esta alucinación. —Como era habitual, mi padre negó la nueva situación—. Tu madre tiene una salud excelente. Si recibimos alguna mala noticia, saldremos mañana para Calcuta.
—¡Nunca te perdonarás no haber salido hoy! —Y el dolor me hizo agregar—: ¡Y yo tampoco te lo perdonaré! Llegó la mañana melancólica con unas palabras explícitas: «Madre gravemente enferma; boda pospuesta; vengan de inmediato».
Partimos muy preocupados. Uno de mis tíos se unió a nosotros en una estación de transbordo. Un tren venía a toda velocidad hacia nosotros, cada vez más grande y amenazador, y la turbación que sentía me impulsaba a tirarme a las vías. Abandonado como ya me sentía por mi madre, el mundo inhóspito me resultaba insoportable. Quería a mi madre como la mejor amiga que tenía en la tierra. Sus tranquilizadores ojos negros habían sido el refugio más seguro en las tragedias de mi infancia. Me contuve para hacerle una última pregunta a mi tío.
—¿Todavía vive?
—¡Por supuesto que sí!
Captó rápidamente la desesperación de mi rostro. Pero yo apenas podía creerlo.
Cuando llegamos a nuestra casa de Calcuta solo nos quedaba enfrentarnos al desconcertante misterio de la muerte. Me derrumbé, quedé en un estado casi inerte. Debieron pasar muchos años para que sanara mi corazón. Asaltando las puertas del cielo, mis lamentos fueron oídos por la Madre Divina. Sus palabras curaron al fin mis heridas abiertas:
—¡Soy yo quien te ha cuidado, vida tras vida, con la ternura de muchas madres! ¡Contempla en mi mirada los dos ojos negros, los bellos ojos perdidos que buscas!
Poco después de los ritos de incineración, mi padre y yo volvimos a Bareilly. Cada mañana, a primera hora, hacía un triste peregrinaje en memoria de mi madre hasta un frondoso árbol sheoli que daba sombra al césped suave y verde que había frente a nuestra casa. En ciertos momentos poéticos, me parecía que las grandes y blancas flores del sheoli se desparramaban con devoción por el altar cubierto de hierba. A través de una mezcla de lágrimas y rocío, a menudo observé una extraña luz ultraterrena que desprendía el amanecer. Sentía una profunda ansia de Dios. El Himalaya me atraía poderosamente.
Uno de mis primos, justo después de viajar por aquellas pendientes sagradas, nos visitó en Bareilly. Escuché con mucho interés las historias sobre los yoguis y los swamis que vivían en las montañas.[1]
—¡Escapemos al Himalaya!
Esta propuesta que le hice a Dwarka Prasad, el hijo pequeño de nuestro casero en Bareilly, no fue bien recibida. Se lo contó a mi hermano mayor, que acababa de llegar para ver a nuestro padre. En lugar de reírse con benevolencia de aquel plan irrealizable, Ananta se empeñó en ridiculizarme.
—¿Dónde está tu túnica naranja? ¡No puedes ser un swami sin ella!
Pero aquellas palabras, inexplicablemente, me entusiasmaron. Me hicieron imaginarme a mí mismo vagando por la India como si fuera un monje. Quizá despertaron los recuerdos de una vida pasada. En cualquier caso, empecé a considerar de forma natural que llevaría el manto de aquella antigua orden monacal.
Charlando una mañana con Dwarka, sentí en mí el amor por Dios como si fuera una avalancha. Mi compañero no prestó mucha atención a lo que dije luego, pero yo me escuchaba a mí mismo con todo mi corazón.
Aquella tarde, me escapé para ir a Nainital, a los pies del Himalaya. Pero Ananta me fue a buscar y me obligó a volver a Bareilly lleno de tristeza. El único peregrinaje que me permitían era el que hacía cada amanecer al árbol sheoli. Mi corazón lloraba por las madres perdidas, la humana y la divina.
El vacío que dejó mi madre en la familia fue irreparable. Mi padre no volvió a casarse en los casi cuarenta años de vida que le quedaron. Asumió el difícil papel de padre-madre de su rebaño y se volvió mucho más cariñoso, más cercano. Con calma y sabiduría, resolvió los problemas familiares. Después del trabajo en la oficina, se retiraba a la celda de su habitación y practicaba Kriya Yoga con serenidad. Muchos años después de morir mi madre, traté de contratar a una enfermera inglesa para que se ocupara de los detalles y facilitara la vida de mi padre. Pero él se negó.
—El servicio hacia mí acabó con tu madre. —Tenía una mirada lejana, llena de una devoción de por vida—. No aceptaré ayuda de ninguna otra mujer.
Catorce meses después de la muerte de mi madre, supe que me había dejado un mensaje crucial. Ananta estuvo presente en su lecho de muerte y recordaba sus palabras. Aunque le pidió que no me lo contara hasta un año después, mi hermano se retrasó. No faltaba mucho para que volviera a Calcuta para casarse con la chica que nuestra madre le había escogido.[2] Una noche, me pidió que me acercara.
—Mukunda, me he resistido a comunicarte un extraño mensaje —me dijo con un tono resignado—. Tenía miedo de que te entraran más ganas de irte de casa. Pero, sea como sea, estás lleno de un ardor divino. Hace poco, cuando te atrapé mientras te dirigías al Himalaya, tomé una decisión firme. Ya no puedo posponer el cumplimiento de mi solemne promesa.
Me dio una cajita y pronunció el mensaje de mi madre.
—¡Que estas palabras sean mi última bendición, mi querido hijo Mukunda! —había dicho mi madre—. Ha llegado la hora de que relate una serie de acontecimientos extraordinarios que ocurrieron después de que nacieras. Supe qué camino te tenía preparado el destino cuando apenas eras un bebé en mis brazos. Te llevé entonces a casa de mi gurú en Benarés. Casi oculto por una multitud de discípulos, era difícil ver a Lahiri Mahasaya, que estaba sentado y meditaba profundamente.
»Mientras te daba unas palmaditas en la espalda, rezaba por que el gran gurú se fijara en ti y te diera una bendición. A medida que mi petición, devota y silenciosa, se intensificaba, él abrió los ojos y me pidió que me acercara. Los demás me dejaron pasar. Me incliné ante sus pies sagrados. Te sentó en su regazo y colocó la mano en tu frente para bautizarte espiritualmente:
»“Pequeña madre, tu hijo será un yogui. Como un motor espiritual, llevará a muchas almas al reino de Dios.”
»Mi corazón se llenó de alegría porque mi plegaria había sido escuchada por el gurú omnisciente. Poco después de que nacieras, me dijo que seguirías su camino.
»Después, hijo mío, tanto tu hermana Roma como yo supimos que veías la Gran Luz, cuando estabas en la habitación de al lado, en la cama, inmóvil. Tenías la pequeña cara iluminada. Tu voz sonaba con una determinación de hierro cuando hablabas de irte al Himalaya en busca de lo Divino.
»Ahora, querido hijo, he llegado a la conclusión de que tu camino está lejos de las ambiciones mundanas. Hubo un acontecimiento que me lo confirmó todavía más, algo que me empuja a darte este mensaje en mi lecho de muerte.
»Fue una entrevista con un sabio en Punjab. Una mañana, cuando la familia vivía en Lahore, entró de golpe un sirviente en mi habitación.
»“Señora, ha venido un sadhu[3] enigmático. Insiste en ‘ver a la madre de Mukunda’.”
»Estas sencillas palabras me calaron hondo. Fui a recibir de inmediato al visitante. Le hice una reverencia y sentí que era un verdadero hombre de Dios.
«“Madre”, dijo, “los grandes sabios quieren que sepas que tu tiempo en la tierra no será largo. La próxima enfermedad que tengas será la última.”[4]
»Hubo un silencio, durante el cual no sentí temor, sino la vibración de una gran paz. Después, me volvió a hablar:
»“Tendrás en custodia un amuleto de plata particular. No te lo entregaré hoy. Para demostrar la verdad de mis palabras, el talismán se materializará en tus manos mañana mientras estés meditando. En tu lecho de muerte, deberás pedirle a tu hijo mayor Ananta que guarde el amuleto durante un año y que luego se lo dé a tu segundo hijo. Mukunda comprenderá su significado, gracias a los grandes sabios. Deberá recibirlo cuando esté preparado para renunciar a todas las esperanzas mundanas y comenzar su búsqueda vital de Dios. Después de unos años de tener el amuleto, y cuando haya cumplido con su propósito, se desvanecerá. Aunque lo guarde en el lugar más escondido, volverá a su lugar de origen inicial.”
»Le ofrecí una limosna[5] al santo y le hice una gran reverencia. Él no tomó mi regalo y se fue dándome una bendición. La noche siguiente, mientras meditaba con las manos enlazadas, se materializó un amuleto de plata en mis palmas, tal como había prometido el sadhu. Me di cuenta de que lo tenía por la sensación fría y suave de su tacto. Lo he guardado celosamente durante más de dos años y ahora le entrego la custodia a Ananta. No os lamentéis por mí, puesto que mi gran gurú me dejará en los brazos del Infinito. Adiós, hijo mío, la Madre Cósmica te protegerá.
Una ráfaga de iluminación se apoderó de mí cuando estuve en posesión del amuleto; se despertaron muchos recuerdos dormidos. El talismán, redondo y con aspecto inmemorial, estaba recubierto con letras sánscritas. Comprendí que provenía de maestros de antiguas vidas que invisiblemente guiaban mis pasos. Había un significado más profundo, pero el corazón de un amuleto nunca acaba de revelarse.
Cómo se desvaneció en unas circunstancias profundamente tristes de mi vida, y cómo su pérdida anunció mis progresos como gurú, no se puede relatar en este capítulo.
Pero el pequeño niño, al que habían frustrado sus intentos de ir al Himalaya, viajaba cada día muy lejos en las alas del amuleto.

3
EL SANTO CON DOS CUERPOS
—Padre, si prometo volver a casa sin coacción alguna, ¿me dejarías ir a visitar Benarés?
Mi padre rara vez ponía obstáculos a mi profundo amor por los viajes. Me permitió, incluso cuando aún era un niño, visitar muchas ciudades y destinos de peregrinaje. Normalmente, me acompañaban uno o más amigos. Solíamos ir con billetes de primera clase que me daba mi padre. Su cargo como director ferroviario era ideal para los nómadas de la familia.
Mi padre me prometió pensárselo. Al día siguiente, me llamó y me entregó un billete de ida y vuelta a Benarés, unas cuantas rupias y dos cartas.
—Quiero proponerle un negocio a un amigo de Benarés, Kedar Nath Badu. Por desgracia, he perdido su dirección. Pero creo que le podrás hacer llegar esta carta a través de un amigo común, Swami Pranabananda. Este swami, mi condiscípulo, ha alcanzado una talla espiritual considerable. Aprenderás mucho con él. Esta segunda carta será tu presentación. Y, por favor, ¡no vuelvas a escaparte de casa! —añadió con un centelleo en los ojos.
Partí con el entusiasmo de mis doce años (aunque el tiempo nunca ha mermado el placer que siento con los paisajes nuevos y las caras desconocidas). Al llegar a Benarés, fui directamente a casa del swami. La puerta de entrada estaba abierta y fui avanzando hasta una estancia alargada, que parecía un vestíbulo, del segundo piso. Un hombre bastante corpulento, que solo llevaba un taparrabos, estaba sentado en la postura del loto en una plataforma ligeramente elevada. La cabeza y la cara, sin una sola arruga, estaban perfectamente afeitadas. Tenía una sonrisa beatífica. Para no hacerme pensar que le había interrumpido, me saludó como si fuera un viejo amigo.
—Baba anand (que la felicidad esté contigo).
Me dio estaba bienvenida de todo corazón, con una voz de niño. Me arrodillé y toqué sus pies.
—¿Eres Swami Pranabananda?
Asintió.
—¿Eres el hijo de Bhagabati?
Dijo estas palabras antes de que yo llegara a sacar la carta del bolsillo. Asombrado, le di la nota de presentación, que entonces me pareció superflua.
—Por supuesto que encontraré a Kedar Nath Babu.
De nuevo me sorprendió por su clarividencia. Miró la carta y pronunció algunas palabras afectuosas respecto a mi padre.
—Debes saber que tengo dos pensiones. Una, gracias a la recomendación de tu padre, para quien una vez trabajé en la compañía ferroviaria. La otra, gracias a la recomendación del Padre Celestial, para quien he cumplido concienzudamente mis deberes terrenales en la vida.
Este comentario me pareció muy poco claro.
—¿Qué tipo de pensión, señor, recibe del Padre Celestial? ¿Le llena los bolsillos de dinero?
Se rio.
—Me refiero a una pensión de paz insondable, una recompensa por muchos años de meditación profunda. Ya no anhelo el dinero. Mis pocas necesidades materiales están más que colmadas. Dentro de un tiempo comprenderás el significado de la segunda pensión.
De repente, el santo se quedó totalmente inmóvil, de forma que la conversación se acabó en seco. Se parecía a una esfinge. Al principio sus ojos brillaron, como si hubiera observado algo interesante, y luego se volvieron opacos. Me sentí inquieto ante su silencio. Todavía no me había dicho cómo encontrar al amigo de mi padre. Un poco desconcertado, observé la habitación vacía en la que solo estábamos nosotros dos. Mi mirada se posó en sus sandalias de madera, debajo del asiento.
—Pequeño señor,[1] no te preocupes. Encontrarás al hombre que buscas dentro de media hora.
El yogui me estaba leyendo la mente, ¡algo no muy difícil en aquella época!
De nuevo se sumió en un silencio inescrutable. Según mi reloj, pasaron treinta minutos.
El swami se levantó.
—Creo que Kedar Nath Babu se está acercando a la puerta.
Oí que alguien subía por las escaleras. Estaba maravillado, no comprendía nada, era una situación muy confusa. «¿Cómo es posible que haya venido el amigo de mi padre sin la ayuda de un mensajero? ¡Desde que he llegado el swami solo me ha hablado a mí!»
Salí rápidamente de la habitación y empecé a bajar por las escaleras. A medio camino, me encontré con un hombre delgado de piel clara y estatura mediana. Parecía tener prisa.
—¿Es usted Kedar Nath Babu? —pregunté alterado.
—Sí. ¿No eres tú el hijo de Bhagabati, que me está esperando para conocerme?
Me sonrió amistosamente.
—Señor, ¿cómo es que ha venido aquí?
Perplejo, no me podía explicar su presencia. —¡Hoy todo es misterioso! Hace menos de una hora, acababa de bañarme en el Ganges cuando Swami Pranabananda se me acercó. No tengo ni idea de cómo supo que yo estaba allí. «El hijo de Bhagabati te está esperando en mi casa, dijo, ¿vienes conmigo?» Lo acepté con gusto. Íbamos de la mano, pero el swami con sus sandalias de madera caminaba más rápido que yo, aunque llevo unas zapatillas mucho más robustas. «¿Cuánto tiempo tardarás en llegar a mi casa?», me preguntó Pranabanandji deteniéndose de repente. «Una media hora», contesté. Y, con una mirada enigmática, me dijo: «Ahora tengo que ocuparme de otra cosa. Debo dejarte atrás. Nos encontraremos en casa, te estaré esperando con el hijo de Bhagabati». Antes de que pudiera protestar, apresuró el paso y desapareció en la multitud. He venido tan rápido como he podido.
Esta explicación solo hizo que me asombrara más. Le pregunté cuánto tiempo hacía que conocía al swami.
—Nos encontramos algunas veces el año pasado, pero últimamente no nos veíamos. Me he alegrado mucho de verlo hoy en el río.
—¡No puedo creer lo que oigo! ¿Me estoy volviendo loco? ¿Fue una visión, o lo viste de verdad? ¿Pudiste tocarlo y oír el sonido de sus pasos?
—¡No sé a dónde quieres ir a parar! —respondió enfadado—. No te estoy mintiendo. ¿No ves que solo a través del swami podría haber sabido que tú me estabas esperando aquí?
—Pero es que, a este hombre, Swami Pranabananda, no lo he perdido de vista desde que he llegado hace una hora.
Le conté toda la historia.
Abrió mucho los ojos.
—¿Estamos viviendo este tiempo material? ¿O estamos soñando? ¡Nunca hubiera esperado presenciar un milagro así en mi vida! Pensaba que este swami era un hombre corriente, ¡y ahora veo que puede materializar un cuerpo de más y actuar a través de él!
Entramos juntos en la habitación del santo y me señaló las sandalias que estaban bajo el asiento.
—Mira, esas son las sandalias que llevaba en el río —me susurró Kedar Nath Babu—. Iba solo con el taparrabos, igual que ahora.
Cuando el amigo de mi padre le hizo una reverencia, el santo se volvió hacia mí con una sonrisa inquisitiva.
—¿Por qué te sorprende todo esto? La unidad sutil de todo el mundo fenoménico no es un secreto para los verdaderos yoguis. Puedo ver y conversar instantáneamente con mis discípulos de la lejana Calcuta. Ellos también pueden trascender de forma parecida cualquier obstáculo de la materia.
Probablemente para incitar mi anhelo espiritual, el swami había aceptado hablarme de sus poderes de oído y visión remota.[2] Pero, en lugar de entusiasmo, lo que sentí solo fue un miedo sobrecogedor. Puesto que estaba destinado a emprender mi búsqueda divina bajo la dirección de un gurú en particular —Sri Yukteswar, a quien todavía no había conocido—, no tenía intención de aceptar a Pranabananda como maestro. Lo miré lleno de dudas, preguntándome si estaría mirándole a él o a su doble.
El santo trató de calmarme con una mirada iluminadora y unas palabras inspiradoras sobre su gurú.
—Lahiri Mahasaya fue el mejor yogui que he conocido. Era la misma Divinidad con forma carnal.
Si un discípulo, pensé para mí, puede materializarse a voluntad, ¿qué milagros podrá hacer su maestro?
—Te contaré por qué es tan importante la ayuda de un gurú. Solía meditar junto con otro discípulo durante ocho horas cada noche. Durante el día, trabajábamos en las oficinas ferroviarias. Como me costaba cumplir con mis deberes clericales, deseaba dedicar todo mi tiempo a Dios. Perseveré durante ocho años meditando la mitad de la noche. Obtuve unos resultados excelentes: unas percepciones espirituales tremendas iluminaron mi mente. Pero siempre había un ligero velo entre mí mismo y el Infinito. Incluso con una franqueza sobrehumana, me parecía imposible alcanzar la unión irrevocable y final. Una tarde fui a visitar a Lahiri Mahasaya y le rogué que intercediera. Insistí durante toda la noche:
»“Gurú angélico, tengo tal ansiedad espiritual que ya no puedo soportar vivir sin conocer al Gran Amado cara a cara. ¿Qué puedo hacer?”
»“Tienes que meditar más profundamente.”
»“¡Recurro a ti, oh, Dios mi maestro! Te veo materializado frente a mí en un cuerpo físico… ¡dame la bendición de que te perciba en tu forma infinita!”
»Extendió la mano con un gesto benigno.
»“Ya puedes marcharte a meditar. He intercedido por ti con Brahma.”[3]
»Mucho más animado, volví a casa. Al meditar aquella noche, logré llegar a la meta que tanto anhelaba en mi vida. Ahora disfruto sin cesar de esta pensión espiritual. Desde entonces, el Creador ya no se oculta tras una pantalla ilusoria. El rostro de Pranabananda radiaba de luz divina. Entró en mi corazón una paz ultraterrena; ya no sentía miedo. El santo me hizo una confidencia más.
—Unos meses después fui a ver de nuevo a Lahiri Mahasaya para tratar de agradecerle el regalo infinito que me había hecho. Después le hablé de otra cuestión:
»“Gurú divino, ya no soporto trabajar en la oficina. Por favor, libérame. Brahma me tiene continuamente embriagado.”
»“Pide una pensión a tu empresa.”
»“¿Y qué razón voy a dar, cuando llevo tan poco tiempo?”
»“Di lo que sientes.”
»Al día siguiente hice mi solicitud. El médico me preguntó por las razones de mi petición prematura.
»“En el trabajo me avasalla una sensación que crece desde mi columna.[4] Inunda todo mi cuerpo y me impide cumplir con mis deberes.”
»Sin hacerme más preguntas, el médico recomendó encarecidamente que me dieran una pensión, que recibí muy pronto. Sé que la voluntad divina de Lahiri Mahasaya influyó en el médico y en los trabajadores de la empresa, entre ellos tu padre. Automáticamente, obedecieron las directrices espirituales del gran gurú y me liberaron para que pudiera unirme sin interrupciones al Amado.[5]
Después de esta revelación extraordinaria, Swami Pranabananda se sumió en otro de sus largos silencios. Cuando me disponía a irme y toqué sus pies, me dio su bendición:
—Tu vida pertenece al camino de la renuncia y el yoga. Te volveré a ver, con tu padre, dentro de un tiempo.
Los años confirmaron las dos predicciones.[6]
Kedar Nath Babu caminó a mi lado por la oscuridad creciente. Le entregué la carta de mi padre, que leyó bajo la luz de una farola.
—Tu padre me propone que asuma un cargo en las oficinas de Calcuta de la compañía ferroviaria. ¡Qué agradable es tener al alcance al menos una de las pensiones de las que disfruta Swami Pranabananda! Pero es imposible, no puedo irme de Benarés. ¡Qué pena, todavía no es tiempo de que tenga dos cuerpos!

4
MI VIAJE INTERRUMPIDO
HACIA EL HIMALAYA
—Sal de clase con cualquier excusa y súbete a un carruaje con caballos. Pídele al conductor que se detenga en mi calle, donde nadie de mi familia pueda verlo.
Estas fueron mis últimas instrucciones a Amar Mitter, un amigo del instituto que quería acompañarme al Himalaya. Habíamos decidido partir al día siguiente. Era necesario tomar precauciones, puesto que Ananta no dejaba de vigilarme. Estaba decidido a desbaratar cualquier plan de escape que tuviera, porque sospechaba que yo no pensaba en otra cosa. El amuleto, como una levadura espiritual, estaba teniendo su efecto en mí. Entre las nieves del Himalaya esperaba encontrar al maestro cuyo rostro aparecía a menudo en mis visiones.
Nuestra familia vivía por entonces en Calcuta, donde habían trasladado de forma permanente a mi padre. Siguiendo la costumbre patriarcal de la India, Ananta había traído a su mujer para que viviera con nosotros en el número 4 de Gurpar Road. Allí, en una pequeña habitación de la buhardilla, yo hacía meditaciones diarias y preparaba mi mente para la búsqueda divina.
Aquella mañana memorable llegó con una lluvia de mal agüero. Al oír el sonido de las ruedas del carruaje de Amar hice un hatillo con una manta, unas sandalias, el retrato de Lahiri Mahasaya, un ejemplar del Bhagavad Gita, un rosario y dos taparrabos y lo lancé por la ventana del tercer piso. Bajé corriendo por las escaleras y me topé con mi tío, que estaba comprando pescado en la puerta.
—¿A qué vienen estas prisas?
Me miró con desconfianza.
Le sonreí evasivamente y comencé a caminar por la calle. Recogí el hatillo y me reuní con Amar. Fuimos con el carruaje hasta Chandni Chowk, un centro comercial. Llevábamos meses ahorrando el dinero del almuerzo para comprarnos ropa inglesa. Sabiendo que mi inteligente hermano podía hacer de detective, esperábamos engañarlo con un aspecto europeo.
De camino a la estación, nos paramos para recoger a mi primo, Jotin Ghosh, a quien yo llamaba Jatinda. Era un nuevo converso que deseaba conocer a un gurú en el Himalaya. Se puso el traje que le habíamos comprado. ¡Esperábamos que los disfraces no nos delataran! Estábamos eufóricos.
—Ahora solo necesitamos unos zapatos de lona.
Llevé a mis compañeros a una tienda que vendía calzado con suela de goma.
—En este viaje sagrado no puede haber artículos de piel que se hayan conseguido con la muerte de un animal.
Me paré en la calle para quitar la cubierta de piel del Bhagavad Gita y las tiras de piel de mi sola topee (mi casco) inglés.
En la estación compramos billetes para Burdwan, donde esperábamos hacer un transbordo para llegar hasta Hardwar, a los pies del Himalaya. Tan pronto como el tren se puso en marcha di rienda suelta a algunas de mis expectativas gloriosas.
—¡Imaginaos! —exclamé—. Nos iniciarán los maestros y experimentaremos el trance de la consciencia cósmica. Nuestra carne se cargará con tal magnetismo que los animales salvajes del Himalaya se nos acercarán con docilidad. ¡Los tigres no serán más que tímidos gatos domésticos esperando a que los acariciemos!
Estos comentarios —que ilustraban una perspectiva que me parecía fascinante, tanto metafórica como literalmente— hicieron que Amar sonriera con entusiasmo. Pero Jatinda apartó la mirada hacia la ventana, donde el paisaje pasaba a toda velocidad.
—Dividamos el dinero en tres partes.
Con esta propuesta, Jatinda rompió su silencio.
—Cada uno debería comprar su billete a Burdwan. Así nadie en la estación sospechará que nos estamos escapando juntos.
No vi ningún problema en ello. Al anochecer, el tren se paró en Burdwan. Jatinda entró en la sala donde vendían los billetes, y Amar y yo nos quedamos sentados en el andén. Esperamos quince minutos y luego empezamos a preguntar por él en vano. Lo buscamos por todas partes y gritamos su nombre, presas del miedo. Pero había desaparecido en los alrededores oscuros de la pequeña estación.
Yo estaba completamente perplejo, aturdido. ¡No podía creer que Dios permitiera aquel episodio deprimente! La escena romántica de mi primer viaje en su busca había quedado cruelmente empañada.
—Amar, tenemos que volver a casa —le dije llorando como un niño—. El desalmado abandono de Jatinda es un mal presagio. Este viaje está destinado al fracaso.
—¿Así es como amas al Señor? ¿No puedes superar la pequeña prueba que supone la traición de un compañero?
La idea de que fuera una prueba divina me tranquilizó. Recargamos fuerzas con las famosas golosinas de Burdwan, sitabhog (el alimento de la diosa) y motichur (unos bocados dulces). Pocas horas después, el tren salió hacia Hardwar vía Bareilly. Hicimos transbordo en Moghul Serai y hablamos de una cuestión crucial mientras esperábamos en el andén.
—Amar, es muy posible que dentro de poco nos interrogue algún trabajador del tren. ¡No estoy subestimando la inteligencia de mi hermano! Pase lo que pase, yo no mentiré.
—Todo lo que te pido, Mukunda, es que te comportes. No te rías ni sonrías mientras hablo.
En aquel momento se nos acercó un empleado del tren europeo blandiendo un telegrama cuyo contenido capté de inmediato.
—¿Os habéis escapado de casa por una rabieta?
—¡No!
Me alegró que su elección de las palabras me permitiera responder con firmeza. Mi conducta insólita no se debía al enfado, sino a «una melancolía divina».
Entonces, el empleado se dirigió a Amar. El duelo dialéctico que siguió me dificultó mantener la gravedad estoica que era necesaria.
—¿Dónde está el tercer chico? —dijo con un tono autoritario—. ¡Venga, di la verdad!
—Señor, me he fijado en que lleva gafas. ¿Acaso no ve que solo somos dos? —Amar sonrió sin vergüenza—. No soy un mago que pueda materializar a un tercer compañero.
El empleado, que no ocultó el desconcierto por esta impertinencia, buscó otro punto de ataque.
—¿Cómo te llamas?
—Me llamo Thomas. Soy el hijo de una mujer inglesa y de un hombre indio convertido al cristianismo.
—¿Cómo se llama tu amigo?
—Yo lo llamo Thompson.
En aquel momento no me podía contener la risa. Sin llamar la atención, me dirigí hacia el tren, cuya partida ya había sido anunciada con un silbato. Amar me siguió junto con el empleado, que fue lo bastante ingenuo y amable para acompañarnos a un compartimento europeo. Sin duda, le incomodaba que dos chicos que parecían ingleses viajaran en el mismo compartimento donde viajaban los nativos. En cuanto se marchó educadamente, me recosté en el asiento y empecé a reír de forma incontrolada. Mi amigo tenía una expresión de gran satisfacción por haber logrado burlar al empleado europeo.
En el andén me las había arreglado para leer el telegrama. Era de mi hermano y decía lo siguiente: «Tres chicos bengalís con ropa inglesa se han escapado de casa y van a Hardwar vía Moghul Serai. Por favor, reténganlos hasta que yo llegue. Habrá una generosa recompensa por sus servicios».
—Amar, te dije que no dejaras los horarios en casa. —Lo miré con cierto reproche—. Mi hermano los debe de haber encontrado allí.
Mi amigo reconoció el error con vergüenza. Nos detuvimos brevemente en Barielly, donde Dwarka Prasad nos esperaba con un telegrama de Ananta. Mi viejo amigo, valientemente, trató de retenernos, pero le convencí de que no habíamos emprendido aquel viaje a la ligera. Como en otra ocasión, Dwarka rechazó mi invitación de acompañarnos hasta el Himalaya.
Aquella noche en el tren, parados en la estación y mientras yo estaba medio dormido, otro empleado despertó a Amar. También fue hechizado por los encantos híbridos de «Thomas» y «Thompson». Llegamos a Hardwar al amanecer. Las montañas majestuosas y sugerentes se alzaban en la distancia. Salimos a toda prisa de la estación y nos sumergimos en la multitud. Lo primero que hicimos fue ponernos ropa como la de los nativos, puesto que, de alguna forma, Ananta había descubierto nuestro disfraz europeo. Pero yo intuía que nos iban a capturar.
Creímos adecuado marcharnos de inmediato de Hardwar, así que compramos billetes para seguir hacia el norte, hacia Rishikesh, una tierra que habían santificado los pies de muchísimos maestros. Yo ya me había subido al tren, pero Amar todavía estaba en el andén. Un policía le gritó que se detuviera de inmediato. El guardián nos escoltó hasta una garita de la estación y nos confiscó el dinero. Nos explicó con amabilidad que su deber era retenernos hasta que llegara mi hermano mayor.
Al saber que el destino de aquellos dos truhanes era el Himalaya, el empleado nos relató una historia extraña:
—¡Veo que os encantan los santos! Pues no conoceréis a un hombre de Dios más impresionante que el que vi justamente ayer. Mi compañero y yo nos lo encontramos hace cinco días. Estábamos patrullando por el Ganges, muy atentos, en busca de un asesino. Teníamos órdenes de capturarlo vivo o muerto. Sabíamos que se disfrazaba de sadhu para robar a los peregrinos. No muy lejos de nosotros vimos a una figura que encajaba con la descripción del criminal. Ignoró nuestra orden de detenerse, así que nos abalanzamos para atraparlo. Por la espalda blandí el hacha con una fuerza tremenda. Prácticamente le cercené todo el brazo derecho.
»Sin soltar un grito ni fijarse en la espeluznante herida que le había hecho, el tipo siguió caminando a paso rápido. Cuando le barramos el paso, nos dijo con calma:
»“No soy el asesino que estáis buscando.”
»Yo estaba profundamente arrepentido por haber herido a un sabio con aquel aspecto divino. Me postré a sus pies, le imploré perdón y le ofrecí mi turbante para contener el chorro de sangre.
»“Hijo, es un error comprensible por tu parte —me dijo con una mirada amable—. Sigue tu camino y no te fustigues. La Querida Madre está cuidando de mí.”
»Se recolocó el brazo que colgaba y este se adhirió. Inexplicablemente cesó de manar sangre.
»“Ven a verme dentro de tres días, estaré en aquel árbol. Verás que no habrá rastro de las heridas, y entonces no sentirás remordimientos.”
»Ayer mi compañero y yo fuimos al lugar que nos había dicho. Allí estaba el sadhu, y nos dejó examinar su brazo. ¡No había cicatriz ni ningún rastro de la herida!
»“Voy a la soledad del Himalaya vía Rishikesh.”
»El sadhu nos bendijo y se marchó con prisa. Siento que su santidad ha elevado mi vida.
El empleado terminó su relato con una exclamación piadosa. Esta experiencia, obviamente, lo había conmovido profundamente. Con un gran ademán, me ofreció un recorte de diario donde se narraba el milagro. En el estilo embrollado habitual de las publicaciones sensacionalistas (que por desgracia también existen en la India), la versión del periodista era un poco exagerada: ¡decía que casi habían decapitado al sadhu!
Amar y yo lamentamos no haber conocido a un yogui que podía perdonar a sus perseguidores de tal manera. La India, aunque ha sido materialmente pobre durante los últimos dos siglos, tiene una reserva inagotable de riqueza divina; incluso hombres mundanos como aquel policía pueden encontrar «rascacielos» espirituales de este tipo a un lado del camino.
Le agradecimos que nos hubiera entretenido con aquella historia maravillosa. Probablemente quería dar a entender que había tenido más suerte que nosotros: había conocido a un santo iluminado sin esfuerzo. Y nuestra esforzada búsqueda no había acabado a los pies de un maestro, ¡sino en una chabacana comisaría de policía!
Tan cerca del Himalaya y tan lejos de él por estar retenidos, le dije a Amar que tenía el doble de ganas de <

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Ebooks
Ebooks Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España

