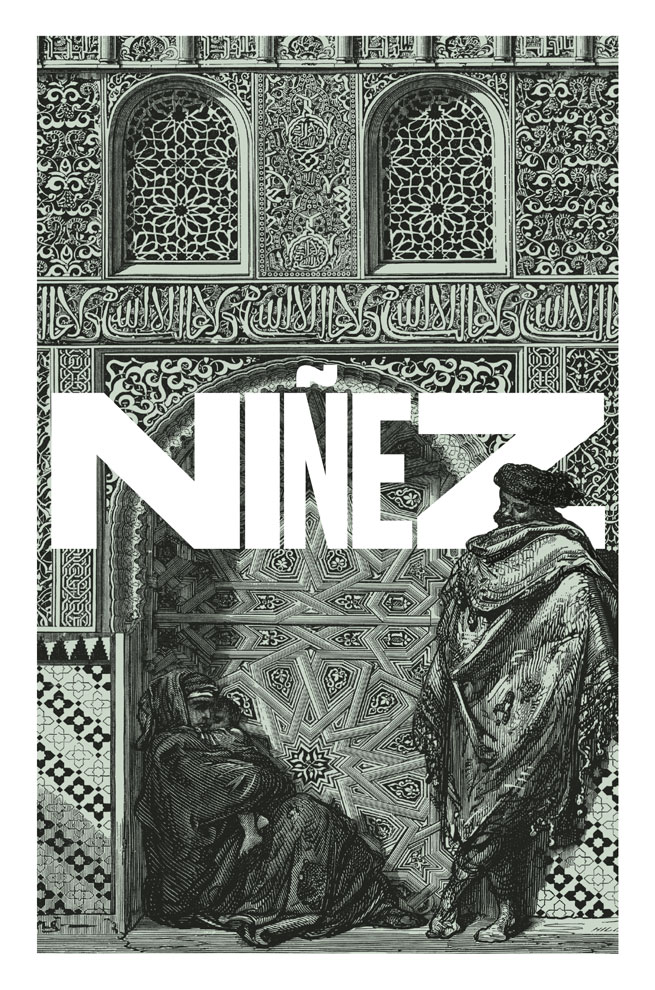
01
Me embarco en este libro con el propósito de animar la conversación —y acompasarla al pulso de la memoria— en algunas de las tertulias nocturnas que frecuento en mi querido Madrid, donde nací hace cuarenta y siete años y donde transcurre buena parte de esta historia. Esta es la peripecia vital de un niño que consiguió vivir de la música sin antecedente —ni ascendente— conocido en ese universo. Vaya por delante —y permítaseme— un deseo: ojalá este relato pueda encender la motivación de algún otro muchacho que, sin tradición familiar, ventaja económica, talento o habilidad especial para tal fin, aspire y acierte a hacerse con un lugar en tan azaroso y prodigioso oficio.
Me viene a la memoria un recuerdo de infancia. Cuando tenía diez años me escribí una carta a mí mismo que mi madre, Ana Limón, guardó con mimo para que la releyera al cumplir los cuarenta, con suerte, mediado ya mi tránsito por esta vida. La carta era una tarea escolar. Por aquel entonces cursaba mis estudios en el Huarte de San Juan, en Madrid, y esa tarea parecía uno más de esos intrascendentes ejercicios que no suelen presagiar gran cosa. Pero no iba a ser esa mi suerte, porque a mí sí me llegó la carta. Ya de niño me tenía a mí mismo por un payaso. En primaria me divertía decir tonterías y hacer reír a los demás; era un chico plenamente feliz. La misiva en cuestión enumeraba las profesiones con las que soñaba: ingeniero químico o papa. Ni cura ni jesuita, sino papa; propio de un tipo ambicioso, diríase. Añadí también que me gustaría ser «investigador de pirámides» —digo yo que de eso se trataría la última película que había visto en el cine—. Pese a lo referido en aquella carta, concluía sentenciando: «Pero lo que amo y amo y amo es la música, y es lo que está por encima de todo». A los diez años no veía la música como una profesión, ni siquiera como un pasatiempo. La música era para mí, y lo sigue siendo, una necesidad.
Me acerqué al sonido jugando. Esa suele ser la manera en que mejor se aprende todo. En mi caso, pidiendo como regalo de Reyes un violín o un acordeón. Con los años, próximo ya a la adolescencia, la relación con aquel arte tomó una senda que me llevaría a vivir dos experiencias que marcarían mi singladura vital. Primero en la escuela de los jesuitas, el Colegio Escolanía Mater Amabilis, donde seguí cursando mis estudios, y luego en el que siempre ha sido mi pueblo andaluz de adopción, San Bartolomé de la Torre, en la serranía de Huelva.
El colegio donde estudié primaria fue determinante para el hecho de que quisiera formarme como músico. Ubicado en el 104 de la madrileña calle de Serrano, el centro se hizo famoso en medio mundo el 20 de noviembre de 1973. Esa mañana, el coche en el que viajaba el almirante Carrero Blanco se estampó en el patio de la escuela como consecuencia de la explosión que le costó la vida. El recuerdo de tan sonora efeméride, así como el de la propia llamada de los etarras al colegio, a fin de asegurarse de que los niños no estuvieran en el patio, dejaría una marca indeleble también en la memoria de las generaciones venideras.
Era un claustro diminuto, pero que en aquella época, como suele ocurrir con los recuerdos de infancia, se antojaba gigantesco, como un desierto inconmensurable. Fue la época más feliz de mi vida. Hoy, treinta años después, los alumnos de mi promoción seguimos en contacto. No conozco a nadie que vea con regularidad a sus compañeros de primaria. Quiero pensar que lo que todos sentimos entonces en ese grupo tan especial —a saber, solo chicos— acabó forjando un vínculo muy singular. No se trataba de un centro al uso. Los jesuitas vieron en ese colegio el medio para engrosar los efectivos de una escolanía en ciernes, un coro de voces blancas que cantara en las misas. Cada mañana era obligatoria la eucaristía y se ensayaba una hora diaria. Trabajábamos ya con un repertorio propio de quienes cultivan el canto litúrgico: Tomás Luis de Victoria, Pergolesi, Palestrina y Schubert. Podías amar u odiar la música, pero nunca sentir indiferencia. Además de la consabida dosis de canto diario, amenizábamos las misas del fin de semana, y participábamos en las celebraciones propias de la Navidad y la Semana Santa.
De aquel centro salías músico, cura o terrorista. Mi formación temprana discurrió por los vericuetos de la música clásica. No recuerdo haber escuchado nada de la movida madrileña de los años ochenta, como Alaska o Loquillo, ni de U2, Madonna o Michael Jackson. Cuando algún sacerdote insensato vino con aquello de que los grupos de heavy como AC/DC interpretaban música del diablo, y que si escuchabas sus canciones al revés podías oír soflamas demoniacas, se me ocurrió preguntar, con la mayor humildad, si sucedía otro tanto con las obras de Bach o de Mozart. Me hubiera autoexcomulgado antes que renunciar a los grandes maestros, pero me tranquilizaron; ninguno de ellos militaba en la liga diabólica. Mis amigos se quejaban, visiblemente molestos, porque a ellos les gustaba el rock ‘n’ roll. Con el tiempo acabaría convirtiéndome también al culto a AC/DC e ingresando en la cofradía de la metalurgia roquera, y mis hijos se han criado con blues y rock desde su más tierna infancia; pero aquellos eran otros tiempos.
Cuando le dije a mi padre, Francisco Javier López Maza, que no me iba a matricular en las clases de solfeo, un poco por vaguería o despiste, se enfadó conmigo. Mi padre no era músico, pero le habría encantado serlo. Tocaba la guitarra y una armónica cromática que nunca llegó a dominar del todo. Parecerá una tontería, pero al día siguiente de aquella bronca me apunté a esa clase. Nunca se lo agradeceré lo suficiente. Aquella oportuna admonición cambiaría mi vida.
La clase de solfeo con los jesuitas era gratis. La impartía Francisco Moreno, don Paco, director del coro y una de las personas más importantes de mi vida en lo que concierne a mi formación musical. Me enseñó a amar la música. Con diez años me descubrió a compositores como Mahler o Händel, no solo las melodías de Vivaldi y Beethoven. Me explicó el significado de la polifonía en la música sacra; conocí, a través de sus enseñanzas, el clasicismo y el romanticismo —también el nacionalismo que de este último emana—, junto con las características distintivas y los atributos respectivos de cada movimiento que era preciso conocer. Hay mucha más disparidad entre la polifonía de Tomás de Victoria y la música de Shostakóvich que entre, por ejemplo, la electrónica y el jazz.
Don Paco nos daba clases, pero yo quería estudiar música clásica de manera reglada, deseo que me llevó a matricularme en el Conservatorio de Madrid, del cual no guardo recuerdos muy agradables. Esta institución parecía haber sido concebida para formar a buenos compositores, pero no destacaba por iniciar a sus estudiantes en el amor por la música ni parecía, tampoco, mostrar interés alguno en poner el acento en la formación de buenos intérpretes. Ni que decir tiene que ni se abrió ni se ha abierto a otras músicas más allá de la tradición clásica europea. Las pruebas de ingreso eran muy exigentes, y aún más si escogías el piano, que era lo que todos los aspirantes queríamos aprender a tocar.
CONSEJO A TIEMPO
Cuando enseño a mis hijos algunas nociones musicales, me planteo con frecuencia si el esfuerzo merece la pena, si no sería mejor que pasaran todas esas horas jugando en la calle, leyendo o simplemente tirados en el sofá. Pero siempre recobro la lucidez cuando recuerdo las palabras de mi padre, embargado por un colérico enfado, el día que llegué del colegio y le conté que había decidido no apuntarme a las clases extraordinarias de solfeo. Y si con esto no bastara, exhumo del baúl de los recuerdos la imagen de mi madre esperando bajo la lluvia durante horas para matricularme en el Conservatorio de Madrid. No era fácil conseguir plaza. De hecho, como el piano estaba tan solicitado, convenía inclinarse por algún instrumento extraño para asegurar el ingreso. De ahí vino mi afición por el oboe y mis cursos iniciales de música. Harta de la espera, mi madre, empapada, a punto estaba ya de tirar la toalla y volverse a casa. Una anciana cubana que llevaba esperando las mismas horas le contó que durante años había sido una pianista importante en La Habana y que la música le había dado las mayores alegrías. Tras la revolución tuvo que huir del país rápidamente. «Me quitaron mi casa, mi familia, mis libros, mi ropa, nunca más volví a ver a mi madre, pero lo que nunca me podrán quitar es esa sensación de felicidad que tengo cada vez que me siento delante de un piano y empiezo a tocar. La música es lo único que nunca me pudieron robar». Mi madre comprendió que merecía la pena esperar un poco más bajo la lluvia y matricularme. Gracias a ese gesto, a esas palabras providenciales, puedo decir que vivo de y para la música. Por todo ello, cada vez que me asalta la duda sobre si el esfuerzo exigido a mis churumbeles para aprender este noble arte merece la pena, inmediatamente recuerdo que acaso no haya cosa más hermosa en el mundo que ser músico.

Javier en el parque
Archivo personal del autor
A mí siempre me llamó la atención el oboe. Sé que tal vez pueda antojarse una elección de lo más inusual, pero enseguida os aclaro el porqué. La tarde que fui con mi madre al cine a ver Amadeus, se me quedó grabada la escena en la que Salieri disertaba sobre las propiedades del oboe y el clarinete. Y allí mismo, en ese preciso instante, le dije a mi madre: «¡Ese es el instrumento que yo quiero!». Un oboe entonces costaba el equivalente a nueve mil euros de hoy. Mi familia era muy humilde, mi madre no trabajaba y mi padre tenía un oficio muy modesto, vendiendo informes comerciales a las empresas de la ciudad. Pidieron un préstamo al banco para comprar el instrumento de caoba y plata que deseaba el niño a sus doce años.
Mi primer profesor en el Real Conservatorio de Madrid se llamaba Ángel Beriaín, oboísta y maestro también de corno inglés. Probablemente fuera el mejor músico de la Orquesta Nacional de España, pero no estaba hecho para la docencia. Acabé detestándolo. Siendo de por sí un instrumento de enorme complejidad, requiere que el intérprete se fabrique sus propias cañas y es preciso acometer su estudio de manera muy rigurosa. Conviene también aclarar aquí que no abundan, precisamente, las partituras de música moderna escritas para oboe. Y no es menos cierto que apenas suelen prodigarse por las secciones de viento de las big bands o en las grandes formaciones de jazz, pero me enamoraba su sonido, me parecía el instrumento más bello de cuantos me había sido dado conocer. La misión de mi profesor era enseñarme a tocarlo, como si de cualquier otro oficio se tratara, a fin de obtener una posición estable en una orquesta; camino que a él, a decir verdad, viniendo como venía de una familia humilde de carboneros, le había dado muy buen resultado. Para rizar el rizo, el profesor del instituto le dijo a mi madre que no veía con buenos ojos que compaginara los estudios de música con los de tercero de BUP, un curso difícil, y que no me iba dar tiempo para seguir ambas enseñanzas con la dedicación necesaria. Así las cosas, con todo tan a favor, mi madre, ya viuda, y yo decidimos que la mejor opción era dejar de estudiar música y centrarme en el instituto. Vendimos el oboe por apenas trescientas mil pesetas. Muy probablemente nos engañaran tanto al comprarlo como al venderlo, y nos apañamos con un piano para poder continuar practicando, aunque no fuera de forma reglada.
Pero, amigos, la música es como un veneno; una vez te atrapa ya nunca te suelta. A pesar de aquel primer fracaso instrumental, mis caminos no dejaban de conducirme, una y otra vez, al universo sonoro de las artes musicales. No obstante, he de reconocer que si me hubieran enseñado a amar y a conocer el instrumento de una manera más romántica quizá hubiera terminado convirtiéndome en un gran oboísta y dando con mis huesos en alguna orquesta; pero, quiero pensar que afortunadamente, abandoné el instrumento a los quince años y me marché a Estados Unidos, decisión de la cual me alegro cada día de mi vida. Sea como fuere, he de reconocer, en honor a la verdad, que el oboe, aunque apenas se prodigue en las músicas modernas como el jazz o el blues, prueba fehaciente de que su versatilidad es manifiestamente mejorable, tiene el sonido más bello que un instrumento fabricado por el hombre pueda alumbrar. Mi opinión en cuarenta años no ha variado un ápice: me encantaría volver a tocarlo algún día.
Durante el curso pasaba la mayor parte de mi tiempo en la escolanía, y al llegar las vacaciones me instalaba en Huelva. Durante casi cuatro meses al año veraneaba en San Bartolomé de la Torre, el pueblo donde nació mi madre. Aquellos sí eran veranos azules, con mis primos hermanos haciendo el loco. Y ahí es donde recibí la mayor influencia de mi vida, la canción andaluza y el flamenco. Hay dos tipos de palos, los más rítmicos, que se han desarrollado más en Cádiz, Huelva y Sevilla, con unos códigos concretos, y otros más libres, propios del este de Andalucía, como Granada, Málaga y Almería, que tienen otras reglas. En la rama rítmica, tenemos soleá, seguiriya, alegrías, tarantos, tangos, tientos, tanguillos, fandangos, verdiales, bulerías y palos de ida y vuelta o rumbas.
Entonces, en mi casa, la banda sonora del verano era el fandango, la música que mis tíos cantaban en los cumpleaños, bodas y bautizos. El fandango de Huelva, con sus incontables variantes, se escucha en la comarca del Andévalo. Mi pueblo, San Bartolomé, está ubicado en un enclave estratégico: a diez kilómetros de Alosno y a quince de Gibraleón, donde hunde sus raíces ese canto. Cualquier panadero, policía o albañil te canta por fandangos y lo hacen sin tacha. Ahí el folclore pone más el acento en la letra que en el toque de la guitarra, a diferencia de otras partes de Andalucía, donde la rítmica o el repertorio adquieren mayor preponderancia. Además, Paco Toronjo, considerado el mejor cantaor por fandangos de Huelva, hizo la mili con mis tíos y era como parte de la familia. Ahí es nada.
De toda mi familia y amigos en Huelva destaca mi abuelo Pepe Limón. Nació en 1900 en una familia de acomodada posición social gracias a las tierras que tenía en propiedad. Su madre fue la primera mujer que aprendió a leer y escribir en Huelva. Durante los años de la posguerra se dedicó a criar a sus doce hijos, de los cuales mi madre era de las más pequeñas. La verdad es que fue un buen hombre que ayudó a cuantos estuvo en su mano. Vendía el trigo y compraba el pan por más dinero de lo que a él le hubiera costado hacerse el pan con su propio trigo. Pero eran tiempos de penurias y acabó perdiendo su patrimonio. Cuidó de su hermano mayor, quien padeció el infortunio de la locura. Su gran pena fue no haber podido estudiar, como hubiera sido su deseo, y para remediarlo se pasó la vida leyendo. Poseía una sabiduría y una cultura enormes. Lo conocí a sus ochenta años y me bendijo convirtiéndome en una especie de nieto favorito al que ilustraba con toda suerte de experiencias, desde salir al campo a plantar cebollas hasta aprender a leer la Torá, a fin de iniciarme en el conocimiento de otras religiones. Mi madre, al haber sido de las pequeñas, no vivió la época dorada de la familia, pero tampoco pasó grandes penurias. Ella se fue a los diecinueve años a Madrid sola para trabajar en la «Nueva España» y se instaló en una pensión, donde conoció a mi padre. Tiempo después se casaron y nacimos mi hermano Ricardo, mi hermana Salomé y yo.

Javier con sus padres
Archivo personal del autor
En mayo de 1986 murió mi padre a causa de un cáncer en el intestino delgado. Fue un mazazo tremendo, quebró mi felicidad de golpe y porrazo. Aquella desgracia me cambió, quería convertirme en un niño modélico de cara a la sociedad. Solo pensaba en cómo resolver bien mis deberes y obligaciones, en mi preparación. No salía con chicas, no fumaba, no bebía, no iba a las discotecas, solo pensaba en ayudar a mi madre, que por aquel entonces llegaría a tener hasta cinco trabajos a la vez. Hazaña heroica donde las haya, criarnos a los tres y llevar la casa sin ninguna clase de ayuda por parte de la familia, y todo ello con una sonrisa y amor infinitos. Aprendí pronto que la mujer, o algunas mujeres, llegan a unas cotas de sacrificio, inteligencia y excelencia a las que los hombres nos ha sido vedado alcanzar. Incluso alquilábamos habitaciones en casa para procurarnos el sustento. Cuando me cambié de los jesuitas a los escolapios de General Díaz Porlier, donde cursé el bachillerato, fue la época de mi vida en la que menos contacto tuve con la música, obsesionado como andaba con los estudios convencionales. Terminé solfeo y me gradué en el conservatorio pero de una manera casi mecánica. Se me daba muy bien, no era lo que se dice un portento con ningún instrumento en particular, pero poseía una concepción cabal de la música en materia de composición y creación. Fue, con todo, una época de días nublados.
En lo que, sin la menor sombra de duda, se me antoja como una fase de mi vida bastante monótona, uno de mis profesores me planteó la posibilidad de solicitar una beca para estudiar en Estados Unidos. Rellené la solicitud y me la concedieron. La beca la otorgaba Intercultura, asociación que se dedica a mandar estudiantes de España a Estados Unidos, específicamente para cursar el último año de instituto en ese país. Fue toda una experiencia; mis días empezaron a iluminarse de nuevo. En ese curso, mi mente se abrió a muchas otras cosas. Aprendí a valorar la música folclórica, y fue allí donde caí en la cuenta de que mis raíces, el flamenco, el fandango e incluso la copla, eran lo que mejor podía aportar en esos foros. Tocando música clásica era uno más, pero en cuanto interpretaba a la guitarra los dos acordes que mis tíos en Huelva me habían enseñado todo el mundo se daba la vuelta para escucharme.
Aterricé en la Costa Este de Estados Unidos, donde, por sorteo, me fue asignada una residencia en Flushing Meadows, en la zona de Queens, un barrio muy interesante de Nueva York. Ahí radica uno de los más afortunados imprevistos de mi viaje, dado que hubo alumnos a los que les tocó vivir en Milwaukee o en Wisconsin; gran marrón estar rodeado de vaqueros durante todo un curso. No fue esa mi suerte: pasar un año a principios de los noventa en NY marcaría mi vida para siempre. Llegué a tiempo para disfrutar de las tres jornadas de formación en las que coincidimos todos los alumnos elegidos. Había chicos de Egipto, Suecia, Australia, Alemania... todos con dieciséis años. Un verdadero milagro fue que no acabáramos en la cárcel.
Las familias fueron recogiendo a los alumnos uno por uno, quedé solo el último hasta que llegó una limusina y preguntó por mí. Me dejó en una mansión gigantesca. Solo había visto casas de ese estilo en las películas. El host father, mi anfitrión, Michael Stella, me recibió en un despacho. Yo esperaba alguna bienvenida, alguna fiesta como nos habían explicado en los cursos de formación, pero en cambio Michael, parapetado detrás de su escritorio, me espetó: «No me interesa el intercambio cultural, no me atraen para nada tu país ni tu cultura. He hecho esto solamente porque soy asesor fiscal y todo lo que gaste en ti me lo voy a desgravar. Vas a estar en el mejor colegio católico privado de Estados Unidos, el St. Francis Prep, tendrás una paga diaria de diez dólares y tu uniforme con corbata limpio a diario para el colegio. No quiero ni un problema ni saber nada de ti en todo este año». Me quedé atónito, me entraron ganas de llorar. No había salido de mi casa en la vida. Entonces no se podía llamar por teléfono como ahora, todo se hacía por carta, y tenía la seguridad de que no podría volver a España en Navidad porque andábamos mal de dinero. Me preparé mentalmente para pasar un año muy duro. Subí con tristeza las escaleras rumbo a mi habitación y al abrir la puerta vi una cama queen size, diez pares de pantalones de mi talla que en ese entonces en España eran lo máximo (¡Wow! ¡Levis 501!), diez pares de zapatillas Nike de mi talla, una televisión gigante y una biblioteca. En ese momento me di cuenta que quizá no iba a estar tan mal... Pasé con diferencia el mejor año de mi adolescencia. Me reinventé como un deportista, callejero y roquero y, por fin, pude poner punto final a las andanzas del inocente jesuita.


Los días de Estados Unidos
Archivo personal del autor
Me hice amigo de mi host brother que formaba parte del equipo de fútbol. Soy tan dado a contaminarme que, sin querer, me convertí en un futbolista: me rapé y gané veinte kilos de masa muscular haciendo tres horas de pesas diarias. Vamos, que me creía nieto de George Bush padre, que en esos días era el presidente de Estados Unidos. Me pilló por aquellos lares la primera guerra del golfo Pérsico. Incluso acudimos a las marchas de protesta y también a las de apoyo, nos traía sin cuidado el motivo de las movilizaciones con tal de poder ir a Manhattan a vacilar. Mi madre me escribía desde España, muy preocupada, pensando que, a lo mejor, me mandaban a la guerra. Fue un año muy made in USA. Me tocó embriagarme de esa cultura, capaz de lo peor y de lo mejor. Me quedo con una anécdota graciosa. En el transcurso de una cena, mi host father me preguntó quién era ese amigo con el que pasaba tanto tiempo. Peter Gatti, le respondí, el hijo de John Gatti. No sabía que se le conocía como el Dapper Don, uno de los jefes de la mafia, cuya cara adornaba la portada de The New York Times cada dos por tres. Se hizo un silencio sepulcral y, en ese momento, entendí el porqué de las limusinas y los guardaespaldas que rodeaban a mi amigo Peter. Decidí alejarme poco a poco de aquel compañero de travesuras y me busqué otros amigos más afines a mi naturaleza sencilla y humilde. Nunca más supe de él, creo que su hermana hizo un reality sobre los mafiosos que tuvo mucho éxito.
Durante ese año en Estados Unidos descubrí también las músicas que me tocaban escuchar por mi edad: el blues, el rock, el jazz, a Jimi Hendrix, B.B. King, Janis Joplin y todo el panteón del Guitar Hero[1] Era lo que escuchaba todo el mundo. A veces siento que albergo alguna que otra laguna en ese universo musical, puesto que conocí a Led Zeppelin o a The Eagles un poco tarde pero, por verlo como una ventaja, me acerqué a esos sonidos con un oído musical más desarrollado.
Volví a España hecho un desastre. Mi madre se había despedido de un niño educado por los jesuitas, que tocaba el oboe y al que adoraban los profesores, y regresó un chico hecho un armario, rapado, con veinte kilos de músculo, que tocaba la guitarra eléctrica y al que le encantaba AC/DC. Mis tíos en el pueblo me preguntaban qué me había pasado: «¡Te fuiste como un crío de quince años y regresaste hecho un energúmeno de cuarenta!».
Había llegado el momento de entrar en la universidad y, por aquel entonces, no pensaba en dedicarme a la música de manera profesional. Mi madre quería que fuera ingeniero, así que fue a la universidad y me preinscribió en todas las carreras de ingeniería. En Aeronáutica no me admitieron porque no me alcanzaba la nota, pero entré en Agrícola. Al principio me pareció de lo más interesante, pero pronto caí en la cuenta de que, claramente, la carrera consistía en la sublimación de la explotación y tortura de animales. Te enseñaban cómo conseguir que un cerdo engordara a toda velocidad viviendo en dos metros cuadrados, o cómo inyectarle a una vaca el doble de su peso en agua justo antes de sacrificarla. En ese periplo politécnico cometí un pecadillo capital: formé parte de la tuna, tocando la guitarra e intentando levantarme a alguna chica (nada más que añadir al respecto), y me convertí en un campeón indiscutible de mus a base de maratonianas sesiones de ocho horas en la cafetería, lo que me impedía atender a mis clases con la asiduidad requerida.
Para poder ayudar a mi madre con algunos gastos, conseguí un empleo en la compañía de seguros MAPFRE. Al principio operaba como una compañía de asistencia a los asegurados, por lo que mi trabajo consistía en descolgar el teléfono y mandar una grúa a quien se le hubiera averiado el coche. Al poco tiempo, me di cuenta de que debía enfocar mi hiperactividad en tareas que me interesaran un poco más y en las que además se premiara la velocidad. Empecé a colgar las llamadas que me entraban sin dar respuesta. Me ponía a componer o llamaba a mis amigos para pasar el rato. Al cabo de tres meses me citaron en dirección. No había abierto ningún expediente en esos últimos meses. Me puse gallito, la verdad es que no me interesaba en absoluto mi trabajo, pero antes de despedirme me permití sugerirles que controlaran un poco la empresa. «Podría prepararles una auditoría de control de calidad», lancé con todo el morro. El director de recursos humanos se quedó pensativo, y al cabo de dos días me llamó y me pidió que le preparara una prueba. Y, sin más rodeos, acometí la tarea encomendada. Se me daban bien la informática y también las ciencias. Analicé el rendimiento de los empleados y apañé una ratio de productividad, elucubrando porcentualmente cuánto aportaba cada trabajador. No me hablaba ni Dios en la ofi

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología
Libros de psicología Salud de la mujer
Salud de la mujer Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Ebooks
Ebooks Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España

