LISTADO DE ILUSTRACIONES
John Peter Russell, Retrato de Vincent van Gogh, 1886
Autorretratos, 1887
Jardín de una casa de baños, agosto, 1888
Vincent van Gogh a los 13 años
Anna Carbentus
El mercado de Zundert
Las hermanas y hermanos de Vincent: Anna, Theo, Lies, Cor y Wil
El granero y la casa de la granja, febrero, 1864
Theo van Gogh a los 13 años
Vincent van Gogh en las escaleras del colegio de Tilburg
Theodorus (Dorus) van Gogh
El tío Cent van Gogh
La iglesia de Zundert
H. G. Tersteeg
Galería Goupil. La Haya
Ursula y Eugenie Loyer
Vicaría e iglesia de Etten, abril, 1876
Ary Scheffer, Christus consolator, 1836-1837
Iglesias de Petersham y Turnham Green, noviembre, 1876
Scheffersplein. La plaza del mercado de Dordrecht
El contralmirante Johannes van Gogh (el tío Jan)
La cueva de Macpela, mayo, 1877
El Café Au Charbonnage, noviembre, 1878
La mina de carbón de Marcasse. Pozo n.º 7
Mineros en la nieve al amanecer, agosto, 1880
Vincent van Gogh a los 18 años
Anthon Ridder van Rappard
El sembrador (según Millet), abril, 1881
Anthon van Rappard, Passievaart (paisaje junto a Seppe), junio, 1881
Pantano con nenúfares, junio, 1881
Kee Vos-Stricker y su hijo Jan, circa 1881
Molinos cerca de Dordrecht, agosto, 1881
Asno con carro, octubre, 1881
Anton Mauve, 1878
Calle levantada con cavadores, abril, 1882
Mujer sentada sobre un cesto con la cabeza entre las manos, marzo, 1883
Tristeza, abril, 1882
Patio del carpintero y lavadero, mayo, 1882
Cuna, julio, 1882
Luke Fildes, Grupo espera la admisión en un hospicio, 1874
Hubert von Herkomer, La última revisión: domingo en el hospital de Chelsea (detalle), 1871
Anciano con bastón, septiembre-noviembre, 1882 y Anciano con levita, septiembre-diciembre, 1882
Hombre agotado, noviembre, 1882
Mujeres mineras, noviembre, 1882
Reparto de sopa en un comedor público, marzo, 1883
La senda de la playa, julio, 1883
Paisaje con troncos de roble negro, octubre, 1883
Paisaje en Drenthe, septiembre-octubre, 1883
Hombre tirando de un rastrillo, octubre, 1883
Jean-Léon Gérôme, El prisionero, 1861
La rectoría de Nuenen
Tejedor, 1884
El martín pescador, marzo, 1883
Abedules desmochados, marzo, 1883
Margot Begemann
Jozef Israëls, Familia campesina sentada a la mesa, 1882
Cabeza de mujer, 1884-1885
Los comedores de patatas, abril, 1885
Léon Lhermitte, La moisson (La cosecha), 1883
Cabeza de mujer, marzo, 1885
El Rijksmuseum de Ámsterdam recién terminado, en 1885
La vieja torre de la iglesia de Nuenen, junio-julio, 1885
Naturaleza muerta con biblia, octubre, 1885
Pareja bailando, diciembre, 1885
La sala de las escayolas de la Academia de Amberes
Desnudo femenino de pie (visto desde un lateral), enero, 1886
Calavera con cigarrillo encendido, enero-febrero, 1886
Autorretrato con sombrero de paja, 1887
Autorretrato, 1887; Autorretrato con sombrero de fieltro gris, 1886-87; y Autorretrato con sombrero de paja, 1887
El estudio de Fernand Cormon (circa 1885)
John Peter Russell, Retrato de Vincent van Gogh, 1886
Jean-Baptiste Corot, Agostina, 1866
Johanna Bonger, 1888
Lucien Pissarro, Vincent y Theo van Gogh, 1887
Henri de Toulouse-Lautrec, Retrato de Émile Bernard, 1886
Henri de Toulouse-Lautrec, Retrato de Vincent van Gogh, 1887
Calco de la portada del Paris Illustré, julio-diciembre, 1887 y Cortesana al estilo de Eisen, octubre-noviembre, 1887
El camino a Tarascón, julio, 1888
Puente levadizo y dama con sombrilla, mayo, 1888
La Casa Amarilla de Arlés
La Place Lamartine de Arlés
Calle de Saintes-Maries, junio, 1888
Paisaje con tren en la región de Montmajour, julio, 1888
Zuavo sentado, junio, 1888
Cosecha de trigo en Arlés, 1888
Sembrador a la puesta de sol, agosto, 1888
Retrato del cartero Joseph Roulin, agosto, 1888
Jardín público con valla, abril, 1888
Retrato de Milliet, teniente segundo de los zuavos, septiembre, 1888
Paul Gauguin, 1891
Les Alyscamps, Arlés
Paul Gauguin, Madame Ginoux (Estudio para Café nocturno), 1888
La pequeña Marcelle Roulin, diciembre, 1888
Luke Fildes, La silla vacía (Colina de Gad, 9 de junio, 1870), 1870
Paul Gauguin, Vincent van Gogh pintando girasoles, noviembre, 1888
Retrato del doctor Félix Rey, enero, 1889
Autorretrato con oreja vendada, enero, 1889
Meijer de Haan, Boceto de Theo van Gogh, 1888
Celda de aislamiento en el hospital de Arlés
El patio del hospital de Arlés, abril, 1889
Sala del hospital de Arlés, abril, 1889
Asilo de Saint-Paul-de-Mausole, Saint-Rémy
Baños del asilo de Saint-Paul-de-Mausole
Olivos en un paisaje de montaña, junio, 1889
Cipreses, junio, 1889
Noche estrellada, junio, 1889
Adrien Lavielle al estilo de Jean-François Millet, La siesta, 1873
Olivar, junio, 1889
El jardín de Saint-Paul-de-Mausole, noviembre, 1889
Jo con su hijo Vincent, 1890
El doctor Paul Gachet
Marguerite Gachet al piano, junio, 1890
La familia Ravoux ante el hostal Ravoux
Cabeza de un joven con sombrero de ala ancha (probablemente René Secrétan), junio-julio, 1890
Raíces y troncos, julio, 1890
Jardín de Daubigny, julio, 1890
La habitación de Vincent en el hostal Ravoux
Theo van Gogh, 1890
Tumbas de Vincent y Theo van Gogh en Auvers
LÁMINAS EN COLOR
Vista del mar en Scheveningen, agosto, 1882
Dos mujeres en el páramo, octubre, 1883
Cabeza de mujer, marzo, 1885
Los comedores de patatas, abril-mayo, 1885
La vieja torre de la iglesia de Nuenen («El camposanto de los campesinos»), mayo-junio, 1885
Cesta de patatas, septiembre, 1885
Naturaleza muerta con biblia, octubre, 1885
Un par de zapatos, a comienzos de 1887
Torso de Venus, junio, 1886
En el café: Agostina Segatori en Le Tambourin, enero-marzo, 1887
Botella y plato con cítrico, febrero-marzo, 1887
Vista desde el piso de Theo, marzo-abril, 1887
Huerto de verduras en Montmartre: La colina Montmartre, junio-julio, 1887
Interior de un restaurante, junio-julio, 1887
«Fritillaries» en un tarro de cobre, abril-mayo, 1887
Autorretrato, primavera, 1887
Campo de trigo con perdiz, junio-julio, 1887
Autorretrato con sombrero de paja, agosto-septiembre, 1887
Ciruelo en flor al estilo de Hiroshige, octubre-noviembre, 1887
Retrato de Père Tanguy, 1887
Autorretrato como pintor, diciembre de 1887-febrero de 1888
Melocotonero rosa en flor (con reminiscencias de Mauve), marzo, 1888
Lavanderas en el puente Langlois de Arlés, marzo, 1888
La cosecha, junio, 1888
Barcas de pesca en la playa en Saintes-Maries-de-la-Mer, finales de junio, 1888
El zuavo, junio, 1888
La mousmé sentada, julio, 1888
Retrato del cartero Joseph Roulin, principios de agosto, 1888
Retrato de Patience Escalier, agosto, 1888
Naturaleza muerta: jarrón con adelfas y libros, agosto, 1888
La terraza del café en la Place du Forum de Arlés, de noche, septiembre, 1888
Café de noche en la Place Lamartine de Arlés, septiembre, 1888
La Casa Amarilla («La calle»), septiembre, 1888
Noche estrellada sobre el Ródano, septiembre, 1888
Autorretrato (Dedicado a Paul Gauguin), septiembre, 1888
Retrato de la madre del artista, octubre, 1888
Jardín público con pareja y abeto azul: El jardín del poeta III, octubre, 1888
Diligencia de Tarascón, octubre, 1888
La arlesiana: Madame Ginoux con libros, noviembre de 1888 (o mayo de 1889)
Madame Roulin meciendo la cuna (La nana), enero, 1889
La silla de Vincent con su pipa, diciembre, 1888
Silla de Gauguin, diciembre, 1888
Autorretrato con oreja vendada y pipa, enero, 1889
Naturaleza muerta: jarrón con quince girasoles, agosto, 1888
Lirios, mayo, 1889
Noche estrellada, junio, 1889
Cipreses, 1889
Troncos con hiedra (Maleza), julio, 1889
Autorretrato, septiembre, 1889
La habitación, principios de septiembre, 1889
El sembrador, noviembre, 1888
Campos de trigo con una segadora, principios de septiembre, 1889
Retrato de Trabuc, empleado del hospital Saint-Paul, septiembre, 1889
Árboles del jardín del hospital Saint-Paul, octubre, 1889
Recogida de la aceituna, diciembre, 1889
Mediodía: descanso después del trabajo (al estilo de Millet), enero, 1890
Barranco de Les Peiroulets, octubre, 1889
Flor de almendro, febrero, 1890
Lirios, mayo, 1890
La iglesia de Auvers, junio, 1890
Retrato del doctor Gachet, junio, 1890
Jardín de Daubigny, julio, 1890
Raíces de árbol, julio, 1890
Campo de trigo con cuervos, julio, 1890


Árbol genealógico completo en www.vangoghbiography.com.



VAN GOGH

Autorretratos, LÁPIZ Y TINTA SOBRE PAPEL, 1887, 31,5 X 24,5 CM
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
PRÓLOGO
UN CORAZÓN DE FANÁTICO
Theo imaginó lo peor. La nota sólo decía que Vincent se «había herido». Mientras corría hacia la estación para coger el siguiente tren a Auvers, su mente se proyectaba hacia atrás y hacia delante. La última vez que recibió un mensaje así era un telegrama de Paul Gauguin informándole de que Vincent estaba «gravemente enfermo». Cuando Theo llegó a la ciudad meridional de Arlés encontró a su hermano en la sala de infecciosos de un hospital con la oreja vendada y la cabeza ida.
¿Qué le esperaría al bajarse del tren esta vez?
En circunstancias como éstas, frecuentes en su vida, Theo solía recordar al Vincent de su infancia y juventud: un hermano mayor apasionado e inquieto, pero también un bromista gamberro, sensible ante el dolor ajeno y dotado de una curiosidad infinita. De niños, hacían excursiones por los campos y los bosques cercanos al pueblo holandés de Zundert, donde ambos habían nacido, y fue Vincent el que le enseñó a apreciar la belleza y el misterio de la naturaleza. En invierno su hermano le llevaba a patinar sobre hielo y a montar en trineo. En verano Vincent le enseñaba a hacer castillos con la arena de los senderos. En la misa de los domingos y cuando se reunían en casa en torno al piano del salón, cantaba con una voz clara y firme. En la habitación que compartían ambos hermanos en la buhardilla, Vincent hablaba hasta altas horas de la noche, lo que creó entre ellos un vínculo que los demás hermanos calificaban irónicamente de «veneración». Theo no sólo lo reconocería décadas más tarde, sino que puntualizó que era auténtica «adoración».
Ése era el Vincent con quien Theo se había criado: un líder aventurero, que le inspiraba tanto como le regañaba; un entusiasta con una cultura enciclopédica, un crítico socarrón, un compañero de juegos con una visión del mundo apasionante. ¿Cómo era posible que Vincent, su Vincent de siempre, se hubiera convertido en un ser tan atormentado?
Theo creía saber la respuesta: Vincent era víctima de su propio fanatismo. «Tiene una forma de hablar que hace que la gente le adore o le odie nada más oírle», explicaba. «Nada ni nadie le es indiferente». Cuando ya todos sus familiares y amigos habían superado las vehemencias y manías de la juventud, Vincent las seguía considerando ineludibles. Su vida se regía por pasiones titánicas, indomables. «¡Soy un fanático!», declaró Vincent en 1881. «Tengo una enorme fuerza interior… Es un fuego que no debo apagar sino avivar». Buscar escarabajos en la orilla del arroyo de Zundert, coleccionar y catalogar grabados, predicar el evangelio cristiano, leer febrilmente a Shakespeare y Balzac o aprender a combinar los colores… todo lo hacía con la urgencia e ingenuidad de un niño. Hasta el periódico lo leía con el mismo furor.
Los arrebatos de entusiasmo convirtieron al niño impetuoso en un ser rebelde, torturado, alienado del mundo, exiliado de su familia, enemigo de sí mismo. Nadie conocía como Theo, seguidor de la torturada trayectoria de su hermano a través de casi un millar de cartas, las implacables exigencias que Vincent se imponía a sí mismo y a los demás, y los infinitos problemas que le había dado esta forma de ser. Nadie sabía mejor que Theo el alto precio que Vincent pagaba por ello: la tremenda soledad en la que vivía y el constante fracaso en su ajuste de cuentas con la vida, tan implacable como contraproducente. Pero también sabía mejor que nadie lo inútil que era advertirle del peligro. «Me indigna que la gente me diga que es peligroso salir al mar», replicó a Theo en una ocasión en la que quiso entrometerse, «para ponerse a salvo hay que llegar al corazón del peligro», le explicó.
¿Acaso era sorprendente que un corazón fanático crease un arte fanático? Theo estaba al tanto de los rumores que corrían sobre su hermano: «C’est un fou», decían. Es decir, le consideraban un loco. Hacía un año y medio, incluso antes del incidente de Arlés, la gente consideraba que el arte de su hermano era obra de un demente. Un crítico calificaba sus formas distorsionadas y colores brillantes como «el producto de una mente enferma». El propio Theo llevaba años intentando, en vano, domesticar los excesos del pincel de su hermano. ¡Si no usara tanta pintura y no la aplicara tan rápidamente! ¡Si se calmara y no creara a un ritmo tan violento! («A veces trabajo excesivamente deprisa», contestaba Vincent, «¿acaso es un defecto? No puedo evitarlo».) Los coleccionistas quieren cuadros hechos con esmero y bien acabados, le repetía Theo una y otra vez. Nadie compra una interminable sucesión de estudios febriles y convulsos: lo que Vincent llamaba «cuadros repletos de pintura».

Jardín de una casa de baños, LÁPIZ Y TINTA SOBRE PAPEL,
AGOSTO DE 1888, 61 X 49 CM
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Mientras Theo se iba acercando al lugar donde se había producido la última catástrofe, cada bandazo del tren parecía recordarle el desprecio y el ridículo que Vincent llevaba años soportando. Theo había negado durante mucho tiempo que su hermano estuviera loco, por orgullo familiar y cariño hacia él. En su opinión, Vincent era sencillamente «un hombre excepcional», una especie de Quijote que luchaba contra los molinos de viento; un excéntrico bienintencionado, no un loco. Lo sucedido en Arlés, sin embargo, le impidió seguir utilizando ese argumento. «Muchos pintores se han vuelto locos, pero han creado verdadero arte», escribiría Theo tiempo después. «La genialidad vaga por senderos inescrutables».
Nadie había vagado por senderos más misteriosos que Vincent. Había empezado como marchante de arte de escaso éxito, optó por el disparatado intento de hacerse sacerdote al sentir una inconstante vocación de misionero, hizo una incursión en la ilustración de revistas y, por último, tuvo una carrera de pintor tan brillante como corta. En ninguna de estas actividades se plasmaba de un modo tan espectacular el corazón volcánico y desafiante de Vincent como en el ingente número de cuadros que se iban amontonando, sin que casi nadie los mirase, en los armarios, desvanes y habitaciones de sus parientes, amigos y acreedores.
En opinión de Theo, había que conocer bien ese corazón y todas las lágrimas que habían brotado de él para entender hasta qué punto el arte de su hermano era producto de su interior. Era lo que replicaba a todos aquéllos que rechazaban la pintura de Vincent (la mayoría) afirmando que no era más que el lamento de un pobre desgraciado. Theo insistía en que sólo conociendo a Vincent «desde dentro» cabía ver su arte como él lo veía o, mejor dicho, como él lo sentía. Pocos meses antes de aquel triste viaje en tren, Theo había mandado una carta de agradecimiento al primer crítico que se atrevió a alabar el arte de su hermano: «Ha logrado usted leer los cuadros y, al hacerlo, ha conseguido ver al hombre que hay detrás».
A finales del siglo XIX, el mundo del arte había empezado a relacionar, como el propio Theo, la biografía de los artistas con sus obras. El pionero en exigir un arte «de carne y hueso», en el que pintor y pintura se fundieran, fue Émile Zola. «Lo que yo busco ante todo en un cuadro es a la persona», escribió Zola. Pero nadie más convencido de la importancia de la biografía del artista que el propio Vincent. «Es muy bello lo que dice [Zola] sobre el arte», escribía en 1885: «Lo que busco en la obra de arte, lo que amo, es a la persona… al artista». Nadie se interesaba más por las biografías de los artistas que Vincent van Gogh. Las coleccionaba en todos los formatos, desde el libro voluminoso hasta la leyenda, el cotilleo o la anécdota humorística. Tomando a Zola al pie de la letra examinaba cada cuadro, buscando indicios del «hombre tras el cuadro». A comienzos de su carrera como artista, en 1881, le dijo a un amigo: «En general, pero sobre todo en el caso de los artistas, me fijo tanto en el hombre que crea la obra como en la obra en sí».
Para Vincent, su arte daba testimonio de su vida y era más sincero y revelador («profundo, infinitamente profundo») que la riada de cartas que siempre lo acompañaban. Plasmaba en su pintura, o eso creía él, tanto los momentos de «serenidad y alegría» como los de abatimiento y desesperación: cada desgarro se convertía en una desgarradora imagen, cada cuadro en un autorretrato. «Quiero pintar lo que siento», decía, «y sentir lo que pinto».
Mantuvo esta convicción hasta el día de su muerte (pocas horas después de que Theo llegara a Auvers). Pensaba que nadie podría entender su pintura sin conocer la historia de su vida: «Yo soy mi obra», afirmó.
PRIMERA PARTE
LOS AÑOS DE JUVENTUD, 1853-1880

VINCENT VAN GOGH A LOS 13 AÑOS
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
CAPÍTULO 1
PRESAS Y DIQUES
De las miles de historias que Vincent leyó vorazmente durante toda su vida, hubo una que se grabó en su imaginación: La historia de una madre, de Hans Christian Andersen. Cuando se juntaba con otros niños les contaba, una y otra vez, la terrible historia de una madre que prefiere dejar morir a su hijo antes que exponerle a una vida infeliz. Vincent se sabía el cuento de memoria y lo contaba en varios idiomas, incluido el inglés, que hablaba con fuerte acento holandés. Como él era un ser profundamente infeliz que se buscaba constantemente a sí mismo en el arte y la literatura, el cuento de Andersen sobre un amor maternal fracasado le impresionaba profundamente y de ahí que, llevado por la nostalgia y el dolor, lo contara obsesivamente.
Anna, la madre de Vincent, nunca le entendió. Las excentricidades de su hijo mayor, que afloraron cuando Vincent aún era pequeño, chocaban frontalmente con sus ideas convencionales. Era una mujer de escasa intuición, incapaz de apreciar la inteligente curiosidad de Vincent, al que consideraba un chico terco y cruel, con unas ocurrencias tan extrañas como absurdas. Con el paso del tiempo fue perdiendo la escasa simpatía que sentía por él. Al final, la incomprensión se convirtió en desesperación, la desesperación en vergüenza y la vergüenza en indignación. Cuando Vincent se hizo mayor, su madre ya le daba por perdido, tachaba sus ambiciones religiosas y artísticas de «bobadas inútiles» y comparaba su vida errante con una muerte en la familia. Le acusaba de haber hecho sufrir a sus padres conscientemente. Tras deshacerse de todas las pertenencias de Vincent que quedaban en la casa, tiraba sistemáticamente a la basura cualquier cuadro o dibujo que se dejara su hijo y despreció abiertamente todas las obras que él le fue regalando.
Cuando la señora Van Gogh murió, entre sus cosas sólo se hallaron algunas de las cartas y cuadros que Vincent le había enviado. En los últimos años de vida de su hijo (al que sobrevivió diecisiete años) le fue escribiendo cada vez menos y, cuando le internaron en un hospital mental, ni siquiera fue a verle, pese a la frecuencia con la que visitaba a otros miembros de la familia. Anna no se retractó, ni cambió su veredicto de que el arte de Vincent era «ridículo», cuando su hijo el pintor por fin alcanzó póstumamente la fama. Vincent nunca comprendió el rechazo de su madre. A veces arremetía indignado contra ella, llamándola «mujer sin corazón» y afirmando que su amor por él «se había agriado». En otras ocasiones se culpaba a sí mismo de ser «un hombre raro y molesto, que sólo sabía hacer sufrir a los demás». Pese a todo, él nunca dejó de intentar que su madre le diera su aprobación. Hacia el final de su vida Vincent hizo un retrato de Anna (basado en una fotografía) y le añadió un poema que incluía esta triste pregunta: «La doncella que añora mi alma, ¿quién ha de ser, / pese a su hiriente desprecio y su frío desdén?».
Anna Cornelia Carbentus se casó con el reverendo Theodorus un claro día de mayo del año 1851 en La Haya, sede de la monarquía holandesa y, según algunos, «el sitio más agradable del mundo».
El día de la boda, la familia de Anna cubrió de pétalos el camino que iban a recorrer los novios, adornando cada recoveco con guirnaldas de hojas y flores. La novia salió de la casa de los Carbentus en Prinsengracht, camino de la Kloosterkerk, una iglesia del siglo XV que parecía un joyero plantado sobre una avenida flanqueada de tilos, rodeada de las magníficas mansiones del centro de la ciudad. El coche que llevaba a la novia recorría calles que eran la envidia de un continente infecto: los cristales recién lavados de las ventanas, las puertas, recién pintadas o barnizadas, los pulidos tiestos de cobre de los escalones, las doradas campanas de las iglesias.
Los idílicos días en estos lugares paradisiacos suscitaron gratitud y miedo a su pérdida en Anna Carbentus, que era consciente de que las cosas no siempre habían sido así, ni en su familia ni en su país.
En 1697, la suerte del clan de los Carbentus pendía de un hilo: Gerrit Carbentus era el único miembro de la familia que había logrado salir con vida de los últimos ciento cincuenta años de guerras, inundaciones, incendios y plagas. Los predecesores de Gerrit se habían visto envueltos en la colosal sangría de la guerra de los Ochenta Años, una revuelta de las diecisiete provincias de los Países Bajos contra sus crueles gobernantes españoles. Todo comenzó en 1568, según un testimonio, cuando los protestantes de La Haya y otras ciudades se rebelaron, dando lugar a «un cataclismo de furia y destrucción». Ataban a los rebeldes unos a otros y los tiraban por las ventanas, los ahogaban, decapitaban o quemaban vivos. La Inquisición española condenó a todos los hombres, mujeres y niños de Holanda, unos tres millones, a morir como herejes.

ANNA CARBENTUS
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Durante ochenta años, el plácido paisaje holandés fue un campo de batalla: ejército contra ejército, religión contra religión, clase contra clase, mesnada contra mesnada, vecino contra vecino, fe contra fe. Un viajero vio en Haarlem «muchos ahorcados en las ramas de los árboles, en las horcas de las plazas y otras zonas de la ciudad». Había casas quemadas, cuerpos calcinados y caminos cubiertos de cadáveres por todas partes.
La mayor amenaza para la familia Carbentus, sin embargo, no era ni la guerra ni aquellos paroxismos de furia popular. Como muchos de sus paisanos, Gerrit Carbentus pasó toda la vida al borde de la extinción por inundación. Así había sido desde el final de la Edad de Hielo, cuando la laguna de la desembocadura del Rin empezó a llenarse del rico lodo irresistible para los primeros colonos. Con el tiempo, los pobladores construyeron diques para contener el mar y canales para drenar los pantanos que había tras los diques. En los siglos XVI y XVII, cuando la invención del molino permitió drenar zonas enormes, comenzó la recuperación de terreno a gran escala. Entre 1590 y 1740, los comerciantes holandeses se convirtieron en los amos del comercio mundial y establecieron poderosas colonias en los hemisferios más remotos, mientras los artistas y científicos holandeses dieron lugar a una Edad de Oro capaz de rivalizar con el Renacimiento italiano, y se añadieron más de 1.200 kilómetros cuadrados a la superficie de Holanda, incrementando su tierra fértil en casi un tercio.
Pero era imposible contener el mar. Tras mil años de esfuerzos (y en algunos casos a causa de ellos), las inundaciones eran tan inevitables como la muerte. Con una frecuencia tan terrorífica como impredecible, el mar cubría los diques, o los diques sucumbían bajo las olas, o ambas cosas a la vez, mientras una tromba de agua avanzaba tierra adentro, anegando los campos. En ocasiones el mar se abría como si quisiera reclamar la tierra, que desaparecía bajo su húmedo manto. En una sola noche de 1530 se perdieron veinte pueblos en el abismo marino, quedando visibles solo los campanarios de las iglesias y los cuerpos muertos del ganado que flotaban en el agua.
Aquella precariedad dio a Gerrit Carbentus, como a todos sus paisanos, una aguda intuición, similar a la sagacidad de un marinero, que le permitía averiguar la inminencia del desastre. La batalla contra el mar se cobró miles de vidas durante las dos últimas décadas del siglo XVII. Una de ellas fue la del tío de Gerrit Carbentus, que se ahogó en el río Lek, siguiendo así los pasos del padre de Gerrit, de su madre, de sus hermanos, de sus sobrinas y sobrinos, de su primera esposa y de toda la familia de ésta. Todas estas muertes tuvieron lugar antes de que Gerrit cumpliera los treinta años.
Gerrit Carbentus nació al final de una etapa de levantamientos populares; su nieto, también llamado Gerrit, llegó al mundo al iniciarse otro ciclo de rebeldía. A mitad del siglo XVIII el continente europeo se vio sacudido por una oleada de reivindicaciones sociales (elecciones libres, sufragio universal, abolición de los impuestos injustificados) que, unidas a la mentalidad idealista de la Ilustración, crearon una corriente tan imparable como una guerra o una inundación.
Sólo era cuestión de tiempo que el fervor revolucionario afectara a la familia Carbentus. Cuando las tropas de la nueva República Francesa entraron en Holanda en 1795, se suponía que era para liberarla, pero lo que hicieron fue conquistarla. Instauraron un sistema de vigilancia militar con soldados en cada casa, incluida la de los Carbentus, y confiscaron objetos privados, como las monedas de oro y plata de la familia materna de Vincent. En consecuencia, el comercio se hundió, los beneficios desaparecieron, los negocios cerraron y los precios se dispararon. Gerrit Carbentus, un guarnicionero con tres hijos, se quedó sin trabajo. Pero lo peor estaba por llegar. El 23 de enero de 1797 Gerrit salió temprano de su casa de La Haya para cumplir un encargo en un pueblo vecino. A las siete de la tarde lo encontraron moribundo en el arcén de la carretera de Rijswijk, donde lo habían dejado tras robarle y golpearlo. La familia lo trasladó a su casa, adonde llegó cadáver. Su madre «lo abrazó con desesperación, llorando desconsolada sobre su cuerpo», según la crónica familiar de la familia Carbentus, un diario mantenido durante varias generaciones. «Así llegó a su fin nuestro querido hijo, un milagro por derecho propio».
Gerrit Carbentus dejaba una esposa embarazada y tres hijos pequeños. Uno de ellos, que entonces tenía cinco años, era Willem, el abuelo del pintor Vincent Willem van Gogh.
Durante las primeras décadas del siglo XIX, mientras retrocedía la marea napoleónica, los holandeses recobraron sus fuerzas y levantaron de nuevo los diques de la nación. Se temía tanto volver a caer en la vorágine que se impuso la moderación por doquier: en política, en religión, en las artes y en las ciencias. «El miedo a la revolución fomentó una fuerte tendencia reaccionaria», escribía un cronista. «La arrogancia y el orgullo nacional» fueron los sentimientos característicos de aquel periodo.
Cuando su país empezaba a resurgir de entre las sombras de la rebelión y el descontento, Willem Carbentus intentaba recomponer los escombros de una vida asolada por la tragedia. Tras casarse a los veintitrés años, tuvo nueve hijos en doce años sin que su esposa sufriese ningún aborto, algo sorprendente por aquel entonces. La estabilidad política y el orgullo nacional suscitaron un repentino interés por todo lo holandés, que se tradujo en una creciente demanda de libros relacionados con el tema. Tanto en Ámsterdam como en los pueblos más pequeños se formaron grupos para promocionar lecturas de todo tipo, desde los clásicos hasta manuales de instrucción. Para aprovechar la oportunidad, Willem decidió adaptar su talento como guarnicionero al arte de la encuadernación y abrió un taller en la Spuistraat, el barrio más comercial de La Haya. A lo largo de las tres décadas siguientes creó un próspero negocio, e instaló a su numerosa familia en las habitaciones que había encima de la tienda. En 1840, cuando el gobierno tuvo que encuadernar la última versión de la controvertida Constitución, recurrió a Willem Carbentus, que, a partir de entonces, se anunció como el «Encuadernador de la Casa Real».
Recuperarse a través de la moderación y la conformidad era una buena solución para el país, pero no para todos sus habitantes. Clara, la segunda hija de Willem, padecía epilepsia, término que por entonces definía un lúgubre universo de sufrimiento mental y emocional. Nunca llegó a casarse; vivió en el limbo de una negación impuesta por la dignidad familiar, sin que nadie hablara abiertamente de una enfermedad que su sobrino, el pintor Vincent van Gogh, reconocería muchos años después. Otro de los hijos de Willem, Johannus, «no siguió el camino habitual en la vida», según escribió su hermana crípticamente, y acabó suicidándose. Al final sucumbió hasta el propio Willem, pese al éxito que había tenido. En 1845, a los cincuenta y tres años, murió de «una enfermedad mental» como explica la crónica familiar, honestamente, en este caso.
Debido a las extrañas vicisitudes de sus hermanos, Anna, la hija mediana de Willem, creció con la idea de que la vida era una experiencia oscura y temible. En todas partes parecía haber peligros que amenazaban con volver a sumir a la familia en un caos apenas superado, como si fuera un pueblo engullido dramáticamente por el mar en cuestión de segundos. El resultado fue una infancia marcada por el miedo, el pesimismo y la noción de que tanto la vida como la felicidad eran dos bienes precarios en los que no se podía confiar. Según escribió la propia Anna, su mundo era «un lugar lleno de disgustos y preocupaciones» donde, como todo era una «constante decepción», sólo los necios se atrevían a tener «grandes ilusiones» en la vida. Lo único que se podía hacer era «aprender a aguantarlo todo», decía, pero «teniendo en cuenta que nadie es perfecto», que «los sueños nunca se cumplen del todo» y que hay que querer a los demás «pese a sus defectos». En el seno del caos general, la naturaleza humana era especialmente traicionera y la locura estaba siempre al acecho. «Si hiciéramos todo lo que se nos pasa por la cabeza sin que nadie nos pudiera ver ni regañar, ¿no nos apartaríamos cada vez más de la senda correcta?».
Esta negatividad acompañó a Anna hasta su madurez. Desprovista de todo atisbo de humor en sus relaciones con la familia y amigos, era una mujer dada a la melancolía que se preocupaba incesantemente por nimiedades sin importancia, viendo en cualquier asunto un riesgo o una decepción. No había amores duraderos; los seres queridos solían morirse. Cuando su marido la dejaba sola, por breve que fuera su ausencia, se atormentaba pensando que él había muerto. En el relato que escribió sobre su boda, Anna explica que mientras adornaba la casa con flores antes de la ceremonia y después, incluso cuando salió en carro a dar un paseo por los bosques, no podía dejar de pensar en un pariente enfermo que no había podido ir. «Los días de la boda», dice a modo de conclusión, «fueron muy tristes».
Anna se mantenía siempre ocupada para contener a las fuerzas oscuras. Aprendió a hacer punto cuando era casi una niña y durante el resto de su vida manejó las agujas a una «velocidad impresionante», según la crónica familiar. Escribía a un ritmo «infatigable» y sus cartas, de sintaxis atropellada y llenas de glosas, parecen una huida desesperada hacia ninguna parte, como el resto de su vida. También tocaba el piano. Y leía «porque es entretenido» y «despeja las preocupaciones». Como madre le obsesionaba que sus hijos supieran distraerse, cosa que les recomendaba hacer siempre que tenía ocasión. «Haz un esfuerzo para mantener la mente ocupada en otras cosas», les aconsejaba como remedio contra «el desánimo». (Aquélla fue una lección que su hijo Vincent, probablemente el artista más depresivo, frenético y productivo de la historia, tal vez aprendiera demasiado bien). Cuando todas estas técnicas fallaban, Anna se ponía a limpiar con ahínco. «La querida Mamá está ocupada limpiando», escribía su marido, haciéndonos dudar de la eficacia de las demás estrategias, «pero está pendiente de todo y todo la preocupa».
Las inquietas manos de Anna también se dedicaron al arte. Junto a su hermana Cornelia aprendió a dibujar y pintar con acuarelas, pasatiempos que había comenzado a practicar la naciente burguesía para ocupar el tiempo de ocio y alardear de tenerlo.
Anna, que había sido una niña miedosa, sentía una atracción natural por la religión.
Con el tiempo, al irse multiplicando las adversidades y desgracias, Anna buscó refugio en la religión con creciente desespero. Cualquier pequeña complicación o traslado de sus hijos la inducía a proclamar un piadoso discurso. Desde los exámenes del colegio hasta los intentos de conseguir trabajo, cada crisis motivaba el correspondiente sermón invocando «la bondad de Dios» o «el perdón del Señor». «Que el buen Dios te ayude a seguir siendo honrado», escribió a su hijo Theo con motivo de un ascenso. Invocaba a Dios para que protegiera a sus hijos de todo, desde las tentaciones sexuales hasta el mal tiempo, el insomnio o los acreedores. Pero ante todo invocaba al Altísimo para que la protegiera de las fuerzas malignas que albergaba en su interior. Sus inagotables argumentos, tan parecidos a las obsesivas variaciones de Vincent sobre asuntos laicos y religiosos, muestran una falta de confianza imposible de remediar. Pese a la reiterada insistencia en el gran consuelo que le aportaba su fe, esos tercos conjuros fueron lo más cerca que Anna (igual que su hijo Vincent) llegó a estar de obtener serenidad a través de la religión.
Anna procuraba pisar terreno seguro en todos los aspectos de su vida, no sólo en cuestiones religiosas. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que cuando cumplió treinta años, en 1849, y seguía soltera, experimentara la urgente necesidad de encontrar marido. Todos sus hermanos, salvo la epiléptica Clara, el problemático Johannus y su hermana menor, Cornelia, ya se habían casado. La única de sus primas que había esperado más que ella para pasar por el altar (hasta los treinta y un años), acabó casándose con un viudo, la suerte habitual de las mujeres que esperaban demasiado. Anna, una mujer formal, poco dada a las bromas, de aspecto corriente y con la peculiaridad de ser pelirroja, parecía destinada a un destino aún peor: la soltería.
El golpe demoledor llegó en marzo de 1850, cuando su hermana Cornelia, diez años más joven, anunció que se casaba con un próspero impresor de La Haya llamado Van Gogh. Vivía encima de su galería del barrio de la Spuistraat, cerca de la tienda de los Carbentus, y, como Cornelia, tenía un hermano que aún no se había casado: un sacerdote de veintiocho años llamado Theodorus(1). A los tres meses la familia organizó un encuentro entre Theodorus y Anna. Dorus, como lo llamaba su familia, era un hombre menudo y guapo, con «un rostro de rasgos nobles» y un pelo rubio oscuro que ya plateaba. Al contrario que su sociable hermano, era callado y tímido. Vivía en Groot Zundert, un pequeño pueblo próximo a la frontera belga, lejos de la elegancia cortesana de La Haya, donde vivía la familia real. Pero todo eso carecía de importancia. La familia era aceptable, las alternativas impensables. Él parecía tan dispuesto como ella a llegar a un acuerdo. Al poco de conocerse anunciaron su compromiso de boda.
El 21 de mayo de 1851, Theodorus van Gogh y Anna Carbentus se casaron en la Kloosterkerk. Tras la ceremonia, los recién casados salieron hacia Groot Zundert, una región católica al sur de Holanda. Anna describiría después su estado de ánimo la víspera de la boda: «A la novia le preocupaba el asunto de su futuro hogar».
CAPÍTULO 2
UN VIGÍA EN EL BREZAL
A una persona acostumbrada a la elegancia señorial de La Haya, el pueblo de Zundert debía de parecerle un erial. De hecho, en su mayor parte lo era. Más de la mitad del municipio, que abarcaba varios kilómetros en torno al centro urbano de Groot Zundert («Gran Zundert», para diferenciarlo del cercano Klein Zundert, o «Pequeño Zundert»), consistía en un pantano y un brezal, es decir, una gigantesca extensión de hierba y maleza, casi sin árboles, azotada por el viento, donde jamás había llegado un arado ni una azada. Salvo algún pastor que pasaba por allí con su rebaño de ovejas o los campesinos que recogían turba o cortaban brezo (para hacer cepillos y pinceles), nada quebraba el profundo silencio que pendía sobre aquel horizonte baldío. Los cronistas de la época llamaban a la zona «el territorio virgen».
La gran carretera construida por Napoleón, el Napoleonsweg, era el único nexo del pueblo de Groot Zundert con el mundo. Flanqueada por una doble hilera de robles y hayas que parecía extenderse hasta el infinito en actitud marcial, por la carretera circulaba todo el comercio procedente de Bélgica y destinado a los negocios locales que rodeaban el polvoriento pueblecillo: las posadas, las tabernas, los establos y las tiendas próximas a la famosa vía (por la que había pasado hasta el mismísimo emperador), que casi superaban en número a las ciento veintiséis casas que acogían a los mil doscientos habitantes del municipio.
La actividad comercial convertía a Zundert en un lugar desproporcionadamente sucio y caótico. En la temporada de fiestas, cuando llegó el matrimonio Van Gogh, las abundantes posadas y tabernas de la plaza del pueblo (el Markt) estaban atestadas de hombres jóvenes dedicados a beber, cantar, bailar y, a veces, pelearse. Las parrandas en sitios públicos, al estilo de los cuadros de Brueghel, eran algo común en las ferias populares de la comarca (en la que, por cierto, nació Brueghel), donde los excesos con el alcohol, la zafiedad y el desprecio a las normas sociales y la decencia confirmaban todos los estereotipos del tosco carácter holandés que aborrecía la sociedad culta de centros urbanos como Ámsterdam o La Haya.
Pero las zonas de Groot Zundert alejadas de la carretera permanecían casi ajenas a las idas y venidas de los comerciantes. Cuando Anna llegó en 1851, casi cuatro décadas después de Waterloo, el Napoleonsweg era el único camino pavimentado de la localidad, y las pequeñas destilerías caseras y talleres de marroquinería eran los únicos negocios que había. La mayoría de los campesinos apenas producían lo suficiente para alimentar a sus propias familias (a base de patatas, sobre todo) y seguían arando los campos con bueyes. La «cosecha» más comercial de Zundert era la fina arena blanca que se recogía en sus campos baldíos, usada en toda Holanda para lijar los muebles y los suelos, a los que proporcionaba una tersura única. La mayoría de las casas del pueblo tenían una única habitación que la familia compartía con el ganado, y la gente corriente vestía la misma ropa durante todo el año. Las gentes de las ciudades ricas del norte iban a Zundert atraídas por su único recurso abundante aparte de la arena: la mano de obra barata.
Para una holandesa que se preciaba de serlo como Anna van Gogh, Zundert no era sólo un pueblo rural empobrecido, sino que ni siquiera era del todo holandés. Durante siglos, Zundert y los municipios circundantes habían vinculado su identidad y liderazgo a los territorios del sur (Bruselas y Roma) y no a las ciudades-estado septentrionales de la república holandesa. Junto a buena parte del norte de Bélgica, los municipios del sur de Holanda pertenecían a Brabante, un ducado medieval que tuvo su edad dorada en los siglos XIII y XIV, cuando fue perdiendo poder y sus fronteras se desvanecieron entre los variables imperios de sus países vecinos. En 1581, cuando los holandeses se independizaron de España, Brabante se separó de su vecino del norte, generando un abismo económico, político y, sobre todo, religioso, que jamás se pudo superar. Como región mayoritariamente católica y monárquica, se mantuvo siempre en el bando contrario durante los sanguinarios sucesos que tuvieron lugar en los siglos XVI y XVII por aquella zona.
Incluso tras la derrota de Napoleón en Waterloo, en 1815, cuando Bélgica se unió a las veteranas provincias holandesas para formar el Reino Unido de los Países Bajos, seguía habiendo motivos de fricción. A los ciudadanos de Brabante les ofendía la hegemonía política y económica del norte, por lo que rechazaban su predominio cultural e incluso su idioma. Los norteños, por su parte, desdeñaban a los sureños por considerarlos necios, supersticiosos y poco de fiar. En 1830, cuando los belgas se separaron de los Países Bajos y se proclamaron un país independiente, las hostilidades se hicieron patentes. Los paisanos del Brabante situado en la parte holandesa de la frontera se aliaron con los del lado belga y, durante casi una década, muchos holandeses temieron que el tercio más meridional del país se rebelara.
En 1839 un tratado partió Brabante por la mitad, con efectos devastadores en zonas fronterizas como Zundert. Granjas y familias quedaron divididas, numerosas carreteras acabaron cortadas y varias parroquias perdieron la comunicación con sus iglesias habituales. El gobierno holandés de La Haya administraba Zundert y sus municipios limítrofes como si fuera territorio enemigo ocupado.
La revuelta belga y la subsiguiente «ocupación» sólo sirvieron para aumentar las graves desavenencias entre católicos y protestantes. Durante dos siglos los ejércitos habían recorrido los arenosos brezales de Zundert, imponiendo una religión y acosando a la otra. Cuando las fuerzas católicas se acercaban desde el sur, o las protestantes desde el norte, congregaciones enteras recogían sus pertenencias y se marchaban. Se saqueaban las iglesias del bando contrario y se confiscaban sus bienes. Pero cuando cambiaban las tornas, llegaban los nuevos gobernantes, se recuperaban las iglesias perdidas, se saldaban las cuentas pendientes y se imponían nuevas leyes a los herejes.
Tras el último combate, durante la revuelta belga, los católicos rompieron las ventanas de la pequeña iglesia de Groot Zundert y los protestantes tardaron en regresar. Cuando llegó el matrimonio Van Gogh, veinte años después, la congregación sólo contaba con cincuenta y seis miembros, procedentes de un pequeño grupo de familias; la comunidad de protestantes se veía superada en una proporción de treinta a uno por el destacamento de los fervientes papistas del brezal. Los protestantes, que temían las aviesas intenciones de sus adversarios, procuraban evitar todo conflicto con unas autoridades católicas que boicoteaban los negocios de los protestantes y llamaban a su religión despectivamente «la fe del invasor».

EL MARKT, LA PLAZA MAYOR DE ZUNDERT. EN EL CENTRO, LA RECTORÍA, DONDE NACIÓ VINCENT
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
El nuevo hogar de Anna, la casa parroquial de Zundert, estaba en el centro del Markt, en el meollo del tenso ambiente fronterizo.
Prácticamente todo lo que pasaba en Zundert ocurría en el Markt: los criados bromeaban y charlaban junto al pozo de agua; los funcionarios hacían sus negocios rodeados de un tremendo alboroto; las diligencias y los coches de correo entraban en la plaza y cambiaban de tiro en las grandes cuadras cercanas. El domingo se leían las noticias en voz alta desde la escalera del Ayuntamiento, justo enfrente de la casa del párroco. Por el Markt pasaban tantos carros y carretas que los inquilinos de las casas tenían que tener las ventanas cerradas para que no entrara el polvo que levantaban los caballos. Cuando llovía, las zonas no pavimentadas de la plaza se convertían en lodazales intransitables.
La rectoría era de principios del siglo XVII y estaba discreta y escasamente amueblada. En sus dos siglos y medio de existencia habían vivido en ella una larga sucesión de familias de sacerdotes que la habían ido agrandando sin hacer mejoras. Estaba flanqueada por casas más grandes y tenía una estrecha fachada de ladrillo desde cuyo interior se veía una bonita vista de la plaza. La puerta daba a un pasillo largo, oscuro y angosto que comunicaba la sala delantera, usada en las fiestas religiosas, con la sombría habitación trasera donde la familia hacía la vida. El pasillo terminaba en una pequeña cocina, tras la cual había un aseo y un almacén, todo en una progresión continua, prácticamente desprovista de luz. En una esquina del almacén estaba la puerta del único retrete de toda la casa. Anna, al contrario que la mayoría de los habitantes de Zundert, no tenía que salir de casa para ir al baño.
Aceptando con optimismo sus nuevas circunstancias, Anna escribió a su familia de La Haya contándoles que la casa parroquial era un «sitio campestre» donde se podía disfrutar de la bucólica sencillez de una vida rural. Pero sus bonitas palabras no podían disfrazar la verdad: tras una prolongada soltería en el entorno agradable y organizado de La Haya había llegado a un pueblo fronterizo marcado por la tensión religiosa, en una región inhóspita y desconocida, rodeada de gentes que en su mayoría recelaban de ella, de las que no se fiaba y cuyo dialecto apenas entendía. No podía disimular su soledad por mucho que lo intentara. Incapaz de pasear por las calles de la ciudad sin compañía, invitaba a una sucesión de familiares a quedarse en su casa y, al acabar el verano, pasaba una larga temporada en La Haya. Al ir perdiendo todas las ventajas de su vida anterior, hubo algo que cobró una importancia enorme en su escala de valores: la respetabilidad. Siempre había respetado las convenciones. Pero ahora, sometida a una disciplina militar impuesta por el aislamiento y la hostilidad, las normas cobraron un nuevo significado. Su primer mandamiento era que las esposas de los párrocos, como todas las esposas, tuvieran niños, muchos niños. Las familias de diez hijos o más eran algo corriente. El nuevo imperativo estratégico y religioso era asegurar la supervivencia de la ciudad para legársela a la siguiente generación y Anna van Gogh iba con retraso. Cuando volvió a La Haya a finales del verano les anunció orgullosamente «la llegada de un nuevo miembro de la familia, con la ayuda de Dios».
El 30 de marzo de 1852, Anna dio a luz a un hijo muerto. Levenloos, es decir, «sin vida», fue lo que anotó el secretario del Ayuntamiento en el registro, junto a la fecha de nacimiento; el bebé no tenía nombre, sólo fue el «n.º 29». No había prácticamente ninguna familia en Zundert, ni en toda Holanda, rica o pobre, que se hubiera librado de uno de los designios de Dios más misteriosos. La familia Carbentus era una familia media y sus crónicas familiares estaban llenas de muertes infantiles y bebés que no llegaban a tener nombre.
En otros tiempos, no se solían celebrar funerales por la muerte de un niño y el «nacimiento» de un bebé muerto apenas se mencionaba. La nueva burguesía, sin embargo, no despreciaba ninguna oportunidad para reafirmarse y exhibirse. El luto por un niño inocente era algo que llamaba especialmente la atención del público. Un escritor holandés lo calificó como «el más hiriente y profundo de todos los sufrimientos». Los abundantes poemarios dedicados al asunto tenían un enorme éxito. Novelas como La tienda de antigüedades, de Dickens, con la muerte de la pequeña Nell en su cama, cautivaron a toda una generación. Cuando Anna tuvo que enterrar a su hijo, quiso ostentar todos los símbolos de la nueva moda. Mandó cavar una tumba en el pequeño cementerio protestante junto a la iglesia (la primera fosa infantil de aquel camposanto) y cubrirla con una hermosa lápida, lo suficientemente grande como para grabar en ella una cita bíblica procedente de uno de los poemarios más célebres de aquel entonces: «Dejad que los niños vengan a mí…». La lápida lleva inscrito el año, 1852, y en lugar de los nombres de los atribulados padres, el del niño muerto: «Vincent van Gogh».
Para Anna, elegir los nombres de sus hijos no era una cuestión de gusto. Como todo lo demás en su vida, estaba sometido a estrictas normas. De ahí que ya estuviera decidido de antemano cuando nació el segundo hijo de Anna, el 30 de marzo de 1853, que llevaría los nombres de sus abuelos: Vincent y Willem.
Quiso la casualidad que Vincent Willem van Gogh naciera exactamente un año después que el niño enterrado bajo una lápida con el nombre de Vincent van Gogh, hecho que resulta más interesante para los especialistas que para el propio matrimonio Van Gogh. Anna se dedicó, con la disciplina de un reloj, a producir una familia numerosa. En 1855, casi dos años después del nacimiento de Vincent Willem, nació una niña, Anna Cornelia. A los dos años, en 1857, llegó un hijo, Theodorus. Y dos años después (1859), otra hija, Elisabeth. En 1862, una tercera hija, Willemina. Finalmente, cinco años más tarde (1867), a los cuarenta y siete años, Anna tuvo a su último hijo, Cornelius Vincent. El asunto de la natalidad estaba tan programado que seis de sus siete hijos cumplían años entre mediados de marzo y mediados de mayo; tres de ellos nacieron en mayo, dos de ellos con un día de diferencia (además de los dos Vincent nacidos el mismo día).
Ésta era la familia de Anna van Gogh. Durante los veinte años que vivió en Zundert dedicó buena parte de su energía, toda su maniática pulcritud y todo su apocado conformismo a la educación de sus seis hijos. «Lo que nos forma primero es la familia», escribió, «y después, el mundo».

LAS HERMANAS Y HERMANOS DE VINCENT. EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, EMPEZANDO POR LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: ANNA, THEO, LIES, COR Y WIL
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Al centrarse por completo en su vida familiar, Anna no sólo cumplía con sus deberes conyugales como esposa y protestante, también respetaba las convenciones de su clase social, que había inaugurado lo que los historiadores llamarían «el advenimiento de la familia triunfante». Los hijos dejaron de ser adultos en potencia para convertirse en seres con una valiosa vida propia. Se empezó a hablar de la «divina juventud» y de la paternidad como una «vocación sagrada», pero había que mantener a los menores «a buen recaudo de las calamidades de la sociedad», advertía uno de los manuales pedagógicos más célebres. «Una juventud reprimida no se compensa por muchos años que se viva», era otro consejo aparentemente contradictorio. Como era la nueva obsesión de la clase media, había centenares de manuales semejantes y el número de novelas era aún mayor. El contenido básico de esos libros no era ajeno a Anna: el mundo es un lugar turbulento y peligroso, la familia nuestro único refugio.
Anna inculcó esta mentalidad basada en el miedo y el aislamiento a todos sus hijos. No era una persona cariñosa ni efusiva, pero suplía esta carencia con una implacable campaña verbal, que era una parte esencial de la rutina diaria. En ella recalcaba la importancia de los nexos familiares, invocaba los deberes filiales, proclamaba el amor paterno y recordaba los sacrificios que había que hacer por los hijos. No era ya que su familia fuera extraordinariamente feliz, según les decía, sino que «una feliz vida familiar» era fundamental para conseguir la felicidad. Sin ella el futuro constaría de «soledad e incertidumbre». Defendía el principio de unidad (lo que un historiador llamaría el «totalitarismo familiar»), omnipresente en la literatura de la época, con tiernas escenas de devoción paterno-filial copiosamente regadas de lagrimones irreprimibles. «No podemos vivir el uno sin el otro», escribió Anna a su hijo Theo, que entonces tenía diecisiete años, «nos queremos tanto que no podemos estar separados o evitar contarnos todos nuestros secretos».
El claustrofóbico entorno de la casa parroquial («un ambiente intenso y extraño», según un testigo) era el caldo de cultivo perfecto para la campaña de Anna. Sus hijos crecieron aferrándose a la familia, como náufragos asidos a una balsa. «¡Ay! No me quiero ni imaginar lo que pasaría si uno de nosotros se tuviera que marchar», escribió a los dieciséis años Elisabeth, a la que todos llamaban Lies. «Creo que tenemos que estar todos juntos, que formamos parte de un mismo todo. […] Si ahora faltara uno de nosotros, estoy convencida de que se rompería la unidad». La ausencia de cualquier miembro de la familia, tanto si se trataba de un aislamiento voluntario como de una separación física, suscitaba una angustia generalizada. En cambio, cuando se reunían, todos lloraban de alegría y consideraban tan benéficos estos encuentros como para curarles de sus enfermedades.
Con el tiempo, cuando la separación se hizo inevitable, todos los hijos de Anna sufrieron el síndrome de la separación. Se escribían un sinfín de cartas (no sólo Vincent), en lo que constituía un extraordinario esfuerzo para mantener el vínculo familiar. Durante toda su vida adulta, los hermanos Van Gogh pasaron por etapas de una «nostalgia inexplicable», según un pariente político. En esos momentos desconfiaban del mundo y preferían la vida certera y organizada que hallaban en los libros a la impredecible realidad que los rodeaba. Una de las grandes alegrías de su vida eran las reuniones familiares en la casa parroquial, y a todos les aterraba la idea de que los apartaran de esa felicidad. «Nuestro apego y cariño a la familia es tan grande», escribiría Vincent años después, «que nuestro corazón se eleva y alzamos los ojos al cielo mientras rogamos: “Señor, no permitas que esté apartado de ellos mucho tiempo”».
No nos puede sorprender que uno de los libros que más impresionaron al joven Vincent van Gogh fuese Der schweizerische Robinson [El Robinsón suizo], la historia de la familia de un párroco que naufraga en una isla desierta de los trópicos, por lo que han de confiar completamente unos en otros para sobrevivir en un mundo hostil.
Anna van Gogh respondió al reto de su rústica vida en el campo imponiendo a los miembros de su familia, con igual fervor que a sí misma, el rigor de la normalidad.
Todos los días, la madre, el padre, los niños y la institutriz salían a andar por el pueblo y sus alrededores; un recorrido que incluía prados, jardines y calles polvorientas. Anna tenía la convicción de que estos paseos no sólo mejoraban la salud de su familia («el color y el brillo de la piel»), sino que también rejuvenecían el ánimo. El ritual diario servía tanto para exhibir el estatus burgués de la familia (la clase trabajadora no podía tomarse una hora libre al día), como para imprimir en todos el glorioso sello de la Madre Naturaleza.
Además, Anna plantó un jardín. El jardín familiar es una de las instituciones holandesas más antiguas, no sólo por lo fértil de la tierra, sino también porque las hortalizas estaban exentas de los impuestos feudales. Para la burguesía del siglo XIX, que había superado con creces la agricultura de subsistencia, los jardines floridos eran un símbolo de ocio y prosperidad. Anna mantuvo durante toda su vida que «cuidar un jardín y ver crecer las flores» era esencial para la salud y la felicidad.
El jardín que había en Zundert, detrás del granero de la rectoría, era mucho más grande que los que Anna había visto en La Haya de joven. Largo y estrecho, como toda la propiedad, el jardín, flanqueado por una ordenada hilera de hayas, estaba en pendiente sobre los campos de centeno y trigo que se extendían a sus pies.
Anna recurría al jardín para educar a sus hijos en los «significados» de la naturaleza. El ciclo de las estaciones no reflejaba sólo el ciclo de la vida; el florecimiento y marchitarse de ciertas plantas marcaba las transiciones; las violetas simbolizaban la valentía, la primavera y la juventud; la hiedra era promesa de vida en invierno y de resurrección. La esperanza podía nacer de la desesperación «como las flores secas caen del árbol, permitiendo que broten vigorosas plantas llenas de vida», escribiría Vincent años más tarde. Los árboles, sobre todo sus raíces, contienen la promesa de vida tras la muerte. (Karr mantenía que ciertos árboles, como el ciprés, «crecen más hermosos y robustos en los cementerios que en ningún otro lugar»). En el jardín de Anna, el sol era el «buen Dios» cuya luz daba vida a las plantas al igual que traía «la paz a nuestros corazones», y las estrellas eran enviadas del sol y símbolo de su promesa de regresar por la mañana para «convertir en luz la oscuridad».
Todo este simbolismo que Vincent acabaría transformando en pintura, contenido en la mitología cristiana, el arte y la literatura, procedía de las lecciones que aprendió de pequeño en el jardín de su madre.
Los Van Gogh comían en el mismo lugar donde transcurría su rutina familiar: el cuarto trasero de la casa parroquial. Anna abordaba el asunto de la nutrición con el mismo convencionalismo que todo en su vida. Una alimentación moderada y regular se consideraba crucial para la buena salud y para la entereza moral. Pero, al contar con dos chicas que la ayudaban a guisar en la pequeña cocina, Anna podía satisfacer sus aspiraciones burguesas con platos más elaborados, sobre todo los domingos. Si la cena era el momento elegido para el culto diario a la glorificación familiar, el domingo era, por así decirlo, la misa mayor. Aquellas extravagantes cenas privadas compuestas de cuatro y cinco platos impresionaron profundamente a todos sus hijos, sobre todo a Vincent, cuya eterna obsesión con la comida, salpicada con esporádicos intervalos de inanición, expresaba sus turbulentas relaciones familiares.
Después de cenar se reunían todos alrededor del horno de la cocina para llevar a cabo otro ritual colectivo: el repaso de la historia familiar. El padre Dorus, que estaba «bien informado sobre estos asuntos», según su hija Lies, les contaba las hazañas de sus ilustres antepasados, que habían servido al país a lo largo de su convulso pasado. Aquel relato de grandezas pretéritas consolaba a Anna de su aislamiento rural, pues la religaba con la clase social y la cultura que había dejado atrás. Como la mayoría de los miembros de su generación, Anna y Dorus añoraban los momentos gloriosos de la historia de Holanda, sobre todo la Edad de Oro del siglo XVII, cuando las ciudades-estado de la costa dominaban los océanos del mundo, financiaban un imperio y eran líderes de la civilización occidental en lo referente a las artes y las ciencias. Aquellas lecciones de historia en la cocina transmitieron a los jóvenes de la familia no sólo la fascinación por la leyenda, sino también la añoranza de aquel paraíso perdido.
Todos los hijos de Anna y Dorus heredaron esta nostalgia por el pasado de su país y su familia. Pero ninguno de ellos percibía ese tirón agridulce con tanta fuerza como su hijo mayor, Vincent, que acabaría describiéndose a sí mismo como «un ser fascinado por fragmentos del pasado». De mayor leería con pasión libros de historia y novelas históricas, pues, a sus ojos, el pasado siempre era mejor y más puro que su propio tiempo. En todas las disciplinas, desde la literatura hasta la arquitectura, lamentaba que se hubieran perdido las virtudes de los viejos tiempos («días difíciles pero nobles») y que las hubieran sustituido los defectos del presente, una época tan mediocre como «carente de sentimientos».
En cuanto a las bellas artes, Vincent se veía a sí mismo como el defensor de los artistas abandonados, de las temáticas arcaicas y los movimientos extintos. En sus comentarios sobre la creación y los creadores de su propia época abundan las lamentaciones, los exabruptos reaccionarios y las loas melancólicas a los paraísos terrenales del arte, todo tristemente desaparecido. Como su madre, sufría por la huidiza evanescencia de la felicidad («el veloz paso de las cosas en la vida moderna») y sólo confiaba en la capacidad de la memoria para captarla y apresarla. A lo largo de su vida, recordaría una y otra vez los lugares y acontecimientos de su pasado, repasando las alegrías perdidas con un empeño rayano en la locura. Sufría arrebatos nostálgicos que en ocasiones le paralizaban durante semanas, hasta el punto de que a determinados recuerdos llegó a concederles el poder mágico de los mitos. «Hay momentos en la vida en los que todo, incluso lo que cada uno llevamos dentro, parece estar lleno de paz», escribiría años después. «De repente nuestra vida entera parece un agradable paseo por el bosque, pero no siempre es así».
En la casa parroquial, todas las noches acababan igual: con un libro. Pero aquello no era un acto de solipsismo literario que cada uno hiciera por su cuenta. La lectura en voz alta unía a la familia, apartándolos del analfabetismo rural que caracterizaba al entorno católico en el que vivían. Anna y Dorus se leían en voz alta uno al otro y a sus hijos; los hermanos mayores leían en voz alta a los menores; y, con el tiempo, los hijos leerían a los padres. La lectura en voz alta se empleaba para consolar a los enfermos y distraer a los afligidos, pero también para aprender y para entretenerse. Bajo la sombra del tejadillo del jardín o junto a una lámpara de aceite, leer era (y siempre sería) la luz reconfortante de la unidad familiar. Años después de haberse marchado de casa, los hermanos seguían intercambiando y recomendándose libros unos a otros, como si ninguna lectura fuera completa hasta que la hubieran hecho todos.
Los niños de la familia Van Gogh llegaron al mundo de la literatura oficial por dos vías: la poesía y los cuentos infantiles. La poesía, aprendida de memoria y recitada, era el método preferido para enseñar a los niños a ser buenas personas, creyentes y obedientes. En la casa parroquial un cuento infantil sólo podía ser de un autor: Hans Christian Andersen. Cuando Anna empezó a formar su familia, El patito feo, La princesa y el guisante, El traje del emperador y La sirenita ya eran famosos en el mundo entero. Al no ser explícitamente cristianos ni torpemente didácticos, los cuentos de Andersen daban una perspectiva de la infancia distinta, más caprichosa que la propia de la época victoriana. A los censores de la rectoría se les pasó por alto la sutil llamada a la insurrección de unos relatos que mostraban la debilidad humana y a menudo acababan mal.
Las lecturas de Vincent acabarían abarcando un espectro mucho más amplio que el autorizado por sus padres. Pero aquellas primeras incursiones sirvieron para marcar su trayectoria. Leía a una velocidad demoniaca, consumiendo libros a un ritmo frenético que mantuvo casi hasta el día de su muerte. Comenzaba con un libro de un autor y, en pocas semanas, había devorado su obra entera. Debió de apreciar su temprano encuentro con la poesía, pues se aprendió de memoria gruesos libros de poemas que copiaba durante días meticulosamente y sin errores en cuadernos, para luego salpicar sus cartas con ellos. También conservó su amor por Hans Christian Andersen, cuyo mundo imaginario de plantas antropomórficas y abstracciones personificadas, de sentimientos exagerados e imágenes epigramáticas, dejaron una clara impronta en la imaginación de Vincent. Décadas después diría que los cuentos de Andersen eran «gloriosos… por su belleza y verosimilitud».
Las vacaciones en la casa parroquial eran una buena ocasión para practicar la solidaridad familiar y superar el aislamiento y la adversidad.
En el largo calendario de festividades no había ninguna comparable a la Navidad. Desde el 5 de diciembre, la víspera de san Nicolás, cuando iba a su casa uno de sus tíos disfrazado de Sinterklaas(2), cargado de caramelos y regalos, hasta el 26 de diciembre, Día de las Cajas(3), los Van Gogh celebraban la unión mística de la Sagrada Familia y de la suya propia.
Todas las Navidades, al calor del horno de la cocina, la familia terminaba la lectura de uno de los cinco libros navideños de Dickens. Vincent conservó dos de ellos en la memoria durante el resto de sus días: «Un cuento de Navidad» y «El hechizado», que releía casi todos los años, entusiasmado con las apariciones diabólicas, los niños perseguidos y la magia reparadora del cariño familiar y el espíritu navideño. «Siempre me parece estar leyéndolos por primera vez», decía. En los últimos días de su vida, el relato de Dickens sobre un hombre perseguido por los recuerdos y privado del cariño materno le inquietaría hasta un punto que jamás pudo imaginar cuando se lo leían en voz alta en la cocina de Zundert. Lo que aprendió entonces, y que recordaría con creciente tristeza al ir pasando los años, era que existía un nexo indisoluble entre la familia y la Navidad. «En mi opinión», dice Redlaw, el atormentado Scrooge de «El hechizado», «el nacimiento de nuestro Señor es también el nacimiento de todo lo que me da alegría, tristeza y placer».
Para sobrevivir como miembros de una minoría religiosa, los hijos de Anna debían ser tan disciplinados como los soldados de un puesto fronterizo. Todas las miradas estaban pendientes de ellos, tanto las benevolentes como las hostiles. En la casa parroquial había una palabra que regía todo: el deber. «El deber por encima de todas las cosas», les advertía Anna.
Estas exhortaciones reflejaban el peso de siglos de adoctrinamiento calvinista y necesidad holandesa. «El deber nunca es pecado», había clamado Calvino, lo que tenía un significado especial para los habitantes de una zona amenazada por las inundaciones.
El primero de los deberes era mantener la posición social de la familia.
Cuando Anna Carbentus cambió su soltería de clase media alta en La Haya por su vida como esposa de un párroco de Zundert, un prestigioso historiador de la época escribió: «No hay ningún país europeo […] cuyas gentes tengan mayor conciencia social [que Holanda], en relación a su modo de vida, el círculo al que pertenecen y la categoría en la que pueden considerarse incluidos». La movilidad social era prácticamente imposible y estaba muy mal vista. El empobrecimiento producía pánico, salvo a los que ya no podían caer más bajo. En un periodo de profundas diferencias sociales entre los habitantes de las ciudades y los del campo, un traslado a una zona rural como Zundert amenazaba la posición social.
El párroco y su esposa eran el meollo de la diminuta élite de Zundert. Los clérigos como Dorus van Gogh llevaban siglos definiendo los principios morales e intelectuales del país, y la Iglesia era un buen mecanismo de ascenso social (el otro era hacerse a la mar). Dorus ganaba un sueldo modesto, pero gozaba de todos los privilegios de su estatus (casa, doncella, dos cocineras, jardinero, coche de caballos), lo que los hacía parecer más ricos de lo que eran. Los paseos a media mañana servían para realzar esa ilusión: Dorus con la chistera y sus hijos con la niñera. Aquellos símbolos de estatus servían para acolchar el descenso social que Zundert representaba para Anna, que se aferraba a ellos tenazmente. «No tenemos dinero», decía, «pero conservamos nuestro buen nombre».
Para proteger ese buen nombre, Anna inculcó a sus hijos el deber de relacionarse con «gente culta y adecuada». Prácticamente todo el éxito y la felicidad que se podían obtener en la vida procedían, en su opinión, de las relaciones adecuadas. En cambio, las malas compañías, sólo conducían al fracaso y el pecado. Nunca dejó de animarlos a mezclarse con «gente pudiente», advirtiéndolos sobre los peligros de asociarse con «quienes no pertenecen a nuestra clase social». Cacareaba de placer cuando «una buena familia» invitaba a su casa a alguno de sus hijos, a los que daba instrucciones detalladas sobre el modo de cultivar las relaciones sociales.
El «círculo bien» de Zundert estaba compuesto por varias familias elegantes que veraneaban en aquella zona y por un puñado de empresarios protestantes. Anna no dejaba a sus hijos salir de ese estrecho círculo. Por encima sólo estaban las familias católicas; por debajo, la clase trabajadora de Zundert, las gentes que llenaban el Markt (con sus odiosas ferias comerciales) y cuya compañía, tanto si eran protestantes como católicos, era el primer escalón hacia las malas costumbres. «Es mejor relacionarse con la alta sociedad», aconsejaba, «pues la gente de clase baja cae más fácilmente en la tentación».
Lejos del círculo de esta élite estaba la masa sucia de trabajadores y campesinos sin rostro, sin nombre o propiedades; un grupo que carecía de la conciencia de la importancia de la educación. En opinión de la clase social a la que pertenecía Anna, este grupo era «ganado humano», obstinadamente ignorante e inmoral, carente de dones humanos como la sensibilidad y la imaginación, e indiferente a la muerte. «Aman y sufren como seres extenuados y sólo se alimentan de patatas», informaba un manual de pedagogía que leía el matrimonio Van Gogh. «Sus sentimientos son comparables a su intelecto, ya que no han rebasado la enseñanza primaria».
A fin de que no traspasaran las barreras sociales, los niños Van Gogh tenían prohibido jugar en la calle. De ahí que pasaran la mayor parte del día encerrados en casa o en el jardín, como si estuvieran en una isla, sin más compañía que la de sus hermanos.
Anna, dada a equilibrar lo positivo con lo negativo en su tenebrosa concepción del mundo, recurría a la superstición a la hora de valorar su papel de capitana de la nave parroquial. Tras una buena etapa siempre venía «una desgracia» recordaba a sus hijos; los «problemas y las preocupaciones» iban seguidos de «bienestar y esperanza». En casa de los Van Gogh no se vivía un solo instante de felicidad sin que Anna les recordara su inevitable coste, es decir, su «lado oscuro». Sufrir, sin embargo, estaba prohibido. «Quien domina sus pasiones y está en posesión de sí mismo es feliz», aseguraba la matriarca de la familia.
Los niños Van Gogh se criaron en un mundo desprovisto de sentimientos, algo así como un mundo en blanco y negro donde cualquier tipo de exceso (el orgullo y la pasión por una parte, la autoinculpación y la indiferencia por otro) se equilibraba y compensaba para lograr degelijkheid; un mundo en el que todo lo positivo se contrarrestaba con lo negativo, en el que la alabanza se atemperaba con la expectación, el ánimo con el presagio, el entusiasmo con la prudencia. Al abandonar la isla parroquial, todos los hijos de Anna experimentaron una explosión de sentimientos totalmente nuevos de los que no sabían defenderse. Enfrentados a una crisis emocional, todos eran asombrosamente insensibles o torpes, lo que, en algunos casos, dio resultados catastróficos.
Deber, Decencia, Moderación. Éstos eran los tres pilares de una vida feliz (o los tres principios básicos de la conducta moral) sin los que no se podía «ser una persona normal», advertía Anna. No cumplirlos era ofender a la religión, la jerarquía y el orden social. Era una vergüenza para la familia, o incluso peor. La literatura de la época rebosaba de advertencias sobre la desgracia social a la que podía llevar la «mala vida». El propio Dorus tenía un sobrino cuya vergonzosa conducta llevó a su madre viuda a un forzoso exilio en el que «murió tras muchos sufrimientos», según el cronista de la familia, «arrojando una oscura sombra sobre la casa».
Aterrados ante la posibilidad de repetir experiencias como ésa, Anna y Dorus criaron a sus hijos en un ambiente donde se vivía pendiente de todo posible peligro y el amor estaba sujeto a las contingencias. Un paso equivocado podía acabar en «la senda del error», como la llamaba Dorus, con nefastas consecuencias para todos. El temor a equivocarse pendía sobre la familia «como un nubarrón», según el diario familiar, y lastró a todos los hijos con una sensación de culpa que conservarían muchos años después de haberse marchado de casa. «¡Cuánto hay que querer a papá y a mamá!», escribiría sin ambages uno de los hermanos a otro. «No estoy, ni mucho menos, a su altura».
En Año Nuevo, los niños Van Gogh se reunían para rezar. «Líbranos de culparnos en exceso», rogaban. Nadie rezaba con más fervor que Vincent, el mayor.
CAPÍTULO 3
UN NIÑO EXTRAÑO
Un visitante que se hubiera aproximado a la parroquia de Zundert en la década de 1850, podría haber visto un pequeño rostro asomado a las ventanas del segundo piso observando la actividad del mercado. Hubiera sido difícil no fijarse en el cabello de gruesos rizos rojizos. Era una cara extraña, oblonga, de frente alta y barbilla prominente, mejillas regordetas, ojos saltones y nariz ancha. El labio inferior formaba un puchero permanente. La mayoría de los visitantes sólo hubieran vislumbrado brevemente a Vincent, el esquivo hijo del predicador.
Todo el que le conocía veía lo mucho que se parecía a su madre: el mismo pelo rojo, los mismos rasgos grandes, el mismo rostro compacto. Tenía muchas pecas y pequeños ojos de un pálido y variable azul verdoso. Podían ser escrutadores en un momento dado y parecer vacíos al siguiente. Cuando conocía a extraños se mostraba reticente y avergonzado. Tendía a bajar la cabeza y a moverse nerviosamente. Mientras su madre ofrecía té con pastas a las visitas, comentando las últimas novedades sobre la familia real de La Haya, Vincent procuraba salir de la habitación para volver a su puesto ante la ventana de la buhardilla y reanudar cualquier actividad solitaria. La mayoría de las visitas tenían la impresión de que era un «chico extraño».
Los que le observaban más de cerca o le conocían mejor, tal vez notaran la existencia de similitudes entre la correcta madre y su extraño hijo, similitudes que iban más allá de sus ojos azules o cabellos cobrizos. Él compartía su lastimera visión de la vida, así como su mirada suspicaz, su gusto por las comodidades y refinamientos, los arreglos florales, la decoración del hogar y, más tarde en la vida, los pinceles, plumas, papel y pinturas. Él absorbía su obsesión por las prerrogativas de rango y estatus así como sus rígidas expectativas en relación a sí misma y los demás, basadas en estereotipos de clase y origen. A pesar de sus nerviosos modales y su conducta antisocial, era tan galante y capaz de lanzar indirectas como ella; de hecho, ya era un poco esnob. Al igual que su madre, tenía una implacable capacidad para sentirse solo y preocupado, lo que le convertía en un niño ansioso; en realidad, apenas parecía un niño.

El granero y la casa de la granja, FEBRERO DE 1864,
LÁPIZ SOBRE PAPEL, 20 X 27 CM
David Brooks (www.vggallery.com)
Compartía la frenética necesidad de actividad de su madre. Desde el momento en que ella le enseñó a escribir, sus manos nunca pararon, como tampoco las de ella. Aprendió a mover un lápiz sobre el papel mucho antes de que supiera lo que significaban las marcas que estaba copiando. Para él escribir nunca perdió el placer de la caligrafía pura. Al igual que su madre, escribía a una velocidad endiablada, como si la pereza fuera su mayor enemigo («no hacer nada es hacer mal», advertía) y el vacío, el mayor de los horrores. ¿Hay algo más «miserable» que «una vida de inactividad»?, preguntaba. «Haz cosas o muérete».
Sus laboriosas manos siguieron a las de su madre hasta el arte. Anna quería para sus hijos la misma refinada educación de la que había disfrutado ella, todo un reto en un lugar como Zundert. Una parte fundamental de esa educación era el contacto con las bellas artes. Sus hijas aprendieron a tocar el piano como ella. Todo el mundo daba clases de canto y Anna enseñó a todos a dibujar, empezando por Vincent, no como si se tratara de una diversión infantil, sino como si fuera una actividad artística. Puede que, durante un tiempo, ella realizara sus propias obras de aficionada, convirtiéndose en un ejemplo para su hijo mientras le enseñaba. En algún momento visitaron Zundert las hermanas Bakhuyzen, unas amigas artistas de Anna que vivían en La Haya, y las tres empezaron a realizar esbozos juntas.
Puede que Vincent anduviera jugando por ahí esos días, pero en general seguía los pasos artísticos de su madre. Al igual que en el caso de la poesía, empezó copiando. Utilizando cuadernos de dibujo para principiantes, creó sus primeras imágenes con esmero, entre ellas la escena de una granja que pintara para el cumpleaños de su padre en febrero de 1864. Anna daba sus propias obras a Vincent para que trazara los contornos y las coloreara; eran sobre todo flores en los decorativos ramos que tanto le gustaban. En alguna ocasión cogió lápiz y papel y salió para intentar recrear su propio mundo. Uno de sus primeros modelos fue el gato negro de la familia, al que pintó trepando por un manzano sin hojas. Pero era un dibujante pésimo y destruyó frustrado el esbozo poco después de terminarlo. Según su madre nunca, mientras vivió en la parroquia, volvió a hacer un esbozo a mano alzada. Más tarde, Vincent rechazaría todas las obras de su infancia con dos palabras, «pequeños rasguños», afirmando que «el arte sólo es auténtico y real cuando la sensibilidad del artista evoluciona y madura».
Vincent estaba muy apegado a su madre. Más tarde, a lo largo de su vida, confesaría que la vista de una madre con su hijo «humedecía» sus ojos y «derretía su corazón». Toda actividad o imagen que asociara a la maternidad, los arreglos florales, la costura, el mecer una cuna, o incluso sentarse junto al fuego, siempre dejó su impronta tanto en su vida como en su arte. Se aferró a un afecto maternal infantil y a sus símbolos hasta bien entrada la veintena, y cada cierto tiempo tenía la imperiosa necesidad de ganar o recuperar el favor de su madre. Sentía un gran afecto por las figuras maternales y un inmenso deseo de desempeñar el papel de madre en las vidas de los demás. Dos años antes de su muerte, cuando pintó un retrato de su madre «tal y como la recuerdo», pintó a la vez un autorretrato utilizando exactamente la misma paleta de colores.
A pesar de este especial apego, o quizá debido a la inevitable decepción que conllevó, Vincent se fue convirtiendo en un niño cada vez más violento y escandaloso. El proceso se inició pronto con ataques de ira tan significativos que merecieron una mención especial en la historia de la familia. Distraído por unos de esos «insoportables» arranques, la abuela paterna de Vincent (que había criado once hijos propios) le dio un coscorrón y le echó de la habitación. Años después la misma Anna se quejaría: «Nunca estuve más ocupada que cuando sólo teníamos a Vincent». Encontramos críticas similares en recopilaciones familiares que, por otra parte, son bastiones de la circunspección. Dicen que era «obstinado», «incivil», «voluntarioso», «difícil de tratar», «extraño», «se comportaba de forma extravagante» y tenía un «temperamento difícil». Sesenta años después, hasta la criada de la familia recordaba claramente lo «problemático» y «dado a llevar la contraria» que había sido Vincent de niño, afirmando que era el «niño menos agradable» de la familia Van Gogh.
Era ruidoso y pendenciero y «nunca tomaba nota de lo que el mundo denomina “modales”», según un miembro de la familia. Solía escaparse para no tomar parte en las salidas que organizaba su madre (para visitar a otras distinguidas familias de la zona) y pasaba la mayor parte del tiempo con las criadas (con las que compartía la buhardilla de la casa parroquial). De hecho, gran parte de la mala conducta de Vincent parecía dirigida directamente contra su madre, tan consciente de su clase y amante del orden. Cuando alabó un pequeño elefante de barro que había hecho, Vincent lo tiró al suelo. Anna y Dorus intentaron castigar a su hijo, algo en lo que coinciden todas las crónicas familiares. A Vincent le castigaron más veces y con más severidad que a cualquiera de sus otros hijos. Pero sin efecto alguno. «Es como si se comportara mal aposta para crear problemas», se quejaba su padre, «es una vejación para nuestras almas».
Vincent, por su parte, se fue sintiendo cada vez más frustrado, alienado y rechazado, un cúmulo de sentimientos que determinaron su vida posterior como la pía resignación determinó la de sus padres. «La familia», decía años después de dejar Zundert, «es una combinación fatal de intereses opuestos; cada cual se enfrenta a los demás y dos o más miembros sólo comparten opinión cuando se trata de aliarse para oponerse a otro miembro».
Aunque siguió cerrando filas con su familia y cumpliendo los rituales prescritos con fervor, Vincent intentaba evitarlos. Le llamaba la naturaleza. Comparada con la claustrofobia física y emocional de la casa parroquial, los campos y brezales circundantes ejercían un atractivo irresistible sobre él. Desde muy pequeño, Vincent salía a pasear más allá del almiar, pasaba ante el pozo que recogía el agua de lluvia para beber, bajaba la colina, pasaba ante el tendedero donde se secaba la ropa de la familia, atravesaba la verja del jardín y paseaba por los campos de los alrededores. La mayoría de las granjas de Zundert eran relativamente pequeñas, pero a los niños de la familia Van Gogh, encerrados en un angosto jardín, el mar de campos de centeno y maíz que rodeaba a la ciudad les parecía inmenso: «la tierra del deseo», la llamaban.
Vincent seguía la senda que atravesaba los prados hasta alcanzar una vaguada arenosa, la Grote Beek, donde siempre fluía agua fresca, hasta en el día más caluroso del verano. Sus pies dejaban huellas en la arena fina y húmeda. A veces sus padres llegaban hasta allí en sus paseos diarios, aunque los niños tenían prohibido acercarse al agua. Sin embargo, Vincent iba más lejos. Andaba hacia el sur y el oeste donde los campos cultivados se fundían en el bosque; kilómetros y kilómetros de pantanos arenosos de brezales y aulagas, tierras bajas húmedas repletas de juncos y pinos enanos.
Puede que fuera durante esos paseos por los inmensos y desiertos pantanos cuando Vincent descubriera la luz especial y el cielo de su país natal: esa combinación única de humedad marina y nubes algodonosas que los artistas admiraban desde hacía siglos. «El país más armonioso», decía un pintor estadounidense de paso por Holanda en 1887, «tiene un cielo del turquesa más puro y un sol suave que sumerge todo en una luz amarillo azafrán».
Aparte de por el cielo y la luz, los holandeses eran famosos por su curiosidad y capacidad de observación (fueron los inventores tanto del telescopio como el microscopio). Los ventosos pantanos de Zundert permitían a Vincent ejercer todos sus poderes de observación. La meticulosa atención que había desarrollado copiando los dibujos de su madre se centró en los diseños de Dios. Se sumergió profundamente en las bellas y efímeras escenas de la vida del brezal: el florecer de las flores silvestres, las labores de un insecto, un pájaro construyendo un nido. «Pasaba los días escrutando y estudiando la vida del sotobosque», recordaría su hermana Lies. Se sentaba en uno de los bancos de arena de la Grote Beek y pasaba horas observando a los chinches de agua. Seguía el vuelo de las alondras desde la torre de la iglesia hasta los campos de maíz donde construían sus nidos entre el centeno. Era capaz de atravesar los campos de grano sin «romper ni un solo tallo», observaba Lies y podía quedarse «durante horas junto a un nido, simplemente mirando. Su mente parecía hecha para observar y pensar». Años más tarde, Vincent escribiría a Theo: «Compartimos nuestro interés por observar tras las candilejas. […] Puede que se deba a nuestra infancia en Brabante».
Sin embargo, incluso en esas excursiones solitarias, Vincent hallaba la forma de desafiar y provocar a sus padres.
Anna y Dorus van Gogh también eran amantes de la naturaleza, pero lo eran de esa forma cómoda y consoladora tan típica de la clase ociosa del siglo XIX. «En la naturaleza hallarás un amigo muy agradable con mucha conversación», prometía uno de sus libros favoritos, «si la cultivas en la intimidad». Habían pasado su luna de miel en Haarlemmerhout, un bosque de quinientos años repleto de pájaros, flores silvestres y aguas curativas. En Zundert andaban por las sendas de los valles y se mostraban mutuamente escenas pintorescas: una formación de nubes, el reflejo de los árboles en un estanque, los juegos de luz sobre el agua. Hacían un alto en su vida cotidiana para contemplar la puesta de sol y, en ocasiones, buscaban los lugares desde donde se apreciaba mejor. Gustaban de la unión mística entre naturaleza y religión: defendían la popular creencia victoriana de que la belleza natural vibraba con los «elevados tonos» de lo eterno y calificaban a la apreciación de la naturaleza de «culto».
Sin embargo, nada de lo anterior explicaba o justificaba las largas desapariciones a solas de Vincent, en todas las estaciones, hiciera el tiempo que hiciese. Para disgusto de sus padres, parecía agradarle especialmente andar por ahí de noche bajo la tormenta. Tampoco permanecía en el valle o en los pequeños jardines del pueblo. Vagaba por los caminos adentrándose en lugares dejados de la mano de Dios donde no se aventuraría a ir ninguna persona decente, donde sólo había campesinos ocupándose de la turba o recogiendo brezo, puede que algún pastor con sus ovejas. Una vez acabó cerca de Kalmthout, una ciudad a casi diez kilómetros al otro lado de la frontera belga, en un camino que sólo frecuentaban los contrabandistas, y volvió a casa a altas horas de la noche con la ropa manchada y los zapatos rotos y llenos de barro.
Pero lo más preocupante de todo es que quisiera ir solo. A Anna no le gustaba la soledad en ninguna de sus formas. En un libro para padres de la época se advertía que las salidas por el campo debían supervisarse, no fuera a ser «que los jóvenes desaparecieran en el bosque y hallaran todo tipo de cosas capaces de intoxicar su imaginación». Pero Vincent pasaba cada vez más tiempo dedicado a estos paseos solitarios por el campo y menos jugando con otros niños o haciendo visitas. Sus compañeros de colegio le recuerdan como «ido» y «distante», un niño que «tenía poco en común con los demás críos». Uno de ellos dijo: «Vincent andaba por ahí solo la mayor parte del tiempo, paseaba durante horas […] y se alejaba mucho del pueblo».
También se aislaba del resto de la parroquia.
Teniendo en cuenta lo mucho que amó durante toda su vida a los bebés y niños pequeños, Vincent debió de haber disfrutado en casa durante los años de Zundert, al menos al principio, cuando había muchos en la parroquia. Compartía las habitaciones del ático con ellos, jugaban juntos, les leía y, sin duda, cumpliría otras funciones paternas mientras las relaciones con sus padres se iban deteriorando. Pero a medida que sus hermanos fueron creciendo y asumiendo su propia personalidad adulta, los sentimientos cálidos se fueron evaporando. Anna, su hermana mayor, cada vez se parecía más a su madre y actuaba incluso como ella: carente de humor, temperamental y fría (uno de sus hermanos la apodaba «el polo norte»). Su hermana Lies era seis años más pequeña y empezaba a convertirse en una chica frágil y obsesionada con la poesía cuando la adolescencia de Vincent empezó a perturbar la paz de la casa. Lies amaba la música y la naturaleza y sus nostálgicas cartas están repletas de quejosos «¡ah!» y llorosas observaciones sobre la unidad familiar. Lies nunca perdonó a Vincent del todo por haber puesto en peligro esa unidad. La menor de las hermanas, Willemina (Wil) nació cuando Vincent tenía nueve años, en la época más tensa de la parroquia. Para él, la niña pequeña que correteaba entre sus piernas era el único espíritu afín a él entre sus hermanas. Wil era una niña seria y cumplidora que más tarde desarrollaría ambiciones artísticas e intelectuales y se convertiría en la única de las hermanas capaz de apreciar el arte de Vincent.
Su hermano Theo fue el compañero del alma de Vincent por aquellos años. Nació en 1857, un mes después de que Vincent cumpliera los cuatro años, y llegó en el momento oportuno. Era el primer hermano por el que Vincent pudo sentir una auténtica devoción fraterna. Los dos jugaban juntos y eran inseparables. Vincent enseñó a Theo habilidades de chico como jugar a las canicas o construir castillos de arena. En invierno patinaban, iban en trineo y jugaban a juegos de mesa junto al fuego. En verano jugaban al «tú la llevas» y otros «pequeños y divertidos juegos» que Vincent inventaba para distraer a su hermano.
En una familia que, por otra parte, racionaba las muestras de cariño, Theo devolvía a Vincent sus atenciones con un cariño que rayaba en la devoción, según dijo su hermana Lies. Creía que Vincent era «mucho más que un ser humano normal». Décadas más tarde, Theo recordaría en sus cartas: «Le adoraba por encima de todo». Los hermanos compartieron desde muy pequeños un dormitorio del segundo piso y, probablemente, la cama. En la privacidad de su buhardilla, cuyas paredes estaban forradas de un papel azul que recordaría vívidamente el resto de su vida, Vincent empezó a ensayar su retórica, una retórica rápida y enérgica, para convencer a su adorado hermano.
Pero, por mucho que lo intentara, Vincent no logró que Theo se convirtiera en la misma persona que él. A medida que pasaban los años se iban pareciendo menos. Theo tenía la complexión fina de su padre y sus delicados rasgos, mientras que el cuerpo y el rostro de Vincent se hicieron más fuertes y duros con la edad. Theo era rubio y Vincent tenía los cabellos de un rojo intenso. Tenían los mismos ojos claros, pero en el fino rostro de Theo parecían soñadores, no penetrantes. Theo no tenía la constitución de hierro de su hermano. De niño enfermaba con frecuencia, como el resto de los hermanos Van Gogh y al revés que Vincent. Sufría mucho con el frío y tenía enfermedades crónicas.
Pero lo que distinguía a los hermanos era su disposición. Mientras que Vincent era oscuro y suspicaz, Theo era brillante y gregario. Vincent era tímido y Theo cálido, como su padre. Según Lies, «un alma amable desde que nació». Vincent daba vueltas a las cosas y Theo siempre estaba alegre y encantado incluso ante la adversidad, según su padre. Era tan alegre que cuando oía cantar a los pájaros tendía «a silbar con ellos». Con su buen aspecto y cálida disposición, Theo gustaba de la compañía de los demás. Los mismos compañeros de colegio que recuerdan a Vincent como una persona temperamental y solitaria, hablan de su hermano menor (Ted, le llamaban ellos) comentando su buena disposición para el juego y lo parlanchín que era. Según la criada de la familia, Vincent era «extraño» mientras que Theo era «normal».

THEO VAN GOGH A LOS TRECE AÑOS
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
En casa, al contrario que su hermano, Theo aceptaba gustosamente sus deberes. Se convirtió en una gran ayuda para su madre tanto en la cocina como en el jardín. Anna le llamaba «mi ángel Theo». Era extraordinariamente empático y muy sensible a la opinión de los demás. Hizo de mediador décadas antes de que Vincent pusiera a prueba sus límites en el desempeño de ese papel. «¿No te parece que deberíamos intentar agradar a todo el mundo?», decía Theo, expresando un sentimiento muy poco propio de Vincent. También Dorus reconocía las cualidades únicas de su tocayo y decidió emprender una campaña de educación que mantuvo hasta su muerte. Luego se referiría a Theo como nuestro «orgullo y alegría» y le escribiría con cariño: «Has sido como un brote de primavera para nosotros».
La especial relación que mantenían los hermanos no pudo sobrevivir a estas marcadas diferencias. A medida que Vincent se hundía más y más en el aislamiento, la estrella de Theo empezaba a brillar en el seno de la familia. («Querido Theo», escribiría su madre después, «que sepas que eres nuestra posesión más preciada»). A medida que su hermano se alejaba, Vincent intentaba implicarle en su conspiración contra sus padres, algo que volvería a intentar más de una vez en los años siguientes, aunque sin éxito. Discutían agriamente en disputas regidas por esos estándares argumentativos que les imponían en la escuela y darían color a todas sus riñas en el futuro. («¡No estoy equivocado, lo estás tú!». «¡Retira eso!»). Su padre se dio cuenta del empeoramiento de las relaciones entre ellos; los comparaba con Jacob y Esaú, invocando el relato bíblico de un hermano pequeño que usurpaba el lugar de su hermano mayor, arrebatándole sus derechos de nacimiento.
Cuando llegaron a la adolescencia, Vincent ya había emprendido sus solitarios paseos por los campos y la relación entre los hermanos había cambiado. Cada vez que se deslizaba fuera de las verjas del jardín pasaba junto a sus hermanos sin saludarlos, como éstos recordarían más tarde. No contestaba ni a Theo cuando éste le preguntaba si podía acompañarle. «Sus hermanos y hermanas eran como extraños para él», dijo Lies, «[era] un extraño hasta para sí mismo».
Lo que definió la infancia de Vincent van Gogh fue la soledad. «Mi juventud fue triste, fría y estéril», escribiría después. Cada vez más alienado de sus padres, hermanos e incluso de sus compañeros de clase y de Theo, buscaba con mayor frecuencia el bálsamo de la naturaleza, proclamando con sus ausencias lo que nunca diría en palabras: «Voy a refrescarme, a rejuvenecerme en la naturaleza». Como siempre, halló en la literatura ejemplos que confirmaban su forma de ver el mundo. Empezó a leer a autores románticos como Heinrich Heine, Johann Uhland y, sobre todo, el belga Henri Conscience. «Caí en el abismo de la desesperación más profunda», escribía Conscience en un pasaje que se convirtió en uno de los favoritos de Vincent, «de manera que pasé tres meses en los pantanos […] donde el alma, en presencia de la inmaculada creación de Dios, se libera del yugo de las convenciones, olvida a la sociedad y afloja sus vínculos con la fuerza de una juventud renovada».
Sin embargo, al igual que los románticos a los que admiraba, Vincent no sólo hallaba consuelo en la naturaleza, sino también peligro. Uno se podía perder en la inmensidad y sentirse pequeño: tanto inspirado como sobrecogido. Para Vincent la naturaleza siempre tendría una doble vertiente: le consolaba en su soledad pero le recordaba su alienación en un mundo donde existía un vínculo muy estrecho entre la naturaleza y la familia. ¿Estaba solo en la creación o únicamente experimentaba abandono? A lo largo de su vida, buscaría este consuelo con cierta regularidad. Se sumergía en la naturaleza salvaje sólo para constatar que allí también reinaba la soledad y acabar volviendo al mundo en busca de la compañía humana que le eludiera durante toda su infancia, incluso en el seno de su propia familia.
Para llenar el vacío, Vincent empezó a coleccionar cosas incongruentes, una actividad que mantendría durante toda su vida de vagabundo. Como si intentara capturar y llevarse a casa la compañía que hallaba en la naturaleza, empezó a coleccionar y clasificar flores silvestres que crecían junto al estanque y en los prados. Recurrió a sus conocimientos sobre pájaros salvajes para empezar a coleccionar sus huevos y, cuando los pájaros emigraban hacia el sur, recogía sus nidos. Los insectos se convirtieron en una pasión arrolladora, la primera de muchas. Los cazaba en el estanque y los arbustos que crecían junto a éste con una red para cazar mariposas; luego los guardaba en un bote y los llevaba a la parroquia, donde sus hermanas chillaban de terror a la vista de sus trofeos.
En su habitación de la buhardilla, Vincent inició una actividad obsesiva y solitaria, dedicando tardes enteras a estudiar y clasificar sus colecciones. Identificaba las flores silvestres y apuntaba el lugar donde crecían las especies más raras. Analizaba las diferencias entre los nidos de los tordos y los de los mirlos, gorriones y carrizos. («Pájaros como los carrizos y la oropéndola también son artistas», concluía). Fabricó pequeñas cajas para guardar su colección de insectos. Las forraba con papel y fijaba los insectos en cada una con un alfiler para colocar después una etiqueta con su nombre en latín en cada caja, «unos nombres horriblemente largos», recordaría luego su hermana Lies, «pero Vincent se los sabía todos».
Un lluvioso día de octubre de 1864, Dorus y Anna van Gogh metieron a su solitario hijo en un carruaje amarillo y le llevaron a unos veinte kilómetros hacia el norte, hasta la ciudad de Zevenbergen. Allí, en los escalones de un internado se despidieron del niño de once años que era Vincent por entonces y se fueron.
Los esfuerzos de Anna y Dorus por educar a su hijo mayor en Zundert acabaron en frustración y fracaso. Cuando Vincent tenía siete años, le habían llevado a la escuela pública que había al otro lado del mercado que estaba delante de la casa parroquial. Según un padre enojado, antes de que se construyera esta escuela, la educación en Zundert era prácticamente inexistente, como en todo Brabante. La mayoría de las familias del lugar ni se molestaban en enviar a sus hijos a la escuela y el analfabetismo era muy elevado. La única alternativa eran las escuelas privadas, donde imperaba el catolicismo y el calendario escolar se adaptaba a las fiestas y épocas de cosecha.
Pero Anna consideraba que la educación era uno de los privilegios y deberes de su clase, como pasear o vestir bien, una manifestación de estatus y una preparación para moverse con éxito en los círculos selectos. Anna y Dorus tenían razones para creer que a Vincent le iría bien en la escuela. Era inteligente, estaba preparado y probablemente ya supiera leer y escribir a los siete años. Pero su tozudez chocó en seguida con el afán de disciplina del maestro Jan Dirks, conocido por dar capones a sus alumnos más recalcitrantes. Un compañero recuerda que «Vincent siempre se metía en líos y le castigaban de vez en cuando», una evolución que sin duda contribuyó a su alienación crónica.
Anna y Dorus hicieron todo lo posible para lograr que su hijo tuviera una educación mínima: tuvo profesores particulares, tutores e incluso fue a escuelas de verano, pero nada daba resultado. A finales de octubre de 1861, cuatro meses antes del segundo año de colegio de Vincent, le sacaron de la escuela pública de Zundert. En vez de imbuirle disciplina, la experiencia sólo había agudizado su aberrante conducta. Emergió de esta breve exposición más hosco e incivil que antes. Anna culpaba al colegio: «El trato con los niños campesinos», diría después, había «apaletado» a su hijo. Los chicos católicos de clase baja y el católico maestro Dirks eran «malas compañías», decía, y llegó a la conclusión de que tenían la culpa de la conducta cada vez más rebelde de Vincent.
Durante los tres años siguientes, Vincent frustró todo intento de sus padres de enseñarle en casa. Haciendo caso omiso del gasto, contrataron una institutriz y la instalaron en el segundo piso. Dorus, que daba clases a diario a los niños protestantes de la zona (y que también había aprendido en su propia casa), fijó el plan de estudios. Vincent pasaba parte del día en el estudio que tenía su padre en el ático aprendiendo lecciones grises de los ministros poetas (los favoritos de Dorus), que ya no formaban parte de la educación de los niños holandeses en otros lugares. Pero ni el paciente pastor pudo con su díscolo hijo mucho tiempo. En 1864 decidió enviarle a un internado.
El colegio Provily estaba en una calle estrecha que discurría entre el Ayuntamiento y la iglesia protestante de Zevenbergen. El Zandweg era una calle repleta de mansiones mucho más elegantes que nada de lo que se vía en Zundert. Ninguna resultaba más sofisticada que la que ostentaba en la puerta el número A40. Paneles de vidrio esmaltado coronaban la puerta principal y las grandes ventanas del primer piso. La fachada era de ladrillo con algo de piedra, un material de construcción raro en Zundert; sillares y pilastras de piedra, guirnaldas de flores y frutas pétreas así como un balcón del mismo material decoraban la fachada. Seis cabezas de león pendían de una cornisa. Cuando Anna y Dorus dejaron a su hijo en el vestíbulo del colegio, estaban seguros de haberle colocado en el buen camino por fin.
En el nuevo hogar palatino de Vincent, abundante personal intentaba cubrir las necesidades de un puñado de estudiantes: veintiún chicos y trece niñas, hijos e hijas de protestantes destacados de todo Brabante, funcionarios del gobierno, terratenientes y prósperos comerciantes locales, así como propietarios de molinos. Junto al fundador de sesenta y cuatro años, Jan Provily, su esposa Christina y su hijo Pieter, había dos jefes de estudio y cuatro profesores ayudantes, así como una gobernanta importada de Londres. El colegio ofrecía gran variedad de cursos de primaria y secundaria. Y todo esto tenía, evidentemente, un precio. Puede que, al ser clérigo, Dorus recibiera un trato especial, pero cada florín gastado en Vincent era un sacrificio para el párroco con familia numerosa de una congregación empobrecida.
Pero Vincent se sintió abandonado. En el mismo momento en que sus padres se fueron en el carruaje, le embargó la soledad. Durante el resto de su vida recordaría esa despedida en la puerta del colegio como una piedra de toque emocional, el paradigma de las despedidas entre lágrimas. «Estaba en los escalones de la puerta de entrada al colegio Provily», escribiría a Theo doce años más tarde, «veía el carruaje amarillo desaparecer por el camino, mojado por la lluvia, y unos cuantos árboles a cada lado del camino». En aquel momento, el sentimentalismo no le impidió extraer las conclusiones obvias. Tras once años de exhortaciones a la unidad familiar, le habían expulsado de la isla que era la parroquia. Años después compararía su estancia en Zevenbergen con la de Cristo en el Jardín de Getsemaní, gritando para que su padre fuera a rescatarle.
Los dos años que pasó en el colegio Provily no hicieron más que confirmar sus más oscuros temores. Nada podía haber afectado más a un niño sensible con hábitos solitarios que la exposición emocional a un internado. Tampoco ayudaba que Vincent tuviera once años y fuera el estudiante más joven del colegio. Era el recién llegado pelirrojo, con acento de campo, mal carácter y modales extraños. Se sumergió en una melancolía preadolescente. Al final de sus días compararía sus años en el colegio Provily con su estancia en un sanatorio mental. «Todo me era tan ajeno como me resulta ahora», escribía desde el manicomio de Saint-Rémy, «volví a sentirme ese niño de doce años del internado».
Vincent inició una feroz campaña, como haría el resto de su vida, para acabar con su exilio. Pocas semanas después, Dorus volvió al colegio para consolar y calmar a su infeliz hijo. «Rodeé con mis brazos el cuello de mi padre», escribiría Vincent después, describiendo el lacrimógeno encuentro, «en ese momento ambos sentimos que teníamos un Padre en los cielos». Pero Dorus no llevó a su hijo de vuelta a Zundert. Vincent hubo de esperar hasta la Navidad para volver a ver a su familia. Más de una década después, su hermana Lies recordaría vívidamente su alegría cuando volvió a la parroquia para pasar las vacaciones. «¿Recuerdas cuando Vincent volvió a casa de Zevenbergen?», escribió a Theo en 1875. «¡Qué días tan hermosos aquéllos! ¡Nunca volvimos a pasar tan buenos ratos juntos!».
Pero Vincent hubo de volver a los leones de piedra del Zandweg. A lo largo de los dos años siguientes, Dorus hizo algunas visitas a Vincent y éste volvió a Zundert con ocasión de ciertas celebraciones familiares. En el verano de 1866, sus padres cedieron tras recibir una andanada de cartas repletas de nostalgia en las que Vincent volcó toda su energía para expresar su dolorosa soledad (lo que se convertiría en un patrón en el futuro). Por fin le permitieron abandonar su cárcel del palacio de Zevenbergen.
Pero no le permitieron volver a casa.
No está claro por qué Anna y Dorus decidieron matricular a su difícil hijo en la Rijksschool Willem II de Tilburg, aún más lejos de su hogar. Probablemente, al igual que en el caso de Zevenbergen, Dorus lograra matricularle en ese colegio gracias a sus contactos familiares. Parece que el dinero también fue un factor importante. Al contrario que Provily, Tilburg contaba con una Escuela Superior Burguesa (ESB), instituciones educativas subvencionadas por el Estado al amparo de una nueva ley que fomentaba la educación pública para difundir los valores de la burguesía.
A pesar de ser más barata, la escuela de Tilburg era aún más impresionante que la mansión del Zandweg. En 1864, el rey de Holanda había donado un palacio con sus jardines a la ciudad para crear una escuela secundaria. El edificio en sí era la pesadilla de los internos. Era una estructura extraña con torreones en las esquinas y almenas que le daban más aspecto de prisión que de palacio. Al ser una nueva ESB había atraído a muchos distinguidos profesores. Como la mayoría enseñaban a tiempo parcial, se ofrecían multitud de cursos, desde astronomía hasta zoología, y la escuela era famosa en Leiden, Utrecht y Ámsterdam.
Pero nada de esto impresionaba a Vincent. Tanto Zevenberg como Tilburg sólo eran diferentes extensiones de su exilio. Cada vez se fue escondiendo más en su caparazón y volcaba su amargura en sus tareas escolares (luego la volcaría en el arte). Aunque afirmaba «no haber aprendido absolutamente nada en Zevenberg», le admitieron en Tilburg sin que tuviera que aprobar el programa preparatorio que se exigía a la mayoría de los postulantes. Cuando empezaron las clases, el 3 de septiembre de 1866, el cargado plan de estudios del colegio absorbió su increíble energía con largas horas de clases de holandés, alemán, inglés, francés, álgebra, historia, geografía, botánica, zoología, geometría y deporte. Las clases de deporte las daba un sargento de infantería e incluían instrucción general y en el manejo de armas. Pero cuando marchaba por la Willemsplein ante el colegio-castillo, con el arma de cadete que le había suministrado el Estado al hombro, soñaba con la Grote Beek, los insectos del brezal y los nidos de alondra ocultos entre el centeno.
La experiencia de Tilburg parece haber transcurrido en un estado de absentismo mental. En toda una vida de correspondencia nunca mencionó su estancia allí. Mientras la mayoría de sus compañeros trabajaban sin cesar, Vincent llenaba sus horas de soledad memorizando poesía en francés, inglés y alemán. En julio de 1867, sacó las cuartas mejores notas de su clase, lo que le permitió subir de nivel. Pero los éxitos en los estudios no parece que acabaran con su drama interior.
Los pocos compañeros que tuvo Vincent durante ese año seguramente encajaban en la descripción de lo que Anna calificaba como «buenas compañías», pero ninguno de ellos parecía proclive a trabar amistad con el extraño chico de campo que permanecía encerrado en su mutismo. Todos menos uno habían crecido en la zona de Tilburg y todos vivían con sus familias. Cuando sonaba la campana a la hora de salida, Vincent era el único que iba entre la lluvia y la niebla a una casa que no era la suya. La familia que le había acogido, los Hannick, le trataban todo lo bien que cabía esperar de una pareja de cincuenta y muchos años con un hijo de trece que siempre estaba de mal humor. Vincent no habló de ellos en su vida.
Carente de apoyo emocional, su espíritu se iba hundiendo más y más en los sentimientos contradictorios, la nostalgia y el resentimiento. La distancia que le separaba de Zundert, el doble que desde Zevenberg, redujo el número de visitas y viajes a casa. Una vez llegó a la estación de tren de Breda y el carruaje amarillo no apareció, como ocurría a veces. Tuvo que andar hasta la parroquia, un paseo de más de tres horas. Las raras veces que iba de vacaciones veía poco a sus hermanos, pues pasaba el tiempo fuera de las verjas del jardín de la parroquia o embebido en la lectura.
Pero en cuanto volvía al colegio, le embargaba la nostalgia y volvía a sentirse un exiliado. Era un ciclo duro y amargo que las visitas a casa, con sus inevitables despedidas, agravaban. En una foto tomada en la escuela por aquellos años, Vincent está sentado en la primera fila, las piernas y brazos cruzados con fuerza, los hombros echados hacia delante y el cuerpo inclinado como para protegerse. Una capa militar pende sobre sus piernas. Se ve a otros estudiantes más relajados, estirados, con las piernas abiertas, echados hacia atrás y mirando distraídamente hacia un lado. Pero Vincent, con sus mejillas hundidas y un puchero perpetuo, la postura y las oscuras miradas que dirige a la cámara, parece espiar al mundo desde un reducto escondido y solitario.
En marzo de 1868, semanas antes de su decimoquinto cumpleaños y dos meses antes del fin del curso, Vincent salió andando del colegio de Tilburg.

VINCENT VAN GOGH EN LAS ESCALERAS DE LA ESCUELA DE TILBURG
© Vincents Tekenlokaal, Tilburg/Koning Willem II College, Tilburg
Tal vez hiciera a pie todo el camino hasta Zundert (siete horas), en vez de coger el tren. De ser así habría sido el primero de los muchos paseos que daría en su vida para castigarse en momentos decisivos. No sabemos qué recibimiento le dispensaron cuando apareció ante la puerta con sus maletas en la mano. No tenía ninguna excusa convincente que ofrecer a sus padres. Por mucho que éstos lamentaran el dinero invertido en su educación, las tasas, el internado, los viajes y la vergüenza que su fracaso acarrearía sobre la familia, no lograron conmover a Vincent. Había logrado lo que quería: estaba en casa.
Durante los dieciséis meses siguientes, Vincent se aferró a su vida de la parroquia, una fantasía consoladora aumentada por la presencia de un nuevo bebé: su hermano Cor, de un año de edad. Sobreponiéndose a los sentimientos de culpa que le suscitaba cada nuevo mes sin hacer nada, hizo oídos sordos a toda sugerencia sobre el futuro y prefería pasar sus días en la Grote Beek, en el brezal y en su santuario del ático. Tenía un tío rico, que era marchante de arte de La Haya y probablemente le ofreciera un empleo. Si lo hizo, Vincent se negó a aceptarlo ya que prefería sus actividades solitarias.
Sin duda sabía que el tema de su futuro y los reproches que suscitaría no podía dilatarse sine die. Por mucha determinación que manifestara al recorrer el brezal o por más que intentara perderse en un libro o en sus colecciones, antes o después tendría que hacer frente a las frustradas expectativas de su familia, sobre todo de su padre.
CAPÍTULO 4
DIOS Y EL DINERO
Cada domingo, la familia Van Gogh se vestía de negro y recorría solemnemente el camino que conducía desde la casa parroquial de Zundert hasta la cercana iglesia. Allí se sentaban en un lugar especial ante el alto y estrecho santuario. Desde su punto de observación, a los pies del púlpito, Vincent contemplaba la ceremonia. Las cuerdas del armonio ponían en pie a los cuarenta o cincuenta fieles. Cuando empezaba a sonar la música entraban los diáconos con sus largos abrigos negros y rostros contritos, midiendo cada uno de sus pasos. Por último aparecía el pastor.
Era un hombre bajito y ligero en el que apenas se fijaría nadie. La luz se reflejaba en su pelo plateado y su rostro reverberaba entre sus negros ropajes, la uve invertida de su cuello duro semejaba una flecha.
Entonces ascendía al púlpito.
Como estaba a bastante altura y rodeado de altos parapetos de madera tallada, apenas había espacio para un hombre; parecía una caja ricamente decorada que se abría lo suficiente como para revelar su precioso contenido. Cada domingo, Dorus van Gogh ascendía ceremoniosamente sus empinadas escaleras. Vincent estaba sentado tan cerca, que tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para ver subir a su padre.
Desde su posición, Dorus dirigía el servicio y anunciaba cada himno, levantando la mano para que empezara la música y dirigiendo a la congregación en sus oraciones y cánticos. Para sus sermones, el alma del servicio religioso, recurría a un holandés culto que rara vez se oía en las profundidades provincianas de Brabante. Sus homilías eran muy convencionales, y la pequeña iglesia debía de reverberar con el extremismo histriónico de la retórica victoriana: las declamaciones, las variaciones exageradas tanto en ritmo como en tono, las cadencias melodramáticas, las rápidas repeticiones y el atronador clímax. Su cuerpo hablaba un lenguaje de gestos. Cada vez que movía el brazo o apuntaba a la congregación con el dedo, sus anchas mangas revoloteaban reforzando sus palabras.

THEODORUS (DORUS) VAN GOGH
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Dorus van Gogh no era sólo el mediador ante Dios de los protestantes de Zundert: era su líder. Al contrario que en las parroquias de otras regiones del país, Dorus era un pastor tanto espiritual como temporal para el pequeño grupo de pioneros protestantes en su puesto de avanzada de los brezales. Los miembros de la congregación no mantenían contacto alguno con los católicos de los alrededores y la parroquia era tanto un centro espiritual como un club social. En el salón de los Van Gogh se impartían clases o se recibían visitas informales casi todos los días de la semana.
Dorus no sólo actuaba como líder de su comunidad, sino también como embajador ante la comunidad católica. Su misión no era convertir a los papistas de Zundert, sino negarles la hegemonía en esa disputada región. Vincent vio a su padre entre los notables del lugar en todas las celebraciones públicas, junto a los cargos electos, al igual que su homónimo católico. Cuando se hacían colectas públicas para recaudar fondos de ayuda para las víctimas de las inundaciones, Dorus asumía un papel preponderante, logrando las mayores aportaciones florín a florín. Estas apariciones en público, al igual que sus paseos diarios por la ciudad con su sombrero de copa, demostraban a los católicos que los protestantes no se iban a marchar.
En el caso de los parroquianos que vivían en lugares aislados, en granjas o pequeñas aldeas desperdigadas por toda la región, Dorus desempeñaba un papel aún más importante. Estos pioneros religiosos tenían prohibido interactuar con sus vecinos católicos y dependían de las visitas semanales del pastor, no sólo para garantizarse el favor divino, sino también algo más importante: el sustento. Las malas cosechas y las plagas habían acabado con los ingresos de las familias de las zonas rurales. Aquellos granjeros que ya vivían al nivel de subsistencia se vieron obligados a recurrir a la caridad de la Iglesia. Dorus van Gogh administraba sus escasos fondos, de manera que gozaba de un poder de vida y muerte sobre su rebaño. Cuando Vincent acompañaba a su padre en sus viajes por el campo, veía cómo le daban las gracias con reverencia, cayendo de rodillas.
Como lo que estaba en juego era la supervivencia misma, Dorus pasaba por alto importantes aspectos de la doctrina religiosa. En lugares tan apartados como Zundert, lo importante era la entereza de los hombres y la fertilidad de las mujeres, no la pureza doctrinal. «Sabemos que hablar de religión y moralidad es secundario», escribía Anna van Gogh. El hecho de que en la parroquia trabajaran luteranos, menonitas y arminianos, expresaba el ecumenismo pragmático del párroco. Pero si a Dorus el dogma le importaba poco, la disciplina lo era todo para él. Una ausencia injustificada en la misa dominical suponía una airada visita del párroco a la semana siguiente.
En la casa parroquial, el papel de líder espiritual de Dorus se solapaba perfectamente con el de padre. Los Van Gogh vivían en una eterna misa dominical. El salón principal estaba lleno de armarios que contenían cálices, biblias, libros de himnos y salterios. Había una estatua de Cristo y una cruz con rosas en el vestíbulo. Los niños Van Gogh oían la inconfundible voz de iglesia de su padre todos los días, sermoneando, alabando o leyendo la Biblia. Su eco resonaba en el santuario del salón y reverberaba por toda la casa. Cada noche, a la hora de cenar, oían la misma voz rezando: «Únenos, Señor, estrechamente, y permite que nuestro amor hacia ti estreche esos lazos aún más».
Cuando no estaba sermoneando o rezando, Dorus permanecía alejado de su creciente familia. Melancólico y solitario, pasaba largas horas en su estudio del ático leyendo y preparando sus sermones con el gato por única compañía. En la soledad se permitía ciertos placeres, fumaba pipas y puros y probaba todo tipo de licores. Sus horas de reclusión iban seguidas de «estimulantes paseos a buen ritmo», que consideraba «alimento para la mente». Cuando estaba enfermo, lo que ocurría a menudo, se volvía aún más silencioso y retraído, pues pensaba: «Si no me quejo acabará antes». En estas etapas de autoconfinamiento se acababa aburriendo y adquiriendo manías, y se negaba a comer, convencido de que el ayuno apresuraría su recuperación.
Como la mayoría de los padres de su generación, Dorus se consideraba similar a Dios en su casa, donde ejercía los poderes de éste. Desde su punto de vista no podía haber disensiones ni entre los parroquianos ni en el seno de su propia familia, de manera que reforzaba la unidad familiar al igual que la de la congregación, con una implacable vehemencia. Cuando se cuestionaba su autoridad, la autoridad de Dios, experimentaba «violentas pasiones» e ira. Vincent aprendió rápidamente que ofender a su padre era ofender a Dios. «El amor con el que se honra a un padre», decía Dorus, «es el mismo amor que bendice al mundo». Si se ofendía a un amor se ofendía al otro, rechazar a uno implicaba rechazar a ambos. Cuando más tarde en su vida Vincent buscó la absolución de sus pecados, tendía a confundir a su padre con el Padre y no obtenía el perdón de ninguno de los dos.
Pero había otro Dorus van Gogh que, más que ejercer una autoridad papal, recurría a la persuasión y a amables ruegos para mantener a sus hijos en el buen camino. Este Dorus no «sospechaba» ni «juzgaba», sólo apoyaba y daba ánimos. Este Dorus pedía perdón cuando hería sus sentimientos y corría a su dormitorio cuando enfermaban. Este Dorus afirmaba: «Mi meta en la vida es […] vivir con y para nuestros niños».
Vincent tenía dos padres porque, por entonces, la paternidad estaba en crisis. A mediados del siglo XIX, el reto a la autoridad, tanto temporal como espiritual, que supuso la Revolución Francesa estaba afectando al corazón del contrato social: la familia. La tradicional figura del patriarca que gobernaba a su familia como «los dioses en el monte Olimpo» se había convertido en una reliquia más del Antiguo Régimen, según se afirmaba en los libros educativos de la época sobre la paternidad. Se creía que la familia moderna debía ser democrática, como el Estado moderno, y estar basada en respeto mutuo, no en la jerarquía y el temor. Los padres habrían de bajarse de sus tronos y púlpitos e «implicarse más en la vida de sus hijos», se aconsejaba, teniendo más en cuenta las opiniones de estos últimos. En definitiva, el padre había de ser «un amigo para su hijo».
Dorus van Gogh aprendió bien estas lecciones. «Sabes que tienes un padre pero me gustaría ser como un hermano para ti», escribiría a su hijo Theo, de diecinueve años.
Dorus fue abriéndose camino a través de las crisis infantiles de Vincent dividido entre el patriarca que exigía la parroquia de Zundert y el padre moderno que esperaba hallar en él su clase social. Decía respetar la «libertad» de sus hijos, pero los acusaba continuamente de ser un desastre y llenar de preocupaciones y tristeza la vida de sus padres.
Para un niño solitario lleno de necesidades era una trampa irresistible. Vincent emulaba a la remota figura que subía al púlpito cada domingo. Adoptó la misma forma retórica de hablar y la visión metafórica del mundo de Dorus, expresando el mismo retraimiento emocional en público. En privado, diseccionaba sus sentimientos con el mismo enloquecido racionalismo. Se acercaba al mundo exterior con la misma suspicacia que su padre, siempre a la defensiva. Trataba a los que le retaban con la misma implacable falta de flexibilidad y reaccionaba ante faltas leves con idéntica ira paranoica. La introversión del hijo era un reflejo de la tendencia a la reclusión del padre, y su carácter meditabundo, de la melancolía paterna. Vincent ayunaba como su padre para expiar sus faltas. Cuando reunía colecciones y, más tarde, cuando pintaba, imitaba las largas horas de actividad solitaria de Dorus en su estudio. Al ver cómo su padre consolaba a los necesitados y los desgraciados, que le daban la bienvenida por lo que les proporcionaba, Vincent se formó una imagen crucial para su vida adulta: la imagen que guiaría todas sus ambiciones en la vida y el arte. «¡Qué glorioso debe de ser haber vivido una vida como la de Pa!», dijo en una ocasión.
Pero al final del camino que recorría Vincent para obtener la bendición de su padre estaba el otro Dorus, el juez inflexible. Un hombre que consideraba que la alegría era «fruto de una fe infantil», debía de creer que un hijo extraño como Vincent estaba fuera del alcance del favor divino. Para un hombre que creía que «uno se hace una persona conociendo gente», la introversión de Vincent era una marca indeleble de marginalidad. Para un padre que urgía a sus hijos a «trabajar más y más en pro de la unidad familiar», las continuas desavenencias con Vincent eran un insulto permanente. A un hombre que exhortaba permanentemente a sus hijos a «tomarse interés en la vida», el tenaz aislamiento de Vincent en la escuela, e incluso en la parroquia, debía de parecerle un rechazo a la vida misma.
En una infancia definida casi exclusivamente por la familia, sólo había otra persona capaz de competir por la emulación de Vincent: su tío y marchante de arte, Vincent van Gogh.
Algunos de sus parientes se visitaban más a menudo entre sí o habían llevado vidas más pintorescas (su tío Jan había dado la vuelta al mundo en barco y había luchado en las Indias Orientales). Pero Oom [tío] Cent tenía todo el derecho a ocupar un lugar destacado en el mundo de Vincent. En primer lugar, estaba casado con la hermana menor de Anna Carbentus, Cornelia, lo que había estrechado los vínculos familiares entre los Van Gogh y los Carbentus. En segundo lugar, por razones que siguen siendo un misterio, su esposa y él no lograron tener hijos. Esta combinación de factores convertía a Cent casi en un padre alternativo para la familia de su hermano. El joven Vincent, su homónimo, fue lo más cercano a un hijo (y heredero) que Cent tuvo nunca.
En los primeros años de vida de Vincent, el tío Cent vivía en La Haya y visitaba Zundert con cierta frecuencia. Los hermanos Dorus y Cent sólo se llevaban dos años. Se parecían físicamente; tenían la misma complexión delgada y el mismo pelo entre rubio y rojizo. Pero las similitudes acababan ahí. El padre Dorus era duro y carecía de sentido del humor, el tío Cent era divertido y de charla fácil. Dorus citaba la Biblia, Cent contaba cuentos. Se habían casado con dos hermanas que eran tan distintas entre sí como lo eran ellos. La madre, Anna, fruncía el ceño y regañaba, mientras que la tía Cornelia volcaba sobre los hijos de su hermana toda la atención de una mujer que ha sido la pequeña de la familia y no tiene perspectiva alguna de tener un hijo propio.
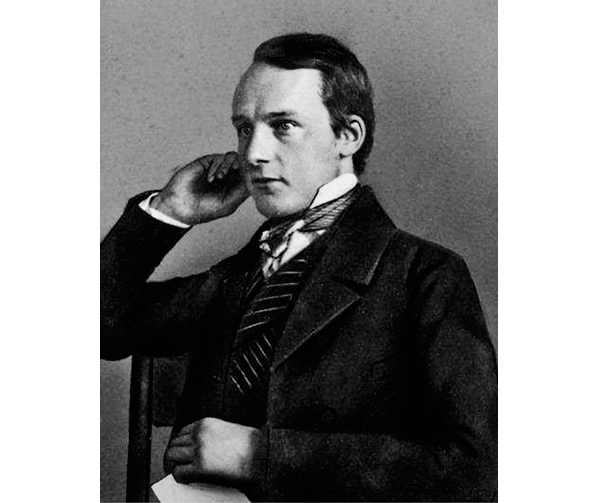
EL TÍO CENT VAN GOGH
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Pero la mayor diferencia, la que permeaba todas las demás, era el dinero. El tío Cent era rico. Vestía impecablemente, al igual que su mujer. Sus historias estaban repletas de reyes, reinas y barones del comercio, no de granjeros o tenderos. Vivía en una gran casa de ciudad en La Haya, no en una pequeña parroquia de campo. Cuando Vincent tenía nueve años, Cent se mudó a París, y habitó una sucesión de villas y grandes pisos que estaban constantemente en boca de toda la familia. Mientras su padre no salía casi nunca de la estéril isla de Zundert, el tío Cent recorría el mundo. A través de cartas que sus padres leían orgullosamente en alta voz, Vincent siguió a su tío por las antiguas ciudades de Italia, las montañas de Suiza (Vincent creció deseando ver montañas) y las playas del sur de Francia. Cent pasaba los inviernos en La Riviera y en Navidad mandaba felicitaciones a la helada casa parroquial desde un país «precioso» donde crecían frutas exóticas que en Holanda sólo se cultivaban en invernaderos.
¿Cómo era posible que estos dos hermanos, que se parecían tanto, hubieran acabado viviendo vidas tan diferentes? Vincent debió de preguntarse cómo habrían podido salir dos hombres tan distintos de una misma familia.
En cuarenta años de sermones, Dorus van Gogh había predicado miles de imágenes, versos y parábolas. Pero había una que tenía un significado especial para él: la del sembrador. «Porque lo que un hombre siembre, eso recogerá», predicaba san Pablo a los gálatas. Para Dorus, las palabras de Pablo eran mucho más que una llamada a la búsqueda de recompensas espirituales en vez de placeres terrenales. Contaba a los granjeros de Zundert, que trabajaban en sus arenosos campos, que el sembrador es un símbolo de la resistencia contra la adversidad. Su tarea de Sísifo, como la de ellos, demostraba el poder de la perseverancia para remontar cualquier obstáculo u obtener cualquier triunfo. «Pensad en todos los campos rechazados por gentes miopes», predicaba Dorus, «que al final, gracias al duro trabajo del sembrador, acabaron dando buen fruto».
Si la historia del sembrador tenía un significado especial para Dorus van Gogh era porque la había vivido.
La infancia de Dorus había sido una lucha. Según la cronista de la familia, su hermana Mieje, Theodorus había sido un «bebé enfermizo» desde el mismo momento de su nacimiento, en 1822. Dorus nunca fue un niño sano y fuerte y no anduvo hasta los dos años. Siempre fue bajito y delgado. Era el séptimo de once hijos, el quinto de seis varones y apenas conocía a sus padres. Había heredado la «apariencia fina y delicada» de su padre pero no su rápida inteligencia. Sus modestos éxitos académicos fueron el resultado de su aplicación, no de sus aptitudes. Se decía que era «pulcro» y diligente, «un buen trabajador» que empezaba a estudiar todos los días a las cinco de la mañana.
Dorus quería ser médico, tal vez por lo frágil de su salud durante la infancia. En 1840, Medicina era una carrera ideal para el hijo de un párroco con deseos de ascender socialmente, gran capacidad de trabajo y cierto deseo de enriquecerse haciendo el bien. Incluso pensó en enrolarse para servir en las Indias Orientales (donde estaba su hermano Jan por aquel entonces), de forma que podría haber conseguido una beca para estudiar Medicina gratis. Pero cuando su padre volcó sobre él sus ambiciones frustradas no supo reaccionar.
El ministerio religioso no era algo obvio para Dorus. Al igual que su hermano Cent, disfrutaba de esos placeres mundanos contra los que san Pablo advertía a los gálatas. Más tarde, Dorus, citando a uno de sus poetas favoritos, hablaba de su juventud en términos de lascivia, comparándola con «un campo de trigo, delicioso y bello, aullando, retorciéndose e hinchándose bajo el viento matutino». Reconocía que sus años de estudiante estuvieron repletos de «interacciones íntimas» y «locuras». Años después, cuando sus hijos empezaron a luchar contra las tentaciones de la carne, Dorus admitiría: «Yo pasé por lo mismo incluso más joven».
La vida universitaria en Utrecht se le antojaba solitaria y extraña. Pero era lo que le había deparado el destino y estaba decidido a que arrojara frutos por estéril y absurdo que pudiera parecer. «Me alegro de haber decidido hacerme ministro de Dios», escribiría poco después de su llegada, «es una profesión bellísima». Estudió tanto que cayó enfermo en varias ocasiones. Un año casi muere.
En la Holanda de mediados del siglo XIX sólo alguien muy resoluto podría calificar al ministerio religioso de «bellísima profesión». De hecho, en 1840, la Iglesia Reformada Holandesa estaba revuelta. Tanto la revolución como la ciencia habían desgajado a la teología de sus raíces en la Verdad revelada. Cinco años antes, un teólogo alemán había puesto una bomba bajo los sillares de la cristiandad occidental al publicar Das Leben Jesu [La vida de Jesús], un libro en el que se analizaba la Biblia en tanto que documento histórico y a Cristo como un hombre mortal.
Cuando Dorus inició sus estudios, el largo monopolio que el clero había ejercido sobre las ideas en Holanda, tocaba a su fin. Las nuevas y poderosas clases burguesas exigían una religión menos punitiva y más acomodaticia, una religión moderna que les permitiera disfrutar del favor de Dios sin renunciar a su recién adquirida prosperidad. En respuesta había surgido un nuevo tipo de protestantismo holandés. Se autodenominaba Movimiento de Groningen (por la ciudad del norte de Holanda donde enseñaba la mayoría de sus fieles) y defendía el humanismo cristiano de Erasmo. No sólo rechazaban los viejos dogmas, sino incluso la noción de dogma en sí. Afirmaban basarse en algo nuevo, en una nueva visión de Cristo que tenía en cuenta tanto al Jesús histórico (para saber cómo vivió en la tierra hace mil ochocientos años) como al espiritual que vino para «hacer a la humanidad más similar a Dios». Como contrapartida a Das Leben Jesu, que pretendía acabar con el mito de Cristo, los de Groningen revivieron la Imitatio Christi de Thomas Kempis, un vademécum del siglo XV que describe las enseñanzas de Cristo para guiar al fiel por una vida cristiana. «Haz uso de los bienes temporales pero desea cosas eternas», advierte Cristo en la Imitatio, confirmando que hasta un hombre rico podría recibir la bendición del cielo mientras estuviera «unido a Cristo» en su corazón.

LA IGLESIA DE ZUNDERT
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Hasta su propia familia reconocía que Dorus no tenía talento para la oratoria. Sus sermones eran largos, embrollaba los temas, y estaban repletos de la pedagogía del Movimiento de Groningen; eran similares a la letra con la que los escribía, «fina pero ilegible», según diría su hijo Theo. Además, su voz no era fuerte, se confundía y se perdía. Durante uno de sus primeros sermones intentó aclararse la garganta con un caramelo y, según un testigo, lo que dijo fue tan ininteligible que la congregación temió «que le ocurriera algo en los órganos del habla».
Sin embargo, Dorus perseveró. Finalmente, en enero de 1849 y tras tres años de rechazos, le ofrecieron un puesto en un pueblo lejano, cerca de la frontera con Bélgica, denominado Zundert. El ministro saliente decía que su congregación era «campo arado». De hecho, un sembrador tenaz no hubiera podido dar con un suelo menos fértil. La cronista de la familia exageraba cuando describió el nuevo puesto de Dorus como el «puesto ideal», citando un poema popular sobre una parroquia rural de los pantanos. En realidad, Zundert no guardaba parecido alguno con la visión romántica del poema, pues sólo había un pequeño grupo de protestantes en medio de católicos hostiles. Ningún exceso de entusiasmo familiar podía ocultar del hecho de que la congregación de Zundert, cuya misma existencia pendía de un hilo, representaba el nivel más bajo de la Iglesia Reformada Holandesa. «Mi rebaño ha sido pequeño desde el principio», decía Dorus pesaroso, «y no ha crecido apreciablemente en los dos siglos y medio que han transcurrido desde entonces».
El futuro parecía aún menos prometedor. Una sucesión de devastadoras plagas atacaron las cosechas de patatas y muchos granjeros se quedaron sin nada. Incapaces de alimentar a sus familias a veces durante semanas, comían el pienso de las vacas cuando lo tenían. Hubo muchas muertes en la pequeña congregación debido a las fiebres tifoideas que mataron a católicos y protestantes por igual, provocando el descenso de la población a la mitad en tan sólo una década.
Éste era el poco prometedor terruño donde Dorus empezó a arar en abril de 1849. Fue todo un ejemplo de fe en el futuro cuando contrajo matrimonio con su novia, Anna Carbentus, de La Haya. Recaudó dinero entre los protestantes ricos y compró un órgano. Con el espíritu de solidaridad característico de la Sociedad para la Prosperidad, llegó a un acuerdo con un fabricante de alfombras de Breda que proporcionó ruecas a las viudas de la congregación y les pagaba un salario por el hilo que producían. Aunque eran tiempos duros, blindó los subsidios de la Iglesia, una ingrata tarea que exigía echar a los granjeros de sus tierras, mediante el uso de la fuerza si era necesario, y que a menudo tuvo consecuencias catastróficas.
Arar y sembrar eran más que metáforas para Dorus van Gogh. Al igual que su padre, trabajó la tierra de Brabante de todas las formas posibles, excepto con sus manos. Como administrador local de la Sociedad, buscaba granjas y tierras de labor que comprar, valoraba el suelo, el drenaje, los pastos, y negociaba con los aparceros. Enseñaba a los granjeros a drenar la tierra y a arar, les decía qué sembrar y cuándo y los obligaba a abonar (fundamental en los suelos arenosos de Zundert). Era un administrador exigente que evaluaba a los granjeros por su habilidad, diligencia, conducta y pulcritud. ¿Su mujer era indiscreta, desordenada o estúpida? ¿Tenía demasiados hijos que no podía alimentar o poco ganado para el abono? A los que lo hacían bien, Dorus los protegía lo mejor que sabía de los tormentos de la pobreza y las deudas. Exponía sus casos ante la administración de la Sociedad, los «Caballeros de Breda», como los denominaba, afirmando que la Iglesia estaba especialmente obligada «con el puñado de sus miembros que vivían allí, en las barricadas».
Pero hasta los soldados de las barricadas han de pasar por el Juicio Final. La Iglesia holandesa era un terrateniente comprensivo, pero ni su paciencia ni sus libros de contabilidad eran infinitamente flexibles. Cuando un granjero moría y su mujer no era capaz de hacer frente a sus obligaciones, Dorus la echaba y vendía las posesiones familiares en una subasta pública. Ni siquiera las familias de las víctimas del tifus estuvieron exentas de este peligro. Una viuda afirmó que la expulsión no le dejaría otra forma de alimentar a sus cinco hijos que la prostitución. Pero los «caballeros» no se dejaban conmover. Cuando el fabricante de alfombras se quejó de la mala calidad del hilo que producían las viudas del programa de ayuda de Dorus, lo cerraron. No se esperaba que los soldados y viudas dieran beneficios, pero sí que fueran capaces de mantenerse. En caso contrario, la ayuda de la Iglesia podía interpretarse como caridad lo que, según el alcalde de Zundert, «no hacía sino alimentar la pereza de la gente».
En asuntos de Dios y de dinero, la base, el irreductible núcleo del éxito holandés era la autosuficiencia. Ahí, a ese nivel elemental, era donde se encontraban las ambiciones materiales y espirituales de los holandeses. No bastaban ni la piedad ni las obras piadosas en este mundo o en el siguiente. «El pan nuestro de cada día» había que ganarlo con el sudor de la frente. No podía haber éxito espiritual donde no había un mínimo de éxito material.
Ésta fue la lección que Dorus enseñó a sus aparceros y a su hijo Vincent: «Ayúdanos ayudándote a ti mismo». Sin autosuficiencia no se podía exigir respeto. «Asegúrate de poder ser independiente», escribió Theo van Gogh a su hermano menor Cor, «pues ser dependiente es una desgracia para uno mismo y para los demás». Décadas después, cuando Vincent observaba trabajar a un sembrador a través de las ventanas con barrotes del sanatorio mental de Saint-Rémy (al que inmortalizaría en un cuadro), no pudo evitar deplorar la pereza y el desperdicio que contemplaba. En una carta que enviara a su familia, culpaba al granjero por vivir de la caridad en una tierra fértil. «Las granjas de por aquí producirían el triple», escribía, «si abonaran bien la tierra».
Para Vincent, como para Dorus, nada existía en el vacío temporal, ni la naturaleza, ni la religión, ni el arte. Todo y todos habían de triunfar en este mundo si querían tener éxito en el siguiente.
Mientras Dorus van Gogh perpetuaba el servicio a Dios de sus progenitores, Cent se dedicó a la otra ocupación tradicional de la familia: ganar dinero. Tras dos años en La Haya, su vida de soltero atrajo la atención de sus padres. «No les gustaban muchas cosas», escribe la cronista de la familia. Al parecer, dejó la casa y el empleo de su disoluto primo a instancia de sus padres y, en 1841, abrió una tienda de pinturas y otros suministros para artistas en la Spuistraat, a pocas manzanas.
A mediados de la década de 1840, la pequeña tienda de Cent se convirtió en uno de los pocos lugares de La Haya que vendía reproducciones impresas de obras de arte. En 1846 su negocio iba viento en popa. En mayo de ese año, Cent viajó a París para visitar al hombre que suministraba muchas de las litografías no sólo a él, sino a toda Europa: Adolphe Goupil. El alto y almidonado francés se parecía al delgado holandés de suaves modales, cuya juventud le sorprendió. Goupil también había empezado joven. A partir de una pequeña tienda del bulevar Montmartre que abriera en 1827, había creado un imperio de imágenes: un monopolio vertical que incluía no sólo tiendas en París, sino asimismo sucursales en Londres y una agencia en Nueva York. Poseía un enorme edificio donde trabajaban los grabadores e impresores que abastecían sus tiendas y otras, como la de Cent van Gogh, por toda Europa. Vendía miles de litografías y grabados en todo formato concebible, a distintos precios y sobre todo tipo de temáticas.
Cent volvió de su viaje a París, decidido a prosperar, el mismo año en el que Dorus empezó a postular como clérigo (1846). Cent van Gogh quería hacerse realmente rico. Acabó con sus días frívolos de flâneur, se casó muy tarde, a los treinta años, con Cornelia Carbentus, la hija menor de otro comerciante de éxito de La Haya, el encuadernador Gerrit Carbentus. Cuando descubrió que su esposa era estéril, la integró alegremente en el negocio para mantenerla ocupada (algo que siempre preocupaba a un Cent volcado en el dinero).
Con una energía que desafiaba a su frágil salud y una habilidad empresarial que estaba a la altura de la de su mentor francés (un amigo le describió como un hombre de negocios cuidadoso […] astuto […] calculador), Cent buscó el éxito de Goupil en Holanda bajo el lema: «Se puede vender cualquier cosa».
El dios holandés del comercio sonreía ante los esfuerzos de Cent. En 1848, una nueva revolución en Francia, unida a la rápida construcción del ferrocarril y a la adrenalina suministrada por el imperio colonial, sacudió la economía del continente. Al parecer, todo el mundo quería arte. Animado por el éxito de su hermano, Hein van Gogh empezó a vender grabados en su librería de Róterdam y, en 1849, Cor, el hermano más joven, puso una tienda de libros y grabados en Ámsterdam, donde también hizo fortuna aprovechando el momento. A finales de la década, la pequeña tienda que Cent había abierto en la Spuistraat tenía un nuevo nombre: Internationale Kunsthandel Van Gogh, y el nombre de Van Gogh se había convertido en sinónimo del mercado del arte en Holanda y el extranjero.
Debido a la gran prosperidad y expansión de su negocio, era inevitable que Cent tuviera que competir, antes o después, con Adolphe Goupil o asociarse con él. En febrero de 1861, quince años después de su primer encuentro, ambos hombres se sentaron en el inmenso hôtel de la rue Chaptal, el nuevo cuartel general de Goupil en París, y firmaron un acuerdo de asociación. En esos años habían cambiado muchas cosas. Goupil había prosperado aún más que Cent gracias al boom de la década anterior. La enorme casa del número 9 de la rue Chaptal era el símbolo de ese éxito. Cinco pisos de piedra caliza construidos al estilo imperio del que el barón Haussmann estaba revistiendo París. Tenía galerías dignas de un rey, estudios para sus mejores artistas, imprentas y un appartement para visitantes distinguidos.
Era un gran negocio para el hijo de cuarenta años de un vicario de Brabante. Aunque técnicamente se creara una sociedad (Goupil controlaba el 40 por ciento de las acciones, su socio Léon Boussod, un 30 por ciento y Cent, el 30 por ciento restante), el acuerdo eximía a Cent de las tareas de gestión y le permitía llevar una vida de ocio, privilegio e influencias que le catapultaba directamente al seno de la aristocracia de la nueva era.
A finales de ese año, la tienda de la Spuistraat se trasladó a una nueva y suntuosa central en el concurrido Plaats y volvió a cambiar de nombre: Goupil & Cie. Pocos meses después de la inauguración, Cent y su esposa dejaron La Haya y se mudaron al gran appartement de Goupil en París.
Siguió viajando como embajador del imperio internacional de Goupil. Cuando las reproducciones de la compañía ganaron una medalla de oro en la Exposición Universal de 1867, Cent presentó una copia de las imágenes ganadoras al rey de las Holandas, Guillermo III. Cuando la reina Victoria decidió comprar pinturas, fue Cent van Gogh el que viajó al castillo de Balmoral representando al ducado Goupil. Su frágil salud le impidió visitar la sucursal más nueva de la compañía, la de Nueva York. Cuando el negocio o la familia le obligaban a volver a Holanda, recibía a la gente en su nueva tienda del Plaats, que los lugareños seguían denominando «la Casa Van Gogh». En 1863 convenció a sus nuevos socios para abrir una sucursal en Bruselas y nombró gerente a su hermano Hein.
Cent se dedicaba cada vez más a disfrutar del ocio y sus riquezas. En 1865, encontró un palacete en la avenida Malakoff, junto a los nuevos bulevares de Haussmann y el paseo más distinguido de la ciudad, la Avenue l´Impératrice. Estaba a medio camino entre el Arco de Triunfo y el Bois de Boulogne. Desde la nueva casa de Cent se divisaba la tour du lac: la procesión diaria de la «gente bien» de París.
Pero ni siquiera París era agradable en todas las épocas del año. En el invierno de 1867-1868 Cent se fue al sur, como haría su sobrino exactamente veinte años después, en busca de un hogar para el invierno y una solución a los problemas respiratorios que enturbiaban cada vez más su brillante vida. Encontró lo que quería en la pequeña ciudad vacacional de Menton, junto a Niza, desde la que se divisaban las aguas de la Costa Azul. En las dos décadas siguientes, Cornelia y él pasarían allí casi todos los inviernos. Estaban tan a gusto con el servicio de los grandes hoteles de la ciudad que nunca pensaron en comprarse una casa.
Cent pasaba los veranos en su tierra natal. En Prinsenhage, un rico enclave a las afueras de Breda, construyó una espléndida villa, tan sólida como el Ayuntamiento de Zundert pero más grande. Tenía un enorme jardín estilo inglés, un conservatorio, establos, una casita para el cochero y lo último en accesorios aristocráticos: una galería de cuadros. Huize Mertersem fue mucho más allá de las casas de la antigua aristocracia que le dijeron que imitara.
En noviembre de 1867, demasiado frágil y envejecido para sus cuarenta y siete años, Cent recibió los más altos honores que concedía su país. El rey Guillermo III, descendiente de los príncipes de Orange, otorgó a Vincent van Gogh la Orden de Caballería de Eikenkroon.
Cuatro meses después de este suceso, su sobrino homónimo Vincent dejaba la escuela de Tilburg y volvía, desgraciado y desafiante, a la vicaría de Zundert. Para sus padres el contraste no pudo haber sido mayor. Si Vincent no podía llevar dignamente el nombre de la familia y su propósito de servir a Dios (y era cada vez más evidente que no podría), lo único capaz de salvar el honor de la familia era que honrara su nombre comercial.
El propio Vincent estaba indeciso. «Tenía que elegir una profesión», escribiría más tarde refiriéndose a esta época, «pero no sabía cuál». Pasó el resto del año (1868) en una parálisis contumaz («moverse es tan horrible», llegó a decir) y se aferraba a la familiar casa parroquial de la que sus padres se empeñaban en echarle. Paseó por los pantanos, recogió insectos y siguió con sus colecciones en la buhardilla, haciendo caso omiso de lo embarazoso que empezaba a resultar que los parroquianos y la gente del pueblo cuchichearan sobre el extraño e indolente hijo del párroco.
Cada éxito de su tío Cent acrecentaba las expectativas y la impaciencia. Con cada distinción, crecía el legado de su tío sin hijos, que durante mucho tiempo se supuso de Vincent por derecho, y la negativa de Vincent a hacerse cargo resultaba cada vez más extraña. Cent estaba dispuesto a mostrarse generoso con su familia. El tema se suscitó un año antes de que Vincent escapara, cuando el gerente de la sede de La Haya murió repentinamente y Cent dio el puesto a un enérgico empleado de veintitrés años de otra familia. Era un nombramiento que enviaba un mensaje claro a todos menos, aparentemente, a Vincent. El tío Cent estaba dispuesto a elevar rápidamente y con decisión al primer joven Van Gogh que demostrara ser digno de ello.
Finalmente, en julio de 1869, dieciséis meses después de dejar el colegio, Vincent cedió. No sabemos si fue debido a la vergüenza o a la intervención del propio Cent, que podía ser muy persuasivo (y que visitó Zundert con frecuencia en esos meses); probablemente ni el mismo Vincent lo supiera. Para asegurarse de que a su recalcitrante e impredecible hijo no se le ocurrieran ideas de última hora, Dorus le acompañó en su viaje en tren a La Haya. Allí, el 30 de julio, registró a Vincent, que acababa de cumplir los dieciséis años, como «oficinista» en Goupil & Cie y le dio su bendición con una mezcla de ánimo, admonición y aprehensión.
CAPÍTULO 5
EL CAMINO A RIJSWIJK
Cuando la suerte estuvo echada, Vincent se dedicó en cuerpo y alma a su nueva vida. Como si quisiera redimirse de los años de aislamiento y los meses de indolencia, adoptó su nuevo papel con la fiera determinación que caracterizaría todas sus empresas. De la noche a la mañana, el joven provinciano basto, de zapatos remendados y armado con una red llena de insectos, se transformó en el aprendiz de una casa comercial en ascenso, un cosmopolita en la ciudad más cosmopolita de todas las ciudades holandesas. Se hizo con el fondo de armario de un joven caballero (calcetines blancos, sombrero de panamá) y ya no pasaba los domingos en la Grote Beek sino con otras personas elegantes en la playa de Scheveningen, un centro vacacional cercano en las costas del mar del Norte. En el trabajo adoptó el papel de protegé del eminente fundador de la firma, el tío Cent, haciendo gala de cierto orgullo por compartir su nombre.
Si Vincent necesitaba un modelo que emular, o vislumbrar lo que le depararía el futuro, sólo tenía que mirar a su jefe, Hermanus Gijsbertus Tersteeg (conocido como H. G.). Guapo, trabajador y de aspecto solemne, a pesar de tener sólo veinticuatro años, Tersteeg era un nuevo tipo de hombre. Había alcanzado la cima de su profesión muy joven y no como el resto, a través de los contactos familiares, sino a la forma moderna: por sus propios méritos. Cuando era aprendiz en una librería de Ámsterdam, Tersteeg demostró poseer un pragmatismo exento de sentimentalismos y ese equilibrio tan apreciado por los holandeses. Vestía bien y tenía una memoria excepcional, se fijaba en los detalles y hacía gala de unos modales «refinados» con los que se ganó rápidamente la confianza de Cent van Gogh que, sin duda, veía algo de sí mismo en este joven afable, agudo e inteligente. A los seis años de haber empezado a trabajar, Tersteeg fue ascendido a gerente del buque insignia de la compañía.
El nuevo jefe se mostró especialmente solícito con el empleado más novato de la firma. Invitaba a Vincent a tomar café en el apartamento que había sobre la tienda y que compartía con su joven esposa, Maria, y su pequeña hija Betsy. Vincent le admiraba. Como Vincent, Tersteeg leía vorazmente en varios idiomas. Era un líder de la animada comunidad literaria de La Haya y le encantaba hablar de libros, «irradiaba poesía», según Vincent, que le escuchaba con gusto. «Me impresionó mucho», recordaría Vincent después, «creía que era de una especie superior».

H. G. TERSTEEG
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Con Tersteeg como modelo, Vincent se puso a trabajar. «Estoy muy ocupado y me alegro», escribió a Theo, «es lo que quiero». Pasaba la mayor parte del tiempo sin contacto con el público, en el almacén donde se hacía la mayoría de los negocios y se gestionaban los pedidos de grabados que constituían la mayor parte de los ingresos de la compañía. Tras localizar las imágenes solicitadas en el enorme inventario, las montaba y envolvía cuidadosamente, dejándolas listas para enviar. A veces ayudaba a embalar un cuadro en la sala de embalaje o atendía a un cliente en la tienda de pinturas y materiales (lo único que quedaba del negocio original de Cent).
La compañía era todo un «gran almacén del arte» que incluía un estudio de restauración, un taller de enmarcado e incluso un departamento de subastas, y los servicios del aprendiz podían requerirse en cualquiera de ellos. En la suntuosa galería pública de la firma siempre había exposiciones que precisaban de alguien que colgara y descolgara los cuadros o los mostrara a un posible cliente. Tersteeg (como Cent) tenía poco personal para mantener bajos los costes. Vincent era uno de los dos aprendices de servicio y la mayoría de los días trabajaba desde el amanecer hasta la noche, sábados incluidos. Evidentemente, había más empleados (ubicuos e invisibles en esa época) para realizar tareas serviles como limpiar y barrer. Pero en un día ajetreado un aprendiz como Vincent podía verse haciendo cualquier cosa, desde limpiando el polvo a un cuadro hasta arreglando los escaparates.
Entusiasmado con su trabajo, Vincent desarrolló un interés febril y súbito por un tema que no le había llamado la atención hasta entonces: el arte. «Devoraba» libros sobre artistas, historia del arte y colecciones de arte de Holanda y otros lugares. Leyó con fruición las últimas revistas de arte que circulaban ampliamente por la culta comunidad internacional de La Haya. Visitaba a menudo la Mauritshuis que contenía la colección pictórica real holandesa, situada a pocos pasos del Plaats, con sus paredes repletas de pinturas de la Edad de Oro, como la Vista de Delft de Vermeer o la Lección de anatomía de Rembrandt. Peregrinó a Ámsterdam para ver El alegre bebedor de Frans Hals y, sobre todo, la Ronda nocturna de Rembrandt, a Bruselas para ver las joyas de los grandes «primitivos» flamencos (que era como Vincent denominada a pintores como Jan van Eyck y Hans Memling) y a Amberes para ver a Rubens. «Ve a los museos tanto como puedas», aconsejaba Vincent a su hermano, «es bueno saber de los pintores antiguos».
También estudiaba a los pintores «nuevos», es decir, a artistas holandeses contemporáneos como Andreas Schelfhout y Cornelis Springer, el favorito de su tío. No los contemplaba sólo en las paredes de Goupil, sino también en otras galerías, en locales de arte y «bazares» donde se exponían entre antigüedades y baratijas. Otro de sus lugares favoritos era el recién inaugurado Museo de Arte Moderno (Museum van Moderne Kunst) situado a pocas manzanas de donde se hospedaba.
Probablemente fuera en alguno de esos lugares donde Vincent descubrió los primeros signos de la revolución que estaba a punto de tener lugar en el arte. Aquí y allá entre molinos, paisajes, barcos en medio de tormentas e idílicas escenas de patinadores que habían dominado el arte holandés desde hacía más de un siglo, halló algunas pinturas, sobre todo paisajes, con formas vagas, pinceladas sueltas, colores apagados y luz velada; cuadros que no tenían nada que ver con las obras precisas y detallistas de intensos colores que las rodeaban. Para el ojo poco experto de Vincent, al igual que para muchos otros, seguramente parecerían inacabadas. Pero poco tiempo después Tersteeg empezó a comprarlos, y los artistas que los pintaban iban a adquirir sus útiles de pintura a la tienda de Goupil, donde se encontraban con el aprendiz famoso por su nombre. En los primeros años de la década de 1870 Vincent vio las obras de Jozef Israëls, Jacob Maris, Hendrik Willem Mesdag, Jan Weissenbruch y Anton Mauve, y es probable que los conociera personalmente. Todos pintaban al nuevo estilo que pronto se llamaría la Escuela de La Haya y que libraría al arte holandés de las ataduras de la Edad de Oro.
Sin duda Vincent oiría historias sobre el nuevo movimiento: todos hundían sus raíces en los paisajes del campo holandés; todos daban gran importancia a la pintura al aire libre y al nuevo mandato de captar la «impresión virginal de la naturaleza» que artistas como Israëls habían aprendido en un lejano pueblo de Francia denominado Barbizon. A Vincent le hubiera gustado llenar las ya repletas paredes de su musée imaginaire con las obras de los «nuevos» pintores holandeses y sus primos franceses como Camille Corot y Charles Jacque, pero Tersteeg empezó tanteando cuidadosamente el mercado.
Sin embargo pasaría una década hasta que los pintores de Barbizon hallaran su lugar en las paredes de Goupil. Y, puesto que se estaba a las puertas de una revolución en el arte holandés, nadie prestaba atención al grupo de pintores franceses que habían imprimido a las lecciones de Barbizon sobre la luz y las impresiones una dirección muy diferente. En el otoño de 1871, la llegada a Holanda de un joven pintor francés de nombre Claude Monet pasó desapercibida en el Plaats.
Vincent asistía al nacimiento de un nuevo movimiento artístico y donde más aprendía de él era en los almacenes de Goupil, gracias al caleidoscopio de imágenes que pasaban a diario por su mesa, ya fueran grabados, tallas de madera, aguafuertes, litografías, daguerrotipos, fotografías, álbumes de artistas, revistas y libros ilustrados, catálogos, monografías o publicaciones especiales. Goupil había aprendido a vender imágenes en todos los mercados, y cuando un cuadro se hacía famoso vendía sus reproducciones en litografías. Las imágenes populares se reproducían en todos los tamaños y colores, había diversas calidades y precios y, a veces, incluso vendían el original.
El resultado era una explosión de imágenes: desde las ricas y detalladas fantasías históricas de Paul Delaroche hasta los iconos domésticos de Hugues Merle; desde los claroscuros de Rembrandt que representan imágenes bíblicas hasta las devotas imágenes de Cristo de Ary Scheffer (imágenes que definirían a Cristo durante más de un siglo); de las conmovedoras pastorcillas de Bouguereau a las seductoras orientales de Gérôme; de las impresionantes escenas de batallas hasta escenas sentimentales de campesinos italianos; de los románticos canales de Venecia a visiones nostálgicas de la Holanda del siglo XVII; de cazas de tigre en África a sesiones del Parlamento británico. Desde gente jugando a las cartas a grandes batallas navales; de las magnolias del Nuevo Mundo a las palmeras egipcias; de los bisontes de las praderas norteamericanas a imágenes de la reina Victoria sentada en su trono. Todas pasaban ante la insaciable vista de Vincent. «Espolean la imaginación», dijo un observador refiriéndose al enorme catálogo de imágenes de Goupil, «cuando las ves emprendes un viaje con tu imaginación, sueñas con aventuras y con pintar».
Vincent procuraba mirar las imágenes con ojo de vendedor. De hecho, durante el resto de su vida rara vez eligió una obra o a un artista para criticarle. No se ahogaba en este mar de imágenes, sino que espoleaban su entusiasmo. «Admira todo lo que puedas», decía a Theo por esos años, «la mayoría de la gente no admira lo suficiente». Cuando intentó hacer una lista de sus «favoritos», ésta adquirió proporciones imposibles, sesenta nombres de artistas entre famosos y desconocidos. Había románticos holandeses, orientalistas franceses, paisajistas suizos, pintores belgas de campesinos, prerrafaelitas británicos, miembros de la escuela de La Haya, recién llegados al movimiento de Barbizon, y favoritos de los Salons. «Y luego están los grandes maestros, podría seguir y seguir», decía exasperado. Hubo de pasar una década antes de que Vincent desarrollara cierto gusto por pinturas algo veladas, sátiras españolas e italianas de la vida de la corte de la época. «Esas brillantes plumas de pavo real», recordaría con cierta sensación de culpabilidad en 1882, «me parecían espléndidas».
Por un momento pareció que Vincent había encontrado su lugar en el mundo, que había abandonado las frustraciones de su juventud cuando dejó sus botes de muestras y su red. De alguna forma, los años de soledad autoimpuesta y la rabia le habían dotado de las habilidades perfectas para desempeñar su trabajo. Aplicaba la capacidad de observación y clasificación, que había refinado fijándose en los nidos de pájaros y las patas de los insectos, a los sutiles degradés de los grabados modernos, y sabía diferenciar entre los distintos estilos en los que un artista realizaba sus grabados sobre un mismo tema. Tenía una capacidad ilimitada para coleccionar y clasificar lo que, unido a su excelente memoria, le ayudaba a hacerse cargo de todo: de las imágenes del departamento de pintura y hasta del enorme inventario de materiales de la tienda. Puso el mismo meticuloso cuidado que había desarrollado con su colección de insectos en la sala de embalaje y las salas de exposiciones.
Vincent era un clasificador nato y veía rápidamente las conexiones entre imágenes, no sólo en lo referente al estilo o al artista, sino también en lo relativo a los materiales y cosas intangibles como el estado de ánimo o el «peso» (decía que una pintura de Mesdag parecía «pesada» junto a una de Corot). Llamó la atención de amigos y clientes sobre los nuevos cuadernos de dibujo, libros en blanco donde se podían pegar tus imágenes favoritas. «La ventaja es que las puedes clasificar como quieras», explicaba. Empezó una colección de imágenes propia (con los italianos de las «plumas de pavo real») que iría engrosando y reclasificando el resto de su vida, aplicando nociones de orden y contexto cada vez más sutiles.
No sabemos si fue por su entusiasmo y conocimientos o gracias a sus relaciones familiares, pero Vincent empezó en seguida a tratar directamente con el público que pasaba por la lujosa galería en forma de salón de Goupil. Las paredes estaban repletas de cuadros con marcos caros y los caballeros con sombreros de copa se sentaban en divanes turcos. En pocos años, Vincent empezó a tratar con algunos de los mejores clientes de la firma. Demostró tener un instinto natural para el valor y lo raro, la moda y la demanda y no cuestionaba el imperativo de vender. En 1873, participaba en los viajes anuales a Bruselas, Amberes, Ámsterdam y otros lugares para visitar clientes y mostrarles las nouveautées: las últimas adquisiciones del catálogo de Goupil. Aprendió contabilidad. Vincent se sentía tan a gusto en su nuevo papel que les dijo a sus padres que nunca tendría que buscar otro empleo.

GALERÍA DE GOUPIL, LA HAYA
© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Pero no había éxito ni promesa de éxito que colmara su soledad. Una década más tarde, Vincent recordaría sus primeros años en La Haya como una época «desgraciada». Tal vez, al principio, culpara de su infelicidad al trauma de una partida que siempre t

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Ebooks
Ebooks Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España

