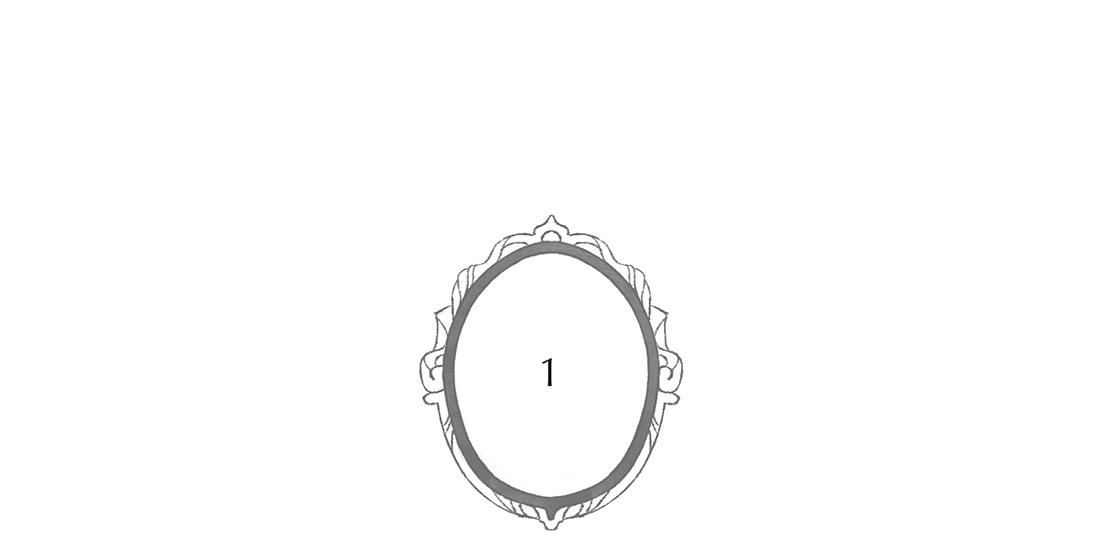
Desearía poder estar recorriendo la distancia hacia la casa de Brianna para llevarle algo de desayunar, como cada mañana, en lugar de permanecer aquí encerrado.
Preferiría mil veces estar hundiendo los pies en las últimas nieves de la temporada en mi trayecto hacia la choza de su abuela, con un hatillo con algo de queso fresco y pan recién horneado, por mucho que no fuese a servir de nada, porque ni siquiera me abre la puerta cuando llamo. Hay ocasiones en las que incluso dudo que esté allí; pienso que quizá se haya ido y abandonado todo lo conocido. Pero entonces, con la frente apoyada en la puerta, oigo su respiración al otro lado de la madera, unas pisadas recelosas o el retumbar de su corazón acelerado cuando me escucha llamarla por el nombre con el que se siente cómoda. Y el nudo de mi garganta se aprieta un poco más.
No habla conmigo, no quiere saber nada de mí, y no la culpo, no después de lo que le hice. Pero si tan solo me diera la oportunidad de explicarle mi historia, qué me llevó a urdir semejante telaraña de mentiras en la que yo mismo me quedé atrapado... Si me permitiese contarle por qué accedí a trabajar para el Hada Madrina, quizá, y solo quizá, la pátina de desconfianza y resquemor que la inunda por dentro se desharía aunque fuera un poco.
No puedo pedirle que me perdone, pese a que eso sea lo que mi instinto me lleve a hacer una y otra vez. Y aun así, tampoco puedo dejar de esforzarme en demostrarle que lo que hubo antes de la dichosa bruma, de los maleficios y de las dictaduras era tan real como el aire que respiramos.
Alguien da un par de palmadas para llamar la atención de los demás y que se acallen los murmullos. Apenas me esfuerzo en alzar la vista para comprobar que se trata de Maese Gato, con esos ojos lechosos y ciegos, la sonrisa sempiterna y de pie frente a la enorme mesa redonda que nos reúne. Suspiro con algo de resignación y levanto la cabeza para centrarme lo mínimo indispensable, a pesar de que lo que me pide el cuerpo es salir de aquí y acudir a mi cita diaria no correspondida con Brianna.
La sala de reuniones del Palacio de Cristal es fría y aséptica, con paredes de vidrio opaco y mobiliario a juego, y me veo rodeado de personas que me achacan la responsabilidad total de la situación. Y yo ni siquiera sé por qué.
La Reina de Corazones me habló a mí claramente, pero no sé qué le hace querer que sea yo en persona el que vaya a buscarlas. Puedo imaginar que se deleita con las torturas mentales, como lleva haciendo con mis sueños, o más bien pesadillas, desde que caí en el dichoso letargo. Porque cuando el Hada Madrina me maldijo con el sueño inducido, mi mente abandonó mi cuerpo y viajó al País de las Maravillas para someterse a una tortura indescriptible. A pesar de que apenas estuve así unas horas, por lo que sé, a mí me parecieron vidas enteras, solo que al despertarme con el beso, mi mente bloqueó esos sucesos para protegerme. No obstante, cuando vi a la Reina de Corazones al otro lado del espejo... los recuerdos acudieron en tropel.
Y desde entonces, cada noche me enfrento a una agonía que no me deja descansar, que me arranca temblores y me mantiene en un punto de extenuación insostenible.
Pero yo no sé qué puede querer la Reina de Corazones con todo esto más allá de sembrar el caos, como todas las malditas villanas. Aunque creo recordar que el Hada Madrina tenía contacto con ella, o alguna vez me pareció escucharla hablar al respecto, tampoco era el asistente personal de esa mujer como para conocer sus secretos. ¿Algunos? Sí. Demasiados, para mi propio bien. Pero no todos.
En cualquier caso, la responsabilidad última de esta situación tendría que ser de las propias princesas, y no mía, ya que yo no rompí un trato que nos sumió a todos, a mí entre ellos, en la maldición que nos borró los recuerdos y nos ancló en el tiempo.
Y me veo en el punto de mira cuando no puedo hacer más de lo que hacen ellos, a pesar de que me exigen muchas más responsabilidades por haber trabajado para el Hada. Pero los aquí presentes han olvidado que cambié de opinión antes siquiera de recuperar la primera de las tres reliquias con las que se forjó la Rompemaleficios. Me puse de su parte y, maldita sea, literalmente di la vida por ellos.
Nada de eso parece importar.
—¿Habéis averiguado algo al respecto de la situación? —pregunta Gato con voz tensa, mirándonos a unos y a otros.
La respuesta llega en forma de silencio y paseo la vista por las personas que me rodean, que me lanzan miraditas de soslayo. Los príncipes lo hacen con gesto reprobatorio, irascible y de pena profunda, según cada cuál; Campanilla no se deshace de ese ceño fruncido que parece tatuado en su cara; la reina Áine, líder de las hadas, presenta una calma insondable que me da muy mal rollo. Pero lo que más me duele es la mirada triste de Pulgarcita, que intenta con todas sus fuerzas que algo que identifico como decepción no rezume por cada poro de su piel.
Me fijo en el asiento vacío reservado para Brianna y su ausencia se me clava en el pecho. He acudido en su ayuda más veces de las que me gustaría reconocer, y en todas me he llevado la misma respuesta: silencio.
—¿Vos no sabéis nada nuevo, reina Áine? —pregunta Felipe, soberano de la Comarca del Espino, por enésima vez en este mes.
Ella niega con solemnidad, las manos cerradas frente al cuerpo.
—Me temo que mi conocimiento no traspasa las barreras de la muerte, puesto que nosotras..., bueno, hasta antes de que cayésemos en el olvido, no moríamos por causas naturales.
—Supongo que lo de romper el espejo para evitar que esa maldita psicópata venga hasta aquí, tal y como prometió, sigue sin ser una opción —apunta Campanilla.
El Príncipe Azul le lanza una mirada furibunda ante la que el hada alza el mentón.
—Lo dejaremos como último recurso —interviene Florián, monarca del Bosque Encantado—, por si pudiese resultar en una vía de entrada hacia el País de las Maravillas. Además de que, durante años, se ha empleado como medio de comunicación con otras zonas. No podemos deshacernos de él sin más, es un bien demasiado preciado.
Me sorprende que el Príncipe Azul se mantenga al margen, con la vista fija en ninguna parte y gesto taciturno.
Lo de utilizar el Espejo Encantado, el Oráculo de Regina, para cruzar a aquel mundo es ridículo. Ninguno de los aquí presentes tenemos la magia que haría falta para conseguirlo, porque a pesar de que, según he leído, hay espejos mágicos que actúan de puente entre sí, este no es uno de ellos

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España

