Prólogo
LA DESPEDIDA
Penélope bajó el ritmo cuando se dio cuenta de que estaba corriendo. Era de madrugada y las calles de Dyarevny estaban desiertas. Aun así, no quería desentonar. En el poblado, casi todo lo que hacía resultaba extraño. Y esa manía suya de ir corriendo a todos lados era, sin duda, la más llamativa.
Los tireóforos (o gubashka, como decían ellos) paseaban sus enormes cuerpos acorazados con paciencia y lentitud entre las construcciones de piedra. Era relajante verlos avanzar sobre sus fuertes patas, meneando esas poderosas colas terminadas a veces en mazas duras como martillos. Los humanos que los cuidaban y adoraban lo hacían todo tan despacio como ellos. Penélope no sabía si era por costumbre, por respeto o porque, quizá, compartieran con ellos un lazo mucho más fuerte.
Después de todo, allí humanos y dinosaurios convivían como iguales.
Penélope se recolocó el casco de hueso que llevaba en la cabeza. Era muy pesado, casi tanto como la capa que le colgaba de los hombros, hecha con placas tejidas. Había recibido aquellas ropas al llegar a Dyarevny, pero no las había usado hasta ese día. Demasiado extraña se sentía ya como para abandonar sus cómodas prendas de exploradora. De hecho, aún las llevaba puestas, disimuladas bajo la coraza protectora de los gubashka.
Pero tenía que causarle buena impresión al tamudri.
El cielo empezaba a iluminarse. El sol arrancó tímidos destellos al agua que había en el pozo. Penélope miró su reflejo. Estaba ridícula. Iba a quitarse el casco cuando un ruido la sobresaltó: era el estruendo de unas alas en movimiento. En el cielo vio cinco enormes pterosaurios sobrevolando la jungla. De la punta de un ala a la otra medían unos diez metros. Su pico, puntiagudo y letal, también era gigantesco. Penélope los conocía como quetzalcoatlus, un nombre que hacía honor al dios azteca de la serpiente emplumada. Nunca había viajado a Norteamérica para estudiar sus fósiles, del Cretácico inferior. Ni siquiera estaba segura de que aquellos fueran quetzalcoatlus, y no una evolución distinta de los animales que ella creía conocer. Allí, los reyes del aire no se llamaban pterosaurios, sino dayáir.
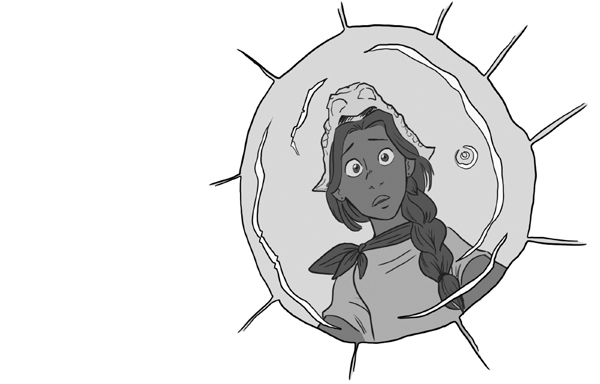
Y no eran fósiles, sino criaturas vivas.
Echó a andar de nuevo. Recorrió la avenida principal hasta el palacio, pero, en lugar de entrar, lo rodeó y apretó el paso. La tribu no tardaría en llevar a los gubashka más mansos a pastar, y Penélope no quería cruzarse con ellos. Al principio se habían mostrado amables y atentos con ella, pero, últimamente, los había visto cuchichear a sus espaldas y algunos la miraban con desconfianza. Habría jurado, incluso, que le tenían miedo. El único que la trataba como siempre era el anciano tamudri.
Él le daría respuestas.
Salió de Dyarevny y atravesó una pequeña franja de jungla para llegar a la muralla. Estaba construida con bloques de piedra enormes y resistentes, y era casi tan alta como ancha. La primera vez que la vio, Penélope creyó que era una fortaleza o un refugio. Y sí, era un refugio, pero no para humanos.
Aquel lugar era el santuario del bogáish, el gubashka sagrado.
El recinto amurallado era inmenso y estaba lleno de tireóforos de diferentes especies. Penélope localizó enseguida la figura encorvada del tamudri entre ellos. Su vistosa capa naranja ondeaba cada vez que el anciano estiraba el brazo frente al morro del bogáish.
—Te he traído los mejores, Vroslek, no me los rechaces —decía, ofreciéndole una enorme y jugosa bola de musgo. El dinosaurio se apartó. No quería comer—. Con lo que me cuesta ir a recogerlos al río… ¡Desagradecido!
El tamudri golpeó a la criatura con su bastón, decorado con una bola de pinchos. El gran gubashka apenas lo notó, pero el movimiento fue demasiado brusco para el anciano, que se sacudió de dolor.
—¡Tamudri! —Penélope corrió hacia él—. ¿Está bien?
El anciano le dedicó una sonrisa y se sujetó al brazo que le ofrecía la exploradora.
—Solo es la edad… ¡y el mal carácter de este kaintuli cascarrabias y cabezota!
La criatura resopló, claramente molesta, y les dio la espalda.
—Sí, los tireóforos tienen la cabeza dura —dijo Penélope, mirando al animal.
Vroslek era una criatura de tamaño monstruoso y aspecto pacífico, con el lomo lleno de placas puntiagudas tan altas como arbustos. Se movía de forma lenta y torpe, y tenía el carácter de un anciano malhumorado. Pero también era impresionante y majestuoso. A Penélope se le humedecieron los ojos de emoción. Aunque intentó evitarlo, una lágrima resbaló por su mejilla.
—Tireóforos… Me gustan los nombres que les das a nuestros hermanos gubashka. ¿Cómo llaman a los animales como Vroslek en tu mundo?
—Estegosaurios —respondió Penélope, aún mirando al animal sagrado. Escuchó al tamudri repetir el nombre en un susurro—. Pero en mi mundo no medían más de nueve metros de largo, y Vroslek es al menos cuatro veces mayor.
—No sé quiénes son esos metros tuyos, pero Vroslek es grande incluso para Dyarevny. Lleva muchas lunas rechazándome los mejores musgos, pero sé que el muy astuto se los come cuando yo no miro. Por eso ha llegado a ser tan viejo, ¿verdad, Vroslek? —La criatura se acercó al tamudri y le dio un leve topetazo con la cabeza—. Los kaintuli más grandes y sabios son bogáish, seres sagrados. Ellos lo saben todo, lo recuerdan todo. Están conectados a este mundo.
Penélope ayudó al anciano a sentarse en una roca. Luego extendió la mano hacia el morro del dinosaurio, pero el animal resopló y retrocedió. La miró como si no fuera digna de tocarlo.
Tal vez no lo fuera.
—Me rechaza… —murmuró, dolida—. Últimamente, todos lo hacen.
El tamudri agarró el bastón con las dos manos. Tenía los dedos tan nudosos y torcidos que se confundían con las vetas de la madera.
—No te ofendas —dijo el anciano—. Son tiempos extraños. Tienen miedo.
El tamudri extendió el bastón hacia el bogáish, y Vroslek se acercó hasta que la madera tocó su frente. A ambos se les pusieron los ojos en blanco y de repente aparentaron ser mucho más jóvenes de lo que eran en realidad. El anciano y el animal estaban conectados de una manera que Penélope no conseguía comprender.
—Vroslek está inquieto. Dice que el asawa, el equilibrio, se ha roto.
—¿Lo rompí yo al venir? —preguntó Penélope.
—Los portales sagrados nunca han estado cerrados del todo —negó el anciano—. No eres la primera que los cruza. Tu parte de culpa es otra.
El tamudri señaló un grabado en la muralla. En él, una figura humana sostenía una especie de amuleto. Un diente de piedra como el que Penélope había encontrado al abrir la entrada desde su mundo.
—Yo no sabía que esos dientes eran… —Penélope no supo qué decir—. Solo quería estudiarlos.
El tamudri negó con la cabeza.
—Descifrar el poder de los yajjaali corresponde solo

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España

