Capítulo dos
El dilema del prisionero

La casa de los Fischer era normal en todos los sentidos.
Estaba en el extremo noroeste del valle de San Fernando y se parecía a todas las demás casas del extremo noroeste del valle de San Fernando: dos plantas, fachada beis y arquitectura que intentaba (con poco entusiasmo) evocar el colonialismo español.
En el patio destacaba un solo elemento: una vieja cama elástica que le compraron a Colin cuando descubrieron que dar brincos lo ayudaba a relajarse, centrarse y pensar. Allí, tranquilizado por la intermitente ingravidez, podía imaginarse a sí mismo liberado de los problemas terrenales. Arriba-abajo, arriba-abajo, arriba-abajo…, a menudo durante horas, y siempre solo.
Colin se detuvo en la entrada y observó fijamente la cama elástica. Tenía el pelo enmarañado y la ropa empapada. Sujetaba con fuerza su libreta, que afortunadamente se había salvado de su inesperado e indeseado enfrentamiento en el retrete. Por un momento pensó en lanzarse a la cama elástica, pero se lo pensó mejor. Su ropa empapada la mojaría, y eso no podía ser.
Colin apretó el paso e irrumpió en la cocina.
Apenas se dio cuenta de que sus padres y su hermano menor estaban sentados alrededor de la mesa en la que desayunaban, así que no vio sus miradas de sorpresa y preocupación, ni, en el caso de Danny, la mirada de cansancio, exasperación y ligero temor. Aunque las hubiera visto, Colin no habría tenido ni tiempo ni ganas de procesarlas o entenderlas. Tenía una misión particular, su propia y particular agenda.
La señora Fischer miró el reloj: las ocho de la mañana.
—Qué poco ha durado el primer día —observó su madre con una ironía que Colin nunca captaba—. ¿No nos habremos tomado lo de «breve presentación del curso» demasiado literalmente?
El señor Fischer asintió, se levantó de la mesa y fue detrás de Colin como un perro pastor que intenta devolver al rebaño una oveja descarriada.
—Espera, grandullón.
Colin se detuvo, una respuesta adquirida al tono de su padre, amable aunque autoritario. Se giró hacia él cabizbajo y evitando su mirada, no por vergüenza, sino porque Colin evitaba toda mirada a menos que fuese absolutamente necesario. Daba la impresión de que el chico estuviera siempre triste, cuando casi nunca lo estaba.
—¿Te has peleado con una manguera? —le preguntó el señor Fischer al ver las gotas que caían al suelo desde la camiseta empapada de Colin.
Su madre no esperó la respuesta. Estaba ya en mitad de la escalera. Catorce años de acontecimientos inesperados la habían enseñado a reaccionar al momento, aun sin disponer de la información o la explicación de lo que había sucedido.
—Voy a buscar una toalla.
Danny negó con la cabeza al darse cuenta del apuro en el que se encontraba Colin y lo que probablemente lo había provocado.
—Mierda —exclamó. Entonces vio la mirada reprobadora de su padre y volvió a centrarse en sus tortitas—. Sí, sí. «Tú desayuna, Danny.» Ya lo sé.
Su madre volvió al momento. Colin cogió la toalla que le ofrecía, con cuidado de no tocar a su madre, y empezó a secarse el pelo.
—Bueno, estamos esperando a que nos cuentes la historia… —dijo su padre.
Soltó su sugerencia y se apoyó en la pared de la cocina con los brazos cruzados, mirando fijamente a Colin con su habitual y paciente 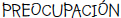 . Era imposible obligar a Colin a hacer o decir algo, pero si le dejabas claro lo que querías, siempre te daba lo que creía que necesitabas, aunque no fuera exactamente lo que le habías pedido.
. Era imposible obligar a Colin a hacer o decir algo, pero si le dejabas claro lo que querías, siempre te daba lo que creía que necesitabas, aunque no fuera exactamente lo que le habías pedido.
—Me he mojado —contestó Colin, como si eso lo explicara todo. Y para Colin lo explicaba. Luego se giró y subió las escaleras en dirección a su cuarto.
—Eso sí que es mano dura… —dijo Danny, y siguió desayunando.
Lo primero que le habría llamado la atención del dormitorio de Colin a alguien que hubiera ido a casa de los Fischer habría sido el retrato que colgaba encima de su cama. Era un cuadro con una fotografía en blanco y negro de Basil Rathbone con gorra de cazador, capa de pata de gallo y una gran pipa curvada apoyada en el labio inferior. Su gesto era pensativo y distante, como si fuera consciente de que lo estaban fotografiando pero tuviera preocupaciones mayores. En aquel retrato no era Basil Rathbone, sino Sherlock Holmes.*
Lo segundo que le habría llamado la atención a alguien que hubiera ido a casa de los Fischer habrían sido los acompañantes de Sherlock Holmes. Fotos del capitán Spock, de Star Trek, del comandante Data e incluso del detective Grissom, de CSI, todos ellos colgados en puestos de honor. En cierta ocasión el padre de Colin se había llevado la foto de Spock para que el actor se la firmara, pero tuvo que buscar otra cuando Colin le aseguró que la firma de Leonard Nimoy la había «estropeado». El señor Fischer aprendió entonces que la habitación de Colin era un santuario no de actores a los que admiraba, sino de la fría y lúcida lógica.
Lo tercero que habría llamado la atención del visitante habría sido el suelo de la habitación de Colin, cubierto de pilas. Pilas de libros, pilas de revistas, pilas de juguetes y aparatos domésticos medio desmontados. Había pilas por todas partes.
Para el ojo inexperto, aquello no era más que un desastre, no muy diferente del desorden de cualquier otro chico en cualquier otra casa, pero su verdadera naturaleza estaba en los detalles. No en lo que parecía, como puntualizaba Colin, sino en lo que era. Todo estaba cuidadosamente organizado y clasificado. Cada pila de la habitación respondía a un principio, aunque solo el propio Colin lo entendiera. Por ejemplo, el magnetrón de un viejo microondas estaba encima de un libro sobre marsupiales y varios números antiguos del The New England Journal of Medicine, una proeza organizativa que desafiaba los esfuerzos por adivinar la conexión incluso por parte de sus padres.
Colin se detuvo entre las pilas, delante de su mesa, chorreando y con la toalla alrededor de los hombros. Miró fijamente una hoja de papel con columnas de toscas caras dibujadas a mano, cada una con una palabra que describía una emoción. Aquella hoja era solo una de un montón, una guía rudimentaria para entender las intenciones sociales del animal humano. En aquellos momentos Colin estudiaba todos los tipos imaginables de sonrisa.
Oyó el sonido de unas zapatillas de deporte en el suelo de madera y levantó la mirada. Supo quién había entrado por el peculiar crujido y la presión de los pasos.
—Hola, Danny —dijo—. ¿Qué tal estás?
Colin tenía solo tres años cuando Danny nació. Como a casi todos los niños, le encantó la perspectiva de tener un hermanito, pero, a diferencia de casi todos los niños, lo expresó obligando a su padre a leerle todas las páginas de Qué se puede esperar cuando se está esperando. Hizo preguntas concretas sobre los hábitos alimenticios de su madre y su sa

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España

