Índice
Cubierta
1. Estoy muerto
2. Me llamo Negro
3. Yo, el perro
4. Me llamarán Asesino
5. Soy vuestro Tío
6. Yo, Orhan
7. Me llamo Negro
8. Me llamo Ester
9. Yo, Seküre
10. Soy un árbol
11. Me llamo Negro
12. Me llaman Mariposa
13. Me llaman Cigüeña
14. Me llaman Aceituna
15. Me llamo Ester
16. Yo, Seküre
17. Soy vuestro Tío
18. Me llamarán Asesino
19. Yo, el dinero
20. Me llamo Negro
21. Soy vuestro Tío
22. Me llamo Negro
23. Me llamarán Asesino
24. Me llamo Muerte
25. Me llamo Ester
26. Yo, Seküre
27. Me llamo Negro
28. Me llamarán Asesino
29. Soy vuestro Tío
30. Yo, Seküre
31. Me llamo Rojo
32. Yo, Seküre
33. Me llamo Negro
34. Yo, Seküre
35. Yo, el caballo
36. Me llamo Negro
37. Soy vuestro Tío
38. Yo, el Maestro Osman
39. Me llamo Ester
40. Me llamo Negro
41. Yo, el Maestro Osman
42. Me llamo Negro
43. Me llaman Aceituna
44. Me llaman Mariposa
45. Me llaman Cigüeña
46. Me llamarán Asesino
47. Yo, el Diablo
48. Yo, Seküre
49. Me llamo Negro
50. Nosotros, dos derviches errantes
51. Yo, el Maestro Osman
52. Me llamo Negro
53. Me llamo Ester
54. Yo, la mujer
55. Me llaman Mariposa
56. Me llaman Cigüeña
57. Me llaman Aceituna
58. Me llamarán Asesino
59. Yo, Seküre
Créditos
Acerca de Random House Mondadori
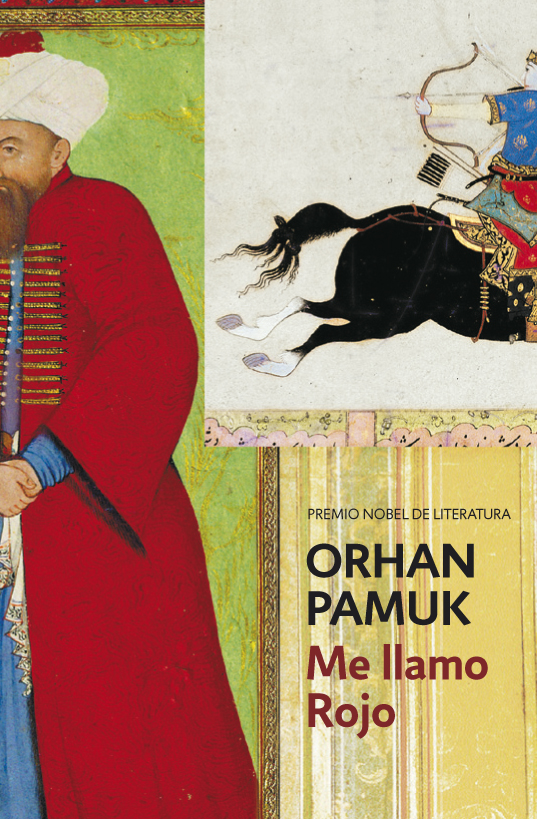
Me llamo Rojo
Orhan Pamuk
Traducción de
Rafael Carpintero

www.megustaleer.com
A Rüya
Mataron a un hombre y discutieron entre ellos.
Corán, azora de la Vaca, 72
No son iguales el ciego y el que ve.
Corán, azora del Creador, 19
Tanto el Oriente como el Occidente son de Dios.
Corán, azora de la Vaca, 115
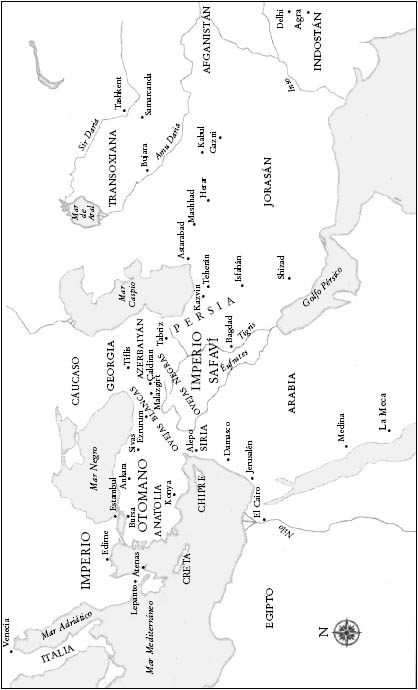
1
Estoy muerto
Ahora estoy muerto, soy un cadáver en el fondo de un pozo. Hace mucho que exhalé mi último suspiro y que mi corazón se detuvo pero, exceptuando el miserable de mi asesino, nadie sabe lo que me ha ocurrido. En cuanto a él, ese repugnante villano, escuchó mi respiración y comprobó mi pulso para estar bien seguro de que me había matado, luego me dio una patada en el costado, me llevó hasta el pozo, me alzó por encima del brocal y me dejó caer. Mi cráneo, que antes había roto con una piedra, se destrozó al caer al pozo, mi cara, mi frente y mis mejillas se fragmentaron hasta el punto de desaparecer; se me rompieron los huesos; mi boca se llenó de sangre.
Llevo cuatro días sin volver a casa: mi mujer y mis hijos deben de estar buscándome. Mi hija, agotada de tanto llorar, estará vigilando la puerta del jardín; todos estarán en el umbral con la mirada puesta en el camino.
Tampoco sé si realmente están en la puerta. Quizá ya se hayan acostumbrado a mi ausencia, ¡qué espanto! Porque cuando uno está aquí tiene la impresión de que la vida que ha d

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España

