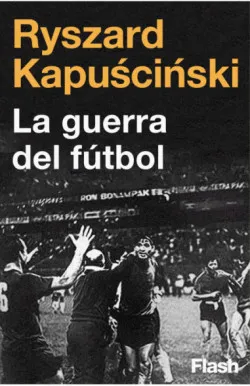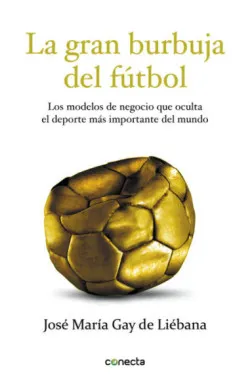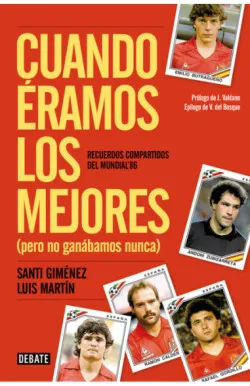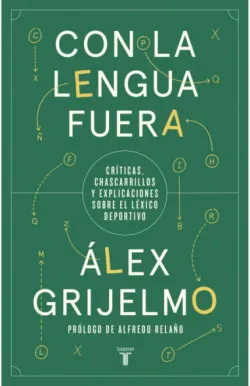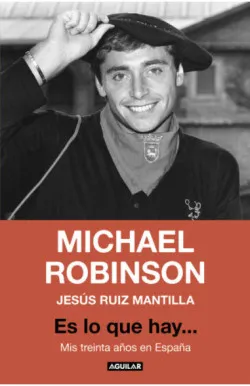Colosos en ruinas
¿Puede existir el fútbol en un estadio vacío? O mejor: ¿es exactamente fútbol eso que sucede en los estadios del mundo hoy? La televisión cubre el silencio emitiendo sonidos de hinchas que no están ahí, las gradas se pueblan de figuras de cartón, los jugadores gritan los goles a solas… y un viejo cuento de Borges y Bioy Casares insinúa que eso que vemos en las pantallas en realidad no está sucediendo. Mientras la Copa América se juega ante miles de butacas vacías y la Eurocopa se consuela con magros aforos, LENGUA invita a lúcidas voces y fervorosos hinchas a reflexionar sobre esta tragedia griega con pelota pero sin coro.
Por Eduardo Sacheri
.jpg)
16 de mayo de 2020. Borussia Dortmund-Schalke 04, primer partido de fútbol desde el comienzo de la pandemia. Crédito: Getty Images.
Por EDUARDO SACHERI
En mayo de 2020, mientras el mundo a mi alrededor parecía estacionarse definitivamente en una suerte de apocalipsis perpetuo y mis días y mis noches eran un interrogante circular empedrado de angustia, escuché una noticia que me ilusionó: La Bundesliga alemana retomaba la actividad, aunque sin público.
Las ilusiones no se suelen llevar bien con la gramática. Y en cuanto escuché «vuelve el fútbol» todo el resto de la noticia pasó a segundo plano. ¿A quién podía importarle una simple conjunción adversativa como «aunque» pronunciada antes de «sin público», si la novedad era que iba a poder ver fútbol en vivo otra vez?
Yo llevaba dos meses viendo repeticiones de partidos. Y esos dos meses me habían terminado de convencer de algo que ya intuía: la épica del fútbol sólo se puede narrar en tiempo presente. No hay hazaña descomunal, no hay gol inaudito, no hay atajada milagrosa que conserve, pasado el tiempo, su peso narrativo. Desprovisto de la carga de la incertidumbre, desvestido del ropaje de la emoción desmesurada, despojada del miedo, la esperanza, la inminencia, la fragilidad y el peligro, el fútbol deja de ser un mar para convertirse en un lago. Puede ser bello, pero la quietud carece de la virtud de la sorpresa.
Historia de una pasión
Por eso ese sábado de mediados de mayo me senté a ver la Bundesliga con el ánimo famélico del que ayuna desde hace demasiado tiempo. Pero lo que venía esperando no sucedió. Sí, era verdad que eso que yo veía estaba sucediendo en el mismo momento en que yo lo veía. El pacto narrativo del fútbol, en principio, estaba respetado. Ahora juegan, ahora veo. Ellos ignoran el final. Yo también lo ignoro. Y sin embargo… ¿qué era lo que no estaba funcionando? Me tranquilicé pensando que el problema nacía en que me era un fútbol demasiado ajeno. No me eran familiares los apellidos de los jugadores. Fuera del Bayern y el Borussia Dortmund tampoco los equipos me sonaban, casi. Vamos: la propia Bundesliga es un torneo donde todos los equipos, menos el Bayern MÚnich, compiten para llegar como mucho a salir segundos… Es eso. El problema es la liga en sí, me dije. Y me quedé tranquilo.
Pero pasó el tiempo y las aperturas alcanzaron a las otras Ligas. Volvió el fútbol inglés, el español, el italiano. Y mi problema persistía. En un arranque de chovinismo razoné: necesito el fútbol argentino. Ese es el asunto. Necesito ver fútbol de mi país. No importa que sea menos técnico, menos vistoso, menos organizado. Necesito el fútbol del país en el que me crié, me dije, en el paroxismo de la argentinidad.
Pude mantener durante largo tiempo esa pausa esperanzada, suspendida en aire, porque en Argentina el fútbol demoró mucho, pero mucho, en regresar. Sucede que los argentinos somos magníficos y hacemos las cosas magníficamente, pero al parecer la realidad se empeña en ponernos las cosas más difíciles que al resto de los países, y encontrar a los culpables externos de lo que nos sale mal nos lleva tiempo, más allá de la profunda satisfacción que sobreviene al demostrarnos a nosotros mismos que esta vez tampoco tuvimos responsabilidad alguna en lo que nos ha salido mal, afortunadamente. Pero esa tarea de autoconmiseración nos lleva nuestro tiempo, y recién cuando pudimos completarla a conciencia también el fútbol argentino estuvo en condiciones de regresar.
Y en ese momento sobrevino mi tragedia. O el último peldaño de mi tragedia. Porque lo cierto es que me encontré con la evidencia de que, por más argentino que fuese el fútbol que veía, por más autóctonos que fuesen los equipos y vernáculos sus jugadores, permanecí ayuno de emociones, falto de entusiasmo y carente de apasionamiento.
«Desde la noche de los tiempos deploro a esos futboleros fanáticos que insisten en que los hinchas son lo más importante del fútbol. Si las épicas en general me incomodan, esta es una que directamente no tolero. Y sin embargo, con el fútbol tengo que aceptar la evidencia».
Recién entonces volvió a mi cabeza la dichosa conjunción adversativa del «aunque». Eso de que había vuelto el fútbol, «aunque» sin público. Educado en la valoración de lo que hay, más que en la añoranza de lo que falta, me quise forzar a pensar: no es tan grave. Por lo menos hay fútbol. Por lo menos se juega. Por lo menos los protagonistas están.
Pero resulta que no y que el problema es precisamente ese. Que los protagonistas no están. O no están todos. Y ese es mi aprendizaje más duro. El que más me avergüenza, además. Desde la noche de los tiempos deploro a esos futboleros fanáticos que insisten en que los hinchas son lo más importante del fútbol. Si las épicas en general me incomodan, esta es una que directamente no tolero. Esa cultura del «aguante» que celebra a los barrabravas, tolera su desenfreno y legitima su violencia es, para mí, de lo peor que ha parido el fútbol argentino en las últimas décadas. Y eso que ha parido unos cuantos fenómenos culturales y discursivos tan sorprendentes como desagradables.
Y sin embargo tengo que aceptar la evidencia. El fútbol con el estadio vacío me sabe a fútbol a medias; a fútbol incompleto, imperfecto, inacabado.
En el mejor de los casos, se oyen los gritos de los entrenadores y el silbato del árbitro. Y el silencio se vuelve más grande todavía. En el peor, en algunos estadios optan por colocar parlantes que reproducen el sonido ambiente de los tiempos de antaño. Y el silencio se torna mistificación y farsa.
Nunca estuvimos tan cerca de volver realidad la ficción que crearon Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en Esse est percipi. En ese relato de 1967 su habitual personaje Bustos Domecq se topaba con el hecho, asombroso y triste, de que el fútbol había dejado de existir décadas atrás, y los estadios eran colosos en ruinas, y los partidos un simple remedo hecho de relatos radiales y coreografías televisivas protagonizadas por actores. Y nadie se daba cuenta del engaño porque cada quien estaba en su casa, repantigado en su sillón, aislado del mundo exterior.
Un mundo de calles desiertas, personas enclaustradas y estadios desvencijados que ya no tenían razón de ser. Y resulta que hoy, pandemia mediante, mi mundo se parece horriblemente a ese esperpento borgeano. Y a uno no le cabe dentro tanto desconsuelo.
Cuando éramos los mejores (pero no...
Recuerdos compartidos del Mundial '86

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España