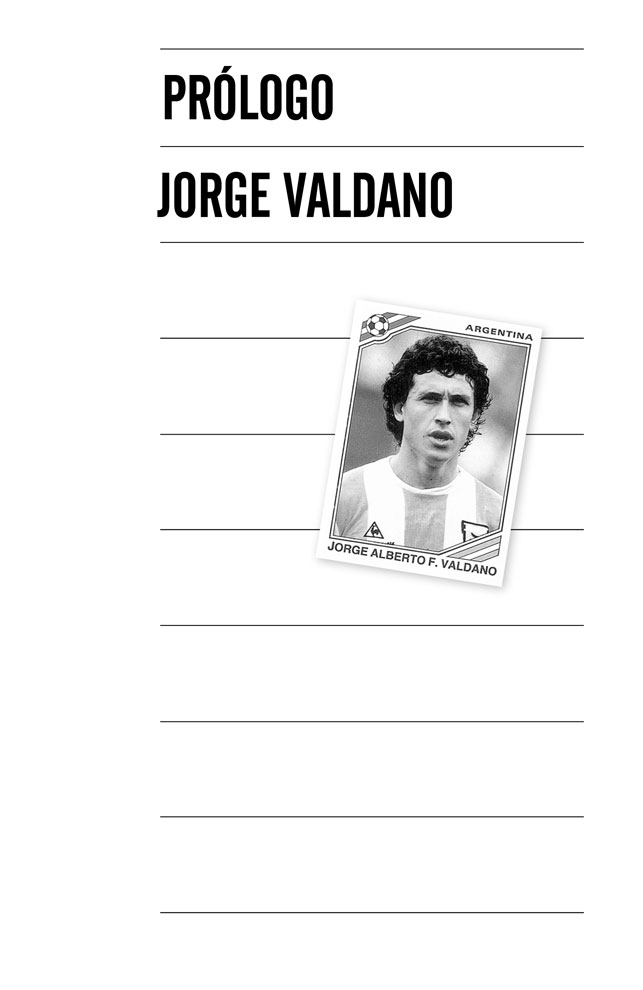
Qué lejos queda aquello. En el tiempo (camino de los treinta años) y en los usos y costumbres (donde la distancia es aún mayor). La selección argentina se concentró en las instalaciones del América, en un pabellón central rodeado de campos de fútbol; durante el día hablábamos de fútbol, leíamos diarios y revistas de fútbol, mirábamos partidos de fútbol y observábamos vídeos de fútbol de nuestros próximos rivales. Escribo sobre ello y me vuelvo a aburrir. Era tal la carga de fútbol que teníamos encima, que entrenar era un alivio. Cuando entrenábamos jugábamos al fútbol y cuando terminaba el entrenamiento trabajábamos de futbolista. No hay color.
Ni nos peinábamos como los indios mohicanos, ni nos poníamos un brillante en la oreja, ni viajábamos en aviones privados, ni nada de lo que hacíamos era llevado a su modo de vida por los niños de todo el mundo. Éramos sólo futbolistas. Jugadores a los que no se les permitía salir de la cancha, como si las líneas de cal fueran las rejas de una cárcel. El mundo exterior no era asunto nuestro. Y si nos animábamos a cruzarlo, la autoridad nos reprendía.
La prensa generalista me la hacía llegar una amiga mexicana de forma clandestina a las siete de la mañana y, después de leerla a escondidas, guardaba los periódicos debajo de la cama para que Bilardo no detectara ese escandaloso signo de distracción. Un día me encontró leyendo un libro y me preguntó alarmado qué estaba haciendo.
—Leyendo —contesté, dando pie a un diálogo disparatado.
—No tenés que leer.
—Es que me aburro como una ostra.
—Te tenés que aburrir.
—Es que la espera del partido me pone muy nervioso.
—Tenés que estar muy nervioso.
… Imposible encontrar un punto de encuentro.
Fuera de la concentración, la suerte no mejoraba. Poco antes del debut se nos ocurrió decir que jugar a las doce del mediodía en el mes de junio era una temeridad que perjudicaba el espectáculo. La cosa hizo ruido porque uno de los que elevó la voz fue Maradona. Al día siguiente, João Havelange (presidente de la FIFA) no se anduvo con chiquitas: «Que jueguen y callen». Maradona se lo tomó al pie de la letra. Nunca nadie jugó más y mejor en una Copa del Mundo, y no necesitó decir una sola palabra para ser considerado un héroe.
Empecemos por ahí. En el 86, Maradona fue un pionero sociológico precisamente por haberse convertido en un héroe que trascendía el mundo del fútbol. Pedirle a Inglaterra la revancha por la guerra de las Malvinas y ganársela le convirtió en un referente político; haber inspirado a intelectuales ajenos al fútbol decenas de artículos y a artistas populares decenas de canciones le convirtió en un modelo cultural; alcanzar una popularidad planetaria pocas veces vista le convirtió en un símbolo de la globalización antes de que existiera la globalización.
El doctor Darío Rubén Oliva, brillante médico de Argentina en los Mundiales del 78 y el 82 y persona extraordinaria, conocía el cuerpo de Maradona como nadie. Un día Menotti le preguntó cómo había que entrenar a Maradona y Oliva puso las cosas en su sitio: «Diego es como los gatos, le basta con comer y dormir para saltar las tapias». Quizá aquellos días del 86 fueron los más profesionales de la carrera de Maradona. Comía, dormía y sólo discutía porque quería entrenar más y Bilardo se negaba por el desgaste que producía la altitud. Durante todo el mes, saltó las tapias con una gracia inolvidable y una pelota pegada al pie. Su reto era convertirse en el mejor jugador del mundo sin discusión y lo logró de tal modo que Platini y Zico, los dos en su último Mundial, parecieron jugadores normales.
El Mundial empezó sin sobresaltos con una selección que parecía estar por encima de todas: Dinamarca. «El tren que vino del norte», titulaban los diarios, y no era para menos. Fue la única selección que acabó la fase de clasificación con puntaje perfecto y no era un grupo cualquiera: 1-0 a Escocia; 6-1 a Uruguay y 2-0 a Alemania. Casi nada. Pero de pronto ocurrió lo inesperado (un clásico del fútbol de siempre): España le metió cinco goles en un inolvidable partido de Butragueño en Querétaro y se quedó con la gloria que hasta ese momento le pertenecía a Dinamarca. «Butragueño presidente», gritaba la gente reunida en Cibeles para festejar la gesta. Aquella generación de jugadores era algo así como la sección futbolística de la Transición y aquella tarde tocaba techo canonizando al Buitre de la Quinta.
Argentina ganó el Mundial varias veces en el 86. En cuartos de final, por ejemplo, en dos ocasiones. Porque por primera vez jugamos en el Azteca y frente a Inglaterra en un partido mediocre que Maradona convirtió en legendario gracias a dos goles con marca registrada: «La mano de Dios» y «El mejor gol de todos los tiempos». Sobre lo que supuso aquel partido no hace falta decir demasiado porque inspiró más literatura que todo el Mundial y en el recuerdo de la gente está más vivo que la final. Luego, satisfechos como campeones, nos pusimos a ver el España-Bélgica y, para ser sinceros, a medida que avanzaba el partido y a pesar de que en España jugaban varios compañeros del Real Madrid a los que daba gusto ver jugar, me fui haciendo belga. Por interés baila el mono, y el equipo entero se hizo de Bélgica porque nos parecía una amenaza menor. Hasta tal punto que tres segundos después de terminar la tanda de penaltis, de un modo espontáneo y por un impulso liberatorio, todos los jugadores salimos de nuestras habitaciones para encontrarnos en un patio central al grito de «Campeones, campeones, campeones…».
Pasamos por encima de Bélgica con otros dos maravillosos goles de Maradona de los que no se habla tanto por el gigantismo de los goles frente a Inglaterra. Y por el otro cuadro se venía Alemania con todas las virtudes del sobreviviente. Se había clasificado con sólo tres puntos (el triunfo aún valía dos puntos) en la fase inicial, le ganó 1-0 a Marruecos en octavos, eliminó a México por penaltis después de un 0-0 afortunado y, para asustar, que es una de sus especialidades, le ganó 2-0 a Francia en semifinales.
No recuerdo haber dormido ni un minuto antes de la final y tengo recuerdos que duran más que los noventa minutos que duró aquel partido. Ganamos 3-2, marqué un buen gol y para no alargarme sobre los efectos de aquel partido, sólo diré que me hizo un poquito más feliz cada día del resto de mi vida.
Para México, el Mundial ’86 fue la confirmación de que se trata de un país mágico para el deporte (Juegos Olímpicos del 68, el Mundial del 70 con el Brasil de Pelé, la consagración total de Maradona), pero también una reivindicación de la vida después del terrible terremoto de septiembre del 85 que, según fuentes del gobierno, causó 3.692 muertos, según la Cruz Roja 15.000 y según la voz popular más de 40.000.
El mundo quizá lo considere el último Mundial romántico. Luego vendría el de Italia, que, honrando a la más pura tradición del anfitrión, fue el más conservador y especulador de la historia. El siguiente sería en América, sede que dejaba implícita, por la escasa tradición futbolística de Estados Unidos, que el fútbol empezaba a ser otra cosa.
¿Y qué significó para el fútbol? La película oficial del Mundial ’86 se llamó Héroes, pero sobraba el plural. En la portada de los vídeos y en el cartel anunciante, sólo salía una foto victoriosa de Maradona. Y es que Maradona, en el 86, nos dejó una evidencia que resultó revolucionaria, que hoy no valoramos por obvia y que podemos resumir de la siguiente manera: cuando hablamos de fútbol, no sólo hablamos de fútbol.
JORGE VALDANO

El 1 de enero de 1986, España ingresó en la Comunidad Económica Europea y entró en vigor el impuesto sobre el valor añadido (el IVA), que gravó el precio del tabaco y el whisky, entre otras muchas cosas menos importantes. El 16 de enero, el Estado español restableció las relaciones con Israel. Ese mismo mes falleció el alcalde de la Movida, Tierno Galván, y en Barcelona se colocó la primera piedra de la Villa Olímpica de la Vall d’Hebron; los agricultores sacaron los tractores a las calles para protestar por la reforma agraria y la Volkswagen compró la SEAT mientras el Club Natació Barcelona abrió las puertas a las mujeres tras un largo debate.
Ese año, los españoles aprobaron la entrada en la OTAN vía referéndum y fue detenido Txomin Iturbe Abasolo. Hubo una huelga de los pilotos de Iberia. En su sinrazón, ETA asesinó al general Sáenz de Ynestrillas en Madrid y a Yoyes en la plaza Mayor de Ordizia, y nueve policías fueron procesados por la desaparición del Nani. A todo esto, Alfonso Guerra acusó a HB de ser ETA y ETA le respondió que si existían los Gal era sencillamente porque existía el PSOE.
En 1986, Manuel Fraga destituyó a Jorge Verstrynge como secretario general de Alianza Popular y un incendio arrasó la montaña de Montserrat; los estibadores del puerto de Barcelona tiraron al mar a los esquiroles que les sustituyeron durante una huelga y el grupo kuwaití KIO se convirtió en el principal accionista del Banco Central. Luis Roldán fue nombrado director de la Guardia Civil; Jordi Pujol se libró del proceso de Banca Catalana y Marcelino Camacho aceptó la unidad de acción con UGT; un juez inculpó al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, por decir, ya ve usted, que la justicia es un cachondeo; ocho ancianos fallecieron intoxicados en un asilo; el cometa Halley pasó por encima de la Piel de Toro; entró en vigor la Ley de Extranjería y el príncipe Felipe juró la Constitución al adquirir la mayoría de edad.
En España, en 1986 Álvaro Pino ganó la Vuelta tal y como había pronosticado José Antonio Camacho; se casaron Antonio Flores y Luis Sánchez Polack, Tip, cada uno con sus respectivas parejas, y falleció José María Ruiz-Gallardón, vicepresidente de Alianza Popular; le fue concedida la Exposición Universal de 1992 a Sevilla, Buero Vallejo recibió el premio Cervantes; la editorial Aguilar sacó a la venta las obras completas de García Lorca; Sinatra cantó en el Bernabéu; Fuji comercializó la cámara de usar y tirar, en un país con 38.473.418 habitantes, en el que se celebraron 207.929 matrimonios, nacieron 227.176 niños y 211.574 niñas y murieron 310.013 personas.
En 1986, 47 millones de turistas visitaron España; un periódico costaba 60 pesetas (0,38 euros); un viaje de una semana a Atenas con vuelo de ida y vuelta y hotel, 46.000 (276 euros); un litro de gasolina normal 72 y de súper 76 (0,43 euros y 0,46 euros, respectivamente).
En 1986, España ocupaba el puesto número catorce en el ranking de importadores en el comercio mundial de mercancías y el veinte en exportaciones; en La Coruña se contabilizaron 186 días de sol y en Molina de Aragón 139 de días de helada; Los Chunguitos ganaron dos discos de oro, uno por «Callejón sin salida» y el otro por «Contra la pared», y a Georgie Dann le dieron otro por «El africano». Ese mismo año, Rocío Jurado sacó a la venta «Paloma Brava», Terenci Moix ganó el Planeta por No digas que fue un sueño, Mercedes Abad el Sonrisa Vertical y Javier Marías el Herralde al tiempo que el escritor gallego Alfredo Conde obtuvo el Nacional de Literatura.
En ésas, en 1986, Espartaco lidió 88 corridas y cortó 162 orejas y Miguel Báez, el Litri, arrasó como novillero (53/83); el toledano Ismael Tragacete, mozo de un hotel en Madrid, demostró ser capaz de rastrear 65 kilómetros en busca de un pájaro para pegarle un tiro y ganó por tercer año el campeonato de España imponiéndose por una perdiz al segundo clasificado; El Xerox Arquitectura ganó la liga y la copa de rugby; sacarse el carnet de conducir costaba 52.000 pesetas (312 euros) y Zara empezó a anunciarse en prensa; el Alcantarilla quedó último del grupo 13 de 3.ª división después de marcar 20 goles y ganar 4 partidos de los 38 que jugó.
En 1986, la selección española disputó en México el Mundial de fútbol. Ésta es su historia.

DEL GOL DE KATALINSKI AL GOL DE CARDEÑOSA
El fútbol demuestra que el optimismo fue uno de los motores del período de la historia de España conocido como Transición. En aquella época, poco importaba el último batacazo de la selección; desde 1978, el país se paralizaba cada cuatro veranos convencido de que esa vez sería la buena. El pueblo estaba seguro de que el Mundial de turno iba a ser el de España de una vez por todas, ignorando la última desilusión.
A principios de mayo de 1986, la sensación no era diferente. No había muchos motivos para desplegar tanto optimismo. Pero una vez más, España entera tenía la ilusión de que los chicos de Miguel Muñoz se dirigían a México para ganar ese campeonato del mundo que la mala suerte, los árbitros, Cardeñosa y demás catastróficas desdichas le habían impedido conquistar en anteriores citas. Si en algo era campeona del mundo España en aquellos tiempos era en optimismo y, por qué no reconocerlo, en buscar excusas.
Por primera vez en su historia, España afrontaba en México ’86 su tercera participación seguida en un Mundial tras haber jugado, por así decir, los de Argentina ’78 y España ’82. Lejos quedaba el desastre de 1974, cuando España no acudió al Mundial de Alemania al perder en Frankfurt el partido de desempate de la fase clasificatoria ante Yugoslavia. Para los niños del final del franquismo, Katalinski, autor del gol que nos eliminó, se convirtió en sinónimo de la frustración futbolera y «el gol de Katalisnki» pasó a ser una frase hecha en la que se resumía la desgracia del fútbol nacional. Pero aquello se remontaba a una España gris y franquista. A otra época. Desde la muerte del dictador y la llegada de la democracia, parecía que ya no iba a haber más Katalinskis que frenaran al imponente fútbol español. Pero los hubo, claro, y a porrillo incluso. Aunque el optimismo congénito a esos días hacía que se olvidaran enseguida.
En 1978, España, como no podía ser de otra manera, se plantó en Argentina dispuesta a ganar el Mundial. No pasó de la primera fase tras perder en su debut ante Austria, empatar con Brasil y lograr un triunfo inútil ante Suecia. Evidentemente, para justificar ese desastre vino perfecta la excusa del «gol de Cardeñosa». Un gol que no fue gol, pero que con el optimismo que imperaba en el país por aquellos días pasó a la posteridad como si el balón hubiera entrado en la portería brasileña. Con empate a cero en el marcador ante Brasil, Santillana, delantero del Real Madrid dotado de un remate de cabeza prodigioso, le ganó la disputa de un balón aéreo a Leão, guardameta brasileño. Poco importó que el portero saltara con los brazos extendidos, el jugador español le arrebató con la cabeza el balón cuando estaba a punto de atajarlo. La pelota quedó muerta en el centro del área con el portero absolutamente descolocado. La recogió Julio Cardeñosa, un hábil centrocampista del Betis, zurdo cerrado a más no poder. Tenía toda la portería para él, únicamente había un defensa brasileño que, desesperado, se puso sobre la línea de gol, en un intento de evitar la tragedia más de cara a la galería que de cara a la efectividad. El balón tocado por Santillana se quedó perfilado para su pierna derecha y el bético no se atrevió a chutar a la primera por desconfianza en su pierna mala. A lo largo de unos segundos inacabables, Cardeñosa se acomodó la pelota para disparar con la izquierda de manera tan ostensible que Amaral, el defensa brasileño que había llegado a la carrera en busca de un milagro, se encontró con un manso chute que pudo despejar. El rechace, de eso no se acuerda ya casi nadie, le cayó a Leal, jugador del Atlético de Madrid, quien volvió a disparar, esta vez con toda la rabia ante la enorme ocasión fallada. Su disparo fuerte, pero mal colocado, volvió a estrellarse contra el cuerpo de Amaral. Toda España frente el televisor se quedó atónita ante el comentario de José Antonio Fernández Abajo, locutor de TVE: «Amigoooooos, qué ocasión».
Ese fallo de Cardeñosa, que de inmediato fue conocido en toda España como «el gol de Cardeñosa», fue el argumento perfecto para justificar el varapalo de un Mundial que, según la imaginación colectiva (ibérica, claro está), estaba predestinado a acabar siendo ganado por España. Pero no se puede luchar contra los elementos y la suprema desgracia. Evidentemente, el «gol de Cardeñosa» fue una excusa para justificar una caótica expedición de la selección a Argentina en la que la Federación Española de Fútbol pasó por alto, por ejemplo, que mientras en España era verano, el Mundial se disputaba en Argentina en pleno invierno. «No he pasado más frío en mi vida que en la concentración de la Martona en Argentina. No teníamos ni calefacción ni mantas ni estábamos preparados. Aquello era un desastre. Recuerdo que todo el equipo dormía cada día con el chándal puesto para no congelarse», recuerda José Martínez, Pirri, capitán del Real Madrid y de aquella selección. Así que la culpa no fue sólo de Cardeñosa. Pero, sin embargo, algo había mejorado respecto al 74. Mejor que te elimine la desgracia de uno de los tuyos, al que además se le tenía un cariño generalizado por parte de todas las aficiones (menos la del Sevilla, por supuesto) porque no jugaba ni en el Madrid ni en el Barcelona, a que te eliminara antes de llegar al Mundial un tal Katalinski del que nadie había oído hablar jamás.
NI JUGANDO CON DOCE
El fracaso en Argentina no afectó en nada al optimismo congénito de la afición española. Se podía haber fallado en el Mundial ’78, pero de ninguna manera se iba a fallar en el siguiente, que se disputaría en España. Tres de los cuatro últimos mundiales disputados (en Inglaterra en 1966, en Alemania en 1974 y en Argentina en 1978) habían sido ganados por las selecciones anfitrionas. Teniendo en cuenta que México realmente ya partía sin opciones de ganarlo en el 70, se daba la circunstancia de que en el cien por cien de los casos en los que un equipo con cara y ojos organizaba un Mundial, lo ganaba. En no pocos casos, además, lo lograba con una flagrante ayuda arbitral, como fueron los casos de Argentina e Inglaterra, algo que se aceptaba por parte de la opinión pública como peaje necesario a pagar por el resto de los participantes. Por si fuera poco, la riada de millones que caían de parte del Consejo Superior de Deportes a los clubes para que adecentaran sus estadios de cara a la cita mundialista infundía mayor optimismo a una sociedad que empezaba a ver que eso de la Transición tampoco era como se lo habían contado (acababa de producirse un intento de golpe de Estado), pero que confiaba en que si los políticos fallaban, los futbolistas no lo harían. Nada podía fallar. En el 82, España iba a ganar el Mundial. Estaba cantado.
Y de tan cantado que estaba, la bofetada fue de escándalo. Todo, empezando por una mascota lisérgica llamada Naranjito que acabaría treinta años después ensalzada como símbolo pop hasta la preparación de la selección, que para jugar un Mundial como local decidió hacer una faraónica gira por Sudamérica, apuntaba a que algo iba a acabar mal. Y así fue. Lo único que no falló fue el respaldo popular ni el arbitral. Hacer el canelo como local y con la ayuda descarada de los árbitros desanimaría a la afición más aguerrida. Pero ya hemos dicho que eran tiempos de optimismo en España, de comprarse segundas residencias, de adquirir vídeos Beta, VHS y 2.000, de empezar a salir al extranjero, de fundar diarios y de crear emisoras de radio, de consolidar grupos de comunicación. Se hablaba, incluso, de que algún día llegaría la televisión privada y que se podrían ver muchos canales con programas de gran calidad.
En la primera fase, España sólo pudo empatar con Honduras en su partido inaugural gracias a un penalti que el árbitro argentino Iturralde señaló con tantas ganas que casi tiró confeti al área cuando vio que Satrústegui se dejaba caer. Luego ganó a Yugoslavia por 2-1 gracias a otro penalti sinvergüenza que el danés Sørensen señaló sobre Perico Alonso, que fue derribado fuera del área. La ignominia no se quedó ahí. López Ufarte lo falló en primera instancia y el colegiado obligó a repetir el tiro, que marcó Juanito. Si éste lo llega a fallar, no se descartaba que la nueva repetición la hubiera lanzado el mismo árbitro. El gol de la victoria, en una bella metáfora de lo que sería la participación española en el Mundial, lo marcaría el valencianista Saura con el culo. El primer puesto de grupo, que permitía jugar la liguilla

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología
Libros de psicología Salud de la mujer
Salud de la mujer Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Ebooks
Ebooks Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España

