La campaña de Carlos Fuentes y las revoluciones latinoamericanas: la aventura continúa
Tres amigos viven y recorren América latina durante los turbulentos años de las guerras por la independencia. Pero no solo atraviesan el continente, también recorren la distancia entre esos ideales de emancipación y la vida de las personas que habitan el continente y luchan por su libertad. El rescate de «La campaña», novela de Carlos Fuentes, treinta años después de su publicación, es —además de una aventura deslumbrante— una parábola sobre el desafío que todavía sacude a Latinoamérica.

Carlos Fuentes. Crédito: Getty Images.
Al abrir las páginas de La campaña, del escritor mexicano Carlos Fuentes, ingresamos en una zona donde tiempo y espacio se fragmentan, se multiplican creando un umbral de incertidumbres y revelaciones. Lo primero que escuchamos es el pulso del tiempo, uno de los emblemas e interrogantes de la novela. Casi al inicio leemos: «Suenan los relojes de las plazas en estas jornadas de mayo y los tres amigos confesamos que nuestra máxima atracción son los relojes, admirarlos, coleccionarlos, y sentirnos por ello dueños del tiempo, o por lo menos del misterio del tiempo». Una de las incógnitas que aborda Fuentes es la de la simultaneidad de tiempos que coexisten. Para dos de los amigos que permanecen en Buenos Aires, el tiempo se mueve con una medida propia a través de los relojes que ponen en hora y arreglan. Viven un tiempo cristalizado, en el cual trazan mapas con «los vaivenes imaginarios de ejércitos inexistentes», con «la presencia de la ausencia» que es la definición perfecta de la historia. Para el tercer amigo, Baltasar Bustos, el tiempo estará determinado por el viaje, por las coordenadas espaciales que recorre en el mundo de la aventura, la inconclusión, lo impredecible, los excesos y la acción.
La campaña, que refiere a la epopeya libertadora e independentista de la América colonial, se inicia en Buenos Aires, aún sede del virreinato del Río de la Plata, en 1810. Fuentes nos introduce en la aventura inaugural, la amistad de tres argentinos basada en los principios revolucionarios de la independencia americana: «Las ideas son la seducción que compartimos los tres». Como hijos del pensamiento ilustrado francés, cada uno admira en particular a un ideólogo: Xavier Dorrego, de carácter volteriano, se encarga de conseguir los libros prohibidos y se preocupa especialmente por el tiempo y por la incapacidad de aprehenderlo; Manuel Varela, el impresor, que es «la máscara sonriente de Diderot», asume la tarea de narrar la historia, y Baltasar Bustos, que se identifica con Rousseau, «cree que la pasión nos lleva a recuperar la verdad natural» y es a través de la revolución que va a intentar reconectarse con ese estado de naturaleza y sellar su compromiso incondicional a la causa revolucionaria. El 24 de mayo de 1810, día anterior a aquel en que los porteños proclamarán su primera Junta de Gobierno, Baltasar Bustos decide cometer un acto que sintetice el concepto de igualdad que se encuentra en la base de los ideales revolucionarios: cambiar a un niño blanco, que duerme en su cuna pudiente, por un niño negro. Quiere lograr lo impensado, destinar a un niño rodeado de privilegios al hambre, la pobreza y la discriminación. Pero se desata un incendio en el palacio y el niño negro muere carbonizado. Los esfuerzos de los tres amigos por localizar el paradero del niño blanco, que ha sido entregado a una esclava negra, son inútiles y Baltasar decide emprender un viaje para lograr el perdón de la madre del niño blanco, Ofelia Salamanca, la marquesa de Cabra, esposa del presidente de la Audiencia del Virreinato del Río de la Plata, de la cual se ha enamorado.
En su larga marcha Baltasar visita la casa paterna, donde el paisaje de la llanura pampeana le da la impresión de no avanzar, de adentrarse en un espacio y tiempos solidificados. Y es que el padre, estoico patriarca, encarna a los caudillos territoriales que, junto con su hija Sabina, se encapsulan en la tradición y los privilegios de clase avalados por la Corona y redimidos por la Iglesia. Ellos quisieran vivir en un tiempo detenido, pero el pétreo feudalismo se resquebraja cuando el gobierno central promulga la ley contra el nomadismo que obliga a los gauchos a emplearse en las estancias, exigiéndoles certificados de empleo. El padre y los gauchos no logran entender esta ley que coarta su libertad y Baltasar no consigue comprender ese orden señorial. Los gauchos lo llenan de repulsión, los ve como «negaciones ambulantes de la vida sedentaria que él identificaba como la civilización». Pero ese orbe, que el padre conduce con autoridad y omnipresencia, le revela a Baltasar que hay otras cargas de sentido en la palabra «libertad» que él no solo no conoce, sino que, sobre todo, no se incluyen en su proyecto revolucionario. Se sorprende porque el nuevo orden trae una definición de libertad basada en el ideario de la Ilustración, pero el antiguo orden también tiene una definición de libertad, y el verdadero desafío revolucionario se plantea en la identificación de cómo el devenir temporal convive con estas dos concepciones. Los caballos salvajes y los perros cimarrones, evocados a lo largo de la novela, encarnan dos de las múltiples caras de la libertad. Los primeros son admirados y los segundos, apaleados, perseguidos. La libertad no es suficiente sin la igualdad. Sin la equidad, diríamos hoy, tampoco.
Otras revoluciones
Nuestro héroe continúa su viaje para luchar en el Ejército del Norte en el Alto Perú; transportarse al mundo mágico de las culturas indígenas, milenarias, que viven en el tiempo sin tiempo de los mitos y en los espacios solo transitados en alucinaciones; visitar la corte virreinal de Lima; viajar a Santiago de Chile como espía del ejército revolucionario de José de San Martín; cruzar los Andes con el Libertador argentino, y, continuando con la búsqueda de Ofelia, llegar a Panamá para, finalmente, pisar las costas de Veracruz, donde el cura revolucionario, Anastasio Quintana, será el depositario de sus confesiones. Junto a este sacerdote, que lucha en favor de una verdadera revolución social y no de un cambio cosmético en las leyes, Baltasar puede verbalizar sus culpas y sopesar la profunda disyunción entre la retórica y los libros, por un lado, y las creencias y costumbres de la gran mayoría de los habitantes del continente, por el otro. Es reveladora la escena en la cual, al llegar a un pequeño pueblo del Alto Perú, Baltasar decide leer un decreto en el que declara la libertad de los indígenas. Pero los indígenas no saben hablar español y, por lo tanto, no entienden ni una palabra pronunciada por el joven argentino.
En las postrimerías de este trayecto, Baltasar encuentra a Ofelia Salamanca, que, encarnando el ideal utópico, siempre estuvo en otra parte, inalcanzable, siempre entrevista, desintegrada, perpetuamente imaginada, viviendo en un espacio y tiempo paralelos. Es significativo que la noche del intercambio de bebés, lo primero y lo único que vio Bustos fue la espalda de Ofelia y que en su largo peregrinaje la imagen nunca llegue a completarse. Ella es española y representa la concentración del antiguo orden que Baltasar intenta derrocar, pero Ofelia esconde celosamente otros matices que solo al final del relato se revelarán al lector.
«Es reveladora la escena en la cual, al llegar a un pequeño pueblo del Alto Perú, Baltasar decide leer un decreto en el que declara la libertad de los indígenas. Pero los indígenas no saben hablar español y, por lo tanto, no entienden ni una palabra pronunciada por el joven argentino.»
Para Baltasar Bustos, al inicio de su viaje, la dinámica revolucionaria se resume a un mundo que muere (el orden feudal colonial) y un mundo que nace (el mundo de la justicia y la libertad). Baltasar busca un principio unificador válido para la movilización revolucionaria. En su recorrido, irá comprobando cómo la dinámica que define uno y otro polo de la dialéctica temporal y espacial no es univalente, sino que está cargada de ambigüedades, que no hay certezas, que los significados muchas veces son indescifrables. A lo largo de la exploración del mundo, va descubriendo que lo existente es de una diversidad inconmensurable, y que hay una fisura trágica entre sus ideales y la vida de las personas concretas. Sus senderos comprensivos se bifurcan y va accediendo a las profundidades de su ceguera, va abriendo espacio a otras concepciones del proceso liberador, insospechadas al inicio del recorrido. Hay un episodio en el Dorado, por ejemplo, donde, acompañado del viejo mestizo Simón Rodríguez, penetra «en una tierra que ha sido sojuzgada por las leyes de la pobreza y la esclavitud. Pero también es una tierra liberada por la magia y el sueño» y aquí se enfrenta con la evidencia de todo lo que no ha conocido ni visto, y comprueba la inmensa lejanía que hay entre los ideales teóricos y el mundo que supuestamente quiere independizar. Es en los dos sitios simbólicos en los que ingresa Baltasar —el Dorado y el burdel de Arlequín en Maracaibo— donde se confunde y se pierde en medio de espacios y tiempos multiplicados. Su experiencia a lo largo de un continente en armas es, fundamentalmente, un deambular de reconocimiento y asombro en medio de un juego de disfraces y espejos deformantes. En ellos Baltasar ve el pasado indígena, el pasado español, el vivir en la contradicción de la diversidad, el saber que la historia se va haciendo con los retazos incompletos de tiempos simultáneos y multiplicados, que desafían la rigidez de los calendarios.
«La aventura que propone La campaña es una reflexión sobre historia, utopía, contemporaneidad, sobre nuestro carácter pluricultural latinoamericano y sobre las fisuras desafiantes que nos atraviesan y que nos amalgaman.»
La campaña, donde acontecen numerosos viajes —tanto geográficos (por esa tierra utópica y desagarrada) como internos, eróticos, revolucionarios, intelectuales, históricos, de identidad— y donde los personajes viven en un eterno desplazamiento, nos ayuda a imaginar posibilidades. En el prólogo del libro Los indios de México (1967) de Fernando Benítez, afirma Carlos Fuentes: «¿Cómo viajarás por el mundo sin perder tu propia alma, sino, más bien, encontrándote a ti mismo al encuentro con el mundo, dándote cuenta de que careces de identidad sin el mundo pero que, acaso, el mundo carezca de identidad sin ti?». La aventura que propone La campaña es una reflexión sobre historia, utopía, contemporaneidad, sobre nuestro carácter pluricultural latinoamericano y sobre las fisuras desafiantes que nos atraviesan y que nos amalgaman. No es casual que Baltasar Bustos sea porteño. El hecho de que yo también lo sea me obliga a recordar que nos definen como aquellos cuyos antepasados no eran aztecas ni incas ni mayas, sino los «que bajaron de los barcos». Aquellos con una breve historia, con un tiempo mínimo transitado, al iniciar la Independencia. Aquellos que pertenecen a un país que se «imaginaba europeo, racional, civilizado», pero que el correr de la historia ha demostrado que somos, hemos sido y seremos radicalmente latinoamericanos. La novela de Fuentes nos coloca frente a un espejo y nos interpela para que nos alejemos de los espejismos, explora la pregunta sobre qué hace una revolución con el pasado que intenta anular y reemplazar, qué hace con esas identidades plurales e inestables, criticadas, invisibilizadas, excluidas, qué hacemos ahora, hoy, con el tiempo que nos es concedido. Ocurre que lo seguimos preguntando porque, como dice Hannah Arendt, la fragilidad de la acción humana, su carácter impredecible y contingente, supone que cada nuevo acto de fundación surja sin garantizar el éxito; «que la más libre de las acciones políticas puede acabar trayendo el bien, pero también el mal». Eso no implica dejar de intentarlo.
El final literario de la obra es poético y también político. Fuentes nos invita a explorarlo. Junto al dilema de las transformaciones, junto al yo colectivo y su relato antagonista, junto a la convivencia de tiempos y espacios disímiles, en esa zona liminal, surge la responsabilidad del uno frente al otro y se construye ese rompecabezas identitario, esa comunidad fecunda dispuesta a continuar.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Ebooks
Ebooks Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España



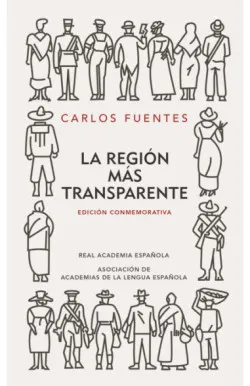



Comments (0)