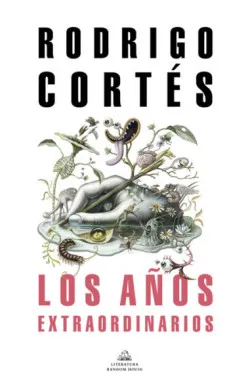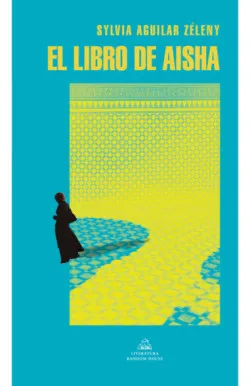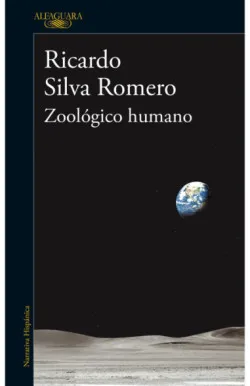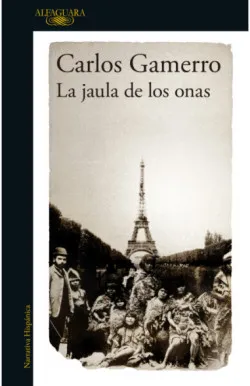«La estirpe», de Carla Maliandi: la poética del derrotado
Todo mapa es una representación del mundo que refleja la visión de quien lo dibuja, y el Mapa de las Lenguas no tiene fronteras ni capitales: trece libros, un año y un territorio común para la literatura de veintiún países que comparten un idioma con tantas voces y lenguas como hablantes. Invitados por LENGUA, los autores de la edición de 2022 exponen su geografía literaria y explican cómo ésta encaja en esta colección panhispánica global que presenta la mejor literatura en español. Aquí, Carla Maliandi escribe sobre «La estirpe».
Por Carla Maliandi

Crédito: Alejandra López.
Desde la infancia cualquiera de nosotros conoce bastante bien el mapa de su país. La escuela nos enseña a señalarlo en el planisferio, a dibujarlo. Más tarde aprendemos muchas cosas acerca de lo que contenía ese dibujo. El territorio coloreado empieza a revelarnos sus problemas; casi todos los estados nacionales enfrentan reivindicaciones de comunidades étnicas, lingüísticas y/o religiosas, en reclamo de tierras ancestrales o autonomía, o derechos tan sencillos como el mero reconocimiento. De a poco vamos entendiendo los dramas que habitan nuestro mapa. Notamos que tanto el estado constituido como las comunidades disidentes perciben el territorio a través de la épica. Nuestra lengua se ha establecido con la creación de largos poemas y sagas, versos que desde siglos atrás cantan la conquista, la pérdida o la reconquista de la tierra.
Después de invadir un territorio y someter a su gente, la violencia extrema de la conquista se vuelve canción. El vencedor compone su himno y músicas castrenses, pero el partisano o el indio trabajan formas que llegan al corazón del mundo. A esa poética del derrotado, del desplazado, es imposible agregarle un solo verso, y esa imposibilidad también se siente como un impedimento moral. De estas cosas, en parte, quise que tratara mi última novela. Cumplir el plan de una novela no es fácil. De modo que, tanto si lo logré como si no, vaya esta página como una confesión de intenciones. Y como no me gustan las claves de lectura propuestas por los autores para sus obras, preferiría que esto se leyera (aunque sea como un juego) más que como una opinión autoral, como las claves de lectura propuestas por una extraña.
En La estirpe hay una mujer, Ana, que intenta escribir una novela sobre la campaña del Chaco, el exterminio de las comunidades guaicurúes hacia fines del siglo XIX. Pero en el camino Ana pierde su instrumento: ha perdido la capacidad de formar frases e hilar párrafos. No sirven de nada sus buenos sentimientos, su empatía; la documentación que ha reunido, las antiguas reliquias que venera no la ayudan. Un día conoce a un hombre, un descendiente de las tribus masacradas, se acerca a él, busca su trato. Este hombre señala en el cabello de Ana un adorno; ella había embellecido su peinado con una modestísima reliquia india. Démela, dice suavemente el hombre, démela, eso no le pertenece a usted. Ana no logra desprenderse del aplique, ni siquiera lo intenta. Sólo consigue dar la espalda y huir. Es difícil tomar el verdadero lugar del otro y contar su historia, usurpar la dignidad de las víctimas. La Historia nos ha dibujado con pocos trazos: conquistador, conquistado. Luchamos contra la Historia porque nos determina, porque nos sentó en la butaca que no queríamos. Donde el poeta dice «El otro, el mismo» nosotros podemos ensayar una variación torpe: «El otro, el otro».
¿Quiénes somos?
¿Es posible vivir sobre tierra arrasada? Aunque Ana no logre escribir la novela de los vencidos, su necesidad de representar esa historia buscará otra forma. Tal vez por eso pierde el uso de la lengua materna (o quizá renuncia a ella); sin ampulosidad abandona también las costumbres y el atuendo de los vencedores. Insensiblemente parece reencarnar en una mujer del antiguo monte chaqueño. Si no podés retratarlos, sé una de ellos. La discusión por el territorio nunca puede detenerse; la familia le concede permanecer en un espacio reducido de la casa, el estudio donde un día redactaba su novela. Ese cuarto cerrado donde de a poco ha llegado a transformarse en «un monstruoso insecto».
Una vez que estos episodios del ámbito doméstico se aquietan, la casa de Ana ha llegado a figurar el vacío, el desequilibrio que han dejado en mi país las campañas de exterminio. Entonces los hechos del libro se detienen, la acción se suspende. Los días futuros vendrán, pasarán, iguales a sí mismos.
Mapa de las Lenguas es una colección panhispánica global que presenta la mejor literatura de veintiún países que comparten el idioma. Pero es, sobre todo, un itinerario de viaje por trece de los libros que el año pasado tuvieron mayor trascendencia en su país de origen y que, a lo largo del 2022, recorrerán el resto del ámbito del español.
Adentrarse en la obra de estas trece voces es transitar un territorio físico, tangible, pero también un espacio moral, intelectual, anímico, político y sociocultural. La lectura de un autor contemporáneo de cualquier país de habla hispana es una ventana a una forma de expresarse y escribir en español, pero también un modo de tomarle la temperatura a las preocupaciones y los anhelos de cada uno de esos lugares.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España