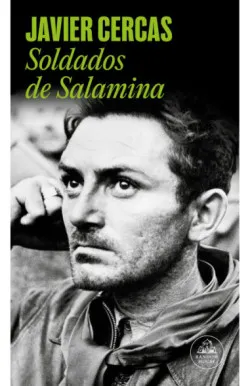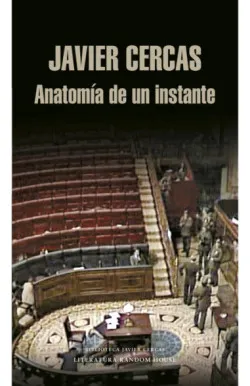Javier Cercas: paradojas de la pandemia
¿Hasta qué punto la vida personal puede ser ajena al desastre colectivo? ¿Por qué los seres humanos confiamos más en la tecnología que en la historia para hacer frente a las crisis? ¿Qué nos espera al otro lado de la catástrofe? Javier Cercas disecciona para LENGUA las contradicciones desatadas por el coronavirus y arriesga un futuro posible para la literatura posterior a la pandemia: es en la desgracia donde encuentra su impulso vital.
Por Javier Cercas
.jpg)
Crédito: Getty.
Escucha este artículo en el podcast de LENGUA:
1
La verdad: si la pandemia del coronavirus no hubiera sido una catástrofe colectiva, habría sido una bendición personal. Esta afirmación no suena bien, lo que no me extraña, porque es lo que ocurre a menudo con la verdad (de ahí que tanta gente prefiera las mentiras, las cuales, además de ser menos complejas y más fáciles de contar, suelen sonar mejor); pero no por eso deja de ser verdad.
Que la pandemia es una catástrofe colectiva es un hecho que no requiere mayor elucidación: baste recordar que, mientras escribo estas líneas, se han contabilizado unos cinco millones de víctimas mortales del coronavirus; baste añadir que, en la primavera de 2020, durante los peores momentos de la pandemia, la ratio de muertos diaria en mi país era superior a la de la Guerra Civil. En cuanto a la bendición personal, si bien se mira también es algo bastante evidente. Soy escritor; mi trabajo consiste, básicamente, en leer, escribir y pensar en las musarañas, tres de mis pasiones favoritas. Pero hoy los escritores viajamos demasiado, concedemos demasiadas entrevistas, nos exhibimos demasiado, y durante gran parte del tiempo que ha durado la pandemia he permanecido a la fuerza en mi casa, con mi mujer y mi hijo, dedicado únicamente a hacer lo que más me gusta, con la inmensa suerte añadida de que ni yo ni ninguna persona de mi entorno inmediato ha padecido la enfermedad. He oído decir a algunos colegas escritores que tal vez el encierro a cal y canto que todos hemos soportado ha sido menos duro para los miembros de nuestro gremio que para el común de los mortales: al fin y al cabo, nosotros estamos más acostumbrados a llevar una vida clausurada; la observación me parece exacta. También he oído decir a ciertos colegas que esta extraña temporada de reclusión no les ha resultado muy fructífera, porque, aunque la enfermedad no les hubiese golpeado a ellos y a los suyos, la conciencia del desastre que tenía lugar a su alrededor les impedía concentrarse en su trabajo. Debo decir que en mi caso no ha sido así. Aunque no podía no ser consciente de lo que ocurría fuera de las paredes de mi casa y lo vivía con la misma angustiosa sensación de irrealidad que todo el mundo, lo cierto es que no estaba en mi mano hacer nada para remediarlo —no sé una palabra de epidemiología, no soy médico ni enfermero, no podía meterme en un hospital a echar una mano—; al contrario: lo mejor que podía hacer para contribuir al fin de la pesadilla era precisamente quedarme en mi casa, lo cual me provocaba una insólita buena conciencia y me permitía leer y escribir y pensar con una tranquilidad insólita. Por eso este período mortífero para la humanidad ha sido tan fecundo para mí (y, me imagino, para tantos otros escritores, o tantos artistas en general). He aquí la paradoja personal de la pandemia.
2
Hay quien piensa que lo que la humanidad ha vivido durante estos meses es una experiencia insólita, única en la historia. Nada más falso. Es cierto que esta pandemia ha tenido características específicas, distintas de las de las pandemias precedentes, pero también es cierto que la historia de la humanidad es la historia de las pandemias: sólo en el siglo XX se produjeron muchísimas, desde la gripe española hasta el SIDA, y a menudo bastante más devastadoras que la del coronavirus; lo asombroso es que nos creyéramos blindados frente a ellas por la ciencia y la tecnología. No sé si atribuir semejante ingenuidad a la estupidez o a la ignorancia, o a una mezcla de ambas cosas; se trata, en todo caso, de otra de las paradojas de la pandemia, quizá una de las más notorias: deberíamos haber estado mejor preparados que nunca para afrontar una calamidad como ésta, y sin embargo nos ha pillado tan por sorpresa como siempre, y tan mal preparados como de costumbre. Hegel escribió que lo único que se aprende de la historia es que no se aprende nada de la historia; el diagnóstico es sombrío, pero no queda más remedio que darle la razón. Por eso, al principio de la pandemia mostré muchas veces mi escepticismo ante la extendida fantasía —puro wishful thinking— de que los seres humanos saldríamos mejores de esta calamidad colectiva: más solidarios, más unidos, más conscientes de nuestra fragilidad y nuestras limitaciones.
Bobadas. No niego por supuesto que podríamos aprender muchísimas cosas de lo ocurrido: al fin y al cabo es mucho más fácil aprender de las experiencias malas que de las buenas (podríamos haber aprendido, por ejemplo, que necesitamos sistemas de salud públicos mucho más fuertes que los que tenemos, o que invertir en investigación no es un capricho de intelectuales, sino una urgencia); lo que digo es que olvidamos con una rapidez vertiginosa, que no aprendemos del pasado —y mucho menos del pasado colectivo— y que cometemos una y otra vez los mismos errores. Ahora que vamos saliendo de la pandemia me parece evidente que no erraba: ya estamos empezando a cometer otra vez las equivocaciones que hicieron que esta pandemia nos sorprendiera indefensos, o que la provocaron. Los seres humanos no somos ni buenos ni malos: somos incorregibles.
La condición humana
3
La pregunta del millón, o al menos la que más veces me han formulado en los últimos meses: ya que nosotros no saldremos mejores de la pandemia, ¿saldrá como mínimo algo bueno de ella? ¿Cabe esperar que el coronavirus produzca gran literatura (o gran arte)? Mi respuesta favorita es la siguiente: directamente no, pero indirectamente quién sabe.
Me explico.
La Primera Guerra Mundial dejó más de quince millones de muertos; la Segunda, en torno a cincuenta. Ambos conflictos han sido el tema de centenares, tal vez miles de novelas, poemas, películas o dramas; pero la pandemia de la gripe española, que mató a más gente que la Segunda Guerra Mundial, no ha dejado prácticamente nada: aquí una vaga alusión en un verso de T. S. Eliot, allá una referencia velada en una novela de Virginia Woolf o de Romain Rolland, más allá una anotación fugaz en un diario de Josep Pla, acaso el mayor prosista catalán del siglo XX. ¿A qué se debe esta aparatosa disparidad? ¿Qué explica que las guerras hayan sido un tema tan frecuentado por la literatura mientras que las pandemias lo sean tan poco? No lo sé. Lo que sí sé es que la guerra, cuyo dramatismo y espectacularidad han atraído irresistiblemente a los artistas, es el primer tema de la literatura, o uno de los primeros, y tal vez será el último, mientras que las pandemias, donde la muerte es silenciosa, sórdida y secreta —el polo opuesto de la vistosidad sangrienta de las guerras—, apenas tienen quien las escriba. Por eso dudo mucho que esta pandemia genere, directamente, grandes frutos literarios.
Indirectamente, en cambio, la cosa cambia. Quiero decir que, aunque la pandemia no sea un buen tema literario —o no lo haya sido históricamente—, sí puede ser un carburante óptimo. El mejor carburante de la literatura no es la felicidad, sino la desgracia; de ahí que yo abrigue la sospecha de que, en un mundo feliz, no existiría la literatura, al menos no existiría la novela —la poesía tal vez: poca y muy mala—. La literatura, la buena literatura, se nutre de las crisis, del dolor, de la suciedad y el espanto; en definitiva: de lo malo y no de lo bueno. Los escritores somos animales carroñeros; los mejores de nosotros cumplen de algún modo el sueño de los alquimistas, que aspiraban a transformar el hierro en oro: los mejores de nosotros transforman lo malo en bueno, el espanto y la suciedad en dolor y las crisis en belleza y sentido (por eso, entre otras razones, la literatura es útil; siempre y cuando no se proponga serlo, claro está: en cuanto se propone ser útil se convierte en propaganda o pedagogía, y deja de ser literatura, al menos gran literatura, y deja de ser útil). La metamorfosis, de Franz Kafka, trata sobre un señor que se levanta una mañana convertido en escarabajo, pero el carburante de ese relato inolvidable es el profundo desarraigo existencial de Kafka, su incapacidad profunda para relacionarse con su familia, consigo mismo y con el mundo. Del mismo modo, es poco probable que la pandemia del coronavirus sea el tema de grandes novelas o poemas, pero yo no descartaría que llegue a ser su carburante, la turbia energía secreta de la que se alimentan.
Tal vez eso fue lo que ocurrió con la gripe española. Ésta, acabo de recordarlo, apenas engendró directamente grandes obras, obras que trataran de manera abierta sobre ella, pero quién sabe si la creatividad inaudita que conocieron los años veinte del siglo pasado no guarda relación con la mortandad universal que produjo aquel virus funesto: algunos de los libros capitales del siglo XX, o de cualquier época —el Ulysses de James Joyce, The waste land de T. S. Eliot, Le côté de Guermantes y Sodome et Gomorre de Marcel Proust—, se publicaron en 1921 y 1922, recién concluida la pandemia, y la década siguiente conoció un florecimiento deslumbrante de la novela, la poesía, la pintura y las artes en general. ¿Ocurrirá algo semejante ahora? ¿Serán los años posteriores al coronavirus un período de explosión creativa, y este cataclismo universal se convertirá en la fuente oculta de un tiempo nuevo en el arte? Si así fuera, sería quizá la última paradoja de la pandemia; también, la más luminosa.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España