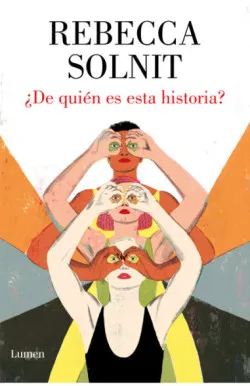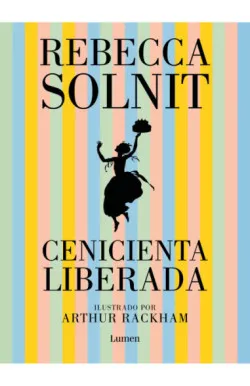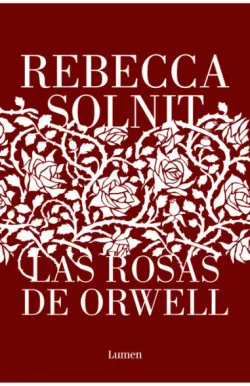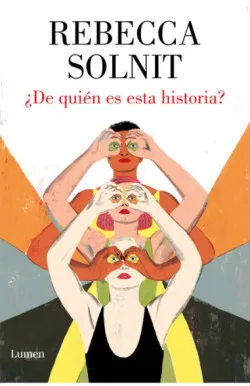Rebecca Solnit y la guerra de los relatos de mujeres
Alcanzó el éxito rotundo con «Los hombres me explican cosas», pero ha descargado su cartucho en hasta veinte libros sobre feminismo, historia de la cultura occidental, cambios sociales y movimientos de insurrección, entre otras muchas temáticas. Ahora, preguntándose «¿De quién es esta historia?» (Lumen), la escritora e historiadora estadounidense reflexiona sobre la actual lucha por el dominio de la narrativa que construye el mundo. Condenadas a los márgenes, las mujeres, las personas racializadas y todas aquellas personas expulsadas del relato de los hechos, elevan su voz para hacerse hueco en el elenco de la verdad. A partir de movimientos como el #MeToo y el Black Lives Matter, Rebecca Solnit apunta al lenguaje como espacio de resistencia y aboga por un torrente de relatos que cuente la historia de todos... y de todas.
Por Rebecca Solnit

Crédito: Getty Images.
QUE NO CESE ESTE TORRENTE DE RELATOS DE MUJERES
Existe un problema con la forma de avanzar del feminismo en reacción a las noticias de última hora. Se sitúa en el centro a un único depredador, un único incidente, y quienes no han aceptado la generalización de la misoginia pueden forjar historias en torno a él para explicar que es una excepción y no la regla, o el acto de un miembro de una subcategoría que podemos dejar de lado o demonizar. Que lo de Harvey Weinstein era característico de los progresistas o de Hollywood, o que lo de Roy Moore y Bill O'Reilly era típico de los conservadores, que lo de aquel asesino en masa con un historial de violencia machista era propio de los excombatientes, los solitarios o los enfermos mentales, que un caso tras otro es una irregularidad en la trama de la sociedad, no la trama en sí. Sin embargo, esos casos son la norma, no las aberraciones. La misoginia, entre otros males, sigue impregnando, determinando y limitando la sociedad.
Naturalmente —y es que aún tenemos que tranquilizar a los hombres, porque, si bien hablamos de nuestra supervivencia, se supone que debe seguir preocupándonos que se sientan a gusto—, no son todos, pero sí los suficientes para que afecte a casi todas las mujeres. Y, en otro aspecto, sí, son todos, puesto que vivir en semejante sociedad pervierte a cada uno de sus miembros y porque, como han demostrado el caso de Kevin Spacey y otros, aunque los varones son casi siempre los autores de tales actos, en ocasiones las víctimas son otros hombres y niños. Que se prepare a una persona para que sea un depredador la deshumaniza, igual que el hecho de que la preparen para que sea una presa. Tenemos que desnormalizar todo eso para poder rehumanizarnos.
Las mujeres se pasan la vida bregando por la supervivencia, la integridad física y la humanidad en casa, en las calles, en el trabajo, en las fiestas y ahora en internet. Así nos lo indican las historias que han surgido a borbotones desde que el New Yorker y el New York Times informaron de las historias sobre Weinstein que se ocultaban desde hacía tiempo. Nos lo indican las noticias sobre mujeres famosas que han sufrido a manos de hombres famosos, las redes sociales que mencionan las experiencias de mujeres no tan famosas, y nos lo indican infinidad de hordas de maltratadores que hay por ahí, ya hablemos de violación, abuso sexual, acoso laboral o violencia doméstica.
Al parecer, eso ha conmocionado a muchos de los hombres a los que debemos calificar de «buenos», hombres que nos aseguran que no han participado en ello. Pero la ignorancia es una forma de tolerancia, ya sea fingiendo que nos encontramos en una sociedad sin prejuicios raciales o en la que la misoginia constituye una actitud pintoresca del pasado ya superada. Es no esforzarse por conocer cómo viven, o mueren, las personas de nuestro entorno y por qué. Es pasar por alto u olvidar que ya tuvimos otras explosiones similares de relatos: en la década de los ochenta sobre la violencia sexual, en concreto sobre el maltrato infantil; después de la declaración de Anita Hill en 1991; tras la violación grupal de Steubenville y el caso de violación, tortura y asesinato de Nueva Delhi a finales de 2012, y después del tiroteo de Isla Vista en 2014. Recurro una y otra vez a una frase de James Baldwin: «Es la inocencia lo que constituye el crimen». Baldwin se refiere a las personas blancas que a principios de la década de los sesenta hicieron caso omiso de la violencia del racismo y de su carácter destructivo, a su decisión de no verlo.
Rompiendo el silencio
Lo mismo cabe decir de los hombres que no se han molestado en ver lo que nos rodea: un país en el que cada once segundos se golpea a una mujer; en el que, según el New England Journal of Medicine, «la violencia machista es la causa más habitual de lesiones no mortales entre las mujeres»; en el que las parejas y exparejas masculinas son responsables de un tercio de los asesinatos de mujeres; en el que cada año se cometen cientos de miles de violaciones y solo alrededor de un dos por ciento de los violadores cumple condena por su delito. Un mundo en el que Bill Cosby ejerció un poder capaz de acallar a más de sesenta mujeres y de permitir que durante medio siglo no se pusiera coto a su desenfreno delictivo; en el que Weinstein agredió y acosó a más de ciento nueve mujeres que en general no tuvieron a quién recurrir hasta que algo se rompió o cambió en el sistema. Un mundo en el que Twitter cerró de forma temporal la cuenta de Rose McGowan por un tuit relacionado con Weinstein que supuestamente contenía un número de teléfono, mientras que no hizo nada cuando el comentarista nacionalpopulista Jack Posobiec tuiteó la dirección del trabajo de una mujer que había denunciado la explotación sexual a la que a los catorce años la había sometido Roy Moore, del mismo modo que no ha hecho nada respecto a numerosas campañas de amenazas contra mujeres sin pelos en la lengua.
Porque hay algo que tal vez se olvide acerca de las mujeres amenazadas, agredidas, apaleadas o violadas: creemos que tal vez nos asesinen antes de que termine. Yo lo creí. A menudo existe un segundo nivel de amenaza «si lo cuentas». Proviene del agresor o de quienes no desean saber lo que este ha hecho y lo que la víctima necesita. El patriarcado extermina los relatos y a las mujeres para mantener su poder. Si eres una mujer, eso te determina: te marca, te indica que no vales nada, que no eres nadie, que no tienes voz, que en este mundo no estás a salvo ni eres igual ni libre. Que tu vida es algo que alguien, incluso un perfecto desconocido, puede arrebatarte por la sencilla razón de que eres una mujer. Y que la sociedad —esa sociedad que es en sí misma un sistema de castigo contra ti por ser mujer— mirará hacia otro lado la mayor parte del tiempo, o te culpará. El silencio sobre esos hechos es su configuración por defecto, un silencio que el feminismo se ha esforzado por romper y que está rompiendo.
El patriarcado extermina los relatos y a las mujeres para mantener su poder. Si eres una mujer, eso te determina: te marca, te indica que no vales nada, que no eres nadie, que no tienes voz, que en este mundo no estás a salvo ni eres igual ni libre.
Tal vez cada acto concreto esté motivado por el odio de un hombre concreto, por su privilegio o por ambos, pero no son actos aislados. Su efecto acumulado consiste en empequeñecer el espacio en que las mujeres nos movemos y hablamos, nuestro acceso al poder en la esfera pública, la privada y la profesional. Quizá muchos hombres no lo perpetraran directamente, pero, como por fin se ha argumentado, se beneficiaron de él, ya que eliminó a parte de la competencia, cavó una fosa de las Marianas a lo largo de campos de juego que siempre se nos ha dicho que están nivelados. Diana Nyad, nadadora de larga distancia de fama mundial que reveló que a los catorce años empezó a ser víctima de agresiones sexuales por parte de su entrenador, campeón olímpico de natación, habla del daño que sufrió, de cómo aquel hecho cambió quien era y cercenó su bienestar. «Tal vez escapara de la destrucción —dice—, pero aquel día mi juventud cambió radicalmente. Para mí, el silenciamiento fue un castigo equiparable al abuso». Esta historia podría ser la de decenas de mujeres que conozco, la de centenares o miles cuyas historias he leído u oído.
Consideramos la agresión física y el silenciamiento posterior dos hechos independientes, pero son el mismo. La violencia doméstica y la violación son actos que indican que la víctima carece de derechos y de autodeterminación, de integridad física y de dignidad. Es una forma brutal de enmudecimiento, de no tener voz ni en la vida ni en el destino propios. Que luego no la crean, la humillen, la castiguen o la expulsen de su comunidad o su familia equivale a recibir de nuevo el mismo trato. Ronan Farrow sacó a la luz la red de espías contratados para que McGowan no hablara sobre Weinstein; mi colega Emily Nussbaum, que escribe para el New Yorker, observó: «Si Rose McGowan hubiera contado antes la historia de los agentes del Mossad, todo el mundo habría creído que estaba chiflada».

Rebecca Solnit. Crédito: Getty Images.
Eso se debe a que contamos historias acerca de lo que es normal, o nos las cuentan, y se supone que ese grado de maldad entre nuestros hombres insignes no es normal, pese a que conocemos muchas historias que confirman que sí lo es. Se ha tratado de locas o de malvadas mentirosas a multitud de mujeres que contaron historias sobre hombres que habían intentado hacerles daño, pues es más fácil poner al pie de los caballos, o de un autocar, a una mujer que a toda una cultura. El autocar avanza sobre una alfombra roja hecha de mujeres. Trump se baja de él, alardea de que agarra a las mujeres por el coño sin que le pase nada, y menos de un mes después sale elegido presidente. Crea una Administración que empieza cercenando los derechos de las mujeres, entre ellos los de las víctimas de agresiones sexuales.
La Fox renovó el contrato a Bill O'Reilly después de que este llegase a un acuerdo para zanjar una demanda de acoso sexual por treinta y dos millones de dólares, un pago a cambio del silencio de una víctima que incluyó la destrucción de todos los correos electrónicos que documentaban lo que le había hecho a la mujer. La empresa cinematográfica de Weinstein sobornó a las víctimas, cuyo silencio se compró con acuerdos. Por lo visto los colegas varones heterosexuales del mundo de la comedia crearon un muro protector de silencio en torno a Louis C. K., lo que deja claro que el hombre que se masturbaba delante de mujeres escandalizadas que no lo deseaban ni habían dado su consentimiento era más valioso que ellas y seguiría escuchándosele.
Hasta que algo se rompió; hasta que los periodistas fueron a la caza de historias que habían permanecido ocultas a plena vista. Y las historias salieron en tropel: sobre editores, propietarios de restaurantes, directores, escritores famosos, artistas famosos, activistas políticos famosos. Las conocemos. Sabemos que los compañeros de instituto de la víctima de la violación de Steubenville de 2012 la acosaron y la amenazaron por haber denunciado el hecho. Cuatro adultos del distrito escolar fueron acusados de obstrucción a la justicia por encubrir los delitos. El mensaje era claro: los chicos importan más que las chicas, y lo que los chicos les hagan a las chicas no importa. Una investigación de 2003 informó de que el setenta y cinco por ciento de las mujeres que habían denunciado casos de acoso sexual en el trabajo sufrió represalias. El castigo por denunciar un castigo.
Se ha tratado de locas o de malvadas mentirosas a multitud de mujeres que contaron historias sobre hombres que habían intentado hacerles daño, pues es más fácil poner al pie de los caballos, o de un autocar, a una mujer que a toda una cultura. El autocar avanza sobre una alfombra roja hecha de mujeres.
¿Cómo sería la vida de las mujeres, cuáles serían nuestros roles y logros, qué sería nuestro mundo, sin este terrible castigo que se cierne sobre nuestra existencia cotidiana? Sin duda cambiarían quién ejerce el poder y nuestra concepción de este, lo que equivale a decir que la vida de todos sería diferente. Seríamos una sociedad distinta. En los últimos ciento cincuenta años hemos cambiado un poco, pero desde la guerra de Secesión se sigue apartando a la comunidad negra; desde que las mujeres consiguieron el derecho al voto, hace ya noventa y nueve años, se las continúa excluyendo, sea cual sea su color de piel y, claro está, a las mujeres negras se las castiga por partida doble. ¿Quiénes seríamos si nuestras epopeyas y leyendas, nuestros directores y magnates de los medios de comunicación, nuestros presidentes, congresistas, directores ejecutivos y billonarios no fueran tan a menudo blancos y varones? Porque los hombres ahora desenmascarados controlaban los relatos, con frecuencia literalmente, en su calidad de ejecutivos de cadenas de radio, realizadores de cine, jefes de departamentos universitarios. Esos relatos son puertas que traspasamos o que se nos cierran en las narices.
Es meritorio que Diana Nyad se convirtiera en una gran nadadora pese a tener a un violador como entrenador, y que las gimnastas olímpicas del equipo estadounidense ganaran medallas a pesar de que su médico fuera un acosador sexual. Pero ¿quiénes habrían sido en su vida personal y qué éxitos profesionales habrían alcanzado sin el daño infligido por hombres que deseaban causárselo y que consideraban que hacérselo era su derecho y su gusto? ¿Quiénes habríamos sido todos nosotros si nuestra sociedad no hubiera normalizado e incluso celebrado ese castigo y a los hombres que lo imponen? ¿A quiénes hemos perdido por culpa de esa violencia antes de que llegáramos siquiera a conocerlas, antes de que tuviesen la oportunidad de dejar su huella en el mundo?
Los hombres ahora desenmascarados controlaban los relatos, con frecuencia literalmente, en su calidad de ejecutivos de cadenas de radio, realizadores de cine, jefes de departamentos universitarios. Esos relatos son puertas que traspasamos o que se nos cierran en las narices.
Medio siglo después de los hechos, Tippi Hedren contó que Alfred Hitchcock la había acosado y agredido sexualmente fuera de las cámaras, la había castigado delante de ellas y, «con la cara roja de rabia», le había dicho «destrozaré tu carrera» si ella seguía rechazándolo. Hitchcock, cuyo deseo de castigar a mujeres hermosas es el motor de muchas de sus películas, hizo lo posible por conseguirlo, e incluso impidió que la nominaran a un Óscar por su papel de protagonista en Marnie, la ladrona, de 1964. Esos famosos no son las excepciones, sino los ejemplos, las figuras públicas conocidas por todos que representan los dramas que se desarrollan en las escuelas y los despachos, las iglesias, las campañas políticas y las familias.
Rebecca Traister y otras han señalado algo importante: que no deberíamos lamentar el fin de la vida creativa de hombres que se ha descubierto que son depredadores; deberíamos pensar en las aportaciones creativas que no hemos tenido, que nunca conoceremos, porque se ha aplastado o acallado a sus creadores. Cuando Trump salió elegido se nos instó a no normalizar el autoritarismo y las mentiras, pero las pérdidas debidas a la misoginia y al racismo se han normalizado sin cesar. La tarea ha consistido en desnormalizarlas y romper el silencio que imponen. En crear una sociedad donde se cuenta la historia de todo el mundo.
Esta es también una guerra acerca de los relatos.

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología
Libros de psicología Salud de la mujer
Salud de la mujer Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Ebooks
Ebooks Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España