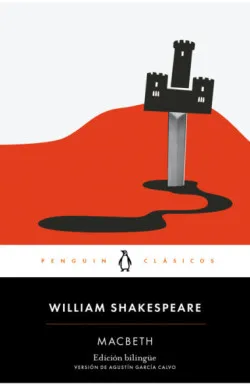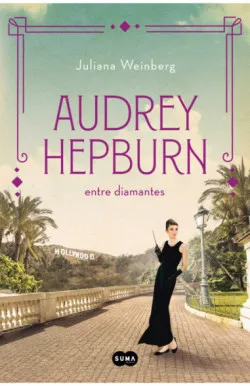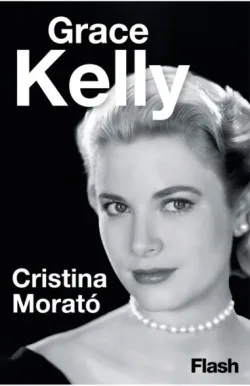«Macbeth» por Joel Coen: Juego de tronos en la Casa Blanca
Hacer de nuevo un clásico es una manera sutil y a la vez poderosa de decir algo sobre el presente. Ni hablar si ese clásico es Shakespeare y esa obra es «Macbeth». Orson Welles, Akira Kurosawa, Roman Polanski y Justin Kurzel han dejado ya versiones memorables que -sin dejar aquel despiadado juego de tronos en Escocia- hablaron del ascenso del fascismo, la Segunda Guerra, los convulsionados años 60 y la guerra en Irak. Ahora, la inesperada versión de uno de los hermanos Coen -Joel, en la primera película que dirige sin Ethan- llega para iluminar estos tiempos en que las huestes arengadas por Trump asaltan el Capitolio.
Por Carlos Gamerro

Denzel Washington y Frances McDormand como Macbeth y Lady Macbeth. Crédito: Apple TV.
En cierto modo, era inevitable que Joel Coen terminara haciendo La tragedia de Macbeth. Su primera, inolvidable película, Simplemente sangre (Sangre fácil), de 1985, realizada, como todas antes de ésta, con su hermano Ethan, no tiene nada que ver con la tragedia de Shakespeare a nivel de la trama argumental, pero mucho en su trama poética, o al menos en uno de sus hilos: el de la sangre. La de esta película no es roja y fluida como la tinta china, sino densa, espesa y pegajosa como el alquitrán, e igual de oscura. Gotea pesadamente de los dedos de Marty, el marido de Abby, tras el disparo que parece haberlo matado, formando un achocolatado charco en el suelo que Ray, el amante de Abby, creyendo que ha sido ella, tratará de limpiar y sólo logrará esparcir más y más, extendiendo la evidencia en lugar de eliminándola: difícil, para el espectador literato, contemplar esta escena sin evocar la desesperación de Lady Macbeth restregándose con ferocidad las manos: «¡Fuera, maldita mancha, fuera te digo!». Como para subrayar la probable alusión, en varias escenas de la película obtenemos vistazos del consabido cartel «Los empleados deben lavarse las manos antes de volver al trabajo» en las paredes del bar de Marty.
La película de los jóvenes Coen, con la también joven y por entonces desconocida Frances McDormand de protagonista, modificó mi visión de la tragedia de Shakespeare para siempre: así, entendí al verla, debería verse la sangre en Macbeth. Y también, por contraste, me llevó a concebir de modo muy diferente su cualidad en otra tragedia sangrienta, Julio César, diferencia que intento resumir así: en Julio César la sangre es roja, en La tragedia de Macbeth es negra. Calpurnia sueña que de la estatua de César brota a chorros, como de una fuente, y Decio, uno de los conspiradores, interpreta el presagio como profecía sobre la benéfica influencia política de César; tras su muerte, los conspiradores, urgidos por Bruto, lavan sus manos en ella para convertirla en bandera: «Sumerjamos todos nuestras manos / en la sangre de César hasta el codo, / y manchemos con ella las espadas; vayamos luego hasta la plaza pública / y enarbolando nuestras rojas armas / sobre nuestras cabezas, todos juntos, / gritemos: "Paz, derechos, libertad"» (traducción Idea Vilariño). Conocemos bien esa sangre: «es la sangre de los próceres, de los caídos por la patria, la sangre derramada que no será negociada, la sangre de nuestros muertos que nos lava los ojos» (una frase por la que sentía cierta debilidad la organización armada Montoneros, aunque no hiciera demasiado sentido desde el punto de vista oftalmológico). La sangre de César es sangre simbólica, sangre política, sangre interpretable: es decir, mera metáfora.
En Macbeth, en cambio, la sangre es sangre: echa humo en la espada de Macbeth, cuando combate por Duncan; se pega a sus manos cuando lo mata, llevándolo al hipérbolico: «¿Podrá el inmenso océano de Neptuno / lavar la sangre de mis manos? / No, más bien esta mano mía / enrojecerá los inacabables mares / volviendo lo verde en rojo», sentimiento que contrasta con el optimismo de su esposa, que en un principio afirma muy suelta de cuerpo: «Un poquito de agua nos lava de culpa» y después enloquecerá tratando de despegársela de las manos. Y además huele: «Aquí, todavía siento el olor de la sangre». Esta fuerza material de la sangre es, también, la fuente de su poder mágico: es esta sangre espesa la que piden beber espectros, brujas y demonios antes de otorgarnos, para sus propios fines, nuestros deseos.
Violencia y ambición
Por todo esto, tal vez sorprende que el director haya optado en esta versión por el blanco y negro, sobria paleta que le quita a la sangre cinematográfica buena parte de su eficacia. Puede tratarse de la búsqueda de un equilibrio: para la sangre de Psicosis (1960), Alfred Hitchcock utilizó salsa de chocolate para que se viera espesa, pero en plena era del Technicolor decidió filmar toda la película en blanco y negro, sólo para escaparle al rojo intolerable: la escena de la ducha está orientada a causar estupor y sorpresa, tal vez terror y luego piedad; pero no impresión y asco: recordemos que se trataba aun de la época en que los asesinados a balazos siempre lograban llevar la mano a la herida antes de que ésta resultara visible, todavía faltaban algunos años para los borbotones escarlatas de Bonnie and Clyde (1967) y The Wild Bunch (1969), por no hablar del cine Gore, el de Tarantino o el de los Hermanos Coen. Además, cuando de clásicos tan copiosamente adaptados se trata, hay que saber marcar las diferencias: en las dos anteriores Macbeth cinematográficas más renombradas, la de Roman Polanski (1971) y la de Justin Kurzel (2015), la sangre roja corre a raudales: la pantalla, podría pensarse, ya estaba saturada, y rezumaba.
En Julio César la sangre es roja, en La tragedia de Macbeth es negra. La sangre de César es sangre simbólica, sangre política, sangre interpretable: es decir, mera metáfora. En Macbeth, en cambio, la sangre es sangre: es esta sangre espesa la que piden beber espectros, brujas y demonios antes de otorgarnos, para sus propios fines, nuestros deseos.
En términos estéticos, la nueva versión puede verse como una reacción a las más naturalistas de estos dos predecesores, sobre todo a la muy reciente del director australiano, que había expandido la acción originalmente teatral a los vastos paisajes de Escocia y a los populosos campos de batalla; y un regreso a versión seminal de Orson Welles (1948): blanco y negro en lugar de color, escenarios decididamente teatrales, o al menos artificiales (en la de Welles, predominan los recursos escénicos, en la de Coen, los digitales), nada de paisajes naturales ni castillos auténticos, nada de batallas. Y es, además, la primera versión color-blind entre las canónicas: mezcla actrices y actores blancos (Lady Macbeth y Banquo, por ejemplo) y negros (Macbeth, Macduff y su familia), pero no se supone que esta diferencia sea significativa para la acción de la película, sino fuera de ésta, en su entorno: es una práctica antidiscriminatoria que el teatro inglés y de los EE.UU. han adoptado hace rato, y que se trasladó al cine en Mucho ruido y pocas nueces (1993), también con Denzel Washington, y Hamlet (1996) de Kenneth Branagh.
De Polanski, Coen toma la posta en la promoción de Rosse, un personaje secundario que bien podría pasar desapercibido en la lectura de la obra o en puestas indiferentes, pero en el cual una lectura más atenta, o mejor aún, una puesta más sensible, descubre a un sinuoso oportunista, que conocemos como fiel vasallo del rey Duncan, lo cual no le impide, tras su asesinato, concurrir a Scone a la coronación de Macbeth; quien advertirá a Lady Macduff del peligro que corre pero la abandona antes de la llegada de éste, llevándole luego la noticia de su muerte y la de sus hijos a Macduff; que reaparece finalmente, como quien no quiere la cosa, en los ejércitos de Malcolm, primogénito de Duncan y legítimo heredero al trono.
Polanski convierte a este temprano ejemplo de la banalidad del mal en decidido villano: lejos de advertir a Lady Macduff del peligro, él es el entregador, y abre la puerta a los asesinos; sobre el final, cínicamente toma la corona de la cabeza cortada de Macbeth y la coloca sobre las sienes del nuevo rey Malcolm. Doblando la apuesta, Coen convierte a su Rosse, interpretado por el perturbador Alex Hassell, en un personaje siniestro y omnipresente: ejecuta a Macdonwald el traidor, se une a los dos asesinos de Banquo, persigue y alcanza a su hijo Fleance, entrega a Lady Macduff y su castillo a los asesinos, y en la secuencia final recupera la corona caída de la cabeza cortada de Macbeth y la coloca sobre las sienes de Malcolm. Luego concurre a la cabaña de las brujas y recupera a Fleance, llevándoselo a caballo con rumbo desconocido, desapareciendo ambos en un revuelo de cuervos que como una plaga o emanación del infierno prometen llevar la semilla del mal a todas partes: final cínico, aunque no tanto como el de Polanski, que mostraba a Donalbain, hermano del nuevo rey Malcolm, cabalgando hacia la guarida de las brujas y prometiendo un nuevo ciclo de maldades.

Frances McDormand. Crédito: Apple TV.
La pregunta que no pude responderme, al menos en un principio, fue ¿por qué otra versión de Macbeth, ahora? Adaptar un gran clásico implica, queramos o no, realizar un comentario, un diagnóstico, una intervención sobre nuestra sociedad y nuestra época; para tomarle prestada a Harold Bloom la idea con que cierra su Shakespeare, la invención de lo humano, los clásicos siempre nos leerán a nosotros mejor de lo que nosotros podemos leerlos a ellos. Poco importa que la respuesta se dé en términos globales o personales, mientras haya una respuesta. Macbeth es una tragedia sobrenatural, sobre los terrores nocturnos, sobre las fuerzas oscuras que apenas pueden nombrarse; y es también, una tragedia política. Resulta casi inevitable recurrir a ella cuando no alcanzan las explicaciones prácticas, económicas, sociales: cuando el mal es tan oscuro que deja de convertirse en medio para ser un fin en sí mismo, cuando parece capaz de envolverlo todo, y los malvados de la tierra dejan de ser origen y causa, y pasan a verse como instrumentos de algo que los usa y luego los descarta.
Resulta casi inevitable recurrir a Macbeth cuando no alcanzan las explicaciones prácticas, económicas, sociales: cuando el mal es tan oscuro que deja de convertirse en medio para ser un fin en sí mismo, cuando parece capaz de envolverlo todo, y los malvados de la tierra dejan de ser origen y causa, y pasan a verse como instrumentos de algo que los usa y luego los descarta.
La versión teatral de 1936 de Orson Welles, la conocida como el Macbeth vudú, realizada con un elenco íntegramente afroamericano y situada en la Haití del siglo XIX, durante la desmesurada dictadura de Henri Christophe, fue concebida como un comentario sobre el ascenso del fascismo, reflexión que se continúa en el film de 1948, ahora sobre sus devastadoras secuelas; la de Akira Kurosawa (Trono de sangre, 1957), compartió esta ligazón, ahora desde el punto de vista de quienes perdieron la guerra: el director tenía planeado hacerla mucho antes, pero tras el estreno de la de Welles decidió postergarla. El film de Roman Polanski (1971), realizado poco después de El bebé de Rosemary (1968), estuvo motivado, como él mismo admite, por el asesinato de su esposa embarazada, Sharon Tate, por miembros del satánico clan Manson; pero también se hizo cargo de una sangrienta década en la cual fueron legión los Duncan asesinados: John F. Kennedy (1963), Malcolm X (1965), Martin Luther King y Robert Kennedy (1968).
El particular énfasis de la versión de Kurzel está indicado a través de un significativo cambio en el diálogo, en la escena inicial, de las tres brujas: «Where the place?» «Upon the heath» «There to meet with Macbeth» («¿Dónde?» «En el páramo será». «Y Macbeth ahí estará»). En la película, la réplica de la segunda cambia a «Upon the battlefield» («En el campo de batalla»): y allí las veremos, contemplando la carnicería impávidas. Shakespeare es el único autor de la historia que goza de un raro privilegio: sus palabras pasan al cine inalteradas – ningún otro autor, ni siquiera Dios, que debe resignarse a ver Su palabra tergiversada en cuanta adaptación del Antiguo o Nuevo Testamento se haga, goza de semejante privilegio: si un director o guionista se atreve a cambiárselas, debe tener sus buenas razones para ello: Kurzel, entonces, muda el origen del mal del páramo o bosque, que postulan un origen del mal en la naturaleza, a la guerra, hecha por el hombre: esto, en una película estrenada en 2015, no puede sino leerse como un comentario sobre las guerras contra Irak (1990 y 2003-2011) y Estado Islámico (desde 2014). Y bien puede seguir funcionando para las actuales.

Alex Hassell es Ross en «La tragedia de Macbeth». Crédito: Apple TV.
En un principio, la oportunidad de la versión de Coen podría entenderse, como la de Polanski, en términos individuales: se rumorea que la hizo para complacer a su esposa, que quería hacer de Lady Macbeth. Macbeth y Lady Macbeth forman una pareja muy unida; «el más feliz matrimonio en todo Shakespeare» exagera Harold Bloom; yo prefiero pensar en ellos como en una pareja de larga data –y así los muestra Coen, la elección de los sesentones Denzel Washington y McDormand no deja lugar a dudas- que funciona (y ciertamente no, como eligen verlos algunos, como un pelele manejado por una dominatrix: a partir del acto tercero él sigue solito mientras ella se desmorona). Y que a partir del crimen se van aislando cada vez más, primero del resto del mundo, luego, trágicamente, uno del otro. En ese sentido, no deja de ser sugerente que ésta sea la primera película, en casi cuarenta años, que Joel Coen realiza sin su hermano –sólo con su esposa-.
La versión de Roman Polanski (1971), realizada poco después de El bebé de Rosemary (1968), estuvo motivada, como él mismo admite, por el asesinato de su esposa embarazada, Sharon Tate, por miembros del satánico clan Manson; pero también se hizo cargo de una sangrienta década en la cual fueron legión los Duncan asesinados: John F. Kennedy (1963), Malcolm X (1965), Martin Luther King y Robert Kennedy (1968).
Pero se me ocurrió una idea más interesante cuando me topé con una reseña que al principio me resultó deleznable y también descartable, que imaginaba la versión color-blind como woke (despierta al peligro de los prejuicios y a la discriminación, sobre todo raciales), sin privarse de señalar que el director es judío; lectura delirante que me hubiera hecho reír si no la hubiera leído un par de días después de la masacre de Buffalo, perpetrada por un joven racista que invocó las teorías conspirativas del Great Replacement (Gran reemplazo) de los blancos (arios, y si se puede, WASPs) por las gentes de color, orquestada (qué duda cabe) por los judíos.
La trama se espesa cuando recordamos que una variante de la misma teoría era abrazada por Charles Manson y su familia: este carismático supremacista blanco imaginaba que tras una sangrienta guerra racial los negros tomarían el poder, pero siendo incapaces de gobernarse a sí mismos, y mucho menos a los demás, eventualmente buscarían la ayuda de Manson y su familia, que habrían sobrevivido a la hecatombe de su raza en el desierto, en refugios subterráneos. Las peores pesadillas del presente siguen adosándose, lo quieran o no sus directores, a la pesadilla inicialmente soñada por Shakespeare; por algo en el mundo anglosajón se la considera yeta y nunca se la menciona por el nombre (prefiriéndose el circunloquio La tragedia escocesa).
Concebida y realizada durante los años del gobierno de Donald Trump, y estrenada en septiembre de 2021, pocos meses después de la toma del Capitolio, el Macbeth de Joel Coen se deja leer sin mucho esfuerzo como un comentario sobre esa oscura era. Lo que todavía queda por ver es si, como profetizaron las brujas, reinará la progenie legítima de Banquo, o lo harán Donald Trump y su putativa progenie, como parecen profetizar las versiones de Polanski y Coen.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Cuando Shakespeare conoció al Quijote
La novela de Tarantino: literatura bastarda con gloria
Dennis Lehane: el negro corazón del «noir» que conquistó Hollywood
Más cine
Cuatro ensayos sobre la creación

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología
Libros de psicología Salud de la mujer
Salud de la mujer Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Ebooks
Ebooks Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España