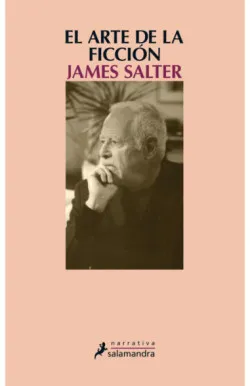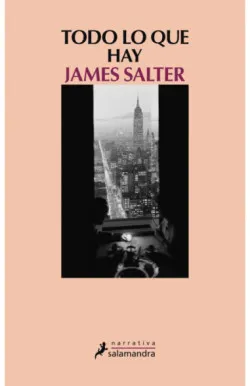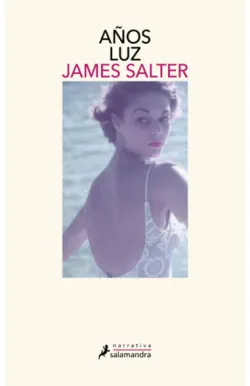Reportajes literarios y crónicas de viajes
James Salter por Inés Martín Rodrigo: vida bebida
En 2013, Inés Martín Rodrigo se adentró en el delicado universo creativo de James Salter a través de «Años luz», el retrato de un matrimonio -Viri y Nedra- cuya idílica apariencia en realidad esconde una vida marcada por el tedio y por las pequeñas grietas que con el tiempo devienen fracturas irreparables. Mientras leía aquella obra (muchos añadirían aquí «maestra»), Martín Rodrigo tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York para entrevistarle. Terminó su lectura solo unas horas antes de citarse en la casa que Salter tenía en los Hamptons. Durante su encuentro hablaron largo y tendido, como no podía ser de otra manera, sobre «Años luz». Hoy, mediados de 2024, algo más de diez años después de aquella cita, Salamandra reedita la novela, una de las que mejor representa la sensibilidad narrativa de Salter, con un bellísimo prólogo firmado por la propia Inés Martín Rodrigo, el cual reproducimos en LENGUA a continuación. Y como no podía ser de otra manera, la periodista y escritora española narra con sumo detalle su encuentro con uno de los más grandes iconos de la literatura norteamericana del siglo XX.

James Salter en el Festival de Literatura de Oxford del año 2007. Crédito: Getty Images.
No tiendo a la grandilocuencia, ni cuando hablo ni al escribir. Intento no dejarme llevar por ella, de la misma manera que evito, en ambas circunstancias, la vital y la literaria, la nostalgia, que es como la memoria corrompida. Por eso no he dudado a la hora de comenzar estas líneas asegurando, con la certeza de la experiencia, que hay autores y libros que te cambian la vida. Semejante afirmación no busca conmover conciencias lectoras. Tampoco persuadir de que quien la escribe está en posesión de la verdad, siempre esquiva, por inaprensible, en la ficción y sus muchos derroteros narrativos. Sólo se atiene a los hechos, al menos a los míos, que es el contexto, subjetivo, desde el que siempre se escribe. En mi caso, ese autor fue James Salter (1925-2015).
Cuando lo descubrí, hace ya más de una década, en mitad de una severa convalecencia, en un artículo de opinión en el que un escritor al que sigo admirando describía el gozo de pasarse «Noches leyendo a James Salter» (así se titulaba la pieza), puso mi mundo patas arriba, y no sólo el literario. Me fiaba, con la ilusionante ceguera que comporta siempre el hallazgo, del criterio de aquel autor culto pero no pedante ni impostado. Confiaba en él, lo mismo que espero que ahora haya lectores que se fíen de mí si les digo que se adentren en el delicado universo creativo de Salter, y lo hagan empezando por Años luz. Así lo hice yo entonces, comencé leyendo aquella novela que una década después tengo la suerte de prologar, porque la vida es un puro cuento. «Sabemos que la mayoría de las grandes novelas e historias surgen de un perfecto conocimiento y de una minuciosa observación.» Son palabras de Salter, pero las hago mías, pues, como él, sospecho de los escritores que aseguran, vanagloriándose además de ello, que se lo inventan todo. No es posible, ni siquiera cosa de ciencia ficción.
La suerte a la que he hecho referencia en el párrafo anterior me acompañó aquel año, el de mi descubrimiento de James Salter. Tengo la fortuna de poder ganarme la vida mediante la grata y fértil convivencia de mis dos mayores pasiones: la literatura y el periodismo. Gracias a este último, oficio de tantas entregas y desvelos como el literario, pero más ingrato, tuve la oportunidad de conocer a aquel autor cuya lectura me había cambiado la vida. En breve me caducará el pasaporte que a mediados de diciembre de 2013 renové para poder volar hasta Nueva York y, una vez allí, coger un autobús que me llevó hasta la localidad de Bridgehampton, en los míticos Hamptons, donde Salter tenía una casa.
Opciones de compra
La noche previa a nuestra conversación, fijada por el autor a las once de la mañana en un breve intercambio de correos electrónicos que todavía conservo, en un hotel en el que yo era la única huésped, y no es una licencia literaria, terminé de leer Años luz. Recuerdo, con la misma intensidad que si lo estuviera haciendo ahora, que al cerrar la novela me puse a llorar. Soy sensible, pero no de lágrima fácil. Aquel fue un llanto sereno, no provocado por el final del libro, sea éste el que sea, sino debido a la belleza que, a lo largo de 381 páginas, había visto recreada sin que perdiera, en ningún párrafo, en ninguna frase, un ápice de luminosa intensidad. Estaba maravillada. Bendito asombro, el literario.
Dormí poco, a ratos. Fue una curiosa vigilia durante la que no paré de evocar, entre el ensueño y la noctámbula realidad, la historia contada por Salter en la novela, la de Viri y Nedra, el matrimonio Berland, su concepción y ocaso a lo largo de los años que devienen en décadas... y en fracaso. Es eso lo que narra Salter: el final de un amor que, en realidad, no se acaba mientras la vida continúa. Su prosa, adictiva y sugerente, artesanal, llena de matices, es capaz de describir, sin caer en la cursilería, la pasión que, pese a todo, desprende una ruptura amorosa. Eso sentí entonces, aquella noche, y eso he vuelto a experimentar diez años después al volver a los párrafos marcados en la novela, a los de hace una década y a los de ahora, frases que te explican a ti y a quien duerme a tu lado: «El corazón está a oscuras, sin saber, como esos animales que viven en minas y nunca han visto la luz del día. No tiene lealtades ni esperanzas; cumple su cometido».
La noche previa a nuestra conversación (...) en un hotel en el que yo era la única huésped, y no es una licencia literaria, terminé de leer Años luz. Recuerdo, con la misma intensidad que si lo estuviera haciendo ahora, que al cerrar la novela me puse a llorar. Soy sensible, pero no de lágrima fácil.
A la mañana siguiente, acudí a mi cita con aquel escritor que me había cambiado la vida antes de conocerlo. Todavía lo cuento con deleite. No me canso de hacerlo. Me abrió la puerta, sorprendido de que me hubiera cruzado el océano sólo para charlar con él, y me invitó a entrar. Pasamos juntos varias horas durante las que, claro, le pregunté por Años luz. «En realidad, hay dos vidas: la que aparentamos vivir y la que realmente vivimos. Es algo obvio. No creo que sea una tragedia, es la condición humana», me dijo como resumen de un libro que me llevé firmado de su casa y que conservo en mi biblioteca como el tesoro que es.
En una ocasión, según recuerda en El arte de la ficción (Salamandra, 2018), Salter dijo que Años luz era «como las losas gastadas de la vida conyugal: todo lo ordinario, todo lo prodigioso, todo lo que la hace plena o la amarga; se prolonga durante años, décadas, y al final da la impresión de haber visto pasar las cosas como desde la ventanilla de un tren, un prado allí, árboles, casas, pueblos oscuros, una estación de vez en cuando». En ese libro, un pequeño pero hermoso tratado sobre la escritura, Salter también explica que cuando volvió a leer la novela se dio cuenta de que era «una composición musical, entreverada, melancólica por momentos, que se hace pasar por libro. Pretende ser heroica, sobre cómo aprovechar el regalo de la vida. [...] De creer al libro, y el libro es sincero, la historia gira en torno a ese mundo denso construido sobre el matrimonio, una vida cercada por muros ancestrales. Gira en torno al recuerdo de esos tiempos».
Unos tiempos muy concretos, y reales, que transcurren en Nueva York. En 1975, James Salter publicó Años luz y ese mismo año se divorció de su primera mujer, Ann Altemus. Pero no fue en su fracaso matrimonial en el que se inspiró para escribir la novela. Los recreados en la ficción fueron Laurence y Barbara Rosenthal, amigos de Salter y de su esposa y con los que compartían vecindario en la ribera del Hudson. Quiso la causalidad que una tarde de verano el autor se cruzara en Lexington Avenue con Barbara y su hija Nadia. Salter salía de las oficinas de la editorial Random House y llevaba un ejemplar de Años luz, que ese día había llegado a las librerías. «Esto es para ti», le dijo el escritor a su amiga, y le tendió el libro.

James Salter en París en septiembre de 1999. Crédito: Getty Images.
De vuelta a casa, mientras madre e hija atravesaban en coche el puente George Washington, Nadia empezó a leer en voz alta fragmentos de la novela. Había tantos detalles que les resultaban familiares… La frase con la que arrancaba el segundo párrafo del segundo capítulo fue definitiva: «Nedra trabajaba en la cocina, se había quitado los anillos». Era lo que Barbara siempre hacía, quitarse los anillos para cocinar. Entonces lo supo: Viri y Nedra eran Laurence y ella. Esa misma noche, leyó el libro y su marido lo hizo después. Se quedaron asombrados. No sabían si sentirse halagados o molestos. Su amigo Jim, su vecino, no les había dicho nada de la novela. Los dos matrimonios se distanciaron y, al poco tiempo, ambos acabaron divorciándose. Salter fue capaz de anticiparse al curso de la vida, la previó en la ficción, pero nada pudo hacer para cambiar el desenlace.
Es una decisión valiente, admirable y aterradora, ese momento en el que eliges vivir tu vida, no la de los demás, no la de tu familia. Y tiene mucho que ver con las elecciones que los autores tomamos al escribir. Si no las adoptamos, corremos el mismo riesgo: dejar de vivir.
Cuando, en Años luz, los personajes llegan a los cuarenta, la edad que yo tengo ahora, parecen haber vivido ya lo suficiente de ese sentimiento turbador, quizá irrepetible, que los llevó a casarse y a tener dos hijas, aunque fueran circunstancias sobrevenidas. La pasión entre ellos se ha extinguido, pero no renuncian a volver a experimentarla con otra persona. Es una decisión valiente, admirable y aterradora, ese momento en el que eliges vivir tu vida, no la de los demás, no la de tu familia. Y tiene mucho que ver con las elecciones que los autores tomamos al escribir. Si no las adoptamos, corremos el mismo riesgo: dejar de vivir. Por eso Salter llevaba siempre una libreta en la que iba apuntando trozos de realidad. Sólo así pudo componer, cual partitura, Años luz, un libro hecho de versos en prosa como estos: «No hay una vida completa. Hay sólo fragmentos. Hemos nacido para no tener nada, para que todo se nos escurra entre los dedos. Y, sin embargo, esta pérdida, este diluvio de encuentros, luchas, sueños, hay que ser irreflexivo como una tortuga. Hay que ser resuelto, ciego. Porque cualquier cosa que hagamos, incluso que no hagamos, nos impide hacer la cosa opuesta. Los actos demuelen sus alternativas, he aquí la paradoja. La vida, por tanto, consiste en elecciones, cada cual definitiva y de poca trascendencia, como tirar piedras al mar.»
Lo dice el narrador, en tercera persona, en uno de los últimos capítulos de la novela, en los que, pese a la proximidad del crepúsculo, el fulgor no desaparece: «Hay horas en las que uno literalmente bebe vida.» Y está en lo cierto. Cada hora leyendo a James Salter es una de vida bebida.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
James Salter por John Banville: hay belleza en lo ordinario
Cormac McCarthy por Emiliano Monge: un padre y un hijo, un hijo y un padre
«El verano francés»: de viaje con James Salter
Franzen por Franzen: retrato de familia en detalle
Donald Ray Pollock por Guillermo Saccomanno: un predicador en la noche oscura

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia True Crime
True Crime Autoayuda
Autoayuda Religión y espiritualidad
Religión y espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología
Libros de psicología Salud de la mujer
Salud de la mujer Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo
Bolsillo Ebooks
Ebooks Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Revista lengua
Revista lengua Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Penguinkids
Penguinkids Tienda: España
Tienda: España