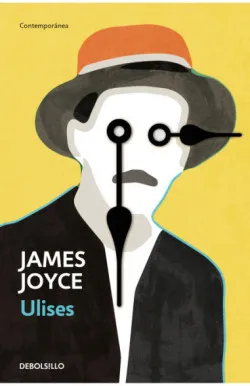«Ulises» en su laberinto castellano
Cinco traducciones (tres en los últimos años) ofrecen adentrarse en quizá la novela más influyente y emblemática del siglo XX. La primera fue hecha en Buenos Aires en los años 40 por un hombre solo que desconcertó al equipo de anglicistas organizado por Victoria Ocampo y del que formaba parte Borges. Cada una de las traducciones tiene sus virtudes y sus defectos. Las que más se alejan del original, más se acercan a su espíritu. Pero todas encarnan el mismo conflicto: cómo traducir a un castellano que incluye tantos castellanos una novela hecha de capas y capas de cultura occidental, escrita por un irlandés, desde su variante desprestigiada de la lengua, para apropiarse del inglés británico imperial. El escritor argentino Carlos Gamerro, uno de los máximos especialistas en Joyce en español, se adentra en este laberinto apasionante que habla tanto de los conflictos del inglés como del castellano.
Por Carlos Gamerro

1960. Marilyn Monroe lee Ulises durante una pausa en el rodaje de Vidas rebeldes. Crédito: D. R.
En sus primeros cien años de vida, que acaban de cumplirse el pasado 2 de febrero de 2022, Ulises ha acumulado cinco traducciones al español, dos de ellas realizadas en España (J.M. Valverde, 1976, corregida en 1989, y Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas, 2001) y tres en Argentina. Si además de la mera superioridad numérica tomamos en cuenta que la realizada por el argentino J. Salas Subirat en 1945 fue la primera, podría decirse que vamos ganando por goleada, aunque quién sabe qué nuevas incursiones preparan nuestros hermanos peninsulares en el «país enmarañado y montaraz» (como lo caracterizara Borges) de la novela de Joyce. Las traducciones de su obra han proliferado exponencialmente desde 2012, cuando ésta entró en dominio público, permitiendo la publicación de las versiones de Marcelo Zabaloy (Cuenco de Plata, 2015) y Rolando Costa Picazo (Edhasa, 2017), que no hubieran sido posibles cuando la superioridad material del mercado español le otorgaba el derecho de pernada del mundo editorial.
La idea de traducir la gran novela de Joyce surgió muy tempranamente en Argentina: la primera en intentarlo fue, como cabría esperar, Victoria Ocampo, que quería encomendarle la tarea, como cabría esperar, a Borges: pero descubrió que los derechos ya no estaban disponibles. Juan José Saer relata una versión de la historia en su J. Salas Subirat: «Una tarde de 1967, el autor de este artículo asistió a la escena siguiente: Borges, que había viajado a Santa Fe a hablar sobre Joyce, estaba charlando animadamente en un café antes de la conferencia con un grupito de jóvenes escritores que habían venido a hacerle un reportaje, cuando de pronto se acordó de que en los años cuarenta lo habían invitado a integrar una comisión que se proponía traducir colectivamente Ulises. Borges dijo que la comisión se reunía una vez por semana para discutir los preliminares de la gigantesca tarea que los mejores anglicistas de Buenos Aires se habían propuesto realizar, pero que un día, cuando ya había pasado casi un año de discusiones semanales, uno de los miembros de la comisión llegó blandiendo un enorme libro y gritando: "¡Acaba de aparecer una traducción de Ulises!". Borges, riéndose de buena gana de la historia, y aunque nunca la había leído (como probablemente tampoco el original), concluyó diciendo: "Y la traducción era muy mala"».
100 años no son nada
Más allá del juicio de Borges, del cual enfáticamente discrepo (al igual que Saer, como veremos) la ironía de la situación –y una de las probables razones de la mortificación de Borges– se agudiza cuando nos enteramos que el primer traductor de una de las novelas más complejas de la literatura, considerada intraducible por muchos, no era una luminaria de las letras ni un dechado de erudición académica sino un improbable vendedor de seguros y autor de libros de autoayuda, que terminó su educación primaria a los veintitrés años y tenía un manejo bastante precario del inglés. «Los bobos se precipitan allí donde los ángeles no se atreven a caminar», podría pensar, ante semejantes credenciales, el lector, y así sería durante mucho tiempo, hasta que la publicación, en 2016, de la biografía de Salas Subirat, El traductor del Ulises (Sudamericana) de Lucas Petersen, nos permitió asomarnos a una realidad mucho más rica y compleja. Más que la biografía de un individuo excéntrico, la apasionada investigación de Petersen lo coloca en el contexto de una época, la del grupo de Boedo, al cual Salas Subirat estaba ligado, la de editoriales populares y accesibles como Claridad, Tor o la propia Rueda, la de la primera generación de argentinos, hijos de inmigrantes, habitantes de ignotos suburbios que debían abrirse paso a la cultura a los ponchazos, la de los padres, abuelos o bisabuelos de muchos de nosotros: una producción y circulación de la cultura tan intensa y productiva como la del grupo Florida o el grupo Sur, pero relegada a la insignificancia o al segundo plano por la mitología que éstos estaban en mejores condiciones de construir (y haberles arrebatado la novela que representaba sus mayores aspiraciones no fue una hazaña menor).

Cubierta de la primera edición de Ulises (1922). Crédito: D. R.
Cuando de una obra como el Ulises se trata, la traducción forma parte de la historia de la literatura y la lengua de un país, tanto como su literatura en lengua original. En la literatura argentina del siglo pasado la huella del Ulises puede rastrearse en las lecturas y traducciones parciales de Borges, quien llegó a ufanarse en un temprano artículo de 1925, titulado El Ulises de Joyce: «Soy el primer aventurero hispánico que ha arribado al libro de Joyce», y traduciría, para la misma época, las páginas finales del monólogo de Molly Bloom; en la rabia de Arlt que despotricaba, en su prólogo a Los lanzallamas (1931), que no podía leerlo por no estar todavía traducido; en el Ulises porteño, el Adán Buenosayres de Marechal; en marcas diversas sobre los textos de Manuel Puig, Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia, Luis Gusmán, etc. La literatura argentina siempre fue buena lectora del Ulises, así como la brasileña, sobre todo a partir de las traducciones y reescrituras de los hermanos Haroldo y Augusto de Campos, lo ha sido del Finnegans Wake, que entre nosotros poca huella ha dejado, aunque la reciente traducción de Marcelo Zabaloy (2016) puede contribuir a modificar el panorama. Esta primera traducción de Ulises es entonces parte de nuestra historia literaria, como señalarían entre otros Juan José Saer: «El Ulises de J. Salas Subirat aparecía todo el tiempo en las conversaciones, y sus inagotables hallazgos verbales se intercalaban en ellas sin necesidad de ser aclaradas. Muchos escritores de la generación del 50 o del 60 aprendieron varios de sus recursos y de sus técnicas narrativas en esa traducción. La razón es muy simple: el río turbulento de la prosa joyceana, al ser traducido al castellano por un hombre de Buenos Aires, arrastraba consigo la materia viviente del habla que ningún otro autor -aparte quizá de Roberto Arlt- había sido capaz de utilizar con tanta inventiva, exactitud y libertad. La lección de ese trabajo es clarísima: la lengua de todos los días era la fuente de energía que fecundaba la más universal de las literaturas».

Cubierta del Ulises publicado por Editorial Rueda, la primera edición en español. Crédito: todocolección.net
Pero la importancia histórica que una obra pudo haber tenido en el pasado no la convierte, necesariamente, en la mejor opción del presente. ¿Cómo ha envejecido el Ulises de Subirat? Muy bien, en lo que al lenguaje se refiere: sigue siendo un deleite su lectura. No tan bien, si lo que buscamos es la máxima cercanía al texto original de Joyce. No existían en aquel momento herramientas fundamentales para el desentrañamiento de las múltiples citas y alusiones literarias, referencias a la historia de Irlanda y a la vida personal de Joyce, como lo son Allusions in Ulysses de Thornton Weldon o Ulysses Annotated de Gifford y Seidman; y si bien ya se había publicado el primer estudio sobre la novela, James Joyce’s Ulysses de Stuart Gilbert (1930), según Petersen, Salas parece no haber consultado otra bibliografía que la biografía de Herbert Gorman (y de esta sólo el primer capítulo). Esto resulta en una por momentos apabullante profusión de errores de comprensión, a veces inevitables (en El último lector, Ricardo Piglia inmortalizó el tránsito de «Potato I have» («Tengo la papa») a «Soy un zanahoria» en el capítulo 4), otros son fruto del mero descuido (en el 5, la Martha Clifford de Subirat escribe a Bloom «¿Cuándo nos volveremos a ver?» en lugar de «¿Cuándo nos conoceremos?» dado una idea totalmente equivocada de su relación, clandestina pero meramente epistolar). Hasta la llegada de las versiones de Zabaloy y Costa Picazo, el lector argentino se encontraba ante un difícil dilema: elegir la versión local, grata al oído y al corazón, pero poco confiable, u optar por las españolas, que incluían menos errores pero también menos aciertos, y que suenan irremediablemente ajenas. Por otra parte, si en una versión como la de García Tortosa y Venegas no hay errores de comprensión propiamente dichos, sí hay elecciones bastante discutibles: por dar sólo un ejemplo, en el capítulo 3 traducen la frecuente e inocua palabra «evening» (atardecer) por «lubricán», que si bien significa, correctamente, atardecer u ocaso (así al menos lo afirma el diccionario) al despavorido lector puede sonarle más bien a marca de gel íntimo.
Es también un lugar común, al menos en Latinoamérica, hablar de la notoria fealdad de la mayoría de las traducciones hechas en España, especialmente cuando el argot asoma. Para los traductores españoles eso que arrojan sobre la página no es su dialecto, es la lengua, así sin más -dialecto es lo que hablan los otros, nosotros. (Ocho siglos de historia, una serie de conquistas imperiales y el inquisitorial Diccionario de la Real Academia respaldan ese permanente hábito de descortesía). España no sabe de hermandad, sino de maternidad; el traductor latinoamericano en cambio es consciente de estar traduciendo para una comunidad de hablantes heterogénea, y es más cauto a la hora de endilgarle sus formas locales a los lectores extranjeros. Todo esto por supuesto no se aplica a la literatura en lengua original, donde cada región lingüística tiene el derecho (algunos dirían, el deber) de prodigar las formas locales, pero en la traducción es un signo de descortesía que va de la mano con una política de mercado que impone los textos propios e ignora los ajenos. La delusión imperial, inevitablemente, resulta en una lengua provinciana. García Tortosa y Venegas insisten con el argot propio más aún que su predecesor y compatriota Valverde, y aun lo justifican, no sin inocencia, en el prólogo: «la informalidad del lenguaje y las expresiones deslenguadas de los clientes han de ser las de un grupo de amigotes españoles en idénticas circunstancias». «¿Y por qué no?», dirá el lector de esta nota. «Si los argentinos, mejicanos o ecuatorianos quieren su Ulises, nadie les impide traducirlo». Quizás a esta altura haga falta aclarar que el Ulises original está escrito, no en una lengua o dialecto, sino en la tensión entre una variante desprestigiada, el inglés de Irlanda, y otra dominante, el inglés británico imperial, relación que puede compararse, aunque no homologarse, a la que existe entre el español de España y el de los demás países de habla hispana. Una traducción española, entonces, necesariamente invertirá esta tensión, o, como sucede en las dos versiones existentes, la ignorará. En teoría, una traducción latinoamericana del Ulises deberá ser más fiel al original que una española. Lo cual puede comprobarse en la versión de Salas Subirat, que reproduce en todas sus imperfecciones el tironeo del original: se pasa de formas dialectales argentinas, o latinoamericanas, a formas reconociblemente peninsulares: vacilante, políglota, revuelta: esa es la fricción que enciende el inglés del Ulises, y que hace que el español del primer Ulises criollo posea algo de la misma vitalidad.

Salas Subirat en su escritorio de La Continental, en tiempos en que traducía Ulises. Crédito: D. R.
Vitalidad que recrean, pero corrigiendo los inevitables errores del iniciador, las traducciones de Marcelo Zabaloy y Rolando Costa Picazo. Con Zabaloy parece repetirse, con ligeras variaciones, la historia de Subirat: ajeno al mundo literario, sin formación académica, especialista en instalaciones eléctricas y entrenador de rugby, encara la traducción de Ulises como proyecto puramente personal, y recién una vez completada se pone a buscar editoriales; muchas de ellas no le contestaban sus mensajes simplemente porque pensaban que se trataba de una broma. Y en ambos casos, el de Subirat y el de Zabaloy, surgen traducciones admirables, que fluyen en lo musical al mismo tiempo que valientemente se entreveran productivamente en lo semántico y lo referencial, como también lo hace el original. Zabaloy contó, además, con lo que nunca tuvo Subirat: un editor riguroso y tozudo como Edgardo Russo, que revisó, discutió y confirmó cada palabra con él; y una posterior revisión a cargo de un formidable equipo que incluyó al editor Pablo Hernández y los especialistas Eugenio Conchez, Teresa Arijón y Anne Gastchet. La edición de El cuenco de plata incluye una acotada y atinada serie de notas explicativas y un listado de personajes, que el inevitablemente sufrido (aunque feliz) lector de Ulises no dejará de agradecer.

El ejemplar de Ulysses que utilizó para la traducción. En él se superponen las marcas en lápiz, de la primera versión, con las hechas en tinta, correspondientes a la revisión de 1952. Crédito: D. R.
Yo también pensé que se trataba de una broma cuando el profesor Rolando Costa Picazo, ante quien había rendido mi final de Literatura inglesa en la UBA, (eligiendo como tema el Ulises, qué duda cabe -me puso un 7, creo que fue en ese momento que decidí dedicar buena parte de mi vida a la obra de Joyce) me llamó por teléfono una tarde cualquiera (era la primera vez que lo hacía) para comentarme, así como quien no quiere la cosa, que acababa de completar su traducción de Ulises. No pocos tironeos me costó sonsacarle que lo había hecho para satisfacción personal (igual que Zabaloy, podría sorprenderse uno, pero claro, ¿a qué persona en su sano juicio se le ocurriría traducir Ulises por la remuneración?), y que no tenía por el momento editor en vista. Encontrárselo no me costó demasiado: mi primer intento despertó el interés de Fernando Fagnani, editor de mis novelas en Edhasa argentina, que terminaría publicando esta quinta y por ahora última versión. La principal novedad que agrega la traducción de Costa Picazo es su profuso aparato crítico (6379 notas, para ser más precisos, lo cual no debería sorprendernos tratándose del autor de la Edición crítica de la Obra completa de Borges). Y al igual que en la versión de su inmediato predecesor, un conocimiento minucioso de la obra, el contexto y las referencias literarias de Joyce, y su obstinado rigor -aunque la tarea debe haber sido agotadora: en algún momento de nuestra conversación se le escapó el calificativo evil (malvada) para referirse a esta endiabladamente intrincada edificación de Joyce.
¿Qué nos deparará el futuro? Una opción, que para editores muy aventurados propongo aquí, sería volver al proyecto original de Borges, el de un Ulises colectivo, pero radicalizándolo. En Ulises cada capítulo es tan distinto de los otros que parece pertenecer no sólo a otro libro sino también a un nuevo autor, y cuando se dice de un escritor que ha sido influido por el Ulises, se está diciendo en realidad que ha sido afectado por alguno de sus capítulos. ¿Por qué no encarar entonces un meta-Ulises donde cada capítulo sea traducido por el autor cuyos efectos mejor asimiló? Como la propuesta es por ahora utópica, didácticamente y a título de ejemplo propongo un dream-team de vivos y muertos, con Juan Carlos Onetti para la amargura del capítulo 1, Julián Ríos para el babélico 3, Borges para el ultraliterario 9, Rodolfo Walsh para la política irlandesa del 12, Manuel Puig para el folletín del 13, Guillermo Cabrera Infante para los pastiches literarios del 14 (anticipado en la sección La muerte de Trotsky de su novela Tres Tristes Tigres), Ortega y Gasset para el rimbombante y engolado 16, Juan José Saer para el objetivismo del 17... Esta promiscua e incestuosa mezcla, esta Caín y Babel de textos hermanados nos daría, seguramente, la versión más apartada del texto original, y probablemente la más cercana al sueño de su primer autor.
OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:
Ricardo Piglia y Hemingway: el último (re)lector
Teresa Arijón: el pudor de la nudista
«Los documentos de Aspern»: de cómo Henry James predijo la cultura de la cancelación

 Libros
Libros Novela romántica
Novela romántica Aventuras
Aventuras Ciencia ficción
Ciencia ficción Fantasía
Fantasía Grandes clásicos
Grandes clásicos Literatura contemporánea
Literatura contemporánea Novela histórica
Novela histórica Novela literaria
Novela literaria Novela negra, misterio y thriller
Novela negra, misterio y thriller Poesía
Poesía Ficción femenina
Ficción femenina Cómic
Cómic Novela gráfica
Novela gráfica Libros ilustrados
Libros ilustrados Cómic infantil
Cómic infantil Cómic juvenil
Cómic juvenil Cómic de autor
Cómic de autor Cómic de humor
Cómic de humor Cómic de no ficción
Cómic de no ficción Cómics de influencers
Cómics de influencers Manga
Manga Autoayuda
Autoayuda Espiritualidad
Espiritualidad Familia y crianza
Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness
Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música
Arte, cine y música Business
Business Cocina
Cocina Guías y literatura de viajes
Guías y literatura de viajes Tiempo libre
Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios
Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años
De 0 a 3 años A partir de 4 años
A partir de 4 años A partir de 7 años
A partir de 7 años A partir de 9 años
A partir de 9 años Ocio (juvenil)
Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar
Autoconocimiento y bienestar Historias reales
Historias reales Ciencia ficción juvenil
Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza
Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers
Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles
Novelas juveniles Novela romántica juvenil
Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras
Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil
Poesía juvenil Thriller juvenil
Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)
Tiempo libre (juvenil) Activismo
Activismo Novela fantástica juvenil
Novela fantástica juvenil Biografías y memorias
Biografías y memorias Ciencia y tecnología
Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad
Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía
Filosofía Historia
Historia Audiolibros
Audiolibros Audiolibros de ficción
Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad
Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar
Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio
Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles
Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles
Audiolibros juveniles Autores
Autores Editoriales
Editoriales Blog Recomendaciones
Blog Recomendaciones Clubs de lectura
Clubs de lectura Tienda: España
Tienda: España